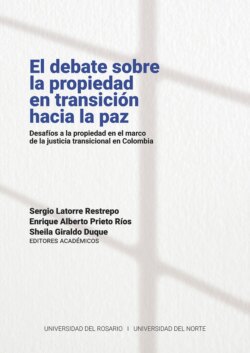Читать книгу El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz - Fernando Vargas Valencia - Страница 13
Capítulo 2 Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras*
ОглавлениеMaría Fernanda Sañudo Pazos**
Introducción
En los años setenta, el neoliberalismo emerge como un modelo económico y político que apunta a la recomposición del patrón de acumulación capitalista, y, en específico, a solventar la crisis de sobreacumulación del centro capitalista. Dicha recomposición se llevó a cabo a través de la instauración de un ‘sistema global neoliberal’, al que Fair (2008) define como “un drástico proceso de cambio en el modo de producción que caracterizaba al modelo fordista-keynesiano”. Este cambio condujo a un “nuevo régimen o patrón de acumulación vinculado a reformas estructurales de mercado” (Harvey, 2007).
En este escenario, uno de los sectores prioritarios para la intervención fue el rural. Dávalos (2011) refiere cómo en la primera etapa las reformas fueron esencialmente de rediseño y cambio en las políticas de comercio exterior, con miras a establecer la liberalización del mercado. En la segunda (1990-2007), a la par del debilitamiento de los mecanismos de apoyo a los productores rurales, se rediseñaron las políticas rurales con el objetivo de favorecer y fortalecer al sector agroexportador. Y, en los últimos años, con el ‘boom de los commodities’ la orientación de las políticas ha sido hacia la ‘privatización de los territorios’.
La serie de reformas neoliberales aplicadas al sector rural en Colombia apuntaron a “la reorganización territorial de lo rural, de sus procesos socioeconómicos y de sus habitantes” (Tobasura, 2009, p. 65). Su implementación coadyuvó a la consolidación, por un lado, de territorialidades productivas específicas (siembra de cereales, palma africana, caña de azúcar, entre otras); y, por otro, a reorientar las actividades de los sectores campesinos (quienes se habían especializado en la producción de alimentos).
Existe una estrecha conexión entre los reacomodamientos de los patrones productivos en varias regiones del país a través de la implementación de las políticas neoliberales y el escalonamiento de la guerra. En los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y despojos, es donde generalmente se han implementado modelos de producción a gran escala. En Antioquia, Bolívar, Magdalena, Meta, entre otros, la expansión de cultivos agroindustriales se dio en paralelo a la expansión del paramilitarismo y a su consecuencia directa: el desplazamiento forzado.
En este sentido, el CNRR (2009) explica que el despojo masivo y violento de tierras, al tener como telón de fondo la implementación de las reformas neoliberales, apuntó a la consolidación de un modelo de desarrollo rural en el que se reduce significativamente el papel de las economías campesinas en la producción de alimentos, privilegiándose actividades económicas a gran escala, como las plantaciones agroindustriales, los megaproyectos, la ganadería extensiva y las explotaciones de recursos naturales y mineros.
En este contexto, el campesinado fue reconocido como sujeto de política pública en la medida en que potencialmente o puede ser articulado mediante alianzas estratégicas al sector agroempresarial, lo que resulta clave para la dinamización del modelo económico rural (Mondragón, 2002) —el caso de la participación en la producción de palma africana—; o es incorporado en la producción de bienes para nichos especiales de consumo: cafés especiales, cacao, flores, productos orgánicos, artesanías, entre otros. En uno y otro el acceso a los medios de producción continúa siendo precario.
En escenarios en los que perviven formaciones sociales no capitalistas o que no han sido integradas del todo al modo de producción mercantil, el capital, para imponer su hegemonía, debe transformarlas; estas transformaciones, desde la perspectiva de este artículo, se han logrado a través del entronque entre neoliberalismo y conflicto armado. Estos procesos convergentes introdujeron nuevos modos de producción y de control social. Por medio del despliegue de discursos y prácticas (violentos y no violentos), se crearon y fueron modelando a los sujetos rurales, es decir, se fueron ajustando cuerpos y subjetividades “en categorías coherentes con las relaciones capitalistas” (Escobar, 2007, p. 225). El despliegue de violencias (simbólicas —políticas neoliberales— y directas —acciones violentas asociadas al conflicto armado—) incidió “en el campo de los significados sociales” (De Lauretis, 1989, p. 45), produciendo, normalizando y reforzando prácticas y subjetividades productivas. La articulación de hombres y mujeres en estos procesos es marcadamente diferente. Este proceso, bajo la perspectiva de esta investigación, presenta particularidades en relación con el género.
Mies (1998), León y Deere (2000) y Eisenstein (1998) han llamado la atención sobre la incidencia de la recomposición económica y productiva jalonada por las reformas neoliberales en la división sexual del trabajo en los países de la periferia capitalista. Las autoras coinciden en afirmar que el género está siendo construido y reconstruido por las dinámicas económicas globales. La globalización requiere de mano de obra barata y las mujeres se constituyen en la población ideal para acceder a fuerza laboral óptima y a bajo costo. Así la cooptación del trabajo de las mujeres es uno de los pilares de la globalización (Piña, 2017).
En cuanto a las mujeres rurales, Mies (1998) señala que, en un contexto de reorganización de la economía a nivel mundial, han sido descubiertas por el capital internacional como factor clave para la dinamización de las economías de exportación, constituyéndose en sujetos de intervención estatal y de la cooperación al desarrollo. Desde esta lógica, este grupo poblacional (altamente heterogéneo), a través de políticas desarrollistas, ha sido incorporado a productividades específicas. En este sentido, las políticas públicas de corte productivo dirigidas o que articulan a las mujeres rurales esconden una suerte de domesticación económica, constituyéndose en un conjunto de discursos y prácticas que se despliegan para ajustar los cuerpos y las subjetividades de las mujeres a las necesidades de acumulación capitalista.
En este contexto de reorganización productiva cobró especial importancia el acceso de las mujeres rurales a los factores de producción, entre estos la tierra. En Colombia, como en otros países de la región,1 a finales de la década de los ochenta se reconoce a las mujeres como sujetos de la política de tierras. Tanto en la Ley 30 de 1988 como en la 160 de 1994 y la 1448 de 2014 (Ley de Víctimas) se incorporan medidas de género para regular el acceso a la tierra de hombres y mujeres campesinos.
León y Deere (1997) indican dos cuestiones fundamentales para comprender la importancia del reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra. En primer lugar, destacan que el acceso a este recurso es clave para el acceso a otros recursos para la producción, como el crédito, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología; en segundo lugar, observan que la disponibilidad formal de la tierra condiciona “el poder de negociación que tienen en el hogar y en la comunidad” (p. 8).
Sin desconocer la importancia para las mujeres de este logro legal, el acceso a la tierra y a otros factores de producción puede ser también interpretado como una estrategia estatal encaminada a subordinar a este sector de la población a los intereses del capitalismo agrario.
Mies (1998), retomando los presupuestos de Luxemburgo, argumenta que la expansión del capitalismo contemporáneo continúa requiriendo sectores que no han sido asimilados totalmente por este, entre estos las mujeres rurales. Una manera de asimilarlas es a través de facilitar el acceso a recursos productivos, como es el caso de la tierra. Tal como se sugirió antes, la disponibilidad formal de tierra conlleva la disponibilidad de condiciones necesarias para insertarse en la producción, una producción que se decide en función de las dinámicas de inserción de los países de la periferia capitalista a la economía global.
La adjudicación y titulación de predios o su formalización generalmente traen aparejado el desarrollo de un conjunto de acciones, las que se encaminan a configurar y/o potenciar a las campesinas como productoras eficientes. Extensión rural, asistencia técnica, transferencia de tecnología, gestión y desarrollo de proyectos productivos, acceso a recursos financieros, asociatividad, entre otros, se constituyen en mecanismos para organizar y especializar productivamente a las mujeres. El acceso a la tierra como condición para el acceso a otros recursos claves en la producción mediatiza y organiza a las campesinas como productoras bajo la lógica del mercado.
De acuerdo con lo anterior y, a través de los contenidos que se plasman en este documento, se evidenciará la continuidad que existe entre las leyes de tierras (leyes 30 de 1988 y 160 de 1994) y lo que se establece con respecto a la restitución de tierras en la Ley de Víctimas. La continuidad se entenderá en una doble vía. Por un lado, se mostrará cómo el modelo de desarrollo rural que se configura mediante el entronque entre neoliberalismo y conflicto armado incide en el tipo de reconocimiento que se hace del derecho a la tierra de las mujeres rurales; en segundo lugar, se demostrará cómo las intervenciones estatales que se realizan paralelas a la adjudicación, titulación y/o formalización de la tierra operan como tecnología de género neoliberales. Es decir, como mecanismos mediante los que producen y ajustan los cuerpos y las subjetividades de las mujeres a las necesidades de acumulación capitalista.
1. Andamiaje conceptual
1.1. Género como proceso de significación
El género como estructura socialmente estructurada funciona como principio que da lugar y constituye las prácticas sociales (Sañudo, 2015). A la vez que condiciona la producción de los significados en torno a lo genérico de los sujetos, en el momento en que estos se ponen en circulación, “afectan los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales” e inciden en el “campo de los significados sociales” (De Lauretis, 1989, p. 8). El despliegue de prácticas discursivas, las que están impregnadas o devienen de las representaciones sociales de género, apunta a crear, normalizar y naturalizar el mismo género.
Teresa de Lauretis apunta que a cada cultura le corresponde un sistema sexogénero, es decir, “un sistema simbólico o sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y jerarquías” (1989, p. 11). Este sistema contiene una doble dimensión: a la vez que es una construcción sociocultural opera como un aparato semiótico. Así, la significación emerge y circula para producir sujetos sexuados y generizados acordes con la matriz cultural en la que se anclan los procesos de significación de la realidad (Sañudo, 2015). Ser representado o representarse como sujeto con género implica que los sujetos ocupan posiciones sociales producto de las significaciones sociales. En este sentido, “la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación” (De Lauretis, 1989, p. 11).
Las nociones que se producen y circulan, además de responder a la necesidad de dar sentido a la realidad y reglarla, a la vez que la modelan, inciden sobre las mismas interpretaciones. Así, los procesos de significación en torno al sexo tienen un carácter circular y desde este sentido “la estructura de relaciones sociales es moldeada por las mismas ideas culturales que la dinámica social propicia y cristaliza gracias a ella” (Ortner y Whithead, 2003, p. 136).
Por su parte, Amorós considera que el género como proceso de significación y significante es producto de “la explotación metódica de la diferencialidad” (1985) y, en palabras de Curiel (s. f., p. 9), es resultado de la diferenciación, “es decir, de la construcción social (e ideológica y, por lo tanto, política) de la diferencia”. En cuanto a Bourdieu (2000), sugiere que la diferenciación se ha ido incorporando en los cuerpos “en los hábitos de sus agentes” y funcionan como “esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción”. Bajo la perspectiva del autor, tanto el campo de la significación como el de la acción se encuentran mediados por la oposición diferencial entre lo masculino y lo femenino, y por la naturalización de la relación entre dominador y dominado. Así, las representaciones de género se constituyen no solo en el producto de tal división, sino en una manera de, a través de su circulación, naturalizar la diferencia y lo que de esta se desprende.
1.2. Tecnologías de género
En perspectiva foucaultiana,2 De Lauretis (1989) propone el concepto de tecnologías del género para explicar cómo operan variadas tecnologías sociales en la producción de los sujetos generizados y/o como procedimientos para normalizar, naturalizar y esencializar la diferencia sexual. Moreno (2011), de acuerdo con la autora, define a estas tecnologías como “regímenes complejos, donde deben incluirse, sin duda, las prácticas discursivas, los proyectos pedagógicos, las normatividades” (p. 50), las que apuntan a producir sujetos, prácticas y subjetividades generizadas. En este sentido, la fabricación del género se corresponde con “el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales” (p. 8) a través del despliegue de prácticas y discursos.
Además de las propuestas de Foucault, De Lauretis incorpora algunos elementos de la teoría althusseriana. En primera instancia, apela al concepto de ideología3 para establecer que el género es tal en la medida en que este “tiene la función (que lo define) de constituir individuos concretos como varones y mujeres” (p. 12). Conforme con esto, el género es ideología y es efecto de la ideología de género. En segundo lugar, alude al concepto de aparatos ideológicos del Estado (AIE)4 para definir a las tecnologías de género, las que existen porque el género es ideología, constituyéndose en una de las maneras de ponerla en circulación, aspecto que incide en la modelación de cuerpos y subjetividades. En este sentido, “la ideología existe materialmente a través de los aparatos ideológicos del Estado (AIE)” (Parra, 2017, p. 255).
En las tecnologías de género, convergen “discursos institucionalizados, epistemologías y prácticas críticas, así como prácticas de la vida cotidiana”, que apuntan a la generización de los sujetos. Sin embargo y tal como lo afirma Sainz (s. f.), De Lauretis no propone la existencia de un AIE del género, sino que el género “es transversal a todos los aparatos de Estado”.
Desde esta perspectiva, las políticas públicas podrían ser definidas como tecnologías de género, en la medida en que 1) son construidas (negociadas, formuladas y puestas en marcha) por sujetos que encarnan al género como ideología; 2) en estas se plasman las representaciones que sobre los géneros encarnan los sujetos generizados que participan en su formulación; y 3) al ponerse en marcha (implementación) reproducen, afianzan y legitiman las representaciones de género.
No obstante, para comprender cómo operan resulta clave ahondar en las propuestas de Althusser sobre los AIE. Si consideramos que estos se constituyen en dispositivos que son resultado a su vez que contienen la ideología, “prescriben prácticas materiales que interpelan a los individuos de manera que estos terminan aceptando como necesarias las formas de comportamiento que las prácticas requieren por parte de ellos” (Parra, 2017, p. 255). En este orden de ideas, los AIE funcionan como mecanismos de sujeción. La sujeción es condición para la producción de sujetos funcionales al sistema (Althusser, 1988), es decir, para la reproducción de las relaciones de explotación que sostienen al sistema capitalista.
La sujeción a través de los AIE, tal como lo establece De Lauretis (1989), además de emanar del género, ratificarlo, producen y mantienen la diferencia como elemento transversal a la explotación. En su explicación alude a las propuestas de Michele Barret, para quien la ideología de género: 1) opera como el “lugar primario de construcción del género” (p. 13); 2) es elemento central de la división del trabajo y de la reproducción de la fuerza de trabajo; y 3) evidencia la intersección entre ideología y relaciones de producción.
En relación con lo anterior, Maffla (2017) sugiere considerar a las políticas públicas como estrategias estatales de disciplinamiento y control social, las que, en el marco de los procesos de reproducción ampliada de capital, apuntan a la producción de sujetos generizados como condición para una subordinación también generizada a las necesidades del capital.
1.3. Tecnologías de género neoliberales
La serie de desplazamientos productivos ocurrida a finales de la década de los setenta incidió en la recomposición de la división internacional del trabajo. El desplazamiento de “la producción manufacturera hacia las zonas de libre comercio y plataformas exportadoras en el Tercer Mundo” (Escobar, 2007, p. 296) se constituyó en una estrategia para resolver la crisis de sobreacumulación de capital, fuerza de trabajo y mercancías en el centro capitalista. Este aspecto implicó la recomposición de la división sexual del trabajo en los países de la periferia capitalista. Abaratar costos de producción como recurso para incrementar la tasa de ganancia requirió de la “oferta constante de trabajadores dóciles y baratos” (p. 296).
Luxemburgo argumenta que el capitalismo necesita nuevas arenas de consumo y de mercado en las que expandirse (Hartsock, 2006); y, en el capitalismo tardío, la mano de obra que se requiere es una mano de obra que pueda entrar a un mercado de trabajo flexible y precario, que es el que se configura mediante la implementación de los programas de ajuste estructural. Según Hartsock, esta mano de obra debe ser reclutada de las “reservas sociales fuera del dominio del capital” (p. 20). En este contexto, las mujeres, principalmente las de las periferias capitalistas, han sido redescubiertas por el capital internacional.
Mies (1998) señala algunos factores que subyacen a este redescubrimiento: 1) las mujeres se constituyen en la fuerza óptima para la acumulación capitalista a escala mundial dado que su trabajo puede ser pagado a un precio mucho más barato que el trabajo masculino; 2) debido a que las múltiples actividades que realizan las mujeres (incluidas algunas de carácter productivo) no se reconocen como trabajo, su trabajo puede ser más fácilmente degradado; 3) la invisibilización del trabajo de las mujeres está en la base de su no reconocimiento como trabajadoras reales.
Particularmente en el contexto neoliberal, las políticas públicas (otras acciones estatales también) apuntan no solo a incorporar a las mujeres a la producción económica, sino también a producir cierto tipo de feminidades productivas útiles, competitivas y eficientes para al mercado (Cajamarca, 2014). Desde finales de los setenta y mediante una serie de estrategias desplegadas por el Estado y la cooperación al desarrollo, las mujeres han sido integradas a la producción de cultivos comerciales. Los proyectos productivos puestos en marcha en las zonas rurales como condición para el empoderamiento económico de las mujeres han posibilitado su ingreso a la producción de mercancías. Este ingreso no ha sido a partir del reconocimiento de su trabajo (tanto productivo, como reproductivo y comunitario), sino que tiene relación con lo que Mies llama el impulso estatal y privado “al uso productivo del tiempo dedicado al ocio”.
Escobar (2007) propone considerar la incidencia que han tenido las estrategias de mujer y desarrollo (MYD) y género en el desarrollo (GED) en la instrumentalización de las mujeres rurales en función de las demandas capitalistas. En Colombia estos enfoques han permeado el diseño de las políticas para mujer rural y de la incorporación del género a las diversas estrategias de desarrollo rural desde finales de la década de los setenta (Sañudo, 2015). A través de los programas dirigidos a las mujeres rurales, se comenzó a organizar y regular su vida, sus rutinas, sus prácticas y subjetividades (Sañudo, 2015). Este grupo poblacional fue percibido como un sector problemático para el desarrollo, el que debía ser integrado a las dinámicas económicas de manera activa, y bajo esta lógica productivista se apuntaba a que “las mujeres produzcan y se reproduzcan eficientemente” (Escobar, 2007, p. 315).
En este sentido, las tecnologías de género neoliberales corresponderían a una batería de discursos y prácticas que, al sostenerse en la división sexual del trabajo e incidiendo en el campo de las significaciones, se despliegan para ajustar los cuerpos y las subjetividades de hombres y mujeres a las necesidades de acumulación capitalista, actuando a su vez como mecanismos de desposesión, en la medida que se sustentan en la expropiación del trabajo reproductivo y productivo de las mujeres. Al constituirse la división sexual del trabajo en el eje de la estructuración de las sociedades capitalistas, las políticas se sostienen en tal división.
1.4. Acceso y formalización de la tierra y tecnologías de género neoliberales
García (1986) sugiere que las reformas agrarias o la implementación de mecanismos de política pública para facilitar el acceso a la tierra a los productores rurales en los países de América Latina ha tenido como finalidad “la modernización capitalista de la agricultura” y la reorganización productiva de los territorios rurales (p. 79). Dado que los instrumentos estatales de redistribución de la tierra han sido conceptuados de acuerdo con lo que él denomina “ideología desarrollista”, estos han apuntado, entre otros, a la “redefinición de las economías campesinas dentro del modelo vigente de crecimiento agrícola” (p. 76).
En este orden de ideas, el viabilizar el acceso a tierra o su formalización se sitúa como condición para “conservar o incrementar las tasas de acumulación en el campo” a través de la “sobreexplotación de la mano de obra campesina”. Es decir, mediante la adjudicación de este recurso productivo y otros, los Estados transfieren a las unidades económicas campesinas “la responsabilidad en la conservación y reproducción de la mano de obra agrícola” (p. 77); además, tienen a su disposición los recursos para generar, por un lado, los mínimos de subsistencia, aspecto fundamental para “completar el salario agrícola” (García, 1986, p. 77).
Por otra parte, es de considerar que los procesos de reforma agraria implican el despliegue de acciones complementarias, tales como la transferencia de tecnología, programas de acceso a crédito, procesos de extensión y asociatividad del campesinado, y desarrollo de proyectos productivos. En palabras de Castorena (1983), estos operan como dispositivos para la subordinación de las economías campesinas a las necesidades, siempre cambiantes, del modo de producción capitalista (Sañudo y Aguilar, 2018). Así, la tierra supone la condición para que el pequeño productor se vincule a determinadas ramas (reorganización de la producción), especialmente a aquellas que son la base de la industria nacional o para suplir las demandas de los sectores agroexportadores.
León y Deere (2000) indican que la Ley 160 de 1994 tuvo como propósito explícito organizar el mercado de tierras a fin de dar paso a un sector agrícola más competitivo, que pueda participar con éxito en los mercados internacionales.5 En este contexto, la intervención del Estado como regulador del acceso a la tierra se concibe como una medida temporal que sirve de guía para la transición al funcionamiento libre del mercado de insumos, de créditos y productos. En concreto, frente a la Ley 160, Cifuentes et al. (2016, p. 15) sugieren que mediante esta se transforma el “paradigma estatal de reforma agraria”, es decir, se caminó de un modelo basado en la “redistribución de tierras inadecuadamente explotadas” a través de la acción directa del Estado a uno en el que domina el mercado asistido de tierras.6
Por su parte, Gómez (2011, p. 65) entiende que la Ley 160 funciona como un mecanismo “para regular la estructura de la propiedad en un esquema de economía más abierta e internacionalizada”. En este sentido y tal como sostiene el autor, mediante esta norma se adelantó un proceso de reordenamiento rural tanto a nivel de la estructura de la tenencia como de las dinámicas productivas de los territorios, aspecto que en varias zonas del país fue coadyuvado por medio del despliegue de repertorios de violencias asociadas al escalonamiento de la guerra.
En cuanto a la Ley 1448 y, en específico, las medidas de restitución, aunque estén encaminadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado, también pretenden legitimar el modelo de desarrollo rural, que, entre otros, se comenzó a configurar con el entronque entre reformas neoliberales y conflicto armado. Es decir, consolidar las condiciones para la viabilidad del mercado de tierras, para la modernización del sector agrario, para la reconstitución de las víctimas como nuevos sujetos productivos y para la instauración de territorialidades con características económicas específicas. Uprimny y Sánchez (2010, p. 305) reconocen que la restitución apunta a corregir “la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras y dar vía a una política de desarrollo rural que modernice la producción agraria con base en la gran propiedad”.
En relación con el funcionamiento de estas normas como tecnologías de género, es de considerar que el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria o como sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras se sucede en el marco de la implementación de reformas neoliberales, proceso entroncado con el escalonamiento de la guerra. El entronque, como se ha dicho antes, está en la base de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el país. Esta reorientación demanda nuevos sujetos productivos.
Si bien no se niega la importancia de las normas referenciadas con respecto a la garantía de los derechos de las mujeres a la tierra, es de considerar que el acceso a la tierra se percibe, desde el nuevo modelo de desarrollo rural, como una estrategia para la potenciación de las mujeres como sujetos productivos. En este sentido, “la propiedad segura de la tierra aumenta la eficiencia de las mujeres en cuanto incrementa directamente tanto su capacidad como sus incentivos para invertir llevando a niveles de productividad y producción más altos” (León y Deere, 2002, p. 21). Eficiencia y productividad logradas mediante el acceso a los factores de producción se suponen, por un lado, como condiciones para el bienestar de las mujeres, de sus familias y de las comunidades rurales; y, por otro, como factores clave para el crecimiento económico (Sañudo, 2015). En este sentido, las limitaciones estructurales que enfrentan las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, en el contexto neoliberal, se conceptúan como obstáculos al crecimiento económico y “un alto costo de oportunidad a la sociedad en términos de producción e ingresos perdidos” (Agnes Quisumbing et al., citados por León y Deere, 2002, p. 21).
Desde la perspectiva de Cajamarca (2013), Piñero (2015) y Piña (2017), los programas de acceso a la tierra para mujeres, diseñados e implementados bajo el cuño del neoliberalismo, constituyen a las mujeres como sujetos generizados en dos vías. Por un lado, las configuran como sujetos productivos, dado que se vuelven sujeto de políticas si y solo si encarnan habilidades o características específicas7 que tienen que ver con lo femenino; estas son las que deben ser potenciadas tanto para su incorporación a la producción como para que contribuyan a la dinamización del sector agropecuario. Al respecto establece Piña (2017, p. 87): “La inclusión de las mujeres en la producción moviliza prácticas y formas discursivas sobre la diferencia sexual; además emerge valorizaciones sobre las ‘identidades de género’ ligadas a las habilidades que se cree tienen las mujeres por ser mujeres”.
Por otro, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria se legitima en la medida en que encarnan una identidad puntual: la de ser cuidadoras y, por ende, artífices del bienestar de las familias y de las comunidades. Aun considerándolas como potenciales actores para la dinamización de la producción rural, la identidad asociada al ser madres (jefas de hogar) media su entrada al ámbito productivo. Esta, al ser una identidad funcional al patriarcado, les otorga legitimidad para entrar a la esfera del reconocimiento, un reconocimiento que ha sido exclusivo para los hombres y el que es obviamente otorgado por ellos mismos (Sañudo, 2015).
En este sentido, el reconocimiento de las mujeres rurales como sujeto de reforma agraria y de restitución de tierras implica la producción de un sujeto híbrido/dicotómico (productivo y reproductivo). El posicionamiento de este tipo de sujeto en la agenda de los derechos tiene que ver con la necesidad de abaratar costos de producción como requisito para incrementar la eficiencia de la producción. De tal forma, el acceso a la tierra para las mujeres rurales bajo la lógica neoliberal busca potenciar ciertas funciones particulares de las mujeres en las áreas reproductivas y productivas, que representan mayor eficiencia y eficacia para el crecimiento económico.
Otro elemento que es fundamental y que se suma al reconocimiento/ configuración del sujeto femenino de la reforma agraria y de la restitución es la vulnerabilidad: por condiciones de pobreza y por causa del conflicto armado. Esta categoría refuerza las anteriores. Piñero (2015) sostiene que, por un lado, el posicionamiento de un género como “vulnerable” afianza los imaginarios tradicionales de género sobre las mujeres como débiles y necesitadas de protección; por otro, legitima la urgencia de su vinculación al ámbito productivo como una condición que les permitirá salir de la “feminidad vulnerable”. De acuerdo con Cajamarca (2013), la vulnerabilidad, en el marco de las políticas dirigidas a las mujeres rurales, está asociada con las limitaciones que ellas y sus familias enfrentan en su vinculación al mercado como productoras y consumidoras.
2. El sujeto femenino de la reforma agraria
Tal como se ha explicitado en párrafos anteriores, en Colombia el reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra obra a través de tres instrumentos. Mediante la Ley 30 de 1988, “por primera vez se reconoció explícitamente el derecho de la mujer a la tierra” (León y Deere, 1997, p. 11). El principal avance en este sentido corresponde al establecimiento como norma de la titulación conjunta de predios obtenidos bajo la modalidad de reforma agraria; en cuanto al acceso individual, se instituyó que las “mujeres jefas de hogar mayores de 16 años” (p. 11) tendrán acceso “prioritario a tierras baldías nacionales y facilidades en su participación en las empresas comunales creadas bajo la reforma agraria” (p. 11); con respecto a la participación de este grupo poblacional en espacios de decisión sobre temas concernientes con el desarrollo rural, se ordenó que estas, a través de las principales organizaciones de mujeres rurales, en este momento la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), conformarían “las juntas regionales y nacionales del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora” (p. 11).
Gómez (2011) establece que, si bien la Ley 30 de 1988 (primera ley mediante la que se reconoce a las mujeres como sujetos de reforma agraria) se formula en un escenario de transformaciones del modelo de desarrollo rural en el país, esta conservó algunos elementos de las leyes precedentes (135 de 1961 y 1 de 1968) en la medida en que se instituyó como una norma encaminada a remover los obstáculos para el acceso del campesinado a la tierra.
La Ley 160 de 1994 se constituye en la segunda norma por medio de la que se incorporan medidas relativas al género en los procedimientos para el acceso a la propiedad de la tierra de campesinos y campesinas. Esta se formula en un escenario de cambios, el que se configura a través de la implementación de las reformas neoliberales.
A finales de la década de los ochenta, se observa una transformación radical en torno al modelo de desarrollo rural en Colombia. En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se inician los procesos de apertura económica. El proceso de neoliberalización del sector rural coincidió con una reducción de los recursos públicos ejecutados para el sector. El PNUD (2011, p. 45) señala: “El gasto público agropecuario cayó como porcentaje del PIB total, de un promedio de cerca de 0,67 % entre 1990 y 1996 a uno de cerca de 0,27 % entre 2000 y 2009. La caída más importante se dio en la inversión, mientras el gasto en funcionamiento se mantuvo relativamente estable”. Paralelamente, se desmanteló la institucionalidad rural creada en los años sesenta y setenta. Así, “en los años 1990 y principios del 2000, el sector vio fenecer gran parte de los programas institucionales creados en décadas pasadas o recientes como el DRI, el PNR y la reforma agraria; el debilitamiento de las unidades municipales de asistencia técnica (Umatas) y de la asistencia técnica gratuita a pequeños agricultores” (p. 308).
Es en este contexto en el que el gobierno de César Gaviria, bajo asesoría y apoyo del Banco Mundial, propone un borrador de Ley de Reforma Agraria. En el marco de este, se presenta la figura de reforma vía mercado de tierras, es decir, la adquisición (por compra no por extinción) por parte del Estado de haciendas y latifundios para su parcelación; y el otorgamiento de subsidios de reforma agraria a campesinos y campesinas que cumplieran con algunos requerimientos (ser mayor de 16 años, tener vocación agrícola, ser jefe o jefa de hogar, entre otros) (Fajardo, 2002).8
En este entorno, campesinos y campesinas organizadas rechazaron el proyecto de ley formulado por Gaviria e iniciaron un proceso de concertación entre diversas organizaciones rurales e indígenas, todas ellas confluyendo en una coordinadora agraria denominada Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas (Conaic).9
En este escenario, elaboraron un proyecto de ley para presentar al gobierno. Tal proceso fue el producto de concertaciones entre campesinos e indígenas y de alianzas con otros sectores del movimiento social, como las principales centrales, entre ellas Sintraincoder. Sectores que respaldaron tanto el proyecto de ley presentado como las negociaciones que se establecieron con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura y del Incora.
De acuerdo con lo anterior y desde el criterio de Mondragón (2002, p. 5), en la ley que finalmente es sancionada por el Estado, si bien se introducen muchas de las propuestas del proyecto presentado por el campesinado (figura de reservas campesinas, acceso progresivo a la propiedad de la tierra mediante subsidios, Sistema Nacional de Reforma Agraria), en el marco de esta se acaba con la figura de extinción de dominio como mecanismo para obtener tierras destinadas para la dotación a población campesina. Mediante este cambio se perdía un derecho adquirido como era “el que a los tres años de estar inexplotado un predio procedía la extinción de dominio”.
El deterioro de la guerra durante la primera mitad de la década de los noventa condiciona de doble manera la negociación de la Ley 160 de 1994. Por un lado, al tener efectos desmedidos sobre la población civil, en particular sobre las y los habitantes de las zonas rurales del país, limita la capacidad de acción de las organizaciones sociales, sobre todo las campesinas; y, por ende, su capacidad de incidir en la negociación de la ley referenciada. Por otra parte, dado los efectos particulares que el conflicto tiene sobre hombres y mujeres, los intereses y reivindicaciones pasan a estar modelados por estos efectos, lo mismo que su lucha y las representaciones de género que se ponen en escena.
Para mediados de la década referida, en Colombia la guerra tiene manifestaciones y actores diferentes a los de la época precedente (setenta y ochenta), ajustándose a lo que Kaldor (2001, p. 15) ha denominado “nuevas guerras”, es decir, aquellas donde se produce “el desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos”; y, por otro, en las que opera una transformación en 1) los objetivos de la guerra, 2) los métodos de lucha y 3) los métodos de financiación. Particularmente en Colombia, al comienzo se evidenciaban los siguientes rasgos del conflicto: el resquebrajamiento del monopolio del Estado sobre la fuerza y la violencia legítima y organizada, esto es, la privatización de la violencia asociada al auge del crimen organizado y del paramilitarismo, el deterioro de la legitimidad política en un contexto de crisis económica, fiscal y de corrupción, y el control territorial por parte de actores armados a través del uso de la violencia con miras al control político de la población (PNUD, 2003).
Es en este contexto que se formula la Ley 160 de 1994, la que se constituye en la segunda norma mediante la que se introduce el principio de igualdad para los procesos de titulación de la tierra. Esta ley da continuidad a lo establecido en la norma precedente (Ley 30 de 1988) (titulación conjunta y el reconocimiento del derecho de las mujeres jefas de hogar al acceso individual a la tierra), pero, a diferencia de la anterior, en esta se matiza aún más el sujeto que se prioriza como beneficiario, es decir, mujeres campesinas jefes de hogar, que además se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente.10
Sin embargo, cabe aclarar que dada la tendencia política del gobierno: la que estaba enfocaba en avanzar en la apertura económica y la reconversión del agro, y en un contexto de escalonamiento del conflicto con especiales efectos sobre las mujeres rurales, el derecho a la tierra para este grupo poblacional no se concibió como una medida de carácter afirmativo, sino como estrategia para brindar a los sujetos las condiciones necesarias para incorporarse al nuevo modelo (Cajamarca, 2013). Además, al constituir a las mujeres como sujetos vulnerables, implícitamente se estableció el reconocimiento de su derecho a la tierra como uno de los mecanismos para facilitar su ingreso al mercado y así ellas por sí mismas podrían constituir las condiciones para salir de la fragilidad en las que las sumía la pobreza y la guerra.
Una cuestión por resaltar es que mediante la focalización de las mujeres rurales como sujetos de atención en razón de su vulnerabilidad y por su potencialidad como sujeto activo en la producción se omiten las condiciones estructurales que reproducen la situación de inequidad que condicionan el acceso a la propiedad de la tierra.
En este sentido, la inclusión de las mujeres rurales en la Ley 160 de 1994 reafirma tres supuestos: se constituyen en sujetos de este derecho dado que encarnan la maternidad (o el cuidado) como el rol más importante desempeñado por ellas; son sujetos vulnerables en la medida en que no cuentan, por un lado, con las condiciones para ejercer a cabalidad el rol de crianza de los hijos; y porque no han sido capaces de insertarse efectivamente en el mercado, aspecto que se supone minimizará su fragilidad.
En conexión con el concepto de tecnología de género neoliberal, esta ley se constituye en una estrategia para, a través de la articulación de estas en lo productivo, producir tipos de sujetos cuyas características o rasgos les permitirán ser funcionales al sistema. Esta norma pone en circulación nuevas representaciones de género, ligadas a la capacidad de las mujeres para ser productivas y aportar al desarrollo rural y a la dinamización de la economía, por medio del reconocimiento de su derecho a la tierra, aspecto que posibilita la asimilación de una serie de imágenes y representaciones ‘convenientes’ sobre los sujetos y su papel en el nuevo modelo. Como argumenta De Lauretis (1989, p. 25), “la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género”.
3. El sujeto femenino de la restitución de tierras
Frente a los resultados de la puesta en marcha de la Ley 160 de 1994, es clave considerar varios aspectos. León y Deere (2000) especifican que, si bien mediante la implementación de la norma se incrementa el acceso de las mujeres a la tierra (a través del subsidio y la titulación conjunta), este siguió siendo marginal. Tan solo el 19 % de la totalidad de los sujetos beneficiados por el subsidio fueron mujeres. Por otra parte, el deterioro de la guerra tuvo efectos sobre el acceso. Estos deben considerarse en dos niveles. Por un lado, quienes tuvieron la posibilidad de acceder fueron víctimas de despojo o tuvieron que abandonar la tierra; por otro lado, las dinámicas del conflicto condicionaron, por ejemplo, la solicitud del subsidio (Sañudo, 2015).
La conexión entre género y despojo es compleja, y para comprenderla Meertens (2016) sugiere atender a que “el acceso a la tierra de las mujeres ha sido una larga historia de exclusiones”, las que no han sido resueltas con la implementación de la Ley 160 de 1994, y se han exacerbado con el escalonamiento de la guerra y la reorientación del modelo de desarrollo rural (este como producto de la convergencia entre irregularización del conflicto y neoliberalismo).
Las históricas exclusiones se conectan con los arreglos tradicionales de género. Así, “el ordenamiento social y cultural basado en una cultura patriarcal” limita el acceso a la propiedad por parte de las mujeres y media en “los procesos de titulación, adjudicación, e incluso de sucesión” (CNRR, 2009, p. 56).
Córdova (2003) sostiene que factores como “la percepción dicotomizada de la división sexual del trabajo y de los papeles de género”, y la idea instalada con fuerza en el imaginario sobre que las mujeres “son incapaces” inciden en el acceso. En cuanto al primer factor, la autora establece que esta, además de definir y prescribir los ámbitos de las actividades femeninas y masculinas, tanto en lo que respecta a la reproducción como a la producción, legitima la pertenencia de los sujetos a espacios específicos, “instituyendo con esa exclusividad un estado recíproco de dependencia y complementariedad que se funda en el orden genérico” (p. 181). Este orden instaura que los hombres como productores deben ser los propietarios de la tierra y las mujeres como cuidadoras deben estar incluidas dentro de la propiedad masculina (Sañudo, 2015).
Con respecto al imaginario sobre la incapacidad de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas y el control de los recursos, este tiene que ver con que las sociedades agrarias establecen la supremacía masculina como principio organizador de la distribución económica y social de recursos (Bourdieu, 2000). Bajo esta lógica, “las mujeres se ubican en la parte más baja de la escala económica y social” (Romany, 1997, p. 102), aspecto que, entre otros, incide en el reconocimiento y valorización del trabajo que las mujeres realizan tanto en los ámbitos productivo como reproductivo y comunitario. La continuidad en el no reconocimiento del trabajo femenino rural implica la invisibilización de este sector como sujeto de reforma agraria.
Con la guerra se exacerban las condiciones de exclusión basadas en los imaginarios de género. Meertens (2017, p. 19) apunta: “Los actores armados y no armados usaban los órdenes de género de la sociedad campesina a su favor. Aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres o ampliando sus repertorios de violencia hacia ellas las desalojaron de sus tierras o afianzaron el orden masculino de la tenencia”.
Por su parte, Guzmán y Chaparro (2013, p. 14) plantean que el despojo se ancla en un “contexto previo y general que sitúa a las mujeres en condiciones de desventaja inicial”, desventaja que en escenarios de conflicto armado se incrementa. Frente a lo anterior, Céspedes (2010, p. 276) añade un elemento fundamental. La autora establece que la violencia sexual en el marco del conflicto armado se ha constituido también en una estrategia para despojar, señalando que “en ciertos contextos es la herramienta utilizada para producir el desplazamiento y consiguiente abandono de los inmuebles”.
La compleja experiencia del despojo por parte de las mujeres ha sido reconocida en la Ley 1448 de 2011, específicamente en lo concerniente a la restitución de tierras. Esta se constituye en el mecanismo, que, en clave de justicia transicional, opera para devolver las tierras despojadas con ocasión del conflicto armado a las víctimas, “bien sean propietarios, ocupantes o poseedores” (Benjumea y Poveda, 2014, p. 69). En cuanto a las mujeres, además apunta a atacar la persistente brecha de género en el acceso, problema que no pudo ser resuelto a través de los previos esfuerzos normativos.
En este orden de ideas, el enfoque de género transversaliza los artículos comprendidos entre el 114 y el 118, en los que, en palabras de Meertens (2017, p. 19), se conjugan las siguientes acciones afirmativas: “titulación a mujeres, priorización de mujeres jefas de hogar, protección (consentimiento previo para acompañamiento de la policía), participación de organizaciones femeninas en espacios institucionales y acceso a los beneficios de la Ley 731 de 2002”.
La Unidad de Restitución de Tierras (s. f.) ha dictaminado que las mujeres se constituyen en sujeto de restitución en razón de su victimización por despojo o abandono de predios con los cuales, de manera formal o informal, han mantenido una relación de propiedad. Esta instancia además reconoce que las mujeres, dadas las históricas condiciones de exclusión en el acceso a la tierra que han enfrentado, tienen mayores probabilidades de ser despojadas de la tierra, una cuestión que también ha sido determinante del acceso informal o precario a la tierra.
Desde esta lógica, reconoce tres modalidades jurídicas para la restitución: propietarias, poseedoras y ocupantes.11 En cuanto a las primeras, la URT (s. f., p. 7) dispone que son aquellas mujeres que poseen “escritura pública, una resolución del Incoder o del Incora o un acto administrativo emitido por el alcalde, o una sentencia de un juez que luego fue registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos”; con respecto a las poseedoras, en este grupo se clasifican aquellas mujeres “que se creen y actúan como dueñas de un predio, de manera pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo establecido en la ley. Por tanto, lo usan, lo explotan, lo trabajan, desarrollan sus actividades cotidianas o incluso arriendan a otros, pero no tienen el título de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (p. 8); en lo que compete a las ocupantes, estas son “aquellas mujeres que viven o explotan directamente un terreno baldío” (p. 9).
Por otra parte, para la Ley de Víctimas el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres resulta fundamental como estrategia para garantizar la restitución de la tierra. Dada la “posición asimétrica frente a la propiedad y tenencia de la tierra y bienes”, y/o por el acceso mediado a través de una relación formal con un varón, las mujeres difícilmente pueden demostrar el tipo de relación de propiedad que mantenían con el predio (Rodríguez, 2014, p. 56). Considerando esta problemática, la URT ha realizado importantes esfuerzos para ampliar los términos en que se da el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres.
En concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, se crea mediante Resolución 80 el “Programa de Acceso Especial de Mujeres y Niñas a la Etapa Administrativa del Proceso de Restitución de Tierras”. Este tiene como objetivo “crear mecanismos eficaces para la acreditación de la titularidad del derecho a la tierra de las mujeres y niñas víctimas del abandono y despojo”. Su puesta en marcha, además, apunta a “superar las barreras y dificultades que presentan las mujeres respecto al acceso a la justicia, con la finalidad de demostrar sus derechos” (artículo 3º).
La restitución además es un proceso que está articulado con otras medidas encaminadas al restablecimiento socioeconómico de la población despojada, entre ellas el apoyo a la construcción y desarrollo de “planes de vida productivos” (URT, s. f., p. 9). Estos se diseñan y ponen en marcha con el objetivo de “contribuir a la integración social y productiva de las familias restituidas” (p. 9). El principal componente de estos planes corresponde a los proyectos productivos, para cuyo desarrollo las personas restituidas reciben incentivos. Para el acceso a este incentivo, las mujeres ‘cabeza de familia’ se prevén como sujeto prioritario dado que hacen parte del grupo ‘poblaciones vulnerables’. Además de lo anterior, se ha determinado que aquellas que retornen a sus lugares de origen posterior a la restitución tendrán prelación en los beneficios que otorga la Ley de Mujer Rural (731 de 2002).
Los planes de vida productivos se construyen considerando un diagnóstico, mediante el que se caracterizarán las condiciones ambientales y socioeconómicas de las personas restituidas y del territorio al que retornan; se tipologizará a los productores y los sistemas de producción; se mapeará a los diferentes actores que hacen presencia en el territorio (estatales y no estatales) y que intervienen en el desarrollo rural. Los insumos contenidos en el diagnóstico orientarán la construcción de los planes productivos.
“La oferta del Estado debe considerarse como eje de la formulación de los planes, de la misma forma que las ventajas que la economía familiar ofrece para el desarrollo de apuestas productivas. De igual manera, resulta clave que las propuestas sean técnicamente viables y financieramente sostenibles” (p. 39). Además, la puesta en marcha de estos planes dependerá de la “corresponsabilidad por parte de los beneficiarios” (URT, s. f., p. 25), quienes aportarán recursos productivos (fuerza de trabajo, saberes) y, si es necesario, deberán solicitar un crédito, cuyo trámite será apoyado por la Unidad. También están en la obligación de “asistir a los talleres, las jornadas de capacitación y a los eventos y actividades que, en el desarrollo del plan de vida productivo, se programen por parte de los respectivos operadores” (p. 25).
La sostenibilidad de la restitución estará mediada por la capacidad, por parte de las familias, con el apoyo institucional y el asocio con actores privados, de desarrollar el plan de vida productivo, el que se espera que posibilite la conexión con el mercado interno y externo, y se constituya en una de las vías para la dinamización de las economías rurales.
No obstante, la restitución y el desarrollo de los proyectos productivos son procesos que se suceden en escenarios en los que las dinámicas económicas, las lógicas productivas y los actores han cambiado, o se han transformado en función de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el contexto de la convergencia entre neoliberalización y escalonamiento del conflicto armado. En este sentido, la restitución y las acciones que trae aparejadas estarían encaminadas a la reorganización productiva de los territorios rurales, con la consecuente redefinición de la economía campesina bajo la lógica de un modelo que privilegia las plantaciones a gran escala y la agroindustria. Permitir el acceso a la tierra (vía formalización del título) y a recursos productivos (crédito, capacitaciones, asistencia técnica, transferencia de tecnología, entre otros) restaura las condiciones para la reproducción de la mano de la fuerza de trabajo necesaria para dar viabilidad a proyectos productivos de gran envergadura. El predio más el proyecto productivo se constituyen en recursos para generar que las personas accedan a los mínimos de subsistencia, aspecto fundamental para “completar el salario agrícola” (García, 1986, p. 77).
Bolívar et al. (2016) sugieren, por ejemplo, que los proyectos productivos vía restitución no solo conllevan la reactivación de la economía campesina (como condición de seguridad alimentaria y de reestructuración de lazos familiares y comunitarios), además posibilitan “el retorno de las víctimas al sistema financiero y la vida comercial” (p. 86), la creación de un ambiente de confianza en las instituciones estatales y en otros actores clave en el desarrollo rural (públicos y privados), la construcción de “iniciativas de emprendimiento y asociatividad” (alianzas con actores privados fundamentalmente), entre otros. Adicionalmente, es de destacar un aspecto sobre el que han llamado la atención Uprimny y Sánchez (2010, p. 305), la restitución estaría apuntando a corregir “la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras”, y los proyectos productivos se constituirían en la estrategia de modernización de la economía campesina.
Tal como se sostuvo antes, las mujeres cabeza de hogar restituidas se constituyen en sujetos prioritarios para el acceso a incentivos para el diseño y desarrollo de planes productivos. El “acceso a información financiera, tecnológica y de mercado; capacitaciones en desarrollo empresarial y procesos asociativos; acceso a servicios de desarrollo empresarial, financieros (microcrédito, garantías, microseguros) y no financieros (asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas); se constituyen en medidas para propiciar su ingreso al mercado y su encadenamiento productivo” (DNP, 2015, p. 2). La finalidad es que este grupo poblacional adquiera las capacidades para que puedan dar solución “a sus problemas socioempresariales y económicos, para que sean gestoras del cambio y de la mejora y conservación de los recursos productivos, asociativos y naturales”, tal como señala el MADR (2015).
Si bien las mujeres cobran especial relevancia como sujeto de restitución, Meertens (2017, p. 53) señala que “el nuevo discurso de equidad de género en la restitución de tierras se enfrenta todavía a viejos imaginarios y prácticas sociales discriminatorias. Estas persisten en una variedad de acciones excluyentes, rutinizadas y naturalizadas, tanto en las familias, las comunidades campesinas e indígenas, como entre los mismos funcionarios y operadores de justicia”. Ellas continúan situándose como un sujeto de intervención (de acceso a la tierra) en la medida en que encarnan una identidad ligada al cuidado (cabeza de hogar). Persiste la visión institucional sobre que ellas son las principales responsables del bienestar de las familias, y el acceso a factores de producción se vislumbra como condición para alcanzar y mantener el bienestar familiar y colectivo. Además, la restitución y su prelación en la construcción y puesta en marcha de los planes de vida productivos tienen la intencionalidad explícita de modernizarlas, dotándolas de las capacidades necesarias para ser eficientes en el marco del nuevo modelo. Sin embargo, el acceso a factores y recursos productivos sigue siendo marginal. En este sentido, las intervenciones buscan ubicar a las mujeres productivamente hacia el mercado bajo condiciones precarias.
Las acciones de intervención están encaminadas a producir sujetos femeninos que dejan de percibirse como campesinas para identificarse como empresarias, eficientes, quienes encarnan nuevos conocimientos, los que las hacen más competitivas. No obstante, todas estas nuevas características opacan el que se han constituido como trabajadoras precarizadas y como sujetos a quienes les es cooptado su trabajo productivo y reproductivo, proceso que está en la base de la acumulación capitalista. De esa forma, este moldeamiento no se desarrolla con el único fin de volver a las mujeres más productivas, sino que busca optimizar el trabajo femenino para hacer más rentable la producción.
Conclusiones
A lo largo de este documento, se pretendió evidenciar algunos rasgos de la continuidad que existe en la configuración de feminidades productivas. Configuración que comienza con el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria y persiste con su inclusión como un sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras. Proceso que se sucede en el marco de la neoliberalización de la economía y su entronque con el escalonamiento de la guerra, cuestiones que están en la base de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el país. Esta reorientación demanda nuevos actores productivos. Campesinos y campesinas han sido ajustados mediante las intervenciones estatales y no estatales (violencias diversas) a las nuevas lógicas, que, bajo el libre mercado, han ido tomando los procesos en las zonas rurales del país. En cuanto a la continuidad del sujeto:
• Se están homologando las expectativas y necesidades de los varones productores con las de las mujeres rurales. Las demandas de factores de producción (tierra, trabajo y capital) y su cumplimiento se encaminan a constituir a los sujetos en actores clave para la dinamización del nuevo modelo de desarrollo rural.
• El tipo de mujer que se articula como el sujeto de derecho de la reforma agraria y de la restitución es una mujer validada y legitimada en el marco del patriarcado (madre y cuidadora), a la que se le quiso y quieren otorgar aquellas condiciones que a los hombres les han sido útiles para consolidarse como el paradigma del sistema productivo.
• Apelando a imágenes y significados del ser mujer aceptados y legitimados social y culturalmente (cuidadoras, madres, vulnerables), las mujeres han reivindicado su derecho a la tierra (titulación colectiva y priorización en los programas de reforma agraria) y a ser sujetos de restitución como un derecho soportado en la naturalización que de lo femenino se ha hecho históricamente.
• En este contexto, se ha esencializado un sujeto femenino que fundamentalmente afianza su identidad en el cuidado de los otros o en relación siempre con otro u otra (madre, esposa, hermana, compañera). Desde esta categoría se invocan otras representaciones (las que serán más claras en la negociación de la Ley 160 de 1994), la de ser sujetos políticos con capacidad para impulsar procesos de transformación social.
• Las mujeres no están siendo consideradas de manera autónoma, sino en relación con otros, como madres, esposas, hijas, con lo cual se invisibilizan sus propias necesidades y experiencias. En esta perspectiva, la familia es la unidad de intervención, mas no las mujeres, y se apela a las mujeres como sujeto de derechos solo si su estatus se corresponde con el de cuidadora.
• Por otro lado, sobre todo en el plano gubernamental, se puede ver cómo se privilegia a las mujeres como sujeto de reforma agraria o de restitución en relación con su papel como productoras en un contexto de modernización del agro (que sobre todo se sucede con la implementación de las políticas neoliberales en los noventa). Se considera clave el dotarlas de insumos para la producción, con miras a constituirlas en sujetos eficientes para el nuevo modelo. La tendencia ha sido la de propiciar una ampliación de los roles de las mujeres en virtud de su capacidad productiva, pero sin omitir su capacidad de cuidar. Esto quiere decir que las mujeres son vistas a partir de la ambivalente noción propia de tal modelo, que las incorpora al desarrollo y al mundo económico (porque garantizan mayor productividad) sin que dejen de lado sus funciones reproductivas y de cuidadoras.
Referencias
Althusser, L (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión.
Amorós, C. (1985). Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona: Anthropos.
Benjumea, A., & Poveda, N. (2014). El derecho a la tierra para las mujeres: una mirada a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bogotá: Corporación Humanas.
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Blovar, A., Botero, A., & Gutiérrez, L. (2016). Restitución de tierras, política de vivienda y proyectos productivos. Bogotá: Dejusticia.
Cajamarca, L. (2014). La trampa de la igualdad: neoliberalismo y políticas públicas para la mujer rural (Tesis sin publicar, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Cardoza, G. (2005). La transición y adaptación del Incora de un modelo estructural e interventor al modelo neoliberal facilitador del mercado de tierras (Tesis no publicada, FEAR, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Castorena, G. (1983). Concentración vertical de productores campesinos por el Estado. Revista Mexicana de Sociología, 45, 829-855.
Céspedes-Báez, L. (2010). Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano. Estudios Socio-Jurídicos, 12(2), 273-304.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (2009). El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual. Bogotá.
Córdova, R. (2003). El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y su aplicación en los estudios de género. Colección Pedagógica Universitaria, 40, 1-12.
Dávalos, P. (2011). La democracia disciplinaria, el proyecto posneoliberal para América Latina. Bogotá: Desde Abajo.
De Lauretis, T. (1989). Technologies of gender. Essays on theory, film and fiction. Londres: Macmillan Press.
Eisenstein, H. (2005). A dangerous liaison? Feminism and corporate globalization. Science & Society, 69(3), 487-518.
Escobar, E. (2007). La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas: Editorial El Perro y La Rana.
Fair, H. (2008). El sistema global neoliberal. Polis (Santiago), 7(21), 229-263.
Fajardo, D. (2002). Situación y perspectivas del desarrollo rural en el contexto del conflicto armado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
FAO. (2006). Situación de la mujer rural en Colombia.
García, A. (1986). Reforma agraria y desarrollo capitalista en América Latina. Bogotá: Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia.
Gómez, B. (enero-junio, 2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Verba Iuris, 63-83.
Guzmán, D., & Chaparro, N. (2013). Restitución de tierras y enfoque de género. Bogotá: Dejusticia.
Hartsock, N. (2006). Globalization and primitive accumulation: the constributions of David Harvey’s dialectical marxism. En N. Castree & D. Gregory, David Harvey: a critical reader (pp. 167-190). Nueva York: Blackwell Publishing.
Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Ediciones Akal.
Kaldor, M. (2001). New and old wars. Organized violence in a global era. Stanford: Stanford University Press.
León, M., & Deere, C. (1997). La mujer rural y la reforma agraria en Colombia. Cuadernos de Desarrollo Rural, (38) y (39), 7-23.
Leon, M., & Deere, C. (2000). Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Machado, A. (2013). Esbozo de una memoria institucional. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Mafla, M. (2017). Extensión rural, empoderamiento femenino y tecnologías de género (Tesis sin publicar, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Meertens, D. (julio-diciembre, 2016). Entre el despojo y la restitución: reflexiones sobre género, justicia y retorno en la costa Caribe colombiana. Revista Colombiana de Antropología, 52(2), 45-71.
Meertens, D. (2017). Restitución de tierras, justicia de género y paz. Bogotá: Instituto de Derechos Humanos Alfredo Vázquez Carrizosa, Pontificia Universidad Javeriana.
Mies, M. (1998). Patriarchy and acumulation on a world escale. Londres: ZED Books.
Mondragón, H. (2002). La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA.
Moreno, H. (abril, 2011). La noción de “tecnologías de género” como herramienta conceptual en el estudio del deporte. Revista Punto Género, (1), 41-62.
Parra, F. (2017). Sujetxs sujetadxs. En torno a la interpelación ideológica y la violencia de género. Teoría y Crítica de la Psicología, (9), 254-264.
Piña, L. (2017). Políticas y precarización del trabajo: el caso de la incorporación de las mujeres en la producción de cafés especiales en La Unión (Nariño) (Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Piñero, S. (2015). Políticas de igualdad para las mujeres del sector rural. Emprendimientos productivos leídos en clave de género (Trabajo de grado, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011). Colombia rural, razones para la esperanza. Bogotá. Documento de apoyo: Medios de vida. Recuperado de http://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/8MediosdeVida.pdf
Ortner, S., & Withead, H. (2003). Indagaciones acerca de los significados sexuales. En M. Lamas (Comp.), El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. México: Universidad Autónoma de México.
Rodríguez, C. (enero-junio, 2014). La Ley de Restitución de Tierras desde la perspectiva de género. Justicia Juris, 10(1), 53-65.
Romany, C. (1997). La responsabilidad del Estado se hace privada: una crítica feminista a la distinción entre lo público y privado en el derecho internacional de los derechos humanos. En R. Cook (Ed.), Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales. Bogotá: Profamilia.
Sainz, A. (s. f.). Cine e ideología de género. De Lauretis con y contra Althusser. Demarcaciones, (5).
Sañudo, M. (2015). Representaciones de género y acceso a la propiedad de la tierra en Colombia (Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España). Recuperado de http://eprints.ucm.es/28068/1/T35636.pdf
Sañudo, M., & Aguilar, D. (2018). Estado, organización del espacio y acumulación capitalista. En prensa.
Sañudo, M., Aguilar, D., Piña, L., & Mafla, M. (2018). Género, globalización y despojo del trabajo. El caso de las mujeres cafeteras en Colombia. En prensa.
Tobasura, I. (2009). De campesinos a empresarios: la retórica neoliberal de la política agraria en Colombia. Cuaderno Venezolano de Sociología, 17(1), 21-34.
Unidad de Restitución de Tierras. (s. f.). Preguntas frecuentes sobre restitución para ellas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Unidad de Restitución de Tierras. (s. f.). Programa proyectos productivos para población beneficiaria de restitución de tierras. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Uprimny, R., & Sánchez, N. (2010). Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia. Estudios Socio-Jurídicos, 12(2), 305-342.
* Este artículo corresponde a uno de los resultados del proyecto de investigación “Políticas públicas y despojo: una lectura en clave feminista”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana.
** Investigadora del Instituto Pensar (PUJ) y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Doctora en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid; magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana; antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia.
1 Desde la perspectiva de León y Deere (2000), la ubicación de este interés a nivel de la región se debe no solo a la toma de conciencia sobre la situación de inequidad que experimentan las mujeres campesinas, sino también a que desde organismos internacionales encargados de la construcción de directrices económicas de desarrollo rural, específicamente desde la FAO y la Cepal, se establece que, con el fin de dinamizar la producción agropecuaria y alcanzar la seguridad alimentaria, resulta urgente la incorporación de las mujeres (Sañudo, 2015).
2 De Lauretis (1989, p. 8) con base en los aportes foucaultianos entiende que “el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, por el despliegue de una tecnología política compleja”.
3 Para Altusser, “la ideología representa no el sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en las que ellos viven y que gobiernan su existencia” (De Lauretis, 1989, p. 12).
4 Althusser (1988) establece: “Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas”.
5 León y Deere (2002, p. 357) señalan: “Uno de los pilares del pensamiento neoliberal sobre el futuro del sector agrícola es la necesidad de dar seguridad de tenencia a los productores. Esto se ha abordado de dos maneras: mediante la terminación formal de los proyectos de reforma agraria que implicaban expropiación de tierras, y mediante programas de titulación de parcelas y esfuerzos por modernizar los sistemas catastrales y los registros de tierras. En los años noventa, la mayor parte de los países latinoamericanos emprendió algún tipo de programa de titulación de tierras, y casi todos los proyectos fueron parcialmente financiados por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
6 Machado (2013, p. 37) sostiene que “esta ley introdujo una nueva manera de enfrentar el problema de la distribución de la propiedad, denominada por algunos como mercado de tierras, y por la ley como la negociación voluntaria de tierras. Con este mecanismo el Estado otorga un subsidio para la compra de tierras a pequeños productores, equivalentes al 70 % del valor de la tierra. Hay quienes lo han denominado como el mercado asistido de tierras, con una asistencia estatal limitada al subsidio, ya que los actores privados —propietarios y campesinos— realizan sus negocios voluntariamente sin interferencia de funcionarios públicos”.
7 En un estudio realizado con mujeres cafeteras, la identificación de estas como sujetos de intervención por parte de la Federación Nacional de Cafeteros tiene como base el imaginario institucional sobre que ellas encarnan habilidades específicas de utilidad en determinados procesos productivos. En ellas recae la responsabilidad de llevar a cabo actividades concernientes al “cuidado” o las que implican “mayor responsabilidad” o “mayor atención”, como, por ejemplo, la selección y clasificación del grano, las tareas empresariales y administrativas. Ver Sañudo et al. (2018).
8 En palabras de Cardoza (2005, p. 46), en este contexto “la Reforma Agraria pasa de ser un problema de economía política, cuya solución es responsabilidad del Estado, a un problema de reducción de las distorsiones e imperfecciones de los mercados y de las políticas”.
9 Esta coordinadora había sido creada, como escenario para la coalición de diferentes actores rurales, en el marco de las negociaciones de paz en el gobierno de Betancurt (Sañudo, 2015).
10 A través de una resolución emitida por el Incora en 1991, se determinó que los sujetos prioritarios en los procesos de dotación de tierras serían las mujeres que estén en “estado de desprotección como resultado de la situación de violencia característica del país, lo que incrementaba los casos de viudez y abandono” (Deere y León, 2000, p. 243).
11 Categorías que también se extienden a los varones.