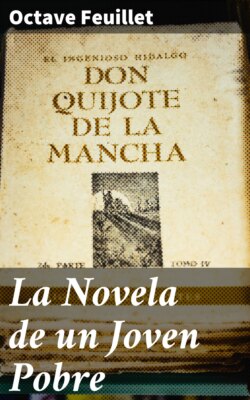Читать книгу La Novela de un Joven Pobre - Feuillet Octave - Страница 4
LA NOVELA DE UN JOVEN POBRE
Оглавление¡Sursum corda! París, 20 de abril de 185...
He aquí la segunda noche que paso en este miserable cuarto, contemplando melancólicamente mi apagado hogar, escuchando, con estupidez, los rumores monótonos de la calle, y sintiéndome en medio de esta gran ciudad, más solo, más abandonado y más próximo á la desesperación que el náufrago que lucha en medio del océano sobre su roto pino. ¡Basta de cobardía! Quiero encarar frente á frente mi destino para quitarle sus trazas de espectro; quiero también abrir mi corazón, donde desborda el pesar, al único confidente cuya piedad no puede ofenderme, á ese pálido y único amigo que me contempla... á mi espejo. Quiero, pues, escribir mis pensamientos y mi vida, no con una exactitud cotidiana y pueril, pero sin omisión seria, y sobre todo sin mentira. Apreciaré mucho este diario: él será como un eco fraternal que engañe mi soledad y me servirá, al mismo tiempo, como una segunda conciencia, advirtiéndome no deje pasar en mi vida ninguna acción que mi propia mano no pueda escribir con firmeza.
Busco ahora en el pasado, con triste avidez, todos los hechos, todos los incidentes que hace largo tiempo me hubieran instruído si el respeto filial, la costumbre y la indiferencia de un feliz ocioso, no hubieran cerrado mis ojos á toda luz. Me he explicado la melancolía constante y profunda de mi madre; me explico también su disgusto por la sociedad, y aquel vestido simple y uniforme objeto ya de las burlas, ya de los enojos de mi padre:—Pareces una sirvienta—le decía.
Yo no podía dejar de ver que nuestra vida de familia era algunas veces alterada por querellas de carácter más serio, pero jamás fuí testigo inmediato de ellas. Los acentos irritados é imperiosos de mi padre, los rumores de una voz que parecía suplicar y algunos sollozos ahogados, era todo lo que podía oir. Atribuía estas borrascas á tentativas violentas é infructuosas por hacer volver mi madre á la vida elegante y bulliciosa de que había gustado en otro tiempo, tanto como puede hacerlo una mujer buena; pero en la cual no seguía ya á mi padre sino con una repugnancia cada día más obstinada. Después de estas crisis era raro que mi padre no se apresurara á comprar algún bello dije, que mi madre hallaba bajo su servilleta, al sentarse á la mesa, y que jamás usaba. Un día, á la mitad del invierno, recibió de París una gran caja de flores preciosas: se las agradeció con efusión á mi padre, pero cuando hubo salido del cuarto, la vi alzar ligeramente los hombros, y dirigir al cielo una mirada de incurable desesperación.
Durante mi infancia y primera juventud había tenido á mi padre mucho respeto, pero muy poco cariño. En efecto, en el curso de este período no conocía sino el lado sombrío de su carácter, el único que se reveló en su vida doméstica, para la que no había nacido. Más tarde, cuando mi edad me permitió acompañarle en el mundo, me sorprendí alegremente al encontrar en él un hombre que ni aun había sospechado. Parecía que en el recinto de nuestro viejo castillo de familia, se hallaba bajo el peso de algún encanto fatal: apenas se encontraba fuera, veía despejarse su frente y dilatarse su pecho: se rejuvenecía.
—¡Vamos, Máximo!—exclamaba—¡galopemos un poco!
Y devorábamos el espacio alegremente. Tenía entonces momentos de alegría juvenil, entusiasmos, ideas caprichosas, efusiones de sentimientos que encantaban mi joven corazón, y de los que habría querido llevar alguna parte, á mi pobre madre olvidada en su triste rincón. Entonces comencé á amar á mi padre, y mi ternura hacia él se acrecentó hasta una verdadera admiración, cuando pude verle en todas las solemnidades de la vida mundana, cazas, carreras, bailes y comidas, manifestar las cualidades simpáticas de su brillante naturaleza. Diestro jinete, conversador deslumbrante, excelente jugador, corazón intrépido y mano abierta, yo le miraba como un tipo acabado de la gracia viril y de la nobleza caballeresca. Él mismo se apellidaba sonriendo, con una especie de amargura: el último gentilhombre.
Tal era mi padre en la sociedad, pero apenas vuelto á casa, mi madre y yo no teníamos bajo nuestros ojos, más que un viejo intranquilo, melancólico y violento.
Los furores de mi padre para con una criatura tan dulce y tan delicada como mi madre, me habrían sublevado seguramente, si no hubieran sido seguidos de esa reacción de ternura y ese redoblamiento de atenciones de que antes he hablado. Justificado á mis ojos por estos testimonios de arrepentimiento, no me parecía sino un hombre naturalmente bueno y sensible, pero arrojado á veces fuera de sí mismo por una resistencia tenaz y sistemática á todos sus gustos y predilecciones. Creía á mi madre atacada de una especie de enfermedad nerviosa. Mi padre me lo daba á entender así, aunque observando siempre, sobre este asunto, una reserva que yo juzgaba muy legítima.
Los sentimientos de mi madre para su esposo me parecían de una naturaleza indefinible. Las miradas que dirigía sobre él, se inflamaban al parecer algunas veces con una extraña expresión de severidad; pero esto no era más que un relámpago; un instante después sus bellos ojos húmedos y su fisonomía inalterable no manifestaban sino una tierna abnegación y una sumisión apasionada.
Mi madre había sido casada á los quince años, y tocaba yo á los veintidós cuando vino al mundo mi hermana, mi pobre Elena. Poco tiempo después de su nacimiento, saliendo mi padre una mañana con la frente arrugada del cuarto en que mi madre se consumía, me hizo señal para que le siguiera al jardín; después de haber dado dos ó tres vueltas en silencio.
—Tu madre, Máximo—me dijo,—se pone cada vez más caprichosa.
—Sufre tanto, ¡padre mío!
—Sí, sin duda; pero tiene un capricho muy singular; desea que estudies derecho.
—¡Yo, derecho! ¿cómo quiere mi madre que á mi edad, con mi nacimiento y en mi situación vaya á arrastrarme en los bancos de una escuela? Eso sería ridículo.
—Esa es mi opinión—dijo secamente mi padre,—pero tu madre está enferma, y todo está dicho.
Yo era en aquel tiempo un fatuo, muy envanecido de mi nombre, de mi juvenil importancia y de mis pobres triunfos de salón; pero tenía el corazón sano, adoraba á mi madre, con la que había vivido durante veinte años en la más estrecha intimidad que pueda unir dos almas en este mundo; me apresuré á asegurarle mi obediencia: ella me dió las gracias inclinando la cabeza con una triste sonrisa y me hizo besar á mi hermana dormida sobre sus rodillas.
Vivíamos á media legua de Grenoble; pude, pues, seguir mi curso de derecho, sin dejar la casa paterna. Mi madre se hacía dar cuenta, día por día, del progreso de mis estudios, con un interés tan perseverante, tan apasionado, que llegué á preguntarme, si no habría en el fondo de esta preocupación extraordinaria algo más que un capricho de enferma: si por acaso la repugnancia y el desdén de mi padre hacia la parte positiva y fastidiosa de la vida, no habrían introducido en nuestra fortuna algún secreto desorden, que el conocimiento del derecho y el hábito de los negocios deberían, según las esperanzas de mi madre, permitir á su hijo reparar. No pude, sin embargo, detenerme en esta idea; verdad es que recordaba haber oído á mi padre quejarse amargamente de los desastres que nuestra fortuna había sufrido durante la época revolucionaria; pero desde tiempo atrás estas quejas habían cesado, y por otra parte, yo siempre las había hallado demasiado injustas, pareciéndome nuestra situación de fortuna de las más satisfactorias. Habitábamos, cerca de Grenoble, el castillo hereditario de nuestra familia, que era citado en el país por su aspecto señorial. Solíamos mi padre y yo cazar durante un día entero sin salir de nuestras tierras ó de nuestros bosques. Nuestras caballerizas eran grandiosas, y estaban siempre llenas de caballos de precio, que eran la pasión y el orgullo de mi padre. Poseíamos, además, en París, en el bulevar de los Capuchinos, una magnífica casa, donde encontrábamos un confortable apeadero. En fin, en el lujo habitual de nuestra casa nada dejaba traslucir la sombra de la escasez ó de la proximidad á ella. Nuestra mesa era siempre servida con una delicadeza particular y refinada, á la que mi padre daba mucha importancia.
Entretanto, la salud de mi madre declinaba por una pendiente apenas sensible, pero continua. Llegó un tiempo en que su carácter angelical se alteró. Su boca, que jamás había pronunciado, en mi presencia al menos, sino dulces palabras, se hizo amarga y punzante; cada uno de mis pasos, fuera del castillo, fué objeto de un comentario irónico. Mi padre que no era mejor tratado que yo, soportaba estos ataques con una paciencia que me parecía meritoria de su parte; pero tomó la costumbre de vivir más que nunca fuera de casa, sintiendo según me decía, la necesidad de distraerse, de aturdirse sin cesar. Me comprometía siempre á acompañarle, y hallaba placer en mi cariño, en el ardor impaciente de mi edad, y para decirlo todo, en una fácil obediencia y en la cobardía de mi corazón.
Un día del mes de Septiembre de 185... debían tener lugar á alguna distancia del castillo unas carreras, en las que mi padre había comprometido muchos caballos. Él y yo habíamos partido de madrugada y almorzado en el sitio de las carreras. Hacia mediodía galopaba yo sobre la orilla del Hipódromo, para seguir más de cerca las peripecias de la lucha, cuando de pronto fuí alcanzado por uno de nuestros criados, que me buscaba, según dijo, hacía más de media hora; agregando que mi padre había vuelto ya al castillo, á donde mi madre le había hecho llamar, y que me suplicaba le siguiera sin demora.
—Pero en nombre del cielo, ¿qué es lo que hay?
—Creo que la señora se ha empeorado—me respondió,—y partí como un loco. Al llegar vi á mi hermana jugando sobre el césped del gran patio, silencioso y desierto. Corrió hacia mí al apearme del caballo, y me dijo, abrazándome con un aire misterioso y casi alegre:—El cura ha venido.—Sin embargo, yo no apercibía en la casa ninguna animación extraordinaria, ningún signo de desorden ó de alarma. Subí la escalera precipitadamente y atravesaba el retrete que comunicaba con el cuarto de mi madre, cuando la puerta se abrió lentamente: mi padre apareció en ella.
Me detuve delante de él; estaba muy pálido y sus labios temblaban.—Máximo—me dijo sin mirarme,—tu madre te llama.—Quise interrogarlo, pero me hizo una señal con la mano y se aproximó rápidamente á una ventana como para mirar hacia afuera. Entré, mi madre estaba medio acostada en su butaca, fuera de la cual pendía uno de sus brazos como inerte. Sobre su fisonomía, blanca como la cera, volví á hallar repentinamente la exquisita dulzura y la gracia delicada, que el sufrimiento había desterrado poco antes; el ángel del eterno reposo extendía visiblemente sus alas sobre aquella frente apaciguada. Caí de rodillas: ella entreabrió los ojos, levantó penosamente su cabeza desfalleciente y me dirigió una larga mirada. Luego con una voz que no era más que un soplo interrumpido, me dijo lentamente estas palabras:—¡Pobre niño! Estoy consumida, ya lo ves; no llores; me has abandonado un poco en este último tiempo; ¡pero estaba yo tan áspera!... Nos volveremos á ver, Máximo, y nos explicaremos, hijo mío... ¡No puedo más!... Recuerda á tu padre lo que me ha prometido. ¡Tú, en el combate de la vida, sé fuerte y perdona á los débiles!...—Pareció extenuada, se interrumpió un momento; en seguida, levantando un dedo con esfuerzo, y mirándome fijamente:—¡Tu hermana!—dijo. Sus pupilas azuladas se cerraron; luego volvió á abrirlas de golpe, extendiendo los brazos con un gesto rígido y siniestro. Yo lanzé un grito; mi padre se presentó y estrechó largo tiempo contra su pecho, en medio de sollozos desgarradores, el pobre cuerpo de una mártir.
Algunas semanas después, satisfaciendo la formal exigencia de mi padre, que me dijo no hacía sino obedecer los últimos deseos de la que llorábamos, dejé la Francia y comencé a través del mundo esa vida nómada, que he llevado casi hasta este día. Durante una ausencia de un año, mi corazón cada vez más amante, á medida que la inquieta fogosidad de la juventud se amortiguaba, me acosó más de una vez para que volviera á los lugares de la fuente de mi vida, entre la tumba de mi madre y la cuna de mi tierna hermana; pero mi padre había fijado la duración precisa de mi viaje, y no me había educado de modo que pudiese desobedecer ligeramente sus órdenes. Su correspondencia, afectuosa, pero breve, no anunciaba impaciencia alguna con respecto á mi vuelta: fué por esto que me sorprendí más, cuando al desembarcar en Marsella hace dos meses, hallé muchas cartas de mi padre en las cuales me llamaba con una prisa febril.
En una noche sombría del mes de Febrero, volví á ver las murallas macizas de nuestra antigua morada, destacándose sobre una capa de escarcha que cubría la campiña.
Un cierzo destemplado y frío soplaba por intervalos; los copos de nieve caían como las hojas secas de los árboles de la avenida y se posaban sobre el suelo húmedo, con un ruido débil y triste. Al entrar en el patio, vi una sombra, que me pareció ser la de mi padre, dibujarse en una de las ventanas del gran salón que estaba en el piso bajo, y que no se abría jamás en los últimos tiempos de la vida de mi madre. Me precipité en él; al apercibirme, mi padre lanzó una sorda exclamación: luego me abrió los brazos, y sentí su corazón palpitar violentamente contra el mío.
—Estás helado, pobre hijo mío—me dijo,—caliéntate, caliéntate. Esta pieza es fría; yo la prefiero sin embargo, porque al menos aquí se respira.
—¿Y la salud de usted, padre mío?
—Así, así, ya lo ves.—Y dejándome cerca de la chimenea, continuó á través de este inmenso salón, que estaba apenas iluminado por dos ó tres bujías, el paseo que al parecer había yo interrumpido. Esta extraña acogida me había consternado. Miraba á mi padre con estupor.—¿Has visto mis caballos?—me dijo de pronto y sin detenerse.
—¡Padre mío!
—¡Ah, es verdad!... tú acabas de llegar...—Después de un corto silencio:
—Máximo—agregó,—tengo que hablarte.
—Le escucho á usted, padre mío.
Pareció no oirme, se paseó algún tiempo y repitió muchas veces por intervalos:—Tengo que hablarte, hijo.—Por último lanzó un profundo suspiro, se pasó la mano por la frente y sentándose bruscamente, me señaló una silla en frente de él. Entonces, como si hubiera deseado hablarme, sin hallarse con el valor suficiente, sus ojos se detuvieron sobre los míos, y leí en ellos una expresión tal de angustia, de humildad y de súplica, que de parte de un hombre tan orgulloso como él, me conmovió profundamente. Cualesquiera que fueran las culpas, que tanto le costaba confesar, sentía en el fondo de mi alma que le eran muy liberalmente perdonadas. Repentinamente esa mirada que no me abandonaba, tomó una fijeza extraordinaria, vaga y terrible; su mano se crispó sobre mi brazo; se levantó de su sillón y volviendo á caer en el instante, se resbaló pesadamente sobre el pavimento: ya no existía. Nuestro corazón no razona, ni calcula: esa es su gloria. Hacía un momento que todo lo había adivinado; un solo minuto había bastado para revelarme de repente, sin una palabra de explicación, por un rayo de luz irresistible, la fatal verdad que mil hechos repetidos cada día durante veinte años, no había podido hacerme sospechar. Había comprendido que la ruina estaba allí, en aquella casa y sobre mi cabeza. ¡Y... bien! No sé, si dejándome mi padre colmado de todos sus beneficios, me hubiera costado más y más amargas lágrimas. A mi pesar, á mi profundo dolor, se unía una piedad que, ascendiendo del hijo al padre, tenía algo de singularmente punzante.
Veía siempre aquella mirada, suplicante, humilde, extraviada: me desesperaba por no haber podido decir una palabra de consuelo á aquel desgraciado corazón antes de acabarse su existencia, y gritaba como un loco al que ya no me oía—¡yo te perdono!—¡yo te perdono!
¡Oh! ¡qué instante, Dios mío!
Según lo que he podido conjeturar, mi madre al morir había hecho prometer á mi padre, que vendería la mayor parte de sus bienes para pagar enteramente la deuda enorme que había contraído, gastando todos los años una tercera parte más de sus rentas, y reducirse en seguida á vivir estrictamente con lo que le quedase. Mi padre había tratado de cumplir este compromiso: había vendido sus bosques y sus tierras; pero, viéndose entonces dueño de un capital considerable, no había dedicado sino una pequeña parte á la amortización de su deuda, y había emprendido el restablecimiento de su fortuna confiando el resto á los detestables azares de la bolsa. Así acabó de perderse.
No he podido aún sondar el fondo del abismo en que estamos sumergidos. Una semana después de la muerte de mi padre, caí gravemente enfermo, y sólo con mucho trabajo, después de dos meses de sufrimiento, he podido dejar nuestro castillo patrimonial, el día en que un extraño tomaba posesión de él. Afortunadamente, un antiguo amigo de mi padre que habita en París, y que en otro tiempo era el encargado de los negocios de nuestra familia en calidad de notario, ha venido á ayudarme en estas tristes circunstancias: me ha prometido emprender él mismo, un trabajo de liquidación que presentaba á mi inexperiencia dificultades insuperables. Le he abandonado absolutamente el cuidado de arreglar los negocios de la sucesión y presumo que su tarea estará terminada hoy. Apenas llegué ayer, fuí á su casa; estaba en el campo, de donde no vendrá hasta mañana. Estos dos días han sido crueles: la incertidumbre es verdaderamente el peor de todos los males, porque es el único que suspende necesariamente todos los resortes del alma, y enerva el valor. Mucho me hubiera sorprendido hace diez años el que me hubiesen profetizado, que ese viejo notario, cuyo lenguaje formalista y seca política, nos divertía tanto, á mi padre y á mí, había de ser un día el oráculo de quien esperara el decreto supremo de mi destino... Hago lo posible para ponerme en guardia contra esperanzas exageradas; he calculado aproximativamente que, pagadas todas nuestras deudas, nos quedará un capital de ciento veinte á ciento cincuenta mil francos. Es difícil que una fortuna que ascendía á cinco millones, no nos deje al menos este sobrante. Mi intención es tomar para mí diez mil francos y marchar á buscar fortuna en los Estados Unidos, abandonando el resto á mi hermana.
¡Basta de escribir por esta noche! ¡Triste ocupación es traer á la memoria tales recuerdos! Siento, sin embargo, que me han proporcionado un poco de calma. El trabajo es sin duda una ley sagrada, pues me basta hacer la más ligera aplicación de él, para sentir un no sé qué de contento y de serenidad. El hombre no ama al trabajo y sin embargo no puede desconocer sus inefables beneficios; cada día los experimenta, los goza, y al día siguiente vuelve á emprenderlo con la misma repugnancia. Me parece que hay en esto una contradicción singular y misteriosa, como si sintiésemos á la vez en el trabajo, el castigo y el carácter divino y paternal del juez.
Jueves.
Esta mañana al despertar, se me entregó una carta del viejo Laubepin. En ella me invitaba á comer, excusándose de esta gran libertad, y no haciéndome comunicación alguna relativa á mis intereses. Esta reserva me pareció de muy mal augurio.
Esperando la hora fijada saqué á mi hermana del convento y la he paseado por París. La niña no presume ni remotamente nuestra ruina. Ha tenido en el curso del día, diversos caprichos, bastante costosos. Ha hecho larga provisión de guantes, papel rosado, confites para sus amigas, esencias finas, jabones extraordinarios, pinceles pequeños, cosas todas muy útiles sin duda, pero que lo son mucho menos que una comida. ¡Quiera Dios, lo ignore siempre!
A las seis estaba en la calle Cassette, casa del señor Laubepin. No sé qué edad puede tener nuestro viejo amigo; pero por muy lejos que se remonten mis recuerdos en lo pasado, lo hallo tal como lo he vuelto á ver: alto, seco, un poco agobiado, cabellos blancos, en desorden, ojos penetrantes, escondidos bajo mechones de cejas negras, y una fisonomía robusta y fina á la vez. También he vuelto á ver su frac negro de corte antiguo, la corbata blanca profesional, y el diamante hereditario en la pechera; en una palabra, con todos los signos exteriores de un espíritu grave, metódico y amigo de las tradiciones. El anciano me esperaba delante de la puerta de su pequeño salón: después de una profunda inclinación, tomó ligeramente mi mano entre sus dos dedos y me condujo frente á una señora anciana, de apariencia bastante sencilla, que se mantenía de pie delante de la chimenea:
—¡El señor marqués de Champcey d'Hauterive!—dijo entonces el señor Laubepin con su voz fuerte, tartajosa y enfática: luego de pronto, en un tono más humilde y volviéndose hacia mí:—La señora Laubepin—dijo.
Nos sentamos, y hubo un momento de embarazoso silencio. Esperaba un esclarecimiento inmediato de mi situación definitiva; viendo que era diferido, presumí que no sería de una naturaleza agradable, y esta presunción me era confirmada por las miradas de discreta compasión con que me honraba furtivamente la señora Laubepin. Por su parte, el señor Laubepin me observaba con una atención singular, que no me parecía exenta de malicia. Recordé entonces que mi padre había pretendido siempre, descubrir en el corazón del ceremonioso Tabelion y bajo sus afectados respetos, un resto de antiguo germen bourgeois plebeyo y aun jacobino. Me pareció que ese germen fermentaba un poco en aquel momento y que las secretas antipatías del viejo hallaban alguna satisfacción en el espectáculo de un noble en tortura. Tomé al instante la palabra, tratando de mostrar, á pesar de la postración real en que me hallaba, una plena libertad de espíritu.
—¡Cómo! Señor Laubepin, conque ha dejado usted la plaza de Petits Pères, esa querida plaza de Petits Pères. ¿Ha podido usted decidirse á ello? ¡No lo habría creído jamás!...
—Verdaderamente, señor marqués—respondió el señor Laubepin,—es una infidelidad que no corresponde á mi edad; pero cediendo el estudio, he debido ceder también la casa, atendiendo á que un escudo no puede mudarse como una muestra.
—Sin embargo ¿se ocupa usted aún de negocios?
—Amigable y oficiosamente, sí, señor marqués. Algunas familias honorables y considerables cuya confianza he tenido la dicha de obtener, durante una práctica de cuarenta y cinco años, reclaman aún, especialmente en circunstancias delicadas, los consejos de mi experiencia, y creo poder agregar que rara vez se arrepienten de haberlos seguido.
Cuando el señor Laubepin acababa de rendirse á sí mismo este honorífico testimonio, una vieja criada vino á anunciarnos que la comida estaba servida. Tuve entonces el placer de conducir al comedor á la señora de Laubepin. Durante la comida la conversación se arrastró en los más insignificantes asuntos. El señor Laubepin no cesaba de clavar en mí su mirada penetrante y equívoca, en tanto que su esposa tomaba, al ofrecerme cada plato, el tono doloroso y lastimero que se afecta cerca del lecho de un enfermo. En fin, nos levantamos y el viejo notario me introdujo en su gabinete, donde al momento se nos sirvió el café.
Haciéndome sentar entonces y poniéndose de espaldas á la chimenea, dijo:—Señor marqués de Champcey d'Hauterive, me preparaba ayer á escribirle, cuando supe su llegada á París, la que me permite informarle á usted in voce del resultado de mi celo y de mis operaciones.
—Presiento, señor, que ese resultado no es muy favorable.
—No le ocultaré, señor marqués, que debe usted armarse de todo su valor para conocerlo; pero está en mis hábitos proceder con método. El año de 1820, la señorita Luisa Elena Dougalt Delatouche D'Erouville fué pedida en matrimonio por Carlos Cristian Odiot, marqués de Champcey d'Hauterive; investido por una especie de tradición secular de la dirección de los negocios de la familia Dougalt Delatouche, y admitido con una respetuosa familiaridad de largo tiempo atrás, cerca de la joven heredera de aquella casa, debí emplear todos los argumentos de la razón para combatir las inclinaciones de su corazón y retraerla de aquella funesta alianza, y digo funesta alianza, no porque la fortuna del señor de Champcey fuese, á pesar de algunas hipotecas que la gravaban á la sazón, menos que la de la señorita Delatouche. Yo conocía, empero, el carácter y temperamento, en cierto modo hereditario, del señor de Champcey: bajo las exterioridades seductoras y caballerescas que lo distinguían, como á todos los de su familia, percibía claramente la irreflexión obstinada, la incurable ligereza, el furor de los placeres, y por último, el implacable egoísmo...
—Caballero—le interrumpí bruscamente,—la memoria de mi padre es sagrada para mí, y creo que debe serlo á cuantos hablen de él en mi presencia.
—Señor—replicó el anciano, con una emoción repentina y violenta,—respeto ese sentimiento, pero al hablar de su padre, me es muy difícil olvidar que hablo del hombre ¡que mató á su madre de usted, una joven heroica, una santa, un ángel!
Me había levantado muy agitado. El señor Laubepin, que había dado algunos pasos por el gabinete, me tomó del brazo.
—Perdón, joven—me dijo,—pero yo amaba á su madre de usted, la he llorado; perdóneme...
—Después, volviéndose á colocar delante de la chimenea:—Voy á continuar—añadió con el tono solemne que le es habitual.—Tuve el honor y la pena de redactar el contrato matrimonial de su señora madre. A pesar de mi insistencia, nada se hablaba del régimen dotal, y costóme grandes esfuerzos introducir en el acta, una cláusula protectora que declaraba inalienable, sin el consentimiento legalmente expreso de su señora madre, un tercio de su haber inmueble. ¡Vana precaución!, señor marqués, y podríamos decir, precaución cruel de una amistad mal inspirada, porque esta cláusula fatal no hizo sino preparar insoportables tormentos á aquélla, cuya salvaguardia debía ser. Yo comprendo esas luchas, esas querellas, esas violencias, cuyo eco debió herir los oídos de usted más de una vez, y en las cuales se arrancaba, pedazo á pedazo, á su desdichada madre, ¡la última herencia y el pan de sus hijos!
—¡Señor, por piedad!
—Me someto, señor marqués... me limitaré á lo presente. Apenas honrado con la confianza de usted, mi primer deber era aconsejarle que no aceptase sino bajo beneficio de inventario, la embrollada sucesión que le había correspondido.
—Esta medida, señor, me ha parecido que ultrajaba la memoria de mi padre, y debí negarme.
El señor Laubepin me lanzó una de sus miradas inquisitoriales que le son familiares; y repuso.
—Usted no ignora, señor, al parecer, que por no haber usado de aquella facultad legal, gravitan sobre usted los compromisos que afectan la sucesión, aun cuando excedan á su valor. Por lo tanto, tengo hoy el penoso deber de decirle que éste es precisamente el caso en que usted se encuentra. Como se puede ver, en este legajo consta perfectamente que después de vender su finca, bajo condiciones inesperadas, quedarán todavía usted y su hermana adeudando á los acreedores de su señor padre, la suma de cuarenta y cinco mil francos.
Quedé verdaderamente aterrado con esta noticia, que excedía á mis más avanzados cálculos. Durante un minuto presté una atención embrutecida al ruido monótono del péndulo en que fijé mis ojos sin miradas.
—Ahora—continuó el señor Laubepin, después de un corto silencio,—ha llegado el momento de decirle, señor marqués, que su señora madre, en previsión de las eventualidades que por desgracia se realizan hoy, me confió en depósito algunas alhajas cuyo valor se ha estimado en unos cincuenta mil francos. Para impedir que esta corta cantidad, su único recurso en adelante, pase á manos de los acreedores de la testamentaría, podemos usar, yo lo creo así, del subterfugio legal que voy á tener el honor de exponerle.
—Es enteramente inútil, señor; me considero muy dichoso en poder, con el auxilio de esa cantidad que no esperaba, saldar íntegramente las deudas de mi padre, y le ruego le dé esa inversión.
El señor Laubepin se inclinó ligeramente.
—Sea—dijo,—pero me es imposible dejar de observar, señor marqués, que una vez hecho este pago con el depósito que está en mi poder, no les quedará por toda fortuna, á la señorita Elena y á usted, más que cuatro ó cinco mil libras, las cuales, al interés actual, les darán una renta de 225 francos. Sentado esto, séame permitido, señor marqués, preguntarle confidencial, amigable y respetuosamente, si ha arbitrado usted algún medio de asegurar su existencia y la de su hermana y pupila, y cuáles son sus proyectos.
—Yo no tengo ninguno, señor, se lo confieso; todos los que había podido formar, son inconciliables con el estado á que me veo reducido. Si yo fuera solo en el mundo, me haría soldado; pero tengo á mi hermana; no puedo tolerar la idea de ver á la pobre niña sometida al trabajo y reducida á las privaciones. Ella vive dichosa en su convento; es bastante joven para permanecer allí algunos años, yo aceptaría de todo corazón cualquier ocupación que me permitiera, reduciéndome á la mayor estrechez, ganar cada año el precio de la pensión de mi hermana y reunirle un dote para el porvenir.
El señor Laubepin me miró con fijeza.—Para alcanzar tan honorable objeto—contestóme—no debe usted pensar, señor marqués, en entrar, á su edad, en la trillada carrera de la administración pública, y de las funciones oficiales. Le convendría un empleo que le asegurase, desde luego, cinco ó seis mil francos anuales de renta. Debo decirle que en el estado de nuestra organización social no basta estirar la mano para alcanzar este desideratum pero afortunadamente tengo que comunicarle algunas proposiciones que le conciernen y cuya naturaleza puede modificar desde ahora, y sin gran esfuerzo, su situación.
—El señor Laubepin fijó en mí sus ojos con una atención más penetrante que nunca y continuó.
—En primer lugar, señor marqués, seré para usted el órgano de comunicación de un especulador hábil, rico é influyente; este personaje ha concebido la idea de una empresa de consideración, cuya naturaleza le explicaré en seguida y que fracasará si no le presta su concurso particular la clase aristocrática de este país. Él cree que si un nombre antiguo é ilustre como el de usted, figurase en la lista de los miembros fundadores de la empresa, llegaría á ganarse simpatías en las clases del público especial á quien el prospecto se dirige. En vista de esta ventaja, le ofrece á usted, desde luego, lo que se llama comúnmente una prima, es decir, diez acciones á título gratuito, cuyo valor estimado desde este momento en diez mil francos, es verosímil que se triplicará con el éxito de la operación. Además...
—Basta, señor; semejantes ignominias no valen el trabajo que se toma al formularlas.
Vi brillar repentinamente los ojos del anciano bajo sus espesas cejas como si una chispa se hubiera desprendido de ellos. Una débil sonrisa desplegó las rígidas arrugas de su rostro.
—Si la proposición no le agrada señor Marqués—dijo tartajeando,—á mí tampoco me gusta; á pesar de todo, he creído de mi deber indicársela. He aquí otra que tal vez le agradará más, y que de cierto es más aceptable. Entre mis más antiguos clientes cuento, señor, á un honrado comerciante retirado, poco ha, de los negocios, que vive holgadamente en compañía de una hija única, á la que adora como es natural, y que goza de una aurea mediocritas que avalúo en veinticinco mil libras de renta. La casualidad quiso, ahora tres días, que la hija de mi cliente tuviese noticias de la situación de usted: yo he creído ver, y aun he podido asegurarme para decirlo todo, que la niña, que por otra parte es bonita y está adornada de cualidades estimables, no vacilaría un instante en aceptar con la mano de usted, el título de Marquesa de Champcey. El padre consiente y yo no espero sino una palabra de usted, señor Marqués, para decirle el nombre y domicilio de esta familia... interesante.
—Esto me determina completamente; mañana mismo dejaré un título que en mi situación es irrisorio, y que parece además exponerme á las más miserables empresas de la intriga. El apellido originario de mi familia es Odiot; este solo es el que llevaré en lo sucesivo. Sin embargo, reconociendo toda la vivacidad del interés que ha podido inducirle á usted á ser el intérprete de tan singulares proposiciones, le ruego omita todas las que puedan tener un carácter análogo.
—En ese caso, señor Marqués—respondió el señor Laubepin,—nada tengo que decirle.
Al mismo tiempo, atacado de un acceso súbito de jovialidad, frotóse, las manos, produciendo un ruido como de pergaminos que se restregan. Luego agregó riéndose.—Es usted un hombre difícil de complacer, señor Máximo. ¡Ah, ah! muy difícil. Es asombroso que no haya notado antes la palpable similitud que la Naturaleza se ha complacido en establecer entre la fisonomía suya y la de su señora madre... Particularmente los ojos y la sonrisa... pero no nos extraviemos, y puesto que no quiere usted deber la subsistencia sino á un honorable trabajo, perdóneme que le pregunte cuáles son sus aptitudes y sus talentos.
—Mi educación, señor, ha sido naturalmente la de un hombre destinado á la riqueza y á la ociosidad. Sin embargo, he estudiado derecho, y tengo el título de abogado.
—¡Abogado! ¡Ah, diablo!... ¡usted abogado! Pero el título no basta: en la carrera del foro, es menester, más que en ninguna otra, pagarse un poco de su persona... y esto... veamos, ¿se cree usted elocuente, señor Marqués?
—Tan poco, señor, que me creo enteramente incapaz de improvisar dos frases en público.
—¡Hum! no es eso precisamente á lo que puede llamarse vocación para orador; será preciso dirigirse á otro lado, pero la materia exige más amplias reflexiones. Por otra parte, veo que está usted fatigado. Tome los papeles que le suplico examine á su satisfacción.
—Tengo el gusto de saludarle.
—Permítame que le alumbre. Perdón... ¿debo esperar nuevas órdenes antes de consagrar al pago de los acreedores el precio de los dijes y joyas que tengo en mi poder?
—No, ciertamente. Espero, además, que de lo que resta, se cobre usted la justa remuneración de sus buenos oficios.
Llegábamos á la meseta de la escalera: el señor Laubepin, cuyo cuerpo se encorva un poco cuando camina, se enderezó bruscamente.
—En lo que concierne á los acreedores, señor Marqués—me dijo—lo obedeceré con respeto. Por lo que á mí concierne, he sido el amigo de su señora madre, y suplico humilde y encarecidamente á su hijo, que me trate como á un amigo.
Tendí al anciano mi mano, que apretó con fuerza y nos separamos.
Vuelto al pequeño cuarto, que ocupo bajo el techo de esta casa, que ya no me pertenece, he querido probarme á mí mismo que la certidumbre de mi completa ruina no me sumergía en un abatimiento indigno de un hombre. Me he puesto á escribir la relación de este día decisivo de mi vida, esmerándome en conservar la fraseología exacta del viejo notario, y ese lenguaje, mezcla de dureza y de cortesía, de desconfianza y sensibilidad, que mientras que tenía el alma traspasada de dolor, me ha hecho sonreir más de una vez.
He aquí, pues, la pobreza; no ya la pobreza oculta, orgullosa y poética que mi imaginación soportaba valientemente á través de los grandes bosques, de los desiertos y de las llanuras, sino la miseria positiva, la necesidad, la dependencia, la humillación, y algo peor todavía: la amarga pobreza del rico caído, la pobreza de frac negro que oculta sus manos desnudas á los amigos que pasan.
—Vamos, hermano, valor.
Lunes, 27 de abril.
He esperado en vano durante cinco días, noticias del señor Laubepin, confieso que contaba seriamente con el interés que había parecido manifestarme. Su experiencia, sus conocimientos prácticos, sus muchas relaciones le proporcionaban los medios de serme útil. Estaba pronto á ejecutar bajo su dirección todas las diligencias necesarias; pero abandonado á mí mismo, no sabía absolutamente hacia qué lado dirigir mis pasos. Le creía uno de esos hombres que prometen poco y hacen mucho. Temo haberme engañado. Esta mañana me determiné á ir á su casa con el objeto de devolverle los documentos que me había confiado y cuya triste exactitud he podido comprobar. Me dijeron que el buen señor había salido á gozar de las dulzuras del campo, en no sé qué castillo en el fondo de la Bretaña. Estará aún ausente por dos ó tres días. Esto me ha consternado. No sentía solamente el pesar de encontrarme con la indiferencia y el abandono, donde había creído hallar la oficiosidad de una verdadera amistad, sentía aún más, la amargura de volverme como había venido, con la bolsa vacía. Contaba con pedir al señor Laubepin algún dinero á cuenta, sobre los tres ó cuatro mil francos que deben quedarnos después del pago íntegro de nuestras deudas, pues por más que me haga el anacoreta desde mi llegada á París, la suma insignificante que había podido reservar para mí viaje, está agotada completamente, y tan agotada que después de haber hecho esta mañana un verdadero almuerzo de pastor, castanoe molles et pressi copia lactis, he tenido que recurrir para comer, á una especie de pillería, cuyo melancólico recuerdo quiero consignar aquí.
Cuanto menos se ha almorzado, más se desea comer. Es este un axioma cuya fuerza he sentido hoy en toda su extensión antes que el sol hubiese terminado su carrera. Entre los paseantes que la pureza del cielo había traído á las Tullerías, hacia el mediodía, y que contemplaban las primeras sonrisas de la primavera juguetear sobre la faz de mármol de los silvanos, se notaba un hombre joven, de un porte irreprochable, que parecía estudiar con extraordinaria solicitud el despertar de la Naturaleza. No contento en devorar con la mirada la nueva verdura, se le veía de vez en cuando arrancar furtivamente de sus tallos algunos nuevos y apetitosos brotes, hojas no desarrolladas aún, y llevarlas á sus labios, con una curiosidad de botánico.
He podido asegurarme que este recurso alimenticio que me había sido indicado por la historia de los náufragos, tiene un valor muy mediocre. Sin embargo, he enriquecido mi experiencia con algunas nociones útiles: así sé, para en adelante, que el follaje del castaño es tan amargo á la boca como al corazón; el rosal no es malo, el tilo es aceitoso y bastante agradable y la lila picante y malsana según creo.
Meditando sobre estos descubrimientos me dirigí hacia el convento de Elena. Al poner el pie en el locutorio, que encontré lleno como una colmena, me sentí más aturdido que nunca por las tumultuosas confidencias de las jóvenes abejas. Elena llegó con los cabellos en desorden, las mejillas inflamadas, los ojos colorados y chispeantes; traía en la mano un pedazo de pan del largo de su brazo. Me abrazó con un aire preocupado:
—Y bien, hijita, ¿qué es lo que tienes? Tú has llorado.
—No, Máximo, no tengo nada.
—¿Qué es lo que hay? Veamos...
Bajando la voz, me dijo:—¡oh, soy muy desgraciada, mi querido Máximo!
—¿Es verdad? Vaya, cuéntame eso, comiendo tu pan.
—¡Oh! soy demasiado desgraciada para comer mi pan. Como tú sabes perfectamente, Lucía Campbell es mi mejor amiga, pues bien; hemos reñido mortalmente.
—¡Oh, Dios mío!... pero permanece tranquila, chiquilla; ya se arreglarán ustedes...
—¡Ah! Máximo, eso es imposible. Mira, han pasado cosas demasiado graves. Al principio no fué nada; pero como sabes, una se altera y pierde la cabeza. Figúrate que jugábamos al volante, y Lucía se equivocó al contar sus puntos; yo tenía seiscientos ochenta y ella seiscientos quince solamente, y ha pretendido tener seiscientos setenta y cinco. Me confesarás que esto era demasiado fuerte. Yo sostuve mi cifra y por supuesto, ella la suya. Y bien, señorita, le dije, consultemos á estas señoritas; yo me someto á su fallo. No, señorita, me contestó, estoy segura de mi cuenta y es usted una mala jugadora. Y usted una mentirosa, le respondí. Está bien, la desprecio demasiado para contestarle, me dijo. La hermana Sainte Félix, llegó afortunadamente en ese momento, pues yo creo que iba á pegarle... He ahí lo que ha pasado. Ya ves, es imposible arreglarnos después de esto. ¡Imposible! eso sería una cobardía. Entretanto, no puedo decirte cuánto sufro, creo que no hay sobre la tierra una persona más desgraciada que yo.
—Ciertamente, hija mía, es difícil imaginarse una desgracia más grande que la tuya. Pero si he de decirte mi modo de pensar, tú te la has atraído en cierto modo, porque en esta querella tu boca ha pronunciado la primer ofensa. Veamos, ¿está en el locutorio tu Lucía?
—Sí, mírala allá en el rincón.—Y me mostró con un movimiento de cabeza una niña pequeña muy rubia, que tenía como ella los ojos colorados, las mejillas inflamadas, y que parecía hacer en aquellos momentos, á una anciana muy atenta, el relato del drama que la hermana Sainte Félix había afortunadamente interrumpido. Al hablar con un fuego digno del asunto, la señorita Campbell lanzaba de tiempo en tiempo una mirada furtiva sobre Elena y sobre mí.
—Mi querida niña—dije á mi hermana—¿tienes confianza en mí?
—Sí, Máximo, tengo mucha confianza en ti.
—En ese caso, mira lo que vas á hacer; te acercas muy despacio, hasta colocarte detrás de la silla de Lucía; le tomas la cabeza traidoramente, le estampas un beso en las mejillas, así, con fuerza, y luego verás lo que ella hace á su turno.
Elena titubeó algunos segundos, luego partió á largos pasos, y cayó como un rayo sobre la señorita Campbell, á quien, sin embargo, causó la más agradable sorpresa; las dos niñas infortunadas, reunidas en fin para siempre, confundieron sus lágrimas en un tierno grupo, en tanto que la vieja y respetable señora Campbell se sonaba, produciendo el ruido de una gaita.
Elena volvió á donde yo estaba, radiante de alegría.
—Y bien, querida, espero que ahora comerás tu pan.
—No, Máximo; he estado demasiado conmovida como ves, y, además, es menester decirte que hoy ha entrado una nueva discípula, que nos ha regalado merengues y algunos otros dulces; de modo que no tengo hambre. Me siento al mismo tiempo muy embarazada, porque he olvidado volver el pan á la canasta, como debe hacerse, cuando no se tiene hambre, y tengo miedo de ser castigada; pero al pasar por el patio voy á tratar de arrojarlo por el respiradero del sótano, sin que nadie me vea.
—Cómo, hermana mía—respondí, sonrojándome ligeramente—¿vas á perder ese gran pedazo de pan?
—Sé que no es bien hecho, porque hay muchos pobres que se considerarían felices en poseerlo, ¿no es verdad, Máximo?
—Los hay ciertamente, mi querida niña.
—Pero ¿qué quieres que haga? Los pobres no entran aquí.
—Veamos, Elena, confíame ese pan y se lo daré en tu nombre al primer pobre que encuentre ¿quieres?
—¿Cómo no he de querer, pues?
La hora de retirarse llegó; rompí el pan en dos pedazos que hice desaparecer vergonzosamente en los bolsillos de mi paletot.
—Querido Máximo—continuó la niña,—hasta muy luego, ¿no es verdad? Tú me dirás si has encontrado algún pobre, si le has dado mi pan y si lo ha hallado bueno.
—Sí, Elena, he hallado un pobre y le he dado tu pan, que ha llevado como una presa á su bohardilla solitaria, y lo ha hallado bueno; pero era un pobre sin valor, porque ha llorado mucho al devorar la limosna de tus pequeñas y queridas manos. Te contaré esto, Elena, porque es bueno que sepas que hay en la tierra sufrimientos más serios que tus sufrimientos de niña; todo te lo diré, excepto el nombre del pobre.
Martes, 28 de abril.
Esta mañana á las nueve, llamaba yo á la puerta del señor Laubepin, esperando vagamente que alguna casualidad hubiese acelerado su regreso, pero me dijeron que no le esperaban hasta la mañana siguiente; ocurrióme de pronto acudir á la señora Laubepin y participarle el apuro á que me reducía la ausencia de su marido. Mientras vacilaba entre el pudor y la necesidad, la vieja sirvienta, aterrada, al parecer, por la mirada hambrienta que fijé sobre ella, cortó la cuestión, cerrando bruscamente la puerta. Entonces, tomé mi partido, resolviéndome á ayunar hasta el día siguiente.—Al fin, dije para mí, un día de abstinencia no me ha de causar la muerte; si en esta circunstancia soy culpable de un exceso de orgullo, yo solo sufriré sus consecuencias, por consiguiente esto me atañe exclusivamente. Después me dirigí hacia la Sorbona, donde asistí sucesivamente á varios cursos; tratando de llenar á fuerza de goces espirituales, el vacío que sentía en lo material; mas llegó la hora en que este recurso me faltó y también empezó á parecerme insuficiente. Experimentaba, sobre todo, una fuerte irritación nerviosa, que esperaba calmar paseando.
El día estaba frío y nublado.
Cuando pasaba por el puente de los Santos Padres me detuve un instante casi sin querer, púseme de codos sobre el parapeto, y contemplé las turbias aguas del río precipitándose bajo los arcos. No sé qué malditos pensamientos asaltaron entonces mi debilitado y fatigado espíritu: me imaginé de repente con los colores más insoportables, el porvenir de lucha continua, de dependencia y humillación al que entraba lúgubremente por la puerta del hambre; sentí un disgusto profundo, absoluto, y como una imposibilidad de vivir. Al mismo tiempo una ola de cólera salvaje y brutal me subió al cerebro; sentí como un deslumbramiento y echándome sobre la balaustrada, vi toda la superficie del río cubierta de chispas.
No diré, siguiendo el uso: Dios no lo quiso. No me gustan las fórmulas triviales. Me atrevo á decir: yo no lo quise, Dios nos ha hecho libres, y si yo hubiera podido dudar de esta verdad hasta entonces, aquel momento supremo en que el alma y el cuerpo, el valor y la cobardía, el bien y el mal se entregaban en mí tan patentemente á un combate mortal, aquel momento, repito, habría disipado para siempre mis dudas.
Vuelto en mí, no experimenté, frente á frente de aquellas terribles ondas, sino la tentación muy inocente y bastante necia de apagar en ellas la sed que me devoraba: después reflexioné que encontraría en mi habitación un agua mucho más limpia: tomé rápidamente el camino de mi casa, forjándome una imagen deliciosa de los placeres que en ella me esperaban. En mi triste situación me admiraba, no podía darme cuenta de cómo no había pensado antes en este expediente vencedor.
En el bulevar me encontré repentinamente con Gastón de Vaux á quien no había visto hacía dos años. Detúvose después de un movimiento de duda, me apretó cordialmente la mano, me dijo dos palabras sobre mis viajes y me dejó en seguida. Después, volviendo sobre sus pasos:
—Amigo mío—me dijo,—es preciso que me permitas asociarte á una buena fortuna que he tenido en estos días. He puesto la mano sobre un tesoro; he recibido un cargamento de cigarros que me cuestan dos francos cada uno, pero no tienen precio. Toma uno; después me dirás qué tales son. Hasta la vista, querido.
Subí penosamente mis seis pisos y tomé, temblando de emoción, mi bienhechora garrafa, cuyo contenido bebí poco á poco; después encendí el cigarro de mi amigo, y miréme al espejo dirigiéndome una sonrisa animadora.
En seguida volví á salir, convencido de que el movimiento físico y las distracciones de la calle me eran saludables. Al abrir mi puerta me sorprendí desagradablemente al ver en el estrecho corredor á la mujer del conserje de la casa, que pareció demudarse por mi brusca aparición. Esta mujer había estado en otro tiempo al servicio de mi madre, quien le tomó cariño y le dió al casarla la posición lucrativa que hoy tiene. Había creído observar desde días antes, que me espiaba, y al sorprenderla esta vez casi en flagrante delito, le pregunté:
—¿Qué quiere usted?
—Nada, señor Máximo, estaba preparando el gas—respondió muy turbada.
Me encogí de hombros y salí.
El día declinaba. Pude pasearme en los lugares más frecuentados sin temer enojosos encuentros. Mi paseo duró dos ó tres horas, horas crueles. Hay algo de particularmente punzante al sentirse atacado, en medio de toda la brillantez y abundancia de la vida civilizada, por el azote de la vida salvaje: el hambre.
Esto raya en locura; es un tigre que salta al cuello en pleno bulevar.
Yo hacía nuevas reflexiones. ¿El hambre no es una palabra vana? ¿Es verdad, pues, que existe una enfermedad llamada así; es verdad que hay criaturas humanas que sufren de ordinario y casi diariamente, lo que yo sufro por casualidad la primera vez en mi vida? ¿Y cuántos de estos seres tendrán por añadidura algunos otros sufrimientos que á mí no me abruman? La única persona que me interesa en el mundo, está al abrigo de los males que yo sufro, la veo dichosa, sonrosada y risueña. Pero los que no sufren solos, los que oyen el grito desgarrador de sus entrañas repetido por labios amados y suplicantes, los que son esperados en una fría buhardilla por sus mujeres macilentas, y sus hijuelos taciturnos. ¡Pobres gentes!... ¡Oh, santa caridad!
Estos pensamientos me quitaban el valor de quejarme y me han proporcionado el de sostener la prueba hasta el fin. Podía en efecto abreviarla. Hay aquí dos ó tres restaurants en que me conocen y donde, cuando era rico, he entrado sin escrúpulo, aunque hubiese olvidado mi bolsa. Ahora podía hacer lo mismo. Tampoco me era difícil encontrar en París, quien me prestara cien sueldos; pero estos expedientes que huelen a miseria y truhanería, me repugnaron decididamente.
Para los pobres, esta pendiente es resbaladiza y no quiero aún poner en ella el pie.
Para mí sería lo mismo perder la probidad que perder la delicadeza, que es la distinción de esta virtud vulgar. Así es que he observado repetidas veces, con qué terrible facilidad se desflora y degrada este sentimiento exquisito de la honradez en las almas mejor dotadas, no solamente al soplo de la miseria, sino al simple contacto de la escasez, y debo velar sobre mí con severidad, para rechazar en adelante como sospechosas las capitulaciones de conciencia que parecen más inocentes.
En la adversidad, es menester no habituar el alma á la dejadez; demasiada inclinación tiene á plegarse.
La fatiga y el frío me hicieron volver como á las nueve.
La puerta de la casa estaba abierta: subía la escalera con paso de fantasma, cuando oí en el cuarto del conserje, el murmullo de una agitada conversación, que al parecer versaba sobre mí, pues en ese momento el tirano de la casa pronunciaba mi nombre en tono despreciativo.
—Hazme el gusto, señora Vauberger—decía,—de dejarme tranquilo con tu Máximo; ¿lo he arruinado yo acaso? ¿Y bien, á qué vienen esas cantinelas? Si se mata, lo enterrarán... y se acabó.
—Te digo, Vauberger—replicó la mujer,—que si lo hubieras visto vaciar su garrafa, se te hubiera partido el corazón... Y mira, si yo creyera que piensas lo que dices, cuando exclamas con la negligencia de un cómico «si se mata lo enterrarán...» Pero no lo puedo creer, porque en el fondo eres un hombre, aunque no te gusta ser perturbado en tus hábitos... Piensa, pues, Vauberger... ¡no tener fuego ni pan!... Un muchacho que ha sido alimentado con tan buenos manjares y criado entre pieles como un príncipe. ¿No es esto una vergüenza, una indignidad, y no es un bribón el gobierno que permite semejantes cosas?
—Pero eso nada tiene que ver con el gobierno—respondió Vauberger, con bastante razón...—Y además, tú te engañas, te lo aseguro... no es como lo crees, no le puede faltar pan, ¡eso es imposible!
—Pues bien, Vauberger, voy á decírtelo todo, lo he seguido, lo he espiado, y luego lo he hecho espiar por Eduardo: ¡y bien! estoy segura que no ha almorzado esta mañana, y como he registrado todos sus bolsillos y cajones y no le queda en ellos un céntimo, estoy muy cierta que no habrá aún comido, pues es demasiado orgulloso para mendigar...
—¡Tanto peor para él! Cuando uno es pobre, es necesario no ser orgulloso—dijo el honorable conserje, que me pareció expresar en esta circunstancia, los sentimientos de un portero.
Tenía bástanle con este diálogo, y lo terminé bruscamente abriendo la puerta del cuarto y pidiendo una luz á Vauberger, que creo no se hubiera consternado más si le hubiera pedido su cabeza. A pesar del deseo que tenía de mostrar firmeza á estas gentes, me fué imposible no tropezar una ó dos veces en la escalera: la cabeza me vacilaba. Al entrar en mi cuarto, ordinariamente helado, tuve la sorpresa de hallar en él, una temperatura tibia, sostenida suavemente por un fuego claro y alegre. No tuve el rigorismo de apagarlo; bendije los buenos corazones que hay en el mundo, me extendí luego en un viejo sofá de terciopelo de Utrecht, á quien los reveses de la fortuna han hecho pasar como á mí, del piso bajo á la buhardilla, y traté de dormitar.
Me hallaba hacía media hora, sumergido en una especie de entorpecimiento, cuya somnolencia uniforme me presentaba la ilusión de suntuosos festines y campestres fiestas, cuando el ruido de la puerta que se abría, me despertó sobresaltado. Creí soñar aún, viendo entrar á la señora Vauberger con una gran bandeja sobre la que humeaban dos ó tres odoríferos platos. Habíala ya depuesto sobre el pavimento y comenzado á extender su mantel sobre la mesa, antes que hubiese sacudido enteramente mi letargo. Por fin me levanté bruscamente.
—¿Qué es esto?—dije.—¿Qué es lo que hace usted?
La señora Vauberger fingió una viva sorpresa.
—¿No había pedido comida, el señor?
—No.
—Eduardo me dijo que...
—Eduardo se ha engañado. Será el inquilino de al lado.
—Pero si no hay inquilino al lado... No comprendo...
—En fin, no es para mí... ¿Qué significa esto? Me fastidia usted; llévese eso.
La pobre mujer se puso á plegar tristemente su mantel, dirigiéndome las miradas desconsoladas de un perro á quien se ha castigado.
—¿El señor ha comido probablemente?—volvió á decir con voz tímida.
—Probablemente.
—Es una desgracia, porque la comida está pronta, va á perderse y el pobre muchacho será reprendido por su padre. Si el señor no hubiera comido por casualidad, me haría un servicio...
Di un golpe violento con el pie.
—Márchese, le he dicho.
Cuando salía me acerqué á ella.
—Mi buena Luisa—le dije,—la comprendo y le doy las gracias: pero esta noche sufro bastante y no tengo hambre.
—¡Ah! señor Máximo—exclamó llorando—si supiera usted lo que me mortifica... pues bien, me pagará después mi comida, si quiere, me pondrá el dinero en la mano, cuando lo tenga... pero puede usted estar seguro, que aun cuando me diese cien mil francos, no me proporcionaría usted tanto placer, como si lo viera aceptar mi pobre comida. Me haría usted una soberbia limosna. Usted que tiene talento, señor, debe comprender bien todo esto. Entretanto...
—¡Bueno! mi querida Luisa... qué quiere usted... no puedo darle cien mil francos... pero tomaré su comida... Me dejará solo, ¿no es así?
—Sí, señor Máximo. ¡Ah! gracias, señor. Le doy muchas gracias. ¡Tiene usted buen corazón!
—Y buen apetito, también, Luisa. Deme su mano... no es para poner en ella dinero, esté tranquila... Ahora... hasta la vista.
La excelente mujer salió sollozando.
Acababa de escribir estas líneas después de haber hecho los honores á la comida de Luisa, cuando oí en la escalera el ruido de un paso pesado y grave: al mismo tiempo creí distinguir la voz de mi humilde providencia, expresándose en el tono de una confidencia tumultuosa y agitada. Pocos instantes después llamaron á mi puerta, y mientras Luisa se perdía en la sombra, vi aparecer el solemne perfil del viejo notario. El señor Laubepin arrojó una rápida mirada sobre la bandeja donde yo había reunido los restos de la comida; luego avanzando hacia mí y abriéndome los brazos en señal de confusión y de reproche á la vez:
—Señor Marqués—dijo,—en nombre del Cielo, ¿cómo no me ha...?
Interrumpiéndose, se paseó á largos pasos á través del cuarto y deteniéndose de pronto.
—Joven—continuó,—esto no está bien hecho; ha herido á un amigo y hecho sonrojar á un viejo.
Estaba muy conmovido. Yo lo miré también con emoción no sabiendo qué responderle, cuando me atrajo bruscamente contra su pecho, y me oprimió hasta sofocarme, murmurándome al oído:
—¡Pobre niño!
Hubo un momento de silencio. Nos sentamos.
—Máximo—dijo entonces el señor Laubepin—¿está usted siempre en las disposiciones en que lo dejé? ¿Tendrá usted valor para aceptar el trabajo más humilde, el empleo más modesto, con tal que sea honorable, y que asegurando su existencia personal, aleje de su hermana, en lo presente y en lo porvenir, los dolores y peligros de la pobreza?
—Ciertamente, señor, ese es mi deber y estoy pronto á cumplirlo.
—En ese caso, amigo mío, escúcheme. Acabo de llegar de la Bretaña; existe en esta antigua provincia una opulenta familia llamada Laroque, la cual me honra con su entera confianza hace muchos años. Esta familia es representada hoy por un anciano y dos mujeres, á quienes su edad y carácter hacen igualmente inhábiles para los negocios. Los Laroque poseen una fortuna territorial considerable, cuya administración estaba confiada en estos últimos tiempos, á un intendente que yo me tomaba la libertad de mirar como un bribón. Al día siguiente de nuestra entrevista, Máximo, recibí la noticia de la muerte de este individuo: me puse en camino inmediatamente para el castillo de Laroque y he pedido para usted el empleo vacante. He hecho valer su título de abogado y más particularmente sus cualidades morales. Conformándome con su deseo, no he hablado nada sobre su nacimiento: no es usted, ni será conocido en la casa, sino bajo el nombre de Máximo Odiot. Habitará usted un pabellón separado, donde se le servirá la comida, cuando no le sea agradable figurar en la mesa de la familia. Sus honorarios están fijados en seis mil francos por año. ¿Le conviene?