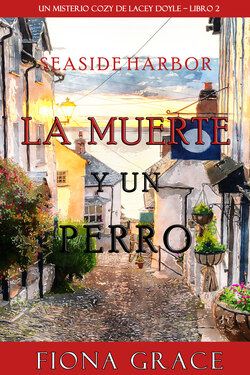Читать книгу La muerte y un perro - Fiona Grace, Фиона Грейс - Страница 5
CAPÍTULO DOS
ОглавлениеLacey estaba en medio de su trabajo de tasación cuando, al otro lado del escaparate, Taryn movió por fin su enorme furgoneta y se abrió la visión hacia la tienda de Tom al otro lado de las calles adoquinadas. Los banderines con tela de cuadros y temática de Pascua habían sido sustituidos por banderines con temática estival, y Tom había renovado su escaparate de macarrones para que ahora representara la escena de una isla tropical. Los macarrones de limón formaban la arena, rodeados por un mar de azules diferentes —turquesa (con sabor a algodón de azúcar), celeste (con sabor a chicle), azul oscuro (con sabor a arándano) y azul marino (con sabor a frambuesa azul). Unos montoncitos altos de macarrones de chocolate, macarrones de café y macarrones de cacahuete formaban la corteza de las palmeras, y las hojas se habían formado con mazapán; otro material elaborado a partir de alimentos que Tom trabajaba de forma muy diestra. La muestra del escaparate impresionante y ni que decir tiene que parecía deliciosa, y siempre atraía a una cantidad enorme de emocionados espectadores turistas.
Mirando a través del escaparate hacia el mostrador, Lacey veía a Tom tras él, que estaba ocupado deleitando a sus clientes con sus demostraciones teatralizadas.
Hundió la barbilla en el puño y soltó un suspiro evocador. Hasta el momento, las cosas iban de maravilla con Tom. Estaban «quedando», palabra que había elegido Tom y no ella, de manera oficial. Durante su discusión sobre cómo «definir la relación», Lacey había propuesto la razón de que era un término inadecuado e infantil para dos adultos creciditos que se aventuraban en un viaje romántico juntos, pero Tom remarcó que como ella no trabajaba para Merriam-Webster, en realidad no le tocaba decidir sobre terminología. Ella había cedido en este punto concreto, pero puso límites a las palabras «novia» y «novio». Todavía estaban por decidir los términos con los que se referirían el uno al otro y normalmente usaban «cariño» por defecto.
De repente, Tom la miró y la saludó con la mano. Lacey reaccionó de golpe, se le encendieron las mejillas al darse cuenta de que la había pillado mirándolo como una niña de instituto enamoradilla.
El saludó de Tom pasó a una señal para que entrara y, de golpe, Lacey se dio cuenta de la hora que era. Las once y diez. ¡La hora del té! ¡Y llegaba diez minutes tarde para su tentempié diario!
–Vamos, Chester —dijo rápidamente, mientras el pecho se le llenaba de emoción—. Es el momento de visitar a Tom.
Prácticamente salió corriendo de la tienda, no sin antes acordarse de girar el cartel de «Abierto» para que se leyera «Vuelvo en 10 minutos» y cerrar la puerta con llave. Después cruzó dando saltitos la calle adoquinada hacia la pastelería, el corazón le hacía pum-pum-pum a ritmo con sus saltitos y su emoción por ver a Tom iba en aumento.
Justo cuando Lacey llegó a la puerta de la pastelería, el grupo de veraneantes chinos a los que Tom había estado entreteniendo hacía unos instantes empezó a salir en masa. Todos llevaban cogida en la mano una bolsa de papel increíblemente grande llena hasta los topes de golosinas con olores deliciosos, mientras charlaban y soltaban risitas entre ellos. Lacey aguantó la puerta pacientemente, esperando a que salieran en fila y ellos inclinaban la cabeza educadamente para agradecérselo.
Cuando por fin el camino estuvo libre, Lacey entró.
–Hola, cariño —dijo Tom, una gran sonrisa iluminaba su hermosa cara de tonalidad dorada, haciendo que aparecieran unas líneas de la risa al lado de sus chispeantes ojos verdes.
–Ya veo que tus seguidores acaban de irse —bromeó Lacey mientras se acercaba al mostrador—. Y compraron montones de mercancía.
–Ya me conoces —respondió Tom, con un movimiento de cejas—. Soy el primer chef de pastelería del mundo con un club de fans.
Hoy parecía estar de un humor especialmente jovial, pensó Lacey, y no es que nunca pareciera otra cosa que alegre. Tom era una de esas personas que parecía ir sin preocupaciones por la vida impasible por las presiones habituales que nos quitan lo mejor de nosotros mismos. Esta era una de las cosas que Lacey adoraba de él. Era muy diferente a David, que se estresaba por las molestias más insignificantes.
Llegó al mostrador y Tom estiró los brazos para darle un beso por encima de él. Lacey se dejó perder en el instante, y no se apartó hasta que Chester empezó a mostrar su descontento con un gemido por ser ignorado.
–Lo siento, amigo —dijo Tom. Salió de detrás del mostrador y le ofreció una sorpresa de algarroba sin azúcar—. Aquí tienes. Tu favorito.
Chester cogió las sorpresas de la mano de Tom con un lamido, después soltó un largo suspiro de satisfacción y se tumbó en suelo para echar una cabezadita.
–Bueno, ¿qué té hay hoy en el menú? —preguntó Lacey, mientras cogía su taburete habitual del mostrador.
–Té de achicoria —dijo Tom.
Se fue hacia la cocina, que estaba al fondo.
–Nunca lo he probado —respondió Lacey en voz alta.
–No tiene cafeína —respondió Tom gritando por encima del ruido del grifo y los golpes de las puertas de los armarios—. Y si bebes mucho, tiene un ligero efecto laxante.
Lacey rio.
–Gracias por avisar —exclamó Lacey.
Sus palabras coincidieron con el tintineo y el repiqueteo de la porcelana, y el burbujeo de la tetera al hervir.
A continuación, Tom reapareció con una bandeja para el té. Encima había platos, tazas, platillos, un azucarero y una tetera de porcelana.
Colocó la bandeja entre ellos. Como toda la vajilla de Tom, los artículos no pegaban para nada entre ellos, lo único que los unía era la temática británica, como si hubiera conseguido cada uno de ellos del mercadillo de diferentes ancianas patrióticas. La taza de Lacey tenía una fotografía de la difunta Princesa Diana. Su plato tenía un fragmento de Beatrix Potter escrito en una delicada cursiva junto a una imagen de acuarela de la icónica pata de Aylesbury, Jemima, la pata del charco, con su sombreo y su chal. La tetera tenía forma de elefante indio con una decoración estridente, con las palabras «Piccadilly Circus» impresas en su silla de montar de color rojo brillante y oro. Naturalmente, su tronco hacía de pitorro.
Mientras el té se iba haciendo dentro de la tetera, Tom usó unas pinzas de plata para escoger unos cruasanes del mostrador, que colocó en unos bonitos platos floreados. Le acercó a Lacey el suyo, seguido de un bote de su mermelada de albaricoque favorita. Después sirvió a los dos una taza del té ya hecho, se sentó en su taburete, cogió la taza y dijo:
–Salud.
–Con una sonrisa, Lacey chocó la suya con la de él.
–Salud.
Mientras sorbían al unísono, Lacey tuvo un flash repentino de déjà vu. No uno de verdad, como cuando estás seguro de haber vivido ya este momento exacto, sino el déjà vu que se produce por la repetición, por la rutina, por hacer lo mismo día sí y día también. Tenía la sensación de que ya habían hecho esto porque lo habían hecho; ayer y anteayer y el día antes. Como propietarios de una tienda, Lacey y Tom a menudo invertían horas extras y trabajaban semanas de siete días. La rutina y el ritmo habían llegado de una manera muy natural. Pero era más que eso. Tom le había dado de manera automática su cruasán favorito, el de almendra tostado, con mermelada de albaricoque. Ni siquiera hizo falta que le preguntara lo que quería.
Esto tendría que haber complacido a Lacey pero, en su lugar, la inquietaba. Pues así habían sido las cosas con David al principio. Aprendiendo lo que pedía cada uno de ellos. Haciéndose pequeños favores el uno al otro. Pequeños momentos de rutina y ritmo que la hacían sentir como si ellos fueran unas piezas de un puzzle que encajaban a la perfección. Era joven y tonta y había cometido el error de pensar que siempre sería así. Pero solo mientras estuvieron en modo luna de miel. Más adelante desapareció, en un año o dos, y para entonces ya estaba atrapada en el matrimonio.
¿Eso era lo único que era su relación con Tom? ¿Un tiempo en modo luna de miel que acabaría por desaparecer?
–¿En qué piensas? —preguntó Tom, y la voz de él se metió en su ansiosa reflexión.
Lacey por poco escupe el té.
–En nada.
Tom levantó una ceja.
–¿En nada? ¿Tan grande ha sido el impacto de la achicoria en tu mente que la ha vaciado de todos tus pensamientos?
–¡Ah, te refieres a la achicoria! —exclamó, sonrojándose.
Tom parecía aún más divertido.
–Sí. ¿Sobre qué otra cosa te iba a preguntar?
Lacey dejó la taza de Diana en el platillo con torpeza, haciendo un fuerte traqueteo.
–Está bien. Sabe un poco a regaliz. Un ocho de diez.
Tom silbó.
–Guau. Qué piropo. Pero no basta para destronar al Assam.
Su pánico momentáneo de que Tom tuviera habilidades para leer la mente se apagaron y Lacey dirigió su atención al desayuno, degustando los sabores de la mermelada de albaricoque casera combinada con almendras tostadas y la deliciosa masa mantecosa. Pero ni la sabrosa comida podía evitar que su mente se desviara a la conversación con David. Era la primera vez que oía su voz desde que salió de su antiguo apartamento en Upper East Side hecho una furia con la declaración de despedida «¡Tendrás noticias de mi abogado!» y, al escuchar su voz de nuevo, algo le recordó que hacía menos de un mes era una mujer casada relativamente feliz, con un trabajo estable y unos ingresos y una familia cerca en la ciudad en la que había vivido toda su vida. Sin ni siquiera saber que lo estaba haciendo, había bloqueado su vida pasada en Nueva York con un sólido muro en su mente. Era una estrategia de afrontamiento que había desarrollado de niña para superar la repentina desaparición de su padre. Evidentemente, oír la voz de David había hecho temblar los cimientos de ese muro.
–Deberíamos irnos de vacaciones —dijo Tom de repente.
Una vez más, Lacey casi escupió su comida, pero Tom no se hubiese dado cuenta, pues continuaba hablando.
–Cuando vuelva de mi curso de focaccia, deberíamos hacer vacaciones en casa. Los dos hemos estado trabajando mucho, nos lo merecemos. Podemos ir a mi ciudad natal en Devon y te enseñaré todos los lugares que me encantaban de niño.
Si Tom le hubiera sugerido esto justo antes de la llamada con David, seguramente Lacey hubiera aceptado la oferta sin dudarlo. Pero, de repente, la idea de hacer planes a largo plazo con su nuevo novio —aunque solo fuera para dentro de una semana— parecía precipitada. Evidentemente, Tom no tenía ninguna razón para no estar seguro con su vida. Pero Lacey se había divorciado no hacía mucho. Ella había entrado en un mundo, el de él, de relativa estabilidad en un momento en el que literalmente todos y cada uno de los trocitos del de ella se habían desmoronado –desde su trabajo, a su hogar, su país ¡e incluso su estatus en cuanto a relación! Había pasado de hacer de canguro de su sobrino, Frankie, mientras su hermana, Naomi, se metía en otra cita desastrosa, a espantar ovejas de su césped delantero; de que Saskia, su jefa en una compañía de diseño de interiores de Nueva York le ladrara a hacer excursiones en busca de antigüedades en el Mayfair de Londres con su peculiar vecina ataviada con su chaqueta de punto y acompañadas por dos perros pastores. Eran muchos cambios de golpe, y ella no estaba del todo segura de dónde tenía la cabeza.
–Tendré que comprobar lo ocupada que estoy con la tienda —respondió evasiva—. La subasta lleva más trabajo del que esperaba.
–Claro —dijo Tom, que no parecía para nada haber leído entre líneas. Pillar las sutilezas y el subtexto no era uno de los puntos fuertes de Tom, y esa era otra de las cosas que le gustaban de él. Se tomaba todo lo que ella decía al pie de la letra. A diferencia de su madre y su hermana, que la observaban con lupa y analizaban cada palabra que decía, con Tom no había comentarios ni críticas. Era lo que aparentaba.
Justo entonces, repicó la campanita que había encima de la puerta de la pastelería, y Tom echó un vistazo por encima del hombro de Lacey. Ella observó cómo la expresión de él se convertía en una mueca antes de volverla a mirar a los ojos.
–Fantástico —murmuró entre dientes—. Ya pensaba en cuándo me tocaría que vinieran a visitarme Tararí y Tarará. Me tendrás que disculpar.
Se levantó y rodeó el mostrador para salir de detrás de él.
Curiosa por ver quién podía provocar una reacción tan visceral en Tom —un hombre que era notoriamente fácil de tratar y agradable—, Lacey giró en su taburete.
Los clientes que habían entrado en la pastelería eran un hombre y una mujer, y parecía que habían salido del plató de Dallas. El hombre llevaba un traje de color azul cielo con un sombrero de vaquero. La mujer —mucho más joven, observó Lacey irónicamente, pues esta parecía ser la preferencia de la mayoría de hombres de mediana edad— llevaba un dos piezas de color rosa fucsia, tan chillón que bastaba para provocarle dolor de cabeza a Lacey, y que no combinaba en absoluto con su pelo amarillo a lo Dolly Parton.
–Nos gustaría probar algunas muestras —ladró el hombre. Era americano y su brusquedad parecía muy fuera de lugar en la pequeña y pintoresca pastelería de Tom.
«Por Dios, espero no sonarle así a Tom», pensó Lacey un poco tímida.
–Por supuesto —respondió Tom educadamente, su acento británico parecía haberse identificado en respuesta—. ¿Qué les gustaría probar? Tenemos pastas y…
–Puaj, Buck, no —le dijo la mujer a su marido, tirándole del brazo del que lo tenía agarrado—. Ya sabes que me hincho con el trigo. Pídele otra cosa diferente.
Lacey no pudo evitar levantar una ceja ante aquella extraña pareja. ¿La mujer era incapaz de hacer sus propias preguntas?
–¿Tienes chocolate? —el hombre, al que ella se había referido como Buck, preguntó. o, más bien exigió, puesto que su tono era muy grosero.
–Así es —dijo Tom, manteniendo la calma como podía ante Bocachancla y la lapa de su mujer.
Les mostró su vitrina de bombones e hizo un gesto con la mano. Buck cogió uno con su puño seboso y se lo metió directo en la boca.
Casi de inmediato, lo escupió. El montoncito pegajoso y medio masticado salpicó en el suelo.
Chester, que había estado muy tranquilo a los pies de Lacey, saltó de repente y se lanzó a por él.
–Chester. No —le advirtió Lacey, con la voz firme y autoritaria que él sabía perfectamente bien que debía obedecer—. Veneno.
El perro pastor inglés la miró a ella y, a continuación, miró con pena el bombón antes de volver a su posición a los pies de ella con la expresión de un niño al que han reñido.
–¡Ugh, Buck, hay un perro aquí! —gimió la mujer rubia—. Esto es muy poco higiénico.
–La higiene es el menor de sus problemas —se mofó Buck, mirando a Tom, el cual ahora tenía una expresión ligeramente mortificada—. ¡Tu chocolate sabe a basura!
–El chocolate americano y el chocolate inglés son diferentes —dijo Lacey, que sentía la necesidad de intervenir en defensa de Tom.
–¡No me digas! —respondió Buck—. ¡Esto sabe a mierda! ¿Y la reina come esta porquería? Necesita cosas buenas importadas de América, si queréis saber mi opinión.
De alguna manera, Tom consiguió mantener la calma, aunque Lacey ya echaba suficiente humo por los dos.
Aquel hombre tan bruto y la tonta desgraciada que tenía por esposa se dieron la vuelta rápido y salieron de la tienda, y Tom fue a buscar un trapo para limpiar la suciedad del chocolate escupido que habían dejado allí.
–Qué maleducados han sido —dijo Lacey incrédula, mientras Tom limpiaba.
–Se alojan en el B’n’B de Carol —explicó él, alzando la vista hacia ella desde su posición apoyado en rodillas y manos, mientras pasaba el trapo en círculos por las baldosas—. Me dijo que son horribles. El hombre, Buck, devuelve toda la comida que pide a la cocina. Eso sí, después de haberse comido la mitad. La mujer no para de quejarse de que los champús y los jabones le provocan sarpullidos, pero cada vez que Carol le suministra algo nuevo, los originales han desaparecido misteriosamente.
–Bah —dijo Lacey, metiéndose el último trocito de cruasán en la boca—. En ese caso, debería sentirme afortunada. Dudo que tengan algún interés en las antigüedades.
Tom dio una palmadita sobre el mostrador.
–Toca madera, Lacey. No quieras atraer la mala suerte.
Lacey estaba a punto de decir que no creía en esa superstición, pero entonces pensó en el anciano y la bailarina de antes, y decidió que era mejor no tentar a la suerte. Dio una palmadita al mostrador.
–Ya está. La mala suerte se ha roto oficialmente. Ahora, más vale que me vaya. Aún me quedan montones de cosas para tasar antes de la subasta de mañana.
La campanita de encima de la puerta tintineó y, cuando Lacey miró hacia allí, vio un grupo grande de niñas que entraban como un rayo. Llevaban vestidos de fiesta y sombreros. Entre ellos, una niña rubia pequeña y gordita vestida de princesa, que llevaba un globo de helio, gritaba a nadie en particular:
–¡Es mi cumpleaños!
Lacey se giró hacia Tom con una sonrisita en los labios.
–Parece que se te avecina trabajo.
Él parecía aturdido y más que un poco ansioso.
Lacey bajó del taburete con un saltito, le dio un besito en los labios a Tom y lo dejó a merced de un grupito de niñas de ocho años.
*
De vuelta en su tienda, Lacey se puso a tasar los últimos artículos de la marina para la subasta del día siguiente.
Estaba especialmente emocionada con un sextante que había conseguido del sitio más inverosímil de todos: una tienda de caridad. Solo había ido allí a comprar la consola de juegos retro que habían exhibido en el escaparate —algo que ella sabía que a su sobrino Frankie, obsesionado con los ordenadores, le encantaría— cuando lo vio. ¡Un sextante de principios del siglo diecinueve, con estuche de madera de caoba, mango de ébano y con doble marco! Estaba allí en la estantería, entre las novedades en tazas y unos cuantos modelos de osos de peluche monísimos hasta rabiar.
Lacey casi no podía creer lo que veía. A fin de cuentas, era una principiante en antigüedades. Un hallazgo así debía de haber sido una ilusión. Pero cuando se acercó deprisa a inspeccionarlo, en la parte inferior de su base grabadas las palabras «Bate, Poultry, Londres», lo cual le confirmó que tenía en sus manos un auténtico y raro Robert Brettell Bate!
Lacey llamó a Percy de inmediato, pues sabía que él era la única persona en el mundo que estaría tan emocionada como ella. Tenía razón. El hombre parecía como si hubieran llegado todas las navidades antes de tiempo.
–¿Qué vas a hacer con él? —preguntó—. Tendrás que celebrar una subasta. Un artículo raro como este no puede ponerse en eBay. Merece una ceremonia.
Mientras Lacey estaba sorprendida de que alguien de la edad de Percy supiera qué era eBay, su mente se había enganchado a la palabra subasta. ¿Lo podría hacer? ¿Celebrar otra tan seguida de la primera? Antes había tenido el valor de los muebles de una hacienda victoriana entera. No podía celebrara una subasta solo para este artículo. Además, le parecía inmoral comprar una antigüedad rara de una tienda de caridad, sabiendo su verdadero valor.
–Ya lo sé —dijo Lacey, cuando se le ocurrió una idea—. Usaré el sextante como cebo, como la principal atracción de una subasta general. Después, con las ganancias que haga con su venta, puedo volver a la tienda de caridad.
Esto solucionaría dos dilemas: la desagradable sensación de comprar algo por debajo de su verdadero valor en una tienda de caridad y qué hacer con él una vez lo tuviera.
Y así es cómo se había formado todo el plan. Lacey compró el sextante (y la consola, que se dejó con la emoción y casi se le olvida volverla a recoger), decidió el tema naval y, a continuación, se puso a trabajar para hacer la selección para la subasta e hizo correr la noticia.
El ruido de la campana de encima de la puerta sacó a Lacey de su ensimismamiento. Al alzar la vista, vio a su vecina Gina, de pelo canoso y ataviada con su chaqueta de punto, entrando tranquilamente acompañada por Boudicca, su border collie.
–¿Qué estás haciendo aquí? preguntó Lacey. Pensaba que habíamos quedado para comer.
–¡Así es! —respondió Gina, señalando al gran reloj de latón y hierro forjado que estaba colgado en la pared.
Lacey miró hacia allí. Junto con todo lo que había en el «rincón nórdico», el reloj estaba entre sus atractivos preferidos de la tienda. Era una antigüedad (evidentemente) y parecía que podría haber estado pegado a la fachada de un hospicio para pobres de la época victoriana.
–¡Oh! —exclamó Lacey, cuando por fin se dio cuenta de la hora—. Es la una y media. ¿Ya? El día me ha pasado volando.
Era la primera vez que las dos amigas habían planeado cerrar la tienda durante una hora y comer en condiciones. Y por «planear», lo que realmente sucedió es que Gina había atiborrado de vino a Lacey una noche y no dio su brazo a torcer hasta que esta cedió y aceptó. Era cierto que la mayoría de habitantes y visitantes de la ciudad de Wilfordshire pasaba la hora de comer en una cafetería o en un pub de todos modos, y que era muy improbable que el cierre de una hora afectara las ventas de Lacey, pero ahora que Lacey se había enterado de que era un lunes festivo a nivel nacional, empezaba a darle vueltas.
–Tal vez no sea una buena idea, después de todo —dijo Lacey.
Gina se llevó las manos a las caderas.
–¿Por qué? ¿Qué excusa se te ha ocurrido esta vez?
–Bueno, no me había dado cuenta de que hoy era un día festivo. Hay mucha más gente de la habitual por aquí.
–Mucha más gente, pero no muchos más clientes —dijo Gina—. Porque todos y cada uno de ellos estará sentado en un café, pub o bar en diez minutos, ¡igual que deberíamos estar nosotros! Vamos, Lacey. Ya hablamos de eso. ¡nadie compra antigüedades a la hora de comer!
–Pero ¿y si algunos son europeos? —dijo Lacey—. Ya sabes que en el continente lo hacen todo más tarde. Si cenan a las nueve o a las diez de la noche, entonces ¿a qué hora almuerzan? ¡Seguramente a la una no!
Gina la cogió por los hombros.
–Tienes razón. Pero, en cambio, pasan la hora del almuerzo haciendo la siesta. Si hay turistas europeos, durante la próxima hora estarán durmiendo. Para ponerlo en palabras que tú entiendas ¡«no comprando en una tienda de antigüedades»!
–Vale, está bien. Así que los europeos estarán durmiendo. Pero ¿y si vienen de bastante más lejos y sus relojes biológicos aún no están sincronizados, no tienen hambre para comer y les apetece comprar antigüedades?
Gina cruzó los brazos.
–Gina —dijo, en un tono maternal—. Necesitas un descanso. Vas a acabar agotada si pasas todos los minutos del día entre estas cuatro paredes, por muy ingeniosamente decorada que esté la tienda.
Lacey torció los labios. Después colocó el sextante sobre el mostrador y se dirigió hacia el taller.
–Tienes razón. ¿Qué daño puede hacer una hora en realidad?
Estas fueron unas palabras de las que Lacey pronto se arrepentiría.