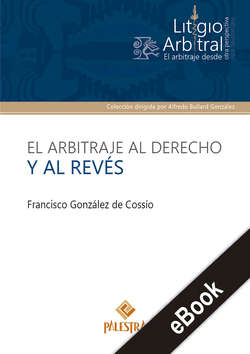Читать книгу El arbitraje al derecho y al revés - Francisco González de Cossío - Страница 9
Оглавление3. Sobre la naturaleza jurídica del arbitraje
Homenaje a don Raúl Medina Mora
I. INTRODUCCIÓN
Mis intervenciones profesionales con don Raúl Medina Mora no fueron muchas –pero sí ricas–. Fueron suficientes para percatarme de algo: estaba ante un auténtico jurista, además de un sabio.
Aún recuerdo uno de los primeros arbitrajes en los que colaboré con el Tribunal Arbitral en donde las apreciaciones del don Raúl no solo eran atinadas, sino estimulantes por su profundidad y la experiencia jurídica que soslayaban.
Y aún recuerdo las palabras que, en respuesta a una pregunta que le hice, me dijo, y que me han inspirado:333 “estudiar el derecho a fondo, como [él percibía que] yo lo hacía”. La pregunta que le hice fue: “¿recorrida la trayectoria, qué le recomienda usted a un abogado joven que tiene ganas de practicar leyes?”
No encuentro mejor manera de honrarlo en este homenaje que seguir su sugerencia tomando un tema difícil, debatido y con implicaciones conceptuales y prácticas importantes: la naturaleza jurídica del arbitraje. Para ello, procederé a tratar la definición de arbitraje (§II), para luego deslindarlo de lo que no queda dentro de la misma (§III), continuando con su naturaleza (§IV), comentando la aplicabilidad práctica en México (§V), deslocalización (§VI) y concluyendo con observaciones finales (§VII).
II. DEFINICIÓN DE ‘ARBITRAJE’
A. Introducción
Definir es difícil. Ya lo hacía notar Aristóteles.334 Y el arbitraje lo ejemplifica. La naturaleza jurídica del arbitraje ha generado debate. No obstante que no se ha encontrado una solución que sea generalmente aceptada, empieza a percibirse una tendencia tanto en la doctrina como en la práctica arbitral sobre la teoría más aceptada, a raíz de sus consecuencias prácticas.
B. Definición legal
La ley mexicana de arbitraje335 –siguiendo la pauta de la Ley Modelo336– optó por no definir el tema.337 O, más bien, adoptó una definición que un puritano de la lógica criticaría enérgicamente338 y calificaría de ‘circular’.339 El Artículo 1416 del Código de Comercio dice:
Para los efectos del presente título se entenderá por (…) Arbitraje: cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo; (…)
(énfasis añadido)
La adopción de una definición circular por parte de los redactores de la Ley Modelo no fue un error sino la forma en que, a nivel de la Ley Modelo, se resolvió el problema que motiva este estudio: la dificultad de meter en un cajón conceptual a la institución arbitral. Ante ello, dado el objetivo que la Ley Modelo fuera adoptada por el mayor número de jurisdicciones posibles, se tomó un paso estratégico: evitar temas controvertidos. Este fue uno de ellos. El resultado del paso es importante: se dejó al derecho local la definición de lo que es y no es ‘arbitraje’.
A la fecha de este estudio no existe una decisión judicial que resuelva la interrogante: ¿cuál es la definición mexicana del arbitraje?
Ante ello, en este estudio se presentarán elementos que pueden ser de utilidad para cuando dicho tema se ponga bajo la mira de nuestra judicatura.
Comencemos por las definiciones doctrinales.
C. Definición Doctrinal
Definir significa ‘delimitar’. La definición es la operación que consiste en analizar la comprensión de una idea. Disociar los elementos simples e irreductibles de los que se compone. Definir es difícil. Para ello, el método seguido será lógico: especificando el género próximo para luego separarlo de su diferencia específica.340 Se mencionarán los elementos esenciales de la figura contrastándolos con las figuras análogas a efecto de deslindar el concepto de ‘árbitro’.
Existen diversas definiciones académicas. Deseo adoptar aquella que, en una brillante tesis doctoral, un experto francés (Charles Jarrosson) propone:341 el ‘arbitraje’ es una institución342 por la cual un tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes, en ejercicio de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos.343
Dicho tercero es un árbitro.344 Y sobre la figura del árbitro, otra (también brillante) tesis doctoral francesa, pero ahora sobre la figura del árbitro, propone el siguiente concepto: el ‘árbitro’ es un juez privado designado por aquellos quienes desean que resuelva su controversia.345 Otros expertos comparten la postura. Por ejemplo, Rubellin-Devichi dice que el árbitro es un juez privado investido de una misión jurisdiccional de origen contractual.346 Por su cuenta, Motulsky dice que la misión del árbitro es la misma que la del juez.347
El que sea un ‘juez privado’ implica que la misión del árbitro y el juez son las mismas. La única diferencia es la fuente. Comparte las facultades de un juez, pero su régimen es de un prestador de servicios profesionales.
El árbitro tiene todos los poderes de un juez (notio y jurisdictio348), salvo el imperium.349 Juzga, lo cual es encontrar el argumento aceptable a todos.
Habiendo discernido qué es el arbitraje (género próximo), deslindémoslo de sus nociones vecinas (identificando diferencias específicas).
III. QUÉ NO ES ‘ARBITRAJE’
A. Introducción
La naturaleza del árbitro, como del arbitraje, ha sido objeto de debate. Las figuras a las que se asemeja son varias, y los argumentos dados en apoyo de cada una son diversos. A continuación las mencionaré brevemente.350
B. Nociones vecinas
Las nociones a las que se ha asemejado la figura del árbitro son (1) mediador y conciliador, (2) mandatario, (3) la transacción y (4) experto. A continuación se analizarán.
1. Mediador y Conciliador
Existe un álgido (y cansado, en mi opinión351) debate sobre el concepto y diferencia entre la mediación y conciliación. No será repetido en este contexto.352 Para efectos de este análisis, ambos serán concebidos como mecanismos de solución de controversias en los que participa un tercero-neutral para asistir a que las partes lleguen a una solución de su controversia sin que la decisión u opinión sea ejecutable.
Hay quien confunde al árbitro con el mediador o conciliador. Ello deriva de que las tres figuras comparten algo (su género próximo): en todas participa un tercero extraño que, con niveles distintos de intervención, colabora para resolver la controversia de las partes. La diferencia específica reside en las facultades del tercero. Mientras que el mediador interviene para ayudar a las partes a que ellas mismas resuelvan su controversia y el conciliador sugiere una solución; el árbitro realiza un acto jurisdiccional: emite un fallo (el laudo) que tiene fuerza de cosa juzgada y que vincula (obliga) a las partes.
Una segunda diferencia es la participación de las partes en la solución de la controversia. Mientras que en la mediación y conciliación se trata de procedimientos de ‘caucus’, en un arbitraje es un procedimiento adversarial.
2. Mandatario
Hay quien postula que el árbitro es un mandatario de las partes, por lo cual el arbitraje es asimilable a un mandato. Se le encomienda la realización de un acto jurídico (resolver una controversia) cuyo efecto impactará un patrimonio distinto al suyo: el de sus mandantes.
Considero que la caracterización peca de algo importante (que es su diferencia específica): en el mandato, los mandantes no solo pueden encomendar qué hacer al mandatario, sino cómo hacerlo. Tomando esto en cuenta considero que se está forzando la noción. Las partes no pueden decirle al árbitro cómo resolver, por lo que la caracterización parece inadecuada.
3. Transacción
Algunos asimilan el arbitraje a una transacción. El motivo principal reside en que comparten algo en común: mediante ambos se obtiene a un documento que tiene fuerza de cosa juzgada.
Considero que existen tres motivos por los que la institución dista de poder abarcar al arbitraje. El primero es palpable: en la transacción no hay tercero. El segundo es un poco más sutil: mediante la transacción las partes, haciéndose recíprocas concesiones, resuelven una controversia. En el arbitraje esto no sucede. No hay recíprocas concesiones. El árbitro determinará a quien asiste el derecho, sin que por dicho motivo haya ocurrido una concesión frente a la otra parte.353
Tercero, el arbitraje resulta en un acto jurisdiccional. La transacción es un contrato. En la transacción no hay una renuncia de ejercer ante tribunales un derecho de acción. En el arbitraje sí.354
4. Experto
Mediante un procedimiento de expertos (o el galicismo bajo el cual es más conocido: ‘expertise’) se busca obtener una opinión sobre una cuestión técnica, que no necesariamente es jurídica.
El arbitraje y el expertise comparten algo: un tercero (o varios) participa dando su opinión para resolver una controversia. Sin embargo, difieren tanto subjetiva como objetivamente. Objetivamente, mientras que en el arbitraje el árbitro resuelve una disputa después de realizar un acto jurisdiccional, el experto no hace más que dar una opinión sobre una cuestión técnica, de hecho. Subjetivamente, mientras que una es un experto en un área del conocimiento humano, la otra va a resolver una disputa.
En esencia, las diferencias son:355
a) Sujeto: El árbitro es un juzgador, el experto simplemente un tercero conocedor de una disciplina particular.
b) Facultades/Objeto: El árbitro emite un laudo que vincula a las partes por tener fuerza de cosa juzgada, el experto emite una opinión que (en principio) no vincula a las partes.
c) Resultado/Producto: El árbitro resuelve un litigio que involucra una pretensión jurídica, el experto emite una opinión sobre un hecho.
Con frecuencia, las partes establecen cláusulas arbitrales ‘escalonadas’ y ello ha generado dudas sobre el papel y naturaleza del perito en dicho contexto.
Un ‘Acuerdo Arbitral Escalonado’356 es uno en el cual se contempla más de un mecanismo para resolver las controversias que puedan surgir de su relación.357 La forma en que se conjuga la pluralidad de métodos es variable, no estática. En ocasiones implica que una tiene que agotarse antes de acudir a otra. En otras no pueden seguirse en forma paralela o complementaria. La necesidad de agotar previamente uno antes de acudir a otro es una determinación contractual y casuista.358 Depende de lo que las partes hayan pactado. No es automática y no admite generalizaciones. Atiende a la arquitectura contractual.
En fechas recientes, la práctica ha mostrado diversas situaciones ambiguas en las que, estando claro que existe un procedimiento de expertos no queda claro si in natura se trata de arbitraje o no. Ello dado las facultades que se le dan a los ‘peritos’. En ocasiones ha sucedido que se le dan facultades que se asemejan más a un acto jurisdiccional que a la emisión de una opinión técnica.359 Las diferencias en las facultades que las partes pactan, aunado a la variedad de matices dentro de las mismas, han mostrado ser asombrosas. Y las posturas de diferentes expertos elevan la complejidad. Siguiendo el principio de que la naturaleza de una institución no la dicta el título que las partes le den, sino su contenido (su régimen), hay quien postula que, en ocasiones, dichos ‘peritos’ en verdad son ‘árbitros’, y el procedimiento no es un ‘expertise’ sino un ‘arbitraje’. Pero las posturas varían, y el motivo es claro: la ausencia de una definición clara de cada una que las distinga.
Ante ello, deseo hacer eco de una teoría que puede servir para echar luz a esta polémica.
C. La Teoría Jarrosson: Un Modelo para discernir
Como tantas cosas en la vida, las distinciones en principio tienden a ser rápidamente superadas por la realidad. Diversos casos presentan situaciones que comparten elementos con más de una de las figuras analizadas. Ante ello, ¿cómo distinguir?360
Deseo hacer eco de una teoría que creo que puede ayudar a solucionar la polémica. La ‘Teoría de binomios o ecuaciones de Jarrosson’.361 En la misma, dicho pensador desmenuza y contrasta los elementos relevantes de la siguiente manera:
Según Jarrosson, la naturaleza del pacto de las partes dependerá de la conjugación in casu de estos elementos. Entendamos cada componente como si fueran químicos.362 Cada uno es un elemento363 distinto, y de su mezcla con otros tendremos compuestos364 distintos, con propiedades365 jurídicas diversas, mismas que a continuación explicaré.
Tabla Periódica de Elementos – Arbitral
366 367
Jarrosson advierte sobre la existencia de un ‘fenómeno de atracción del arbitraje’: cuando algo que parece ‘arbitraje’ no es descalificado como tal, tenderá a pensarse que es arbitraje.368 Como política judicial, el fenómeno parece positivo. Después de todo, es más acorde con la voluntad de las partes darle plenos efectos jurídicos a una institución cuando parezca, aunque sea lacónicamente, que desearan acudir a un mecanismo alternativo.
Habiendo ‘separado los átomos’ del ‘compuesto arbitral’, identifiquemos su naturaleza, no sin antes hacer una pequeña digresión sobre una institución que ha generado confusiones: el ‘arbitraje contractual’.
D. Arbitraje Contractual
Existe una institución que ha complicado el deslinde del concepto ‘arbitraje’ de otras figuras afines: el arbitraje contractual.369 Esta figura es interesante pues se parece al arbitraje (como fue anteriormente definido) pero no lo es.370 Para comprenderla debe uno tener una mente abierta, pues no existe en derecho mexicano.
Las jurisdicciones que la contemplan son Italia (el ‘arbitrato irrituale’), los Países Bajos (el “Bindend Advies”), Alemania (el ‘Schiedsgutachten’) e Inglaterra (el ‘valuation’). Mucho podría decirse de las mismas. En este contexto, me ceñiré a indicar por qué no son ‘arbitraje’.
Para discernir si dichas instituciones son ‘arbitraje’ es necesario acudir al régimen que el derecho correspondiente les otorga.371 No puede hacerse genéricamente, so pena de incurrir en generalizaciones desacertadas.
En Italia se distingue entre el arbitrato rituale y el arbitrato irrituale (o libero). Mientras que el primero es ‘arbitraje’ (según lo hemos definido), el segundo no lo es. Carece de un elemento jurisdiccional. El arbitrato rituale está en un plano jurisdiccional, mientras que el irrituale está en un plano contractual. En el primero las partes desearon que el o los árbitros realizaran una función jurisdiccional emitiendo un laudo.372 En el segundo se les dio a las partes un mandato para definir la disputa con un pronunciamiento encuadrable a la voluntad de un mandato.373 El arbitrato rituale es un proceso que conduce a un juicio; el irrituale es una actividad transaccional privada.374 Como dice un autor:
El arbitrato irrituale es aquella modalidad de resolución de una controversia mediante la cual las partes le han dado al árbitro (o a los árbitros) la tarea de definir en vía contractual las controversias que surjan (o puedan surgir) mediante una solución comparable a la voluntad de las partes y de darle el mismo valor contractual que si hubieran sido concluidas por estas.375
El arbitrato irrituale puede entenderse como un instrumento a medio camino entre el proceso y el contrato.376 Cae dentro del esquema del mandato.377
El bindend advies es una ‘opinión vinculatoria’, lo cual no es más que un ‘arbitraje contractual’. Ya desde 1924 la Hooge Raad (Corte Suprema) aclaró que el régimen de dicha opinión es el Código Civil, el cual contempla el principio de autonomía de la voluntad. La opinión vinculatoria dada por un tercero para ello designado vincula a las partes como un contrato. No se trata de un laudo derivado de un procedimiento adversarial.
El Schiedsgutachten es un expertise-arbitraje. Es decir, --. Mediante el mismo, el ‘experto-árbitro’ no resuelve la controversia jurídica, solo hacer determinaciones de hecho que vinculan a las partes.378 La distinción entre el expertise y el arbitraje depende de la función que las partes le confíen al tercero.
Algunos procedimientos debatibles por rayar en lo fino son, por ejemplo, la adaptación de contratos (“adaptation of contracts” o “supplementation”) que busca llenar vacíos intencionalmente dejados en los contratos por las partes. Otros casos discutibles son los procedimientos de Expertos (“Expertise”379) o de Determinación de Hechos (“Fact Finding”380). El motivo por el cual estos procedimientos generan duda –inclusive entre expertos– es que parecen ser un punto medio entre un procedimiento meramente contractual (puesto que involucran determinaciones fácticas –aunque sean técnicas– y no jurídicas) y un mecanismo de solución de controversias.
Como conclusión, si bien el que dichos procedimientos puedan calificar como ‘arbitraje’ o no es dependiente del derecho del Estado en particular,381 las instituciones aludidas no son ‘arbitraje’ pues carecen de los elementos del mismo. Más bien, tienen un sabor meramente contractual, pues no implican la resolución de una controversia mediante un documento final y obligatorio.
Todo lo anterior exige una pregunta que deseo responder como comentario final a esta sección: en caso de que un contrato contemple expertise, arbitraje contractual o mecanismos similares que tienen un ingrediente contractual, mas no jurisdiccional, ¿cuál es el papel del árbitro (jurisdiccional) cuando dichos instrumentos contemplan plularidad de método?
Si bien sujeto a la arquitectura contractual específica que las partes hayan pactado en el caso particular, una respuesta es que el árbitro (jurisdiccional) que se encuentre con una resolución de un experto o un árbitro contractual, su misión consistirá en analizar si, surgida la controversia, el contenido de la opinión técnica (en caso de expertise) o elemento contractual (en caso de arbitraje contractual) ha sido cumplido por las partes, y la consecuente determinación sobre su posible responsabilidad al respecto.
Dicho de otra manera, la misión de un árbitro jurisdiccional ante los resultados de un árbitro contractual o expertise es determinar el cumplimiento por las partes de las obligaciones contractuales que la opinión técnica (expertise) o elemento contractual (en caso de arbitraje contractual, valuación, llenado de lagunas, etc.) ha tenido lugar. Se trata de un ladrillo más del contrato que simplemente fue incluido con posterioridad por una persona distinta a las partes, siguiendo el mandato de las mismas.
Habiendo estudiado la definición de arbitraje, pasemos a su naturaleza.
IV. LA NATURALEZA
La naturaleza jurídica del arbitraje ha generado debate. No obstante que a la fecha dicho debate no ha encontrado una solución que sea generalmente aceptada, existen cuatro teorías relevantes: la jurisdiccional, la contractual, la mixta o híbrida, y la autónoma o sui géneris. A continuación se resumirán, para luego mencionar algunos desarrollos judiciales.382
A. La Teoría Jurisdiccional
Esta corriente sostiene que el arbitraje tiene, en su esencia, naturaleza jurisdiccional, ya que el origen de la institución, su posibilidad de existencia, apoyo estatal y regulación de los actores principales (el árbitro y el juez) es similar y, en ocasiones, idéntica.
Esta concepción del arbitraje postula que es una función del Estado controlar y regular los arbitrajes que tengan lugar dentro de su jurisdicción. Ello dado que la solución de controversias mediante la interpretación y aplicación del derecho (la función jurisdiccional) es una función soberana normalmente ejercida mediante los tribunales nacionales establecidos para dicho propósito por el Estado. Por consiguiente, si es que puede tener lugar la solución de una controversia por un medio distinto a dicha facultad, ello ocurre puesto que el Estado así lo admite en forma expresa o tácita. Esta autorización (vía el concepto de arbitrabilidad) es un acto de justicia delegada, o paralela, que encuentra su sanción en la ejecutabilidad del laudo en forma similar a una sentencia proveniente de un juez estatal.
B. La Teoría Contractual
Esta teoría postula que el arbitraje tiene naturaleza contractual. Sus orígenes, existencia y regulación dependen de la continuada existencia de la voluntad de las partes. El corazón de esta corriente de opinión consiste en que todo el procedimiento arbitral está basado en acuerdos contractuales. Ello se observa tanto en el acuerdo como en el laudo arbitral, ya que reflejan el carácter contractual del arbitraje, siendo los mismos un ‘conjunto de actos contractuales privados’.383
Siendo el arbitraje un resultado de la libertad contractual, es la autonomía de la voluntad la que da origen a dicho sistema de justicia privada. Quienes apoyan esta teoría niegan la supremacía o control del Estado sobre el arbitraje y consideran que la esencia del arbitraje radica en la voluntad y consentimiento de las partes.384
C. La Teoría Mixta o Híbrida
Ambas teorías recibieron cuestionamientos. Los aspectos medulares de la teoría contractual (el carácter contractual del laudo arbitral y el papel de los árbitros como representantes de las partes) fueron objeto de una enérgica crítica.385 De la misma manera, la postura meramente jurisdiccional parecía incompleta en varios aspectos.386 Ante ello, se realizaron intentos para conciliar las dos escuelas de pensamiento. No obstante la (aparente) total oposición de ambos puntos de vista, las teorías jurisdiccional y contractual pueden ser reconciliadas –y así surge la teoría mixta–.387
De conformidad con esta postura, los árbitros realizan un acto jurisdiccional pero carecen de poder judicial (estatal) alguno. No existe acto alguno de delegación de poder estatal. Se limitan a resolver, en base a derecho, un conflicto. La función del árbitro es equivalente a la de un juez, pero no de un Estado particular. Mientras que un juez está investido, en principio, de poder público estatal, la decisión del árbitro no tiene dicho poder público.388 La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, solo la enriquece convirtiéndola en una institución híbrida.
La teoría mixta o híbrida ha alcanzado dominancia mundial dado que el arbitraje comercial internacional muestra elementos tanto jurisdiccionales como contractuales. De conformidad con la teoría mixta, el arbitraje es un sistema de justicia privada creada contractualmente. Tanto el origen contractual como la función jurisdiccional tienen una influencia importante en el arbitraje. Un efecto importante que la teoría mixta o híbrida ha tenido es reconocer la fuerte, mas no avasalladora, relación entre el arbitraje y la sede.
D. La Teoría Autónoma
La teoría de más reciente creación argumenta que el arbitraje se desenvuelve en un régimen emancipado y, por consiguiente, autónomo.389 Sostiene que el carácter del arbitraje podría ser determinado tanto jurídica como prácticamente mediante la observación de su uso y finalidades. Bajo esta luz, el arbitraje no puede ser clasificado como meramente contractual o jurisdiccional, y tampoco como una ‘institución mixta’.
La teoría autónoma observa al arbitraje per se, lo que hace, lo que busca lograr, cómo y por qué funciona en la forma en que lo hace. Reconoce que el derecho arbitral se ha desarrollado para lograr la consecución armónica del arbitraje y de las relaciones comerciales internacionales.
La teoría autónoma es una versión refinada de la teoría mixta. Si bien reconoce los elementos jurisdiccionales y contractuales del arbitraje, cambia el foco de atención de los mismos. En lugar de darle más peso al papel que el derecho de la sede del arbitraje puede ejercer y a la autonomía de la voluntad de las partes, se enfoca en el medio legal y empresarial donde las partes acuerdan a participar en el procedimiento arbitral. El arbitraje internacional se ha desarrollado puesto que las partes han buscado un sistema flexible, no-nacional, para la solución de sus controversias comerciales. Para ello, los que utilizan el arbitraje buscan un mecanismo que se respete y ejecute, que contemple un procedimiento justo, diseñado para satisfacer ciertas características del caso particular, pero que no emule necesariamente los sistemas procesales nacionales, los cuales son justamente lo que se desea evitar. Al optar por el arbitraje, lo que se desea es que los árbitros sean imparciales y justos, y que el laudo que eventualmente se emita sea final, obligatorio y de fácil ejecución.
E. La interpretación judicial
Existen precedentes judiciales que pueden ser citados a efecto de palpar la postura que la judicatura mexicana ha adoptado.
Arbitraje. El arbitraje es una convención que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, tiene una importancia procesal negativa. Ese contrato es el llamado de compromiso, y en virtud de él, las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares; de ese modo, se sustituye el proceso con algo que es afín a él, en su figura lógica, supuesto que en uno y otro casos, se define una contienda mediante un juicio ajeno; sin embargo, el árbitro no es funcionario del Estado, ni tiene jurisdicción propia o delegada; las facultades de que usa, se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley, y aunque la sentencia o laudo arbitral, no puede revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no es por sí misma ejecutiva. El laudo solo puede convertirse en ejecutivo, por la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional, que, sin quitarle su naturaleza privada, asume su contenido; de suerte que, entonces, el laudo se equipara al acto jurisdiccional. El laudo solo puede reputarse como una obra de lógica jurídica, que es acogida por el Estado, si se realizó en las materias y formas permitidas por la ley. El laudo es como los considerandos de la sentencia, en la que el elemento lógico, no tiene más valor que el de preparación del acto de voluntad, con el cual el Juez formula la voluntad de la ley, que es en lo que consiste el acto jurisdiccional de la sentencia. Esa preparación lógica no es por sí misma acto jurisdiccional, sino en cuanto se realiza por un órgano del Estado. El árbitro carece de imperio, puesto que no puede examinar coactivamente testigos ni practicar inspecciones oculares, etcétera; y sus laudos son actos privados, puesto que provienen de particulares, y son ejecutivos solo cuando los órganos del Estado han añadido, a la materia lógica del laudo, la materia jurisdiccional de una sentencia. La función jurisdiccional compete al Estado y no puede ser conferida sino a los órganos del mismo; pero obrar en calidad de órgano del Estado, significa perseguir, con la propia voluntad, intereses públicos, lo que evidentemente no hacen las partes cuando comprometen en árbitros sus cuestiones, puesto que entonces persiguen fines exclusivamente privados; de modo que las relaciones entre las mismas partes y el árbitro son privadas y el laudo es juicio privado y no sentencia, y estando desprovisto, por lo mismo, del elemento jurisdiccional de un fallo judicial, no es ejecutable sino hasta que le preste su autoridad algún órgano del Estado que lo mande cumplir. El laudo y el exeqüatur, deben ser considerados como complementarios, son dos aspectos de un solo acto jurídico; uno, es el elemento lógico que prepara la declaración de la voluntad de la ley que ha de aplicarse en el caso concreto, y el otro, consiste precisamente, en esa voluntad, formulada por el funcionario provisto de jurisdicción. Estas teorías han sido aceptadas por nuestra legislación, pues la ley de enjuiciamiento civil del Distrito dispone, en sus artículos 1314 y 1324, que los Jueces tienen la obligación de impartir a los árbitros, cuando así lo soliciten, el auxilio de su jurisdicción, y de ejecutar, en su caso, la decisión que aquéllos pronuncien, y el artículo 1302, coloca al árbitro en la imprescindible necesidad de ocurrir al Juez ordinario, para toda clase de apremios; pero más claramente se advierte el carácter de simples particulares que tienen los árbitros, del contexto del artículo 5o. de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintiocho, que declara que los árbitros no ejercen autoridad pública; por tanto, desde el punto de vista de nuestra legislación, los laudos arbitrales son actos privados que por sí mismos no constituyen una sentencia, y el mandamiento de ejecución que libra el Juez competente, cuando es requerido para el cumplimiento de un laudo, integra, juntamente con éste, la sentencia. Por otra parte, el citado artículo 5o. de la ley orgánica, al declarar que los tribunales deben prestar el apoyo de su autoridad a los laudos arbitrales, cuando éstos estuvieren dentro de la ley, implícitamente reconoce a los tribunales la facultad de hacer un análisis del laudo, a efecto de determinar si está conforme, o no, con el ordenamiento jurídico, pero no es racional suponer que tales facultades sean absolutas, esto es, que los Jueces estén autorizados para revisar los laudos de una manera completa. Esta resolución no sería posible, porque no se advierte por los términos en que está concebido el repetido artículo 5o., que el legislador haya tenido la intención de que los Jueces pudieran nulificar el juicio arbitral y a esto equivaldría la facultad otorgada a los tribunales para determinar, revisando las cuestiones de fondo, si el árbitro aplicó correctamente el derecho, en el caso sometido a su decisión. Además, para que los Jueces pudieran proceder con completo conocimiento del negocio, y dictar una resolución justa, sería necesario que el pronunciamiento estuviera precedido de un debate habido entre las partes, ante el mismo Juez, lo cual no está autorizado por nuestra ley de enjuiciamiento. El sistema generalmente adoptado, se basa en la distinción siguiente: si la violación contenida en el laudo ataca el orden público, el Juez debe rehusar el exeqüatur, y por el contrario, debe decretar la ejecución, si la violación perjudica solamente intereses privados, mas como surge la dificultad sobre lo que debe considerarse intereses de orden público, debe atenderse a lo mandado por el artículo 1329 del Código de Procedimientos Civiles, del que se deduce que la intención del legislador fue que cuando la sentencia arbitral no se arregle a los términos del compromiso, o cuando se niegue a las partes la audiencia, la prueba o las defensas que pretendieron hacer valer, la impugnación del laudo se haga, no cuando se trata de ejecutarlo, sino mediante la interposición de un recurso; y aun cuando en el citado precepto se habla del ya suprimido recurso de casación, de todas maneras queda en pie la voluntad de la ley, sobre que éstas infracciones no preocupen al Juez ejecutor, para el efecto de otorgar el exeqüatur; tanto más, cuanto que los interesados disponen de la vía del amparo para reclamar dichas violaciones; de modo que puede afirmarse que la revisión que del laudo hagan los tribunales, debe tener por objeto exclusivo, determinar si pugna con algún precepto, cuya observancia esté por encima de la voluntad de los compromitentes y que las violaciones que daban lugar a la casación, no deben ser materia de la revisión de que se trate. El laudo, una vez que se decrete su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y el agraviado puede entonces ocurrir a los tribunales de la Federación, en demanda de amparo, a fin de que se subsanen los vicios de que adolezca, desde el punto de vista constitucional, en la inteligencia de que el término para promover el juicio de garantías, empieza a correr desde la fecha en que se notifica legalmente la resolución que acuerde, en definitiva, la ejecución.390
(énfasis añadido)
Existen otros precedentes que, si bien no tan frontales, son útiles. Por ejemplo:
Árbitros. Su resolución no entraña un acto de autoridad. Es correcto el desechamiento de la demanda de garantías cuando el acto que se reclama lo constituye la resolución que dicta un árbitro designado a petición de las partes en conflicto, toda vez que su intervención no implica un acto de autoridad. Luego es claro que la determinación de un árbitro en las condiciones señaladas, implica un acto de particular que no puede ser materia del juicio de garantías; lo que se traduce en un motivo manifiesto de improcedencia de términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo primero, ambos de la Ley de Amparo.391
En forma relacionada:
De acuerdo con la fracción I del artículo primero de la ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 constitucional, el amparo solo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales, y aun cuando los árbitros, por disposición de ley, tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, no obstante, ello, como estos árbitros emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada y de igual modo lo es el laudo que dictan. La función jurisdiccional es una función pública del Estado, por lo que su servicio no puede ser conferido sino por el Estado mismo. De modo que si quien nombra los árbitros y determina los límites de su oficio, no obra en interés público, esto es, en calidad de órgano del Estado, sino solo en interés privado, lógicamente se deduce que las funciones de los árbitros no son funciones públicas. En tal virtud no pueden conceptuarse como autoridades del Estado, siendo improcedentes, por lo tanto, los amparos que se intentan contra la resolución que dicten, mientras no exista un mandamiento de ejecución que libre el juez competente, cuando es requerido por los árbitros para el cumplimiento del laudo; exequátur que es indispensable para que la resolución arbitral pueda causar algún perjuicio a las partes. El laudo, una vez que se decrete su cumplimiento, se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es hasta entonces cuando el agraviado deberá ocurrir en demanda de amparo, ya sea porque en su concepto se hayan cometido violaciones a los términos del compromiso o porque se hayan desatendido los requisitos esenciales del procedimiento como la falta de recepción de pruebas, de audiencia, etc., o se ataquen en el laudo dicho, disposiciones de estricto orden público.392
(énfasis añadido)
Como puede verse, el ángulo de la tesis era de esperarse. No deseo abundar sobre las aristas que bajo derecho de amparo generan, pues rebasa el propósito de este estudio.393 Lo que es relevante es decantar la percepción que a través de los mismos puede verse que tiene la judicatura del arbitraje. La naturaleza del laudo es de un acto privado. Es la opinión que un particular –al que las partes han confiado la resolución de una diferencia dadas sus características personales (morales e intelectuales)– tiene sobre a quién asiste el derecho en una determinada controversia. Al tratarse de un acto de un gobernado, no existe el prerrequisito elemental para estar en presencia de una autoridad. Existe jurisprudencia al respecto.394
Para concluir, deseo citar algunas observaciones realizadas durante deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso reciente y sonado. El Ministro José Ramón Cossío, con su habitual tino, dijo:395
Lo que debe resolver esta Suprema Corte de Justicia (…) es si la resolución que pone fin a un incidente de nulidad de laudo arbitral tiene o no el carácter de sentencia definitiva para efectos del amparo;
En mi opinión (…) lo que procede es el amparo directo, y no el indirecto (…) la resolución que pone fin a un incidente de nulidad del laudo arbitral sí constituye una sentencia definitiva para efectos del amparo (…).
Las opiniones en el sentido de que es el amparo directo el que resulta procedente, parten de la premisa equivocada, desde mi punto de vista, de que el arbitraje no es otra cosa, que una delegación de la jurisdicción estatal en particulares, de acuerdo con tales opiniones, es la delegación de la facultad de juzgar del Estado en particulares, lo que otorga fuerza jurídica al laudo.
(…) la fuerza jurídica del laudo arbitral no se da pues por delegación estatal, es consecuencia de la manifestación de la voluntad de los particulares; el laudo arbitral tiene fuerza jurídica, porque la voluntad que se expresa en la emisión de los actos jurídicos, como el acuerdo o compromiso arbitral, es capaz de producir consecuencias jurídicas, entre ellas, la de quedar sometidos los interesados a la decisión que adopte un tercero, que es el árbitro.
México necesita de más juristas con esta claridad conceptual.
V. COMENTARIO SOBRE LA APLICABILIDAD PRÁCTICA DE LAS TEORÍAS EN MÉXICO
Si bien las diferencias de opinión sobre la conveniencia de cuál postura adoptar son no solo admisibles, sino bienvenidas, debo mencionar que, de las posturas soslayadas, la que menos aceptación tiene es la jurisdiccional. Se considera que es la más superada, además de los argumentos brindados por las demás, por dos verdades importantes: (1) al acudir al arbitraje, las partes buscaron salirse de la judicatura para resolver su controversia; y (2) lleva a resultados negativos en presencia de ciertos problemas procesales arbitrales.396
Adoptar una postura jurisdiccional de arbitraje invita soluciones que con facilidad pueden resultar en justamente lo que se deseó evitar: acabar en tribunales. Por lo anterior, cualquiera que sea la postura del lector, invito a que se considere esta situación al aquilatar su preferencia por la teoría que se considera es más acorde con la institución arbitral.
Existe una hebra de la teoría autónoma que deseo tomar para tejer una explicación sobre su impacto práctico, particularmente en el caso de México. A los ojos de quienes postulan una visión realmente internacional del arbitraje (a la que me uno), los criterios y peculiaridades legales y procesales nacionales397 deben tener poca relevancia, por no decir que deben ser eliminados. Ello obedece no a un deseo de denostar lo nacional,398 sino a la convicción de que, en un medio pluricultural –como los son las relaciones jurídicas y comerciales internacionales–, querer forzar nociones nacionales tendría como resultado, en el mejor de los casos, problemas; y, en el peor, la inexistencia de lazos que rebasen una jurisdicción. Si esto sucede, todos perdemos. Desde las épocas de David Ricardo se ha aceptado que el comercio es benéfico para todos quienes lo conllevan.399 Esta verdad, tan frecuentemente pasada por alto por nacionalistas,400 es tan evidente que puede calificarse de axioma. Y para probarlo tan solo invito al lector a que considere: si no fuera así, ¿por qué incurren voluntariamente en el mismo agente económico? ¿Nadie los obliga? Si algo nos enseñan los paradigmas más aceptados es que el comercio internacional ocurre simple y sencillamente porque todos estamos mejor si quienes tienen una ventaja competitiva en algo se especializan en ello.401
Y el arbitraje apoya el comercio internacional. Pero para que funcione, y para que una jurisdicción no se convierta en la oveja negra del rebaño internacional, es importante que tanto la legislación402 como judicatura no imponga sus concepciones locales a las relaciones mercantiles internacionales. Las concepciones locales tienen una razón de ser local, no internacional. La aldea global403 tiene un modus operandi distinto. Y debe respetarse. Así lo han hecho judicaturas avanzadas de otras jurisdicciones.
Existen ejemplos extraordinarios de ello. Las decisiones Mitsubishi404 y Scherk405 de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos encabezan la lista. En el primer caso, dicho tribunal sostuvo, en resumen, que, no obstante que las controversias sobre competencia económica no podían ser arbitradas, cuando tengan un elemento internacional, sí podrán sujetarse al arbitraje. El motivo por el cual se establece una dicotomía de arbitrabilidad nacional versus internacional está plasmado en un pasaje que vale la pena transcribir:
Los intereses de la cortesía internacional, el respeto por las habilidades de los tribunales extranjeros e internacionales y la delicadeza del sistema comercial internacional en propiciar predictibilidad en la resolución de controversias requieren que ejecutemos el acuerdo de las partes, aun suponiendo que se hubiera llegado a un resultado contrario en un contexto local.406
En otro párrafo, la Corte dijo que:
Para que las instituciones arbitrales internacionales puedan jugar un papel central en el sistema legal internacional, los tribunales nacionales deben deshacerse de su vieja hostilidad hacia el arbitraje así como su habitual y entendible renuencia a ceder competencia sobre una controversia que surja bajo derecho local a un tribunal extranjero o trasnacional. Para dicho efecto, será necesario que los tribunales nacionales subordinen las nociones locales de arbitrabilidad a la política internacional que favorece el arbitraje comercial.407
En Scherk, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en un pasaje que debería ser labrado en piedra, consideró que:
Una negativa nacionalista408 por las cortes de un país a ejecutar un acuerdo arbitral no solo frustraría estos[409] propósitos, sino que invitarían medidas inimaginables y autodestructivas por las partes para asegurarse ventajas tácticas en litigio (…) la peligrosa atmósfera que dicha tierra de nadie legal procuraría con toda probabilidad dañaría el comercio internacional y pondría en peligro el deseo y la habilidad de los hombres de negocios de celebrar acuerdos comerciales internacionales.410
El razonamiento y la actitud judicial deben ser emulados.
Y en cierta medida, ello ya está teniendo lugar. Existen instancias en las que tribunales nacionales han tomado decisiones plausibles al respecto. Por ejemplo, en fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la constitucionalidad del artículo 1435 del Código de Comercio.411 La decisión ha tenido eco internacional y le ha ganado (o, más bien, reiterado) a México el calificativo de una buena jurisdicción arbitral. También ha sostenido que el arbitraje no viola el artículo 13 de la Constitución412 y que no existe litisconsorcio entre procedimientos arbitrales y judiciales.413
Otro tema importante es la posibilidad de que el árbitro sea considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La contundente mayoría de la doctrina, práctica y judicatura se inclina a considerar que no lo es –¡y que no lo debe ser!–.414 La tendencia debe ser elevada a jurisprudencia.
Sin embargo, no todo merece aplauso. Existen instancias en las que tanto la judicatura como los practicantes han soslayado conductas que dejan mucho que desear.
En relación con los practicantes, no es raro observar que ciertas tácticas son tan seguidas que distan de cumplir con su deber de arbitrar de buena fe –el cual la jurisprudencia arbitral ha sostenido que es parte del contenido obligacional de la inclusión de un acuerdo arbitral en un contrato–.415
Por su cuenta, la judicatura también ha incurrido en sus tropiezos: la decisión sobre Competence-Compétence416 es incorrecta,417 y aquella que versó sobre el tipo de amparo que procede en contra de la sentencia derivada de procedimientos de nulidad o ejecución del laudo es desacertada en lo técnico, aunque dio oxígeno a un caso mal decidido. A su vez, en ocasiones –afortunadamente siguen siendo excepcionales– se observa que órganos judiciales toman pasos que pasan por alto su (coptado) régimen de facultades en cuanto al arbitraje se refiere.418 Dichas instancias pasan por alto una doble verdad que debe tenerse en mente: (1) las facultades de juzgadores mexicanos en materia arbitral son excepcionales419 y (por ende) de interpretación estricta; y (2) las que existen, están diseñadas/orientadas a apoyar al arbitraje, no a entorpecerlo.
Es de esperarse que la tendencia positiva continúe y que los errores se reevalúen. Ello daría efectividad al arbitraje –y ello es importante–. El arbitraje es un instrumento que ha mostrado tener una utilidad para resolver crisis sociales serias. Los ejemplos abundan. Enunciaré algunos:420
1. Las Comisiones de Reclamaciones establecidas después de la revolución mexicana en los años 1923 y 1934 con Estados Unidos,421 Alemania,422 España,423 Inglaterra,424 Italia,425 Bélgica426 y Francia;427 de las cuales la más importante fue la Comisión con Estados Unidos.
2. La crisis de rehenes Irán-Estados Unidos que dio como lugar la creación de un tribunal arbitral en los Países Bajos que conoció de las reclamaciones de inversionistas en Irán.428
3. La Comisión de Reclamaciones de las Naciones Unidas establecida para compensar a las víctimas de la ilícita ocupación de Kuwait por Irak.429
4. El Claims Resolution Tribunal for Dormant Accounts in Switzerland, creado para ventilar las reclamaciones sobre titularidad de las ‘cuentas durmientes’ en Suiza por los herederos de las víctimas del Holocausto que hayan depositado dinero y otros valores en bancos suizos, mismo que puso fin a un problema que tomó más de medio siglo resolver.
5. Las comisiones ad hoc establecidas entre la República de Etiopía y el Estado de Eritrea para poner fin a la disputa territorial entre dichos países y para arbitrar las reclamaciones que resultaron de las violaciones al derecho internacional humanitario.430
6. El arbitraje de inversión –que despolitiza controversias entre inversionistas extranjeros y Estados anfitriones de inversiones, mismas que históricamente han llegado a dar lugar a incidentes bélicos–.431
7. El arbitraje deportivo, que ha servido como foro para dirimir eficientemente controversias entre deportistas.432
8. El arbitraje de comercio internacional, gracias al cual en la actualidad se ha procurado un Estado de Derecho del comercio internacional nunca antes presenciado.433
9. La Comisión de Bosnia y Herzegovina434 establecida mediante el Dayton Peace Agreement que puso fin a la Guerra de los Balcanes entre Bosnia y Herzegovina y que busca ventilar y resolver las reclamaciones por bienes inmuebles cuya enajenación no fue voluntaria.435
10. Es probable que se generen comisiones que ventilen y resuelvan reclamaciones derivadas de los conflictos humanitarios en Rwanda, Sierra Leone y Congo.
11. Importantes obras de infraestructura, dentro de las cuales resalta, por su importancia, las disputas derivadas del Túnel entre Francia y Reino Unido,436 mismas que fueron ventiladas mediante arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El Tribunal Arbitral la calificó como la obra financiada en forma privada más grande de la historia.437
Ante la clara utilidad para resolver problemas sociales serios, es de esperarse que la judicatura apoye la institución. Sería una lástima que un instrumento tan útil fuera tornado inefectivo por mal derecho proveniente de la judicatura. Convertiría a México en una paria legal.
En el contexto del papel que el arbitraje ha jugado en el derecho internacional privado, un tema se torna relevante, el cual ahora analizaré: la teoría de la deslocalización.
VI. DESLOCALIZACIÓN DEL ARBITRAJE
A. Introducción
Un tema recurrente en el desarrollo del arbitraje ha sido lo que la doctrina ha denominado el ‘arbitraje deslocalizado’,438 ‘a-nacional’ o ‘trasnacional’. La teoría postula que el arbitraje, como mecanismo idóneo para resolver los problemas suscitados por las relaciones jurídicas trasnacionales, debería estar regulado por normas trasnacionales que no se vieran afectadas por normas aplicables a procedimientos locales.
En un mundo en donde las fronteras importan cada vez menos, las mismas (y la divergencia regulatoria que generan) no deberían incidir en el mecanismo que busca resolver controversias derivadas de relaciones trasnacionales. La deslocalización es un resultado de la internacionalización, y surge de la idea que partes de diferentes países, con la finalidad de alcanzar neutralidad, desean evitar en la mayor medida posible la intervención de sus respectivas cortes estatales y la aplicación de las leyes de sus respectivos países.439
Lo anterior implica que la ‘sede’ o ‘lugar de un arbitraje’ debe carecer de impacto en la consecución de un procedimiento arbitral. Es decir, la sede del arbitraje sería irrelevante en la regulación del procedimiento arbitral. Sin embargo, por motivos que se abordarán con contadas excepciones, el objetivo no ha sido totalmente logrado.
B. El Debate Académico
Durante el último siglo ha existido un debate intelectual sobre cuál derecho, de existir, debe darle el efecto vinculatorio y eficacia al arbitraje y, por ende, su eficacia: el derecho arbitral o lex arbitrii.
A continuación resumiré dicho debate. Una advertencia preliminar es relevante. El mismo es de conocerse no por un deseo de profundizar en abstracciones, sino porque tiene implicaciones prácticas importantes, particularmente para países que están en vías de definirse sobre estos temas, como es el caso de México y otros países en América Latina.
Existen dos escuelas principales que han moldeado los derechos arbitrales: la de localización y la de deslocalización.440
En términos generales, la corriente de pensamiento de la localización postula que un procedimiento arbitral tiene que tener alguna ubicación que sirva de nexo para regular y darle eficacia al mismo. La deslocalización considera que el arbitraje no necesariamente está anclado en un orden jurídico particular. Su trasfondo psicológico es que no existe necesidad alguna de respetar normas imperativas de cualquier derecho nacional. Busca dos objetivos: primero, sacar de la ecuación al derecho nacional y las decisiones nacionalistas. Segundo, crear un corpus legal arbitral internacional.
Comentaré ahora las escuelas no por su género, sino por su especie.
1. Teorías de la sede
a) Territorialistas
Las teorías de la sede ponen énfasis (excesivo para algunos) en la conexión territorial entre un arbitraje internacional y el Estado de la sede del procedimiento. Aseveran que el soberano local tiene que tener competencia para regular todas las actividades que tengan lugar dentro de su ámbito, y ello incluye al arbitraje.441 Un precursor que ejemplifica este corriente es Francis Mann, quien postulaba:442
Arbitraje internacional es un error de nomenclatura pues todo arbitraje está ‘sujeto a un sistema específico de derecho nacional’.
A los ojos de estos expertos, existe un sistema jurídico local que se impone irrespectivamente de la voluntad de las partes. Esta es la ‘lex loci arbitri’. En sus palabras:443
Todo derecho o facultad de la que goza una persona privada está necesariamente conferida por, o derivada de, un sistema de derecho local que por conveniencia y tradición se llama lex fori, aunque sería más exacto (pero menos familiar) aludir como lex arbitri o, su francés, loi d’arbitrage.
En forma relacionada, Niboyet razonaba que:
El árbitro imparte justicia, y la impartición de justicia es siempre una emanación del soberano local. Cada país decide bajo qué condiciones la justicia arbitral puede ser impartida en su territorio y elimina así la competencia de sus tribunales. Por ende, los árbitros imparten justicia por delegación del soberano territorial.444
Expertos contemporáneos critican esta idea haciendo ver que el vínculo territorial se torna en una ficción.445 Los procedimientos arbitrales no tienen o tienen que tener un único lugar físico. La sede per se no genera una conexión significativa. Recalcan que la dinámica de la realidad rápidamente supera esta noción. El territorialismo es simplemente inapropiado para una actividad que es inherentemente móvil. Citando un caso paradigmático: 446
El tribunal arbitral no le debe una sumisión previa a las normas de un Estado particular; por ende, no tiene una obligación directa de vindicar los dictados de su derecho escrito. El tribunal (…) está obligado a proteger los intereses de las partes (…).
b) Selección de foro imputada
En 1957, el Institut du Droit International adoptó la resolución “Arbitration in Private Internacional Law” que, aunque ha tenido un impacto limitado en las legislaciones nacionales o práctica arbitral, merece ser comentada.
Dicho instrumento tomó como base el razonamiento de Profesor Sauser-Hall quien utilizó un método conflictual. Es decir, de derecho internacional privado. Él propugnaba una teoría mixta o híbrida que llamó teoría jurisdiccional atenuada (“théorie juridictionelle atténué”), y que reconocía el pedigrí contractual del arbitraje pero ponía énfasis en el hecho de que el acuerdo arbitral le quitaba jurisdicción a los tribunales ordinarios.447 Es decir, el acuerdo arbitral era considerado, en esencia, una cláusula de foro. Ello pues derogaba jurisdicción. Concebía a los árbitros como sustitutos de los jueces.
c) Comentario sobre las teorías
Ambas teorías pecan de ponerle demasiado énfasis en la sede para aplicar el derecho sustantivo y le ponen poco énfasis al origen contractual y el papel internacional del arbitraje.
2. Localización legal
Si bien las teorías que toman como punto de conexidad relevante a la sede han dominado, han existido otros criterios de vinculación que merecen ser comentados.
a) Criterio de derecho procesal
Los profesores Brachet448 y Riezler449 y (más recientemente) Ernst Mezger y el profesor Habscheid450 consideran que el derecho arbitral es en esencia procesal. Por ende, es el derecho de la sede el que controla.
Su diferencia con las teorías de la sede es en esencia de perspectiva. El derecho aplicable al arbitraje en su totalidad es un derecho que las partes escogen como aplicable al procedimiento arbitral, lo cual se deriva de la selección de la sede. Parte de la premisa de que el derecho arbitral es en esencia procesal y el derecho de la sede es el que controla.
b) Teoría de la continuidad jurídica
Según esta teoría (‘Legal Continuum Theory’), el arbitraje, como proceso, deriva del acuerdo para arbitrar, cuyo derecho aplicable (‘proper law’) debe regir en todos sus aspectos. El arbitraje es concebido como una cadena de actos jurídicos que deben estar regidos por un solo derecho, mismo que es escogido por las partes para regir el acuerdo arbitral.451
c) Criterio de la jurisdicción desplazada
Esta escuela (‘Displacement of Jurisdiction Criterion’) considera que la lex arbitrii debe ser el derecho de las cortes que hubieran tenido jurisdicción en ausencia del acuerdo arbitral.452 La premisa parece ser que el procedimiento arbitral resultará en un laudo que excluye, y por ende toma el lugar de, la sentencia que derivaría de la jurisdicción local.
3. Deslocalización
Dentro de esta escuela de pensamiento pueden discernirse dos tendencias distintas: la contractualista y la trasnacionalista.
a) Teoría de las Deslocalización mediante contrato
Los precursores de esta corriente (‘Delocalization by contract theory’) postulan que el arbitraje es un animal contractual cuya validez es una cuestión regida por derecho contractual. Por ende, ninguna jurisdicción debe tener competencia ‘exclusiva’ para dar validez al laudo arbitral. No es necesario que una valide al laudo. Su fuerza vinculatoria deriva de las diversas leyes y foros cuya asistencia puede ser solicitada para ejecutar. La validez del laudo arbitral se observa cuando se ejecuta. Dado que ello puede tener lugar en muchos países, nunca existirá –ni debe existir– un solo país que determine la validez de un laudo.453
b) Arbitraje trasnacional
Esta corriente de opinión parte de la premisa de que la validez del arbitraje internacional puede ser determinada por referencia a un ‘derecho trasnacional’. Es decir, un derecho que no es ni nacional ni internacional, sino al margen de ambos.454
El Profesor Fragistas fue el primero en proponerla argumentando que en arbitraje internacional las partes no están libres de hacer una elección del derecho procesal y sustantivo aplicable, sino que desligan al arbitraje del derecho nacional y lo someten directamente al derecho internacional.455
Goldman, Fouchard y Lalive456 postulan que el derecho internacional (visto en derecho nacional, tratados internacionales y reglamentos arbitrales) da a las partes libertad para diseñar su procedimiento arbitral en la forma que deseen, sujeto únicamente a reglas que expresen un auténtico orden público internacional.
C. Importancia práctica del debate
El debate anteriormente resumido no es fútil. No se trata de una discusión sobre el sexo de los ángeles. Impacta cuestiones prácticas e importantes. Un caso reciente lo demuestra. El caso CCI 10623, como parte del razonamiento seguido con miras a restar efectos a una medida de un tribunal estatal que buscaba mermar la eficacia un procedimiento ‘incómodo’ para el Estado de la judicatura en cuestión, calificó al arbitraje como una ‘criatura’ de contrato.457 Fue dicha caracterización, inter alia, la que permitió que el procedimiento arbitral continuara.458
No es la primera vez que dicho paso se toma. Por ejemplo, dentro del contexto del tribunal de reclamaciones Irán-EU, el juez Noori explicó que:459
No existe duda alguna que los arbitrajes, sean internacionales o entre sujetos de derecho privado, derivan su mandato y competencia del consentimiento y acuerdo de las partes al acuerdo arbitral; por ende, es el consentimiento de las partes el que determina el ámbito, límites y área de certidumbre de la autoridad y jurisdicción de un árbitro.
En forma similar, un conocido experto inglés, Lord Mustill, explicaba que:460
El arbitraje trasnacional está fundado en la premisa que es contrario a los intereses de la comunidad mercantil el tolerar un régimen donde los arbitrajes internacionales tienen que ser sometidos a los diferentes derechos arbitrales de diferentes países, según ocurra que los mismos tienen lugar. Esta premisa, que es definitivamente defendible, es percibida como conducente a la conclusión que, en opinión de este autor, está abierta a debate, que los derechos arbitrales nacionales son por definición inaplicables a los arbitrajes internacionales, los cuales se percibe que ocupan un universo propio completamente desligado de las preocupaciones mundanas de un sistema nacional de derecho arbitral.
Comprendida la importancia, pasemos a su contenido.
D. Contenido de la teoría
El contenido de la teoría puede ser dividido en cuatro vertientes: (1) deslocalización de la ejecución (que implica que las decisiones locales de nulidad carezcan de efectos internacionales); (2) deslocalización de la nulidad (implica la posibilidad de excluir el recurso de nulidad461); (3) deslocalización del procedimiento arbitral (que propone la exclusión de la aplicación del derecho arbitral y asistencia judicial al arbitraje); y (4) deslocalización del derecho aplicable (busca reducir el papel del derecho de la sede del arbitraje).462
Para que lo anterior fuera cierto, el arbitraje tendría que estar totalmente autocontenido. Es decir, totalmente emancipado y desligado de la sede del arbitraje de tal manera que su funcionar no dependa de legislaciones y tribunales nacionales. Paradójicamente, es en esta concepción donde la teoría encuentra al mismo tiempo tanto su aspecto más progresivo (y emocionante) como su talón de Aquiles.
La progresividad de la teoría obedece a que en la mayoría de los casos la aplicación de un derecho arbitral nacional es innecesaria; un tribunal arbitral puede tener la función de conducir el arbitraje en su mayoría, sin necesidad de recurrir a un derecho nacional. Dicha posibilidad ha dado lugar a que se emitan laudos desligados de cualquier sistema jurídico, lo cual se ha bautizado como ‘laudos flotantes’ (“floating awards”).463
Su talón de Aquiles consiste en que es difícil pensar en un sistema legal privado que, aunque transnacional, carezca de un punto de apoyo local. De un cimiento legal en alguna jurisdicción, la que sea, que nutra de efectividad al mismo. Sin ella, el edificio legal internacional se desmoronaría.
En forma importante, este paradigma fue el que prevaleció en la mente de los arquitectos de la Convención de Nueva York.
El análisis anterior hace relevante el tema de la sede, por ser esta justamente la piedra angular sobre la que descansa la infraestructura legal arbitral internacional. Y dicho ladrillo legal es local.
Pero la (excesiva) importancia de la sede del arbitraje no carece de opositores. Se ha puesto en tela de juicio con base en los siguientes motivos:
1. La selección de la sede con frecuencia es una cuestión de conveniencia física, no jurídica.
2. La selección de la sede es con frecuencia realizada no por las partes sino por la institución arbitral que han seleccionado.
3. La selección de la sede con frecuencia se rige por el deseo de neutralidad.
4. Es dudoso que al elegir la sede las partes en verdad hayan tenido en mente todo lo anterior.
5. El papel del tribunal arbitral es transitorio y la sede no tiene una conexión necesaria con la controversia.
No obstante lo anterior, la sede del arbitraje ha retenido un papel importante: es el vínculo mediante el cual se fija la competencia del derecho y tribunales que asistirán al arbitraje. Sin el mismo, el arbitraje encontraría impedimentos prácticos serios. Aún el arbitraje internacional opera dentro de los límites de un sistema jurídico nacional. Sin el mismo, existen pasos prácticos cuyo cumplimiento coactivo sería problemático. Por ejemplo, la remisión forzosa al arbitraje, la asistencia en la constitución del tribunal, la obtención de pruebas, el análisis de validez (nulidad) del laudo, y la ejecución del mismo.
No obstante que el sueño permanece latente e inalcanzado en su integridad, existen instancias que lo han logrado, y otras que se aproximan a ello. Por ejemplo, existen tres tipos de arbitrajes que reúnen los requisitos de un arbitraje deslocalizado: el arbitraje de inversión bajo el Convenio ciadi, el arbitraje deportivo bajo el Tribunal Arbitral del Deporte, y el arbitraje en línea. A su vez, la Convención Europea de 1961 ha ejecutado laudos flotantes. La posibilidad de ello bajo la Convención de Nueva York se ha visto reducida por la circunstancia de que dicho instrumento contempla la ejecución de laudos “extranjeros”, lo cual necesariamente implica que estén ligados a algún sistema jurídico. Sin embargo, existen casos en los que se han ejecutado laudos anacionales al amparo de la Convención de Nueva York.464 También existen instancias de casos aislados que, sin llegar a ser arbitrajes deslocalizados, han involucrado la ejecución por tribunales nacionales de laudos a-nacionales,465 y han sostenido la posibilidad de contractualmente eliminar el recurso de nulidad.466
La consecución de la meta parece haber encontrado un paso favorable en la utilización de la lex mercatoria (derecho mercantil trasnacional) como derecho substantivo en el cual se fundamenta el laudo.
Tal parece que la deslocalización que se ha logrado se refiere generalmente al procedimiento arbitral, mas no al laudo, ya que su ejecución será eventualmente controlada por algún tribunal estatal.
Si bien el derecho arbitral transnacional ha sido descrito como un ideal teórico, la segunda mejor opción a ello sí parece haber sido lograda en cierta medida: la uniformidad del derecho arbitral. Es cierto que el derecho arbitral substantivo trasnacional dista de ser totalmente uniforme; sin embargo, nunca en la historia se ha alcanzado un régimen tan armónico como el actualmente existente.467 Es cierto que hay mucho por hacer, pero no hay que perder de vista los logros alcanzados.
VII. COMENTARIO FINAL
La hora ha llegado para entender que el arbitraje no es simplemente un juicio más. Es una institución sui generis, que encuentra su razón de ser, modus operandi, regulación y orientación en una verdad que rebasa las fronteras: la necesidad de que el derecho sea un instrumento que coadyuve al –y no obstaculice el– comercio internacional, el cual nos favorece a todos.
La judicatura mexicana tiene una oportunidad valiosa para demostrar que no es nacionalista ni etnocentrista, y que entiende y fomenta tanto los métodos como los beneficios de ser abiertos a los paradigmas jurídicos internacionales más aceptados. Esta oportunidad consiste en continuar con la tendencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recientemente iniciado, venciendo la tentación de interpretar la regulación y práctica arbitral bajo esquemas meramente nacionales, por más justificado que estos sean en nuestras instituciones y prácticas vernaculares.
El arbitraje à la mexicaine puede –y debe– tener un sabor nouvelle cuisine, para satisfacer los paladares internacionales más exigentes, so pena de ser rechazado por insípido.
333 El contexto fue una plática que Jorge Ogarrio (quien encabezaba y mantenía intensamente activo el Comité de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados) organizó donde Don Raúl Medina Mora trató el tema de ‘Experiencias de un Abogado Experimentado a Jóvenes abogados’.
334 The Complete Works of Aristotle, Jonathan Barnes (editor), Princeton/Bollinger Series LXXI, 2.
335 El Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio (que en éste estudio llamaré en forma abreviada como “la ley mexicana de arbitraje”) constituye el lugar donde se ha vertido la Ley Modelo de la uncitral sobre arbitraje comercial internacional (la “Ley Modelo”) que México adoptó en 1993.
336 Aron Broches, A Commentary on The uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Boston, 1990, p. 38.
337 Dada la dificultad de uniformar esta área de la Ley Modelo, los redactores de la misma decidieron que una definición sobre la naturaleza del arbitraje no era necesaria. Sin embargo, quisieron cerciorarse que abarcara tanto arbitraje institucional como ad hoc.
338 Puesto que es un principio básico de la lógica que lo definido no puede entrar en la definición. Ver Irving M. Copi y Carl Cohen, Introducción a la Lógica, Ed. Limusa, Noriega Editores, 1995, p. 197.
339 Una definición circular es aquella en la que el término que se está definiendo (el definiendum) aparece en la definición (el definiens). El problema con dicho tipo de definiciones es que el significado del término queda claro únicamente a quienes ya lo entienden. Por ende, fracasan en su propósito: explicar el significado del definiendum.
340 Siguiendo este método se obtendrá una definición ‘teórica’, que consiste en aquella que intenta formular una descripción teórica o científicamente adecuada de los objetos a los que se refiere el término. (Irving M. Copi y Carl Cohen, Lógica, Limusa, Noriega Editores, México, 1995, p. 179.)
341 Jarrosson, id. p. 372.
342 Jarrosson aclara que es una Institución y no técnica, pues el arbitraje es más que una técnica, tiene un régimen, es una entidad nominada, es una ‘institución’ en el sentido exacto del término.
343 En sus palabras: “l’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci”.
344 En este contexto, dada la importancia del papel y su utilidad en la definición, se hacen algunas observaciones sobre el árbitro. En caso de desear abundar sobre ello y su régimen, véase González de Cossío, El Árbitro, Homenaje al Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007; y El Árbitro, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, 31, 2007.
345 Thomas Clay, L’Arbitre, Dalloz, Nouvelle Biblithèque de Thèses, 2001, p. 18.
346 J. Rubellin-Devichi, L’arbitrage, nature juridique, LGDJ, 1965, Jurisclasseur de procédure civile, fascicule 1005. (“l’arbitre, juge privé, est investi d’une mission juridictionnelle d’origine contractuel” son sus palabras exactas.)
347 Henry Motulsky, Ecrits, T. II, Etudes et notes sur l’arbitrage, p. 6. (“la mission de l’arbitre est exactement la même que celle du juge”.)
348 La jurisdictio implica tanto un efecto positivo como negativo. El positivo es que su resolución tiene fuerza de cosa juzgada. El negativo es que extingue un derecho de acción.
349 Charles Jarrosson, La Notion d’Arbitrage, Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de Droit Privé, Librairie Generale, París, 1987, p. 281.
350 En este apartado centraré el análisis en la naturaleza del árbitro, dejando para otro momento la naturaleza del arbitraje. En caso de desear abundar sobre esta última, puede consultarse la obra El Arbitraje y la Judicatura (Ed. Porrúa, 2007) en donde se hace una análisis exhaustivo de ello, o la monografía La Naturaleza del Arbitraje: un ejercicio de balanceo químico, Revista Peruana del Arbitraje, 2007.
351 Pues la discusión es, en buena medida, semántica. No veo que tenga mucho contenido. Es por ello que el estudio citado en la siguiente nota y en la obra Arbitraje (Porrúa, 2004), adopto una postura que busca prescindir de debates formales, de nomenclatura, para entrar el fondo del asunto. Al respecto propongo que existen dos instituciones parecidas mas distintas, y su diferencia da un valor agregado diverso para resolver diferentes tipos de controversias. Es por ello que en el estudio citado hago un llamado a que se entienda la (distinta) herramienta que cada una proporciona, y a que no nos perdamos en debates sobre títulos.
352 Para desear abundar sobre ello, consúltese Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Nota sobre el Desarrollo del Área, Revista de Investigaciones Jurídicas, No. 28, 2004, p. 213.
353 Lo cual es un elemento esencial de la transacción. Existe jurisprudencia al respecto.
354 Lo que se conoce como el ‘efecto negativo’ del acuerdo arbitral. En forma relevante, recientemente se ha emitido una tesis que hace eco de esta teoría, conocida como la francesa. Una tesis reciente adopta esta postura: nulidad de actos dentro del procedimiento arbitral mercantil. No corresponde su conocimiento a un tribunal judicial. La existencia de un acuerdo de arbitraje produce para las partes efectos positivos y negativos. Los primeros en relación con la facultad y correlativa obligación de las partes de acudir al arbitraje como medio de arreglo de sus diferencias, cooperar en el nombramiento de los árbitros, participar en el procedimiento arbitral y aceptar de antemano el carácter obligatorio de la decisión que dicte el órgano arbitral designado por ellas. Los efectos negativos consisten en la imposibilidad de plantear la controversia o diferencia que es materia de compromiso arbitral, ante un tribunal estatal y de que éste conozca del fondo del asunto. Existen casos en que legalmente es posible la intervención de la autoridad judicial en los procedimientos arbitrales, antes o después de la instauración del procedimiento, para ejercer el necesario control judicial sobre la validez del pacto arbitral, al respecto el Código de Comercio establece en el título IV del libro V, denominado “Del arbitraje comercial”, específicamente los siguientes supuestos: solicitud de medidas cautelares, nombramiento, recusación o remoción de árbitro, cuando opuesta la excepción de incompetencia el tribunal arbitral la desestime, desahogo de pruebas, observaciones respecto de los honorarios de los integrantes del tribunal, anulación de laudos definitivos y reconocimiento y ejecución de laudos. De ahí que si el acto cuya nulidad se pretende ante un tribunal del Estado, deriva de un procedimiento arbitral que todavía no ha concluido, es ante el propio tribunal arbitral que debe obtenerse el remedio, toda vez que la validez del acto emitido dentro del procedimiento arbitral, puede ser resuelta por quien conoce de tal procedimiento, dado que la jurisdicción arbitral está latente mientras no se resuelva la controversia de fondo. Además, la improcedencia de la acción de nulidad autónoma contra un acto dictado dentro de un procedimiento arbitral que no ha concluido, tiende a evitar dilaciones en la sustanciación de esos procedimientos, pues de permitir la intervención judicial para revisar cada una de las actuaciones del tribunal arbitral haría nugatoria esa forma de justicia alternativa, porque no podrían lograr el objetivo que se pretendía con dicha estipulación, consistente en evitar la tramitación de un procedimiento judicial y únicamente dejar la intervención del tribunal estatal para lo expresamente regulado y en su caso, para la ejecución del laudo que resuelva la controversia. Con esas bases, se da cabal eficacia al compromiso arbitral y se facilita la realización de los procedimientos arbitrales, en caso de existir un acuerdo sobre esa forma de resolución de controversias. (Amparo directo 350/2006, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Novena Época, Marzo de 2007, Tesis: I.3o.C.566 C, p. 1730.)
355 Jarrosson, p. 123.
356 O ‘Multi-Tiered Arbitration Clause’ como se le conoce en inglés.
357 Dyalá Jiménez Figueres, Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses in ICC Arbitration, ICC Internacional Court of Arbitration Bulletin, Vol. 14, No. 1, Spring 2003, p. 71.
358 Así lo han determinado laudos arbitrales distintos (por ejemplo, arbitraje CCI 4229, laudo interino de 26 de junio de 1985; arbitraje CCI 5872, laudo interino del 25 de abril de 1988; arbitraje CCI 6276, laudo parcial de 29 de enero de 1990; arbitraje CCI 7422, laudo interino del 28 de junio de 1996; arbitraje CCI 8073, laudo final de 27 de noviembre de 1995; arbitraje CCI 8462, laudo final de 27 de enero de 1997; arbitraje CCI 9977, laudo final de 22 de junio de 1999; arbitraje CCI 9984, laudo preliminar de 7 de junio de 1999; arbitraje CCI 10256, laudo interino de 8 de diciembre de 2000), y algunos recientes aún no reportados.
359 En un caso en el que participó el autor se facultaba al perito para emitir una “opinión técnica vinculatoria”. Ello fue considerado un ‘arbitraje’.
360 Y no se trata de una cuestión teórica. Son muchos los casos que en la práctica este autor ha presenciado en los que se mezclan instituciones con el arbitraje (por ejemplo, cláusulas escalonadas (que contemplan negociación, seguida de conciliación, para luego pasar al arbitraje, en ocasiones contando con posibilidades de acudir a procedimientos de expertos)) o que las partes distan de ser claras sobre el método específico que desearon utilizar. Por ejemplo, la utilización de un “tercero experto que mediará entre las partes y emitirá un dictamen obligatorio” fueron las palabras de un contrato que, en una controversia en la que participé, emplearon las partes. Dicho híbrido rápidamente se convirtió en un procedimiento arbitral y formal.
361 Charles Jarrosson, La Notion d’Arbitrage, Bibliotheque de Droit Privé, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, París, 1987. Si bien la teoría es desarrollada a lo largo de su (extraordinaria) obra, el núcleo de la misma puede encontrarse en las páginas 124 a 132.
362 Jarrosson no lo explica así. La metáfora química es mía y busca ilustrar con más facilidad (pues su estudio es largo y complejo – además de interesante). Espero estarle haciendo justicia a Jarrosson. Pero por respeto al autor alerto al lector con la finalidad de no atribuir palabras a Jarrosson con las que posiblemente no esté de acuerdo.
363 En la química, un ‘elemento’ es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples. Comparten los mismos átomos. (Raymond Chang, Química, Williams College, McGraw Hill, México, Séptima edición, 2002, p. 9)
364 Un ‘compuesto’ es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Es un conjunto de dos o más elementos. (Chang, Química, id. p. 9).
365 Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y su composición. Una propiedad física se puede medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Una propiedad química es observable mediante un cambio químico. (Chang, Química, id. p. 11)
366 La jurisprudencia francesa le da más importancia al carácter irrevocable y obligatorio de la decisión del tercero y el procedimiento seguido para ello, que a la denominación que las partes le han dado al tercero.
367 Esto se presenció en Compagnie d’eclairage de l’Allier v. Bouchand, 31 de marzo de 1862. En este caso se mencionó la irrelevancia de la forma en que haya sido bautizado por las partes.
368 Jarrosson, ob. cit. p. 126.
369 Bruno Oppetit fue el primero en acuñar el término ‘arbitraje contractual’, Revue de L´Arbitrage, 1980, p. 93.
370 Para abundar sobre esto puede consultarse: La Naturaleza Jurídica Del Arbitraje: Un Ejercicio De Balanceo Químico, Revista Peruana de Arbitraje, 2007, de este mismo autor.
371 Aron Broches, Commentary on the uncitral Model Law an International Comercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1990, p. 38 (“Broches, Commentary”).
372 Andrea Sirotti Gaudenzi, Guida al Diritto dell’Arbitrato, L’arbitrato nel codice di rito e nelle leggi speciali, Il Sole 24 ORE S.p.A., 2006; Paolo Cendon, Transazione Arbitrato, e Risoluzione alternativa delle controversie, UTET, Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.L., 2006; Maurizio de Tilla, Nino Ferrelli, Nuovo Arbitrato, Conciliazione, e Costituzione di Camere Arbitrali, I Libri di Guida al Diritto, Il Sole 24 ORE S.p.A., 2006.
373 Cass. Civ. Sez. un., 18 settembre 1978, n. 4167, en Omia Iuris, Cedam, 2006.
374 Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1983, n. 3956, en Mass. Giur. It., 1983. Trib. Ctania, 16 Ottobre 2001, en Le Società, 2002, 1, p. 63.
375 Marinelli, La natura dell’arbitrato irrituale, Utet, Torino, 2002, p. 8. Sus palabras son “Arbitrato irrituate quella particolare modalità di definizione di una controversia, con la quale le parti hanno conferito all’arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via contrattuale le contestazioni insorte (o che possono insorgere) mediante una composizione riconducibile alla volontà delle parti e da valere come contratto concluso dale stesse”.
376 “uno strumento a mezza strada fra il processo e il contratto” fueron las palabras exactas.
377 “arbitrato irrituale dovrebbe essere collocato entro lo schema del mandato (…) mandato congiunto a transigere” (Rubino Sammartano, Il Diritto dell’arbitrato, Cedam, Padova, 2004, p. 79.)
378 Antoine Kassis, Problèmes de L’Arbitrage en Droit Comparé et en Droit International, Tome I: Arbitrage Juridictionnel et Arbitrage Contractuel, L.G.D.J., 1987, p. 239.
379 Por ejemplo, el seguido por las reglas de Expertise de la CCI.
380 Por ejemplo, el seguido mediante el Mecanismos Complementario del ciadi.
381 Aron Broches, Commentary on the uncitral Model Law an International Comercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1990, p. 38 (“Broches, Commentary”).
382 Este resumen es escueto. En caso de desear abundar sobre las teorías, véase González de Cossío, Arbitraje, Porrúa, México, D.F., 2004, pp. 12 et seq.
383 Samuel, Jurisdiction of Problems, pp. 39-44; Bernard L’Arbitrage Voluntaire, párrafo 473.
384 Ver, por ejemplo, el caso estadounidense Reily v. Russel, 34 Mo 524,1864, p. 528; y el caso francés Roses v. Moller et Cie, Corte de Casación, 27 de julio de 1937.
385 Por ejemplo, puede refutarse que la concepción contractual del arbitraje es útil para iniciar el procedimiento arbitral; sin embargo, una vez comenzado, las partes tienen una autonomía de la voluntad limitada y es el tribunal arbitral quien tiene las facultades para tomar decisiones importantes en el procedimiento. No obstante estas reflexiones, la teoría contractual ha sido importante en el desarrollo del arbitraje moderno.
386 Por ejemplo, muchos cuestionan que el arbitraje sea un simple juicio más. Tiene elementos que lo diferencian en forma importante.
387 Esta teoría fue desarrollada por el profesor Sauser-Hall en su reporte al Institut du Droit International en 1952 en el cual argumentaba que el arbitraje no podía apartarse de los sistemas jurídicos, tenía que existir algún derecho que pudiera determinar la validez del sometimiento al arbitraje y la ejecutabilidad del laudo. Reconoció que cada arbitraje tiene su origen en un contrato privado y que los árbitros designados y las reglas para regir el arbitraje dependen en forma primaria del acuerdo de las partes. Por consiguiente, sostenía que existen elementos contractuales y jurisdiccionales en el arbitraje que están interrelacionados en forma indisoluble.
388 Como fue reconocido en un caso ante la Corte de Justicia Europea (Caso Nordsee v. Reederei, Sentencia del 23 de marzo de 1982) en donde se sostuvo que únicamente las cortes estatales ejercen poder estatal.
389 Fue originalmente desarrollada en 1965 por Rubellin-Devichi, L’Arbitrage: Nature Juridique, pp. 17-18.
390 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo XXXVIII, p. 800.
391 Reclamación 1/91. Primer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Diciembre de 1991, p. 155.
392 Amparo Directo 2474/48, 14 de octubre de 1949. El maestro Ignacio Burgoa (El Juicio de Amparo, Porrúa, 1987, p. 186) menciona que este criterio ha sido constantemente reiterado en las ejecutorias que aparecen en los Tomos siguientes del Semanario Judicial de la Federación: LXXVIII, p. 4196; LXXI, p. 2827; CIII, p. 2193; CIII, p. 441; XCVI, p. 477; CVII, p. 280; LXXIII, p. 7215; CII, p. 424; CVII, p. 1969, de la Quinta Época.
393 Para abundar sobre ello véase El Árbitro, ¿Autoridad Responsable para efectos del Amparo?, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, No 29, 2005, p. 605.
394 Dicha jurisprudencia sostiene que: Actos de particulares. Improcedencia. No pueden ser objeto de juicio de garantías, los actos de particulares, ya que éste se ha instituido para combatir los de las autoridades, que se estimen violatorios de la Constitución. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, p. 12, que corresponde a la tesis contenida en el Tomo CXVIII, Materia General, Apéndice 1975, y la Tesis 14 del Apéndice 1985.)
395 Versión estenográfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 30 de enero de 2007, amparo directo en revisión 1225/2006.
396 Por ejemplo, el (ahora candente) tema de las demandas anti-arbitraje, conocidas en la jerga arbitral como ‘anti-suit injunctions’, y que se refieren a ordenes emitidas por tribunales nacionales en las que se ordena al tribunal arbitral dejar de conocer de la controversia o a las partes a dejar de continuar con el procedimiento arbitral. Otro tema es la ejecutabilidad de laudos anulados. No abundaré sobre estos por rebasar el propósito de este estudio.
397 Por ‘criterios y peculiaridades legales y procesales nacionales’ me refiero a cualquier norma (substantiva o adjetiva) o práctica que no encuentre cabida en los procedimientos de solución de controversias distintos al litigio. Ello sin importar lo arraigada de la misma, o la importancia del bien jurídico tutelado. La única excepción a esta última aseveración es el orden público internacional; pero me refiero al verdadero orden público internacional, no a disposiciones nacionales que no admiten pacto en contrario (imperativas). Correctamente entendido, el orden público (como causal de nulidad o no-reconocimiento contemplada en los artículos 1457.II y 1462.II del Código de Comercio) no incluye a dichos dispositivos. Se refiere a situaciones más serias. (Al respecto, véase, González de Cossío, Arbitraje, pp. 429 et seq.)
398 A lo cual se le debe respeto, pero que debe aplicarse cuando es aplicable: a lo local.
399 David Ricardo sostenía que, si bien el comercio internacional beneficia a todos los que lo realizan, es especialmente benéfico para los países pobres; y los beneficios deben verse desde la perspectiva del consumidor. Esta es la aportación más importante del pensamiento económico del autor más representativo de la Escuela Clásica inglesa.
400 Ya decía Albert Camus “Quiero a mi país demasiado como para ser nacionalista”. En forma relacionada, Albert Einstein calificaba al nacionalismo como el sarampión de la humanidad. Me uno firmemente a esta convicción.
401 Léase, el volumen de abasto y calidad es superior mientras que el precio es inferior.
402 México ya ha cumplido este requisito al adoptar como legislación interna a la Ley Modelo de la uncitral sobre arbitraje comercial internacional, y al haber ratificado la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Es de esperarse que continúe cumpliendo con ello adoptando otros instrumentos pendientes, como lo son el Convenio de Washington y más recientemente la Ley Modelo de la uncitral sobre Conciliación y las modificaciones a la Ley Modelo de la uncitral sobre Arbitraje.
403 Pido disculpa por el sustantivo social de moda, que es una traducción de uno aún más de moda: “Global village”. El motivo por el que lo utilizo es que tiene un aspecto positivo: proporciona una noción más internacionalista, y menos endocentrista, de la comunidad internacional.
404 Mitsubishi Motors Corp. vs. Soler Chrysler-Plymouth, Inc. (473 U.S. 614, S.Ct. 3346 (1985)).
405 Scherk v. Alberto-Culver Co. (417 U.S. 506), 1974.
406 El texto original dice: “concerns of internacional comity, respect for the capacities of foreign and transnacional tribunals and sensitivity to the need of the internacional comercial system for predictability in the resolution of disputes require that we enforce the parties’s agreement, even assuming that a contrary result World be forthcoming in a domestic context.”.
407 El texto original dice: “If [international arbitral institutions] are to take a central place in the international legal order, national courts will need to “shake off the old judicial hostility to arbitration,” and also their customary and understandable unwillingness to cede jurisdiction of a claim arising under domestic law to a foreign or transnational tribunal. To this extent, at least, it will be necessary for national courts to subordinate domestic notions of arbitrability to the international policy favoring commercial arbitration.”.
408 Utilizo el término ‘nacionalista’ para traducir ‘parochial’ puesto que la voz “parroquial” tiene en castellano la acepción exclusiva de “perteneciente a una parroquia”. En inglés ‘parochial’ significa, además, local o nacional.
409 El contexto hacía alusión a la necesidad de procurar orden y predecibilidad por ser esenciales para las operaciones comerciales internacionales.
410 El texto de la sentencia dice: “A parochial refusal by the courts of one country to enforce an international arbitration agreement would not only frustrate these purposes, but would invite unseemly and mutually destructive jockeying by the parties to secure tactical litigation advantages. (…) the dicey atmosphere of such legal no-man’s-land would surely damage the fabric of international commerce and trade, and imperil the willingness and ability of businessmen to enter into international commercial agreements.”.
411 Amparo en Revisión 759/2003. Para un análisis exhaustivo sobre esta importante decisión, ver el estudio del Dr. José Luis Siqueiros, Las Facultades de los Árbitros no son Omnímodas, ni Inconstitucionales, PAUTA, 2004.
412 arbitraje comercial. Los artículos 1415 a 1463 del código de comercio, no violan el artículo 13 de la constitución federal. Si se parte de la base que el juicio arbitral es aquel que se tramita ante personas o instituciones que no son Jueces del Estado, o que siéndolo, no actúan como tales, sino como personas de derecho privado, es inexacto que los preceptos reclamados, al establecer la posibilidad de que los particulares sujeten sus controversias al arbitraje comercial, otorguen a los tribunales arbitrales la calidad de tribunales especiales, pues quienes emiten dichos laudos son personas o instituciones designadas para resolver controversias entre particulares, ya sea como amigables componedores o en conciencia, solo si las partes las han autorizado expresamente para hacerlo en términos del artículo 1445, párrafo tercero, del citado código. Estos laudos deben ser reconocidos u homologados por los órganos jurisdiccionales correspondientes, a fin de que adquieran la fuerza jurídica necesaria para su completa obligatoriedad, y a efectos de su ejecución de conformidad con los artículos 1461 a 1463 del ordenamiento mencionado. De ahí que el arbitraje comercial regulado en el Código de Comercio no contraviene el artículo 13 de la Constitución, que como garantía de igualdad, en el aspecto jurisdiccional, prohíbe los tribunales especiales. (Amparo en revisión 237/2004, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Novena Epoca Instancia, Enero de 2005, Tesis 1a. CLXXVI/2004, p. 411 Materia: Constitucional, Civil.)
413 Litispendencia. No puede hacerse valer dicha excepcion si existe, por una parte, la tramitacion de un juicio ejecutivo mercantil y, por la otra, un procedimiento arbitral. De la interpretación del artículo 1123 del Código de Comercio, se advierte que es claro al señalar que dicha excepción únicamente procede cuando un Juez ya conoce de un juicio, en donde existe igualdad entre partes, acciones deducidas y cosas reclamadas, supuesto normativo que no se actualiza cuando la controversia surge entre un Juez y un árbitro. Se afirma lo anterior, porque un árbitro no es funcionario del Estado, puesto que sus facultades derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley y, aunque la sentencia o laudo arbitral no puede revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no es por si misma ejecutiva, ya que solo adquiere ese carácter por la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitar su naturaleza privada, asume su contenido; consecuentemente, las resoluciones de un árbitro carecen de imperio, dado que sus laudos son actos privados al provenir de particulares, y son ejecutivos solo cuando los órganos del Estado han añadido, a la materia lógica del laudo la materia jurisdiccional de una sentencia, de ahí que resulte manifiesto que la función jurisdiccional compete al Estado y solo puede ser conferida a los órganos de éste; en tales condiciones, si, por una parte existe la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil y, por la otra, un procedimiento arbitral, no puede hacerse valer en el juicio ejecutivo la excepción de litispendencia, dado que ésta procede solo cuando un Juez conoce ya del mismo negocio, supuesto que no se actualiza en la especie, porque el árbitro no es Juez ni autoridad judicial pues, como se ha dejado anotado, no es funcionario del Estado, y las facultades que ejerce derivan de la voluntad de las partes. (Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Segundo Circuito, Amparo en revisión 255/2005, Duroplast Ramos Arizpe, S.A. de C.V., 17 de enero de 2006, Unanimidad de votos, Tesis II.4º.C.25C, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, p. 2038.)
414 Ver, al respecto, Francisco González de Cossío, El Árbitro, ¿Autoridad Responsable para el Juicio de Amparo?, estudio realizado para el Congreso de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, “En busca de la Teoría Constitucional a partir de las Resoluciones del Poder Judicial Federal”, 2005.
415 Ver al respecto, González de Cossío, Arbitraje, pp. 144 et seq.
416 Arbitraje comercial. Competencia para conocer de la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje prevista en el primer párrafo del artículo 1,424 del código de comercio, corresponde al juez y no al tribunal arbitral. La posibilidad de apartar la intervención de la justicia estatal en un conflicto, a fin de someterlo al arbitraje comercial, es una manifestación de la potestad de los particulares para renunciar a sus derechos subjetivos y establecer los dispositivos legales a los cuales desean someterse; de ahí, que un acuerdo de arbitraje pueda estar incluido en un contrato como cláusula compromisoria, lo que por regla general y en términos del artículo 1,432 del Código de Comercio, otorga su competencia a los árbitros para intervenir, conocer y decidir aún sobre la existencia o validez del propio contrato, así como de dicha cláusula compromisoria, lo contrario violaría la voluntad de las partes. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, cuando en términos del artículo 1,424 del citado Código, ante un órgano jurisdiccional se somete el diferendo, sobre un contrato que contenga una cláusula compromisoria, y se ejerza al mismo tiempo la acción para que la misma se declare nula, ineficaz o de ejecución imposible, la que en dicho supuesto haría necesaria una decisión judicial previa, sobre la acción de nulidad. Lo anterior porque, por un lado, no debe soslayarse la existencia del debido control judicial sobre el arbitraje y, por el otro, la competencia de los árbitros proviene de la autonomía de la voluntad de las partes, de manera que si se alega, por ejemplo, la existencia de algún vicio de la voluntad en el acto que otorga competencia al árbitro, la acción de nulidad debe resolverse previamente por el órgano jurisdiccional, quedando a salvo los derechos de las partes para que en términos del segundo párrafo del referido artículo 1,424 puedan iniciarse las actuaciones arbitrales relativas a la disputa sobre el cumplimiento e inclusive la existencia o validez del propio contrato que contiene la cláusula compromisoria, ya que a ese respecto el tribunal arbitral conserva su competencia exclusiva.
(Contradicción 51/2005, Primera sala de la Corte, 11 de enero de 2006. Tesis Jurisprudencial 25/2006, Contradicción de tesis 51/2005-PS entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. Mayoría de tres votos. Disidentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza.)
417 Para una crítica de esta tesis véase González de Cossío, El Principio Compétence-Compétence Revisitado, JURIDICA, 2006 y Kompetenz Kompetenz a la Mexicana: Crónica de una Muerte Anunciada.
418 Son únicamente siete las instancias en las que un juez mexicano puede inmiscuirse en un procedimiento arbitral son: (1) ejecución del acuerdo arbitral y remisión al arbitraje (artículo 1424 del Código de Comercio); (2) constitución del tribunal arbitral (artículos 1427, 1429 y 1430 del Código de Comercio); (3) medidas precautorias (artículo 1425 del Código de Comercio); (4) revisión de la decisión del tribunal arbitral sobre su competencia (artículo 1438 del Código de Comercio); (5) desahogo de pruebas (artículo 1444 del Código de Comercio); y (6) nulidad del laudo arbitral (artículo 1457 del Código de Comercio) y (7) reconocimiento/ejecución del laudo arbitral (artículos 1461 a 1463 del Código de Comercio).