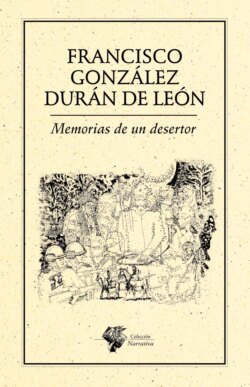Читать книгу Memorias de un desertor - [Francisco González Durán De León - Страница 5
ОглавлениеI. El viaje a Chiapas
Existe un valor difícil de cumplir, invisible, intangible
y muy personal. Se llama compromiso y se firma con Dios.
COMANDANTE MACLOVIO, 1995.
Simojovel, Chiapas, 1995
No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada; el mayor médico cirujano del Ejército mexicano, Patricio Rodríguez Juárez, después de 15 años de servicio, desertaría al amanecer. Lo acusaban de simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de ser amigo del sacerdote del pueblo de Simojovel que, según el grupo de información de la base de operaciones del 20º Batallón de Infantería —al que Patricio estaba comisionado como jefe del agrupamiento de Labor Social—, era señalado como reclutador de indígenas para el movimiento zapatista. Tampoco ayudaba a Patricio su fama de dar un trato muy amable a sus pacientes tzotziles que contrastaba con la rigidez acostumbrada con que se dirigía al personal militar.
Acababa de ser llamado para declarar sobre estas acusaciones en la Zona Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El interrogatorio le hizo ver que un teniente, abogado del Ejército y amigo suyo, tenía razón al advertirle: “Mi mayor, a usted le da risa esta situación, pero tómela en serio. Puede acabar en prisión por muchos años. Le aconsejo que pida su baja antes de que esto siga creciendo”.
Patricio la solicitó tres veces, mismas que le fueron negadas.
Cuando regresó a su base permanente, el Hospital Militar de Villahermosa, Tabasco, su situación se complicó. En el Hospital Civil Infantil de esa misma ciudad, donde fungía como residente de Cirugía Pediátrica, Patricio denunció al jefe de anestesia por intentar sedar a sus pacientes estando borracho. Esto le ocasionó diferencias con el director del hospital —íntimo del señor gobernador y compadre del anestesiólogo—. Patricio llevaba las de perder en un país donde las influencias y amistades son más poderosas que la obligación de proteger la salud y seguridad de los niños enfermos.
Estos hechos lo ayudaron a tomar la decisión de iniciar una nueva vida. Tenía un pretexto en su conciencia que justificaba desertar aun sabiendo el daño que ocasionaría, el vía crucis por el que su familia atravesaría. Recordaba las palabras de su compañero de guardia del Hospital Infantil Civil: “No denuncies a ese pinche alcohólico cuya única gracia es estar bien parado con la Dirección. Tienes que ser más político”.
“Como si ser político fuese la respuesta a las negligencias e irresponsabilidades que ocurren en el nosocomio”, murmuraba Patricio, que segregaba ácido ante el miedo de fallar en su intento de ser libre otra vez. Recordaba su infancia y meditaba en tantos años buscando la causa de sus actitudes arrebatadas e impulsivas ante las injusticias.
El abogado exmilitar que consultó, especialista en estos casos, fue claro: “Si quiere que todo salga bien y logre su libertad, le impongo tres reglas: la primera, no puede vivir con ningún familiar; la segunda, no puede trabajar como médico, pues el expedir una receta facilitaría su detención; y la tercera y última, deberá permanecer escondido durante un año, tiempo en que la acción penal se extingue por prescripción. Si las cumple, me hago responsable de su liberación. Una falla en esto y aumentarían los riesgos y los honorarios”.
La noche anterior a su partida, Patricio no pudo dormir. Abrazaba a su esposa Victoria con fuerza mientras ella lloraba inconsolable. Acariciaba su suave y blanca frente y la calmaba describiendo imágenes de felicidad y éxito a su regreso. Se levantó de la cama varias veces para besar a sus tres hijos y le rogó a su padre, evocándolo en un cuadro con su imagen que colgaba encima del piano, que cuidara a su familia mientras él estaba fuera.
Patricio y Victoria habían vendido gran parte de sus bienes para subsistir el año de la deserción. Además, él conseguiría un trabajo y vería la forma de hacerle llegar a su familia más dinero. Contaba con el apoyo de su madre y hermanos para cualquier eventualidad.
La culpa no lo dejaba. En el Ejército tenía un buen sueldo, un trabajo extra en el hospital civil y muchos pacientes particulares que le proporcionaban ingresos suficientes para llevar un nivel de vida cómodo que perdería de repente por ser tan bocón. Si no hubiera hecho críticas al Ejército en los desayunos con el comandante de la base de operaciones… “¡Pinche teniente coronel puto! ¿Por qué no me dijo nada y fue de chismoso con el alto mando? ¿Por qué no callé mis inconformidades con las actividades del Ejército en Chiapas?”.
Ciudad de México, 1976
Cuando Patricio tenía 15 años, aún no tenía una vocación definida. Huérfano de padre a los ocho años y con cinco hermanos —cuatro menores que él—, vivía en una casa de clase media en la colonia Las Águilas de la capital de México. Su madre, María Luisa, había quedado viuda a los 30 en la plenitud de su cobriza belleza, aderezada con un cabello negro como el carbón, ojos verde esmeralda y una nariz respingada. Sus rasgos se antojaban como pretexto para resucitar al michoacano Manuel Ocaranza para que pintase ese rostro, amén de un cuerpo que bien habría servido de modelo para la Diana Cazadora.
Médico pediatra destacado, su padre había fallecido a los 45 años, víctima de un infarto cardiaco masivo, en plena vida productiva profesional, debido al vicio del cigarro, adquirido en su adolescencia (influido por el carisma y la fuerza de Carlos Gardel, quien impactó a la generación de su época). A su muerte, el carácter de María Luisa, simpático y alegre, cambió. La linda y dulce madre que Patricio recordaba de su infancia se convirtió en una mujer dura y fría.
Maestra normalista de primaria, María Luisa no volvió a ejercer su profesión desde su matrimonio con el joven médico. Llevaba una vida cómoda de ama de casa con servidumbre para las actividades domésticas, y con nanas para sus hijos más pequeños. La temprana e inesperada muerte de su marido la dejó sola y con seis bocas que alimentar, lo que la transformó en un sargento gruñón por la presión de una enorme responsabilidad. Trabajaba como maestra por las mañanas, y por las tardes su casa se convertía en círculo de estudios para los hijos de otras lindas esposas; chicos reprobados y atrasados en la escuela a quienes María Luisa ayudaba con sus tareas para complementar su sueldo y mejorar el ingreso familiar. Llevaba una rutina agobiante y sin descanso de lunes a viernes, alternando funciones de padre y madre de seis chiquillos sanos y por ende inquietos. El fin de semana se dedicaba al aseo de su casa, única herencia que le dejó su esposo, y a cocinar el menú semanal para, al llegar de la escuela, sólo recalentar la comida congelada y ahorrar tiempo para iniciar sus actividades vespertinas. Agotada, en las noches no tenía tiempo como antes para acostar a sus pequeños y contarles un cuento. Todos se dormían como y donde les agarraba el sueño, vestidos y sin ir al baño. Muy temprano por las mañanas y con la mayoría de los pequeños miados, iniciaba una rutina parecida a la de un cuartel.
—¡Tienen 10 para levantarse, bañarse, vestirse, desayunar y estar listos! ¡Tiendan sus camas y limpien los trastes del desayuno! ¡En una hora salgo, y el que no esté listo, se queda!
La responsabilidad de los hermanos más pequeños, Mateo y Daniel, se repartía entre los dos hijos mayores, Antonio y Patricio. Los menores preferían que su encargado fuese Patricio, quien, para estar libre más pronto y poder salir a la calle a jugar futbol con los vecinos, les hacía sus tareas y levantaba sus tiraderos. Antonio, por otro lado, era más responsable y les ayudaba con sus deberes explicándoles las materias y enseñándoles a cumplir sus obligaciones. María Luisa veía por las dos niñas, Mari Paz y Jimena, que eran modelo de educación y obediencia.
Mientras sus hijos fueron pequeños, los conflictos familiares se resolvían con una nalgada y un regaño, pero las actividades de María Luisa se fueron complicando con la pubertad y adolescencia de los muchachos. Patricio era su mayor dolor de cabeza, rezongón y molestón, siempre hacía llorar a las niñas y se peleaba con su hermano mayor. Desde que murió su padre, tenía sentimiento de culpa. Recordaba haberse negado a cantar una canción solicitada por él durante una fiesta, justo la noche anterior a su fallecimiento. La negativa altanera del niño de ocho años había provocado el enojo del padre e, inconscientemente, Patricio se autodesignó el encargado de vengar a todos los que habían molestado en vida a su padre —incluido él—. Tenía recuerdos de cada una de las escenas en que su madre se enojaba o de los berrinches de sus hermanos que, según él, habían hecho sufrir a su papá.
No terminaban ahí los sufrimientos de Patricio. Conforme pasaba el tiempo, su madre se ponía más guapa. Los antiguos amigos de su padre, así como el director y los compañeros profesores de la escuela donde ella trabajaba, asediaban la casa frecuentemente pretextando dar apoyo a la viuda. Aunado a ello, los amigos de Patricio, entrañables en la infancia, poco a poco se fueron transformando en enemigos ante sus ojos porque sus hermanas, Mari Paz y Jimena, embarnecían y heredaban la belleza de la madre. Para él representaban una amenaza constante.
Patricio y Antonio decidieron tomar cartas en el asunto y elaboraron un plan para defender a sus hermanas. Instituyeron “la prueba del gandalla”, que consistía en mostrarse groseros y antipáticos con todo aquel que se acercara a las mujeres de su casa. Si a pesar de esto los pretendientes persistían, demostraban que en verdad las querían y que no sólo tenían “sucias intenciones”, como se decía entre machos. Para él, los acercamientos del sexo opuesto a sus hermanas eran con propósitos malévolos. No los veía como algo normal en el desarrollo de sus identidades sexuales. Todo era resultado de la actitud inculcada en la escuela a la que asistían desde antes de la muerte de su padre, un colegio privado y religioso, llevado por sacerdotes lasallistas, al que acudían niños de clase alta y en el que su madre trabajaba. María Luisa había logrado mantenerlos en dicha institución gracias a que parte de su sueldo como maestra incluía las colegiaturas de la primaria de los más pequeños y medias becas de la secundaria para los mayores.
Siendo un colegio exclusivo para varones, los adolescentes parecían toros encabritados, y cuando cruzaba por su camino alguna muchacha que llegara por ahí, el nerviosismo se apoderaba de ellos de manera notable.
A lo largo del ciclo escolar tenían retiros espirituales en los que trataban, entre otros temas, de la castidad y la masturbación. Esta última era catalogada como una acción pecaminosa, lo que explicaba que Patricio se sintiera un pecador incontrolable. Desde un escondite en la azotea de su casa veía a sus vecinas para masturbarse hasta dos veces al día. Su adolescencia llegó acompañada de instintos sexuales y de un acné en la frente y detrás de las orejas que lo apenaba ante las mujeres. En cierta ocasión, el sabelotodo de la clase le dijo que los barros salían de tanto masturbarse. Para no delatar su conducta, se dejó crecer el cabello para cubrir su frente y no salió de casa nunca más sin chamarra y capucha que escondieran su cuello y orejas.
María Luisa conocía bien el malestar de su hijo, pero lo tomaba como parte normal de su desarrollo. Eran muchas las preocupaciones que la aquejaban y pocas las distracciones de que disfrutaba, las cuales consistían en ir al cine de vez en cuando con sus hijos o visitar por las tardes a vecinas o amigas que compartieran sus pesares. La más frecuentada era doña Mari Vargas López, viuda también y con cinco hijas que eran para Patricio como modelos de revista para caballeros, dotadas de belleza hasta en los dedos de los pies. Todas eran diferentes y de todas estaba enamorado —incluida doña Mari—. Las dos madres platicaban amigablemente mientras los chamacos jugaban entre ellos y Patricio acumulaba imágenes para soñar, en ocasiones despierto.
Mientras que a él le gustaba ir de visita a casa de las Vargas López, a ellas no les agradaba, pues siempre las espiaba escondido bajo las escaleras que conducían a sus recámaras para intentar ver sus calzones. En ocasiones se metía tras las puertas abiertas para asustarlas cuando pasaban. Hartas de sus travesuras, las hermanas Vargas López planeaban cómo vengarse de todas las maldades que les hacía.
Cuando Patricio tenía 13 años, Victoria Vargas, cinco años mayor que él, le preparó una travesura: ahumó la parte inferior de un plato de cerámica con la flama de una vela hasta que quedó lleno de tizne. Después mandó llamar a Patricio, quien estaba sorprendido de que lo dejaran entrar al cuarto de juegos. Todas veían emocionadas a su hermana, quien con voz dulce y sonrisa divina le dijo:
—Patricio, ¿quieres jugar conmigo?
—¡Sí! —respondió él sin dudar.
Victoria le dio instrucciones.
—Este juego consiste en hacer lo mismo que haga yo, como si fueses mi espejo. Tienes que verme a los ojos fijamente, sin parpadear, a menos que yo lo haga.
Para Patricio, que siempre miraba con suspiros y de reojo a cada una de las Vargas López, esto era un sueño hecho realidad. Sentados uno frente al otro a la luz de dos velas, Patricio no quitó ni un instante la mirada de los ojos de Victoria, estudiando hasta la más mínima línea de su iris y los tonos aceitunados de su mirada. De vez en cuando se perdía en los movimientos de sus labios carnosos y rosados. Sobre todo le hipnotizaba la danza de su lengua, que parecía un pescado luchando por soltarse del anzuelo para brincar libremente hasta su boca, mientras se esforzaba en ser un espejo perfecto y copiar en su memoria toda la ola de hermosura que tenía frente a sí. Lentamente, Victoria frotaba con sus dedos la parte inferior de su plato simulando aplicar crema en su cara. Patricio, al repetir el movimiento, se embarraba el carbón del tizne que habían preparado y quedaba negro como el chapopote. Todas las observadoras reían sin parar y Patricio no entendía por qué. “Después de todo, soy simpático, las hago reír”, se dijo. Al terminar lo felicitaron. Al salir del cuarto, se topó con doña Mari, quien al verlo rio para sus adentros y se dirigió molesta a la habitación de las muchachas. Ellas parloteaban sin poder contener la risa al recordar la cara del vecino, negra y llena de inocencia.
—¡Niñas! ¿Cuántas veces les he dicho que no hagan estas bromas? ¡Saben que les tengo prohibidas estas travesuras!
Doña Mari exigió una disculpa para Patricio, a quien llamó para que Victoria, la autora de la diablura, limpiara su cara. Mientras las suaves manos de Victoria tocaban su piel, él se sintió doblemente premiado.
El resto del día Patricio no dejó de pensar en su princesa de 18 años. Esa noche sucedió algo que nunca había experimentado al pensar en una mujer hermosa, ¡no tuvo erección ni amaneció con el calzón húmedo! Veía sonreír a Victoria en cámara lenta sintiendo un calor placentero con suspiros interminables. ¡Estaba enamorado! Esta nueva sensación inundaba por completo a Patricio, quien en la secundaria casi no tenía amigos. Hasta le alcanzaba para permanecer indiferente ante la progresiva popularidad de Antonio, su hermano mayor.
Para tratar de equilibrar un poco la soledad de su hijo y disminuir los problemas que le ocasionaban los constantes pleitos con sus hermanos, María Luisa decidió enviarlo a Guadalajara de vacaciones de Navidad con el hermano de su papá, el tío Esteban. No imaginaba Patricio la importancia que este viaje tendría para su joven mente y en su forma de ver la vida. Su tío, un licenciado comunista, resultó ser un crítico implacable de su religiosidad y de sus actitudes de niño rico y “agringadito”, influencia de su ambiente escolar. Durante las semanas que permaneció con Esteban, el cual se parecía mucho a su finado padre, sus palabras resultaron una lección aprendida a tal punto que las adoptó como dogma. Al volver a clases después de las vacaciones y ver a sus amigos, los encontró como una bola de chamacos burgueses y superficiales.
A partir de entonces chocaba a cada rato con sus compañeros y profesores, sobre todo durante las clases de historia, al grado de ganarse el apodo de el KGB o Marx. El profesor de dicha materia, un hermano lasallista de nombre Paco Serrano, gustaba de humillarlo durante su clase al confrontarlo con las ideas de su tío. Esto ocasionaba enormes dudas en Patricio respecto a los principios del amor cristiano desinteresado hacia el prójimo. El profesor Serrano inculcaba a sus alumnos una mezcla de pensamiento cristiano con doctrina hitleriana.
Como parte de las lecturas obligadas de su curso, estaba el libro Derrota mundial, de Salvador Borrego, en el que se postula que al morir Hitler la humanidad se perdería ante el crecimiento del comunismo. Serrano era uno de los reclutadores de jóvenes lasallistas para el muro (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), agrupación de carácter fascista en la que se admiraba al Führer como salvador del mundo y en la que se impartían clases de karate para involucrar a los muchachos, a la larga, en golpizas callejeras contra ateos y comunistas. “Cómo me gustaría un debate entre mi tío Esteban y Paco Serrano”, deseó Patricio al no poder argumentar sus desacuerdos con el profesor. Eso ni en sus sueños sucedería.
Apenas estaba en su adolescencia y ya habían irrumpido en la vida de Patricio dos personalidades que influirían en sus decisiones: por un lado, la de un padre médico inalcanzable en la vida real, cuna de todas las virtudes, a quien admiraba y envidiaba como hombre triunfador y al que María Luisa se había encargado de idealizar; por el otro, la de su tío Esteban, un hombre de carne y hueso que le había enseñado el valor de la honestidad y la limpieza de principios.
Su padre le había legado un sinnúmero de amigos, médicos y familiares que, al platicar con él, reforzaban esa imagen de ídolo y ejemplo a seguir. El contacto más real con los recuerdos de su progenitor, sobre todo cuando estaba triste, lo tenía en la biblioteca de la casa, que su madre había dejado intacta después de la inesperada muerte de su esposo. Hojeando los libros y los boletines del Hospital Infantil, donde su padre había estudiado y trabajado, llegó a conocer a grandes personajes de la medicina nacional. Entre éstos, el que más llamaba su atención era el doctor Fulgencio Alatriste, médico militar fundador e ilustre pilar de la pediatría mexicana. Hombre de gran tenacidad cuya visión y conocimiento de las necesidades del país, así como una sólida preparación profesional, le permitieron fundar en 1943 el renombrado y reconocido Hospital Infantil de la Ciudad de México. Su estrecha relación con personas económicamente pudientes y de mente filantrópica, como el español don Lázaro Chamorro, fue imprescindible para cumplir con la finalidad de dicha institución: proporcionar atención a la niñez mexicana, tener acceso a la investigación y procurar entrenamiento a estudiantes que mostraran interés y devoción por la pediatría.
Las memorias del doctor Alatriste, publicadas por el Hospital Infantil como homenaje a sus 25 años de vida profesional, formaban parte de las lecturas que repasaba Patricio. Sentía un orgullo inexplicable cuando encontraba el nombre de su padre escrito en ellas. Se ponía la camiseta de estos médicos como un actor que estudia su papel y, al hacerlo, se sentía protagonista de sus vidas.
La oportunidad para conocer personalmente al doctor Alatriste se le presentó en una de las fiestas que su madre organizaba cada aniversario luctuoso de su padre. Ella gustaba de reunir a todos aquellos que quisieran recordarlo como el amigo alegre que se reunía con ellos para cantar, tocar el violín y escuchar mariachis o tríos. Ahí conoció a este galeno y tuvo una gran desilusión al no poder platicar con su héroe, sintió que lo subestimaba al considerarlo un joven simple y que había personas más interesantes con quienes conversar. No obstante, observaba a cada uno de los amigos de su padre y tomaba nota de sus pláticas. De estas fiestas le quedó la idea de que la mejor escuela de medicina era la Médico Militar. Asociadas al fuerte apego emocional que tenía por su padre ausente y a la necesidad de su cercanía, las reuniones fueron decisivas para el rumbo que unos años después tomaría su vida.
Una tarde, precisamente un día antes de cumplir 15 años, cuando Patricio salía de su casa, en un automóvil verde vio a Victoria en un abrazo apasionado con un maldito fulano. Quedó petrificado y sin saber qué hacer. Luego corrió sin parar como un potrillo. Relinchando su dolor en cada zancada, llegó hasta un terreno baldío donde se desplomó de cansancio. Ahí, boca arriba, con un mar de lágrimas separándolo del cielo, decidió declararle su amor a Victoria. Por la noche, desesperado y con el corazón maltrecho, hizo lo que nunca imaginó: pedir consejo a sus hermanas para conquistar a la joven. Su experiencia en estos campos era nula, se limitaba a sacar a bailar en las fiestas a las chicas feas, ya que éstas no le negaban la pieza, para divertirse saltando como chapulín en la pista. Cuando Mari Paz y Jimena escucharon su petición, lo único que logró fue que se rieran de él, como pago a las muchas burlas que de ellas había hecho y en venganza por “la prueba del gandalla” que había aplicado a los chicos que les gustaban.
Hundido en la depresión de su primera contrariedad amorosa, vio como una puerta al cielo la oportunidad de viajar durante sus vacaciones de fin de cursos a la selva de Chiapas. Por primera vez iría solo, pues sus paseos siempre habían sido familiares y a Guadalajara, con los parientes de su padre. La perspectiva se convirtió en algo más que una aventura. Era la oportunidad de sentirse libre y alejarse de su amor frustrado e imposible, pues al compararse con el novio de Victoria, un joven profesionista trece años mayor que él, se sabía en desventaja. Lo que más le dolía era haberla visto tan enamorada. Así se dispuso a preparar su viaje.
Antonio, su hermano mayor, había efectuado ese recorrido un año antes. A su regreso le había contado de los changos, culebras, quetzales y tigrillos que había visto, además de los paisajes imponentes de esa hermosa naturaleza. Había traído arco y flechas de lacandones y una piel de víbora que Patricio veía con envidia. También le relató innumerables historias de su convivencia con los tzeltales y aventuras que habían cambiado su vida. Antonio también le transmitió una estupenda opinión de la labor de los religiosos jesuitas en esas “tierras lejanas” y una enorme curiosidad por conocer aquella selva mágica con la que Patricio había soñado.
El viaje se inició en un camión de la línea Cristóbal Colón hacia el sureste de México. Patricio llevaba de maleta su mochila escolar con una cobija enrollada y en su mente gran cantidad de paisajes y aventuras por vivir. Calzaba botas de minero marca Ten-Pac que, por cierto, había comprado por instrucciones de su hermano en el mercado de Mixcoac. Quedó en verse en la estación con su primo Pedro, dos años menor que él. Después de un largo viaje de 24 horas de camino y con la espalda torcida por las curvas de la carretera y la prisa del chofer, llegaron a Tuxtla Gutiérrez. Ahí abordaron otro camión de los llamados “gallineros” que los llevó hasta el pueblo de Chilón, su destino final. Molidos, descendieron cerca de una gran iglesia construida con piedra a manera de fortificación (como el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde estuvo encarcelado Chucho, el Roto). La vegetación era boscosa, fría y con pinos. “¿Qué pasó con la famosa selva?”, se preguntó Patricio.
Ahí conoció a Mardonio, sacerdote jesuita y tío paterno de Pedro, quien estaría a cargo de los muchachos durante su estancia en Chiapas. Su imagen no impresionó entonces a Patricio: de apariencia común y corriente, barbado, con cara de pocos amigos, muy delgado y con ropas que le daban un aire de obrero. Usaba botas de minero de la misma marca que las de Patricio.
Después del saludo inicial y una plática acerca de sus familias, Mardonio los invitó a una misa que oficiaría en la iglesia del pueblo. Nada se le antojó más desagradable a Patricio en ese momento debido a lo que representaba para él la religión. Después de haber pasado casi toda su vida estudiando en escuelas lasallistas, había conocido la incongruencia entre una Iglesia elitista y el voto de pobreza engañador que cualquier millonario podía cumplir en sus vacaciones; para la que tener ideas de justicia social era como llevar al chamuco dentro y que enseñaba a tener “caridad con los pobres” como si fuesen animalitos del Creador. Patricio se consideraba y se decía ateo, influido por el tío Esteban que, citando a Marx, le decía que “la religión es el opio de los pueblos”. Lo único que deseaba en ese momento era comer y descansar después de tan agotador viaje. Sin embargo, ni él ni Pedro tuvieron opción. ¿A dónde irían? Se encaminaron a la citada misa. Ya en la iglesia, sentados en la banca, hacían esfuerzos sobrehumanos para no dormirse pensando en otras cosas, sin poner atención a las palabras de Mardonio, quien decía los rezos en español. Al finalizar la ceremonia, fueron invitados a cenar con las religiosas y, de ahí, Mardonio los mandó a dormir para iniciar al día siguiente su primer recorrido.
A las cuatro de la mañana los despertó para que lo acompañaran rumbo a la selva sin decirles de qué se trataba. A Patricio no le costó trabajo levantarse. Estaba ansioso por salir. Su primo Pedro no quería despertar, pues su hermano mayor, que había ido en otra ocasión a ese viaje, le había advertido de las largas caminatas sin descanso hasta llegar a alguna comunidad.
Y así fue. Salieron con el sacerdote en la madrugada hasta arribar a la primera ranchería. Luego de unas horas de camino, el citadino aventurero escuchaba sin comprender la lengua tzeltal con la que Mardonio se comunicaba sin problemas con los encargados del lugar, pero le preocupaba más comer, ya que no habían desayunado y comenzaban a sentir hambre. Unas personas se acercaron con una cubeta de metal, como las que se usan para lavar la ropa, y les ofrecieron su contenido: matz (pozol). Sólo había dos vasos. Mardonio, acostumbrado a ese alimento, bebió tres veces, después el guía, enseguida Pedro y por último Patricio. Al sentir en su boca la sensación y el sabor de aquel atole granulado y frío quiso escupir, pero ante la falta de respeto que esto significaría, jugó con su vaso un rato y lo dejó sin terminar su contenido argumentando dolor de estómago y falta de apetito. El sacerdote comprendió con sólo ver su cara, lo cual hizo sentir mal a Patricio, ya que le habían ofrecido lo que los indígenas comen y lo había rechazado. Más tarde, Mardonio lo regañó diciéndole que eso era una ofensa para el tzeltal y Patricio prometió no volver a hacerlo. Durante ese día hubo tres escalas más, con marchas de entre una y dos horas para llegar a una comunidad, en las que siempre sucedía lo mismo: Mardonio platicaba con los campesinos en su dialecto, Patricio no entendía de qué hablaban y proseguían caminando. Al adolescente le dolían los pies. Padecía de pie cavo y usaba plantillas ortopédicas, las cuales se quitó porque durante la marcha le molestaban mucho.
Al atardecer llegaron a otra parada. Patricio pensó que ahí terminaría el recorrido, pero sólo se detuvieron para comer; el hambre se hacía presente cada vez con más fuerza. Ofrecieron a cada uno un plato con caldo y pedazos de pollo, tortillas frías y agua, lo que lo desilusionó, pues sabía que no bastaría para saciar su apetito. Mardonio adivinó sus pensamientos. Tomó su plato y vació en él su pieza de pollo, que era la más grande, diciéndole: “Tú estás en crecimiento, muchacho. Te hace más falta a ti”.
Patricio se sorprendió con aquel gesto y, sin pensarlo dos veces, devoró el alimento llenándose de tortillas y agua. Una vez que terminó de comer, se quitó las botas para descansar, pero a los 30 minutos Mardonio les dijo que saldrían a la última ranchería, Tuliljá, a la cual llegarían después de una caminata de dos horas. Ahí permanecerían dos días.
Cuando finalmente llegaron, Patricio sentía que los huesos de sus pies se habían pegado a la suela de las botas y que, al quitárselas, habría un charco de sangre. Tal era la falta de costumbre del citadino que se sentía campeón olímpico por caminar a diario de la escuela a su casa y ser seleccionado de baloncesto en su secundaria, además de héroe de sus amigos en el deporte.
La noche se le hizo corta cuando, con las primeras luces del día, salieron nuevamente hacia otras rancherías. Tenía ganas de quedarse, pues aún no se recuperaba de la caminata del día anterior, pero su orgullo, ese “maldito y a la vez bendito orgullo”, le hizo acompañar a Mardonio, pues su primo Pedro decidió quedarse a jugar en la laguna con los niños de Tuliljá. Afortunadamente para él, ese día sólo fueron unas cuantas horas de marcha, pues esa tarde Mardonio debía regresar temprano para oficiar una misa en la pequeña iglesia con piso de tierra, paredes de ramas y techo de paja.
Antes de dar inicio, Mardonio discutió con los líderes de varias rancherías sus problemas agrarios, según entendía Patricio, y al final impartió la misa. Todo en lengua tzeltal. Duró aproximadamente dos horas, ya que a los indígenas les gustaba opinar sobre el evangelio, lo que nunca había visto en otras iglesias, donde la característica era el monólogo sacerdotal. El tzeltal discutía y refutaba con energía la palabra de Cristo, hasta que, al parecer, la asimilaba una vez explicada por Mardonio. Patricio escuchaba sin entender: “Awu’unic; yan, te ha’ex yu’unex te jCristo; te jCristo, ha’yu’un te jTatic Dios…”
Su desconocimiento del idioma no impedía que observara detenidamente a Mardonio. Admiraba su paciencia y devoción para enseñar y su energía para aguantar ese ritmo de vida que a él, en dos días, lo tenía más agotado que un ciclo escolar. Al consagrar la hostia para la comunión, se imaginó que Mardonio era Jesucristo y que una luz penetraba en aquella oblea de pan convirtiéndose así en el “cuerpo de Cristo”. Todo ello provocado tal vez por el cansancio y el trabajo arduo y desinteresado del religioso. Patricio se levantó y fue a tomar la comunión. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y no se sintió ridículo ni cursi como le había sucedido en anteriores ocasiones. Por primera vez veía a un sacerdote sincero y preocupado por sus fieles. Empezó a formarse en su mente un héroe, pero no salido de libros o de historias leídas, sino tomado de la realidad.
Cada día que pasaba, Patricio vivía nuevas experiencias y observaba paisajes insospechados, llenos de una belleza mágica que invadía su espíritu. Uno que le impresionó mucho, después de una caminata de tres horas en la oscuridad de la selva, durante la cual un indígena tzeltal que conocía el terreno como la palma de su mano iba abriendo brecha machete en mano, fue el de un gran hueco de luz descubierto repentinamente y rodeado de la majestuosidad imponente de enormes árboles de grandes troncos y caprichosos tonos verdes; como si jugaran con los rayos del sol. En él había un pequeño lago, manantial del río Ja, con agua de roca cristalina y quieta como un espejo, que daba una inesperada paz a aquella hermosa naturaleza. Como por magia, aparecieron onditas en el agua provocadas por un insecto al posarse sobre ella, como si se entonara al instante, por el movimiento, una melodía silenciosa. Un himno a aquella escena maravillosa. Más no era todo: debajo del agua se veía un mundo de colores con plantas y peces que ni el mejor pintor hubiese imaginado. Era algo para llorar y morir con la tranquilidad que un poeta siente al terminar su verso después de haber encontrado la palabra exacta o adecuada para expresar su idea. Y para rematar con broche de oro, al seguir caminando en ese hermoso paisaje, unos niños tzeltales, desnudos como Adán, chapoteaban en el lago mientras sus madres, con faldas negras y una faja de colores de diferentes tonos que combinaban exactamente con esa naturaleza de ilusión y sin ropa que cubriera su torso, mostraban aquella belleza natural sin pena ni maldad; sus hermosos y turgentes senos, con pezones levantados por la succión de la lactancia, como para retribuir en pago a su belleza compartida, mientras lavaban sin detergente la ropa de sus familias.
Mardonio siempre asesoraba a los indígenas en sus problemas cotidianos, además de proporcionarles conocimientos para alimentar su espíritu. En cada ranchería a la que llegaban, además de bautizos, bodas y misas, se repetía frecuentemente un hecho que llamaba la atención de Patricio, era la peregrinación de una o dos cajitas de niños muertos que coincidían con el paso del misionero por el lugar, como si lo esperaran para recibir su bendición. Se dio cuenta de que la mortalidad infantil en esas tierras era algo común y corriente, a lo que los indios estaban acostumbrados. Se preguntaba por qué no había médicos y averiguó que quien ejercía tales funciones era un catequista tzeltal que recibía su adiestramiento de los religiosos y de un doctor en Chilón llamado Agustín.
La dieta del tzeltal se componía principalmente de maíz (pozol, elote, tortillas), café y, en ocasiones, frijoles. Rara vez huevo o pollo. Los pequeños tomaban de sus madres leche que los protegía mientras eran lactantes, y después jamás volvían a probarla. “¿Cómo no va a haber esa mortalidad infantil si la mejor medicina para cualquier enfermedad es la alimentación?”, se preguntaba Patricio.
Uno de esos días, en un sitio ubicado en plena selva, lejos de cualquier vía de comunicación, Mardonio ofició la ceremonia religiosa de una boda a la que siguió una fiesta. En la mesa de honor estaba Mardonio con sus dos sobrinos, pues aunque Patricio no lo era, así lo presentaba el religioso, lo que era una carta de acreditación para ser bienvenido en la comunidad tzeltal. Ésa era una más de las muestras de cariño y respeto que los indígenas sentían por Mardonio y que Patricio había visto en repetidas ocasiones, como cuando, a la hora de brindar por los novios, sirvieron a Mardonio, como si fuera champaña, un poco de Coca-Cola, bebida reservada sólo para los invitados principales. Esto representaba un gran lujo para ellos. Era algo insólito en medio de aquella pobreza económica y nutricional que contrastaba con sus valores espirituales situados muy por encima de la civilización, algo inexplicable que, al mismo tiempo, causaba desilusión: la influencia de una sociedad de consumo había logrado penetrar hasta estos extremos del planeta, donde la Coca-Cola había llegado antes que la justicia social. Mardonio le platicó que el refresco era traído por avioneta, lo que lo hacía todavía más caro. Era raro no ver anuncios de propaganda política del pri (Partido Revolucionario Institucional) y sí corcholatas de esta gaseosa. Después de la fiesta le hizo ver que los tzeltales, tristemente, también empezaban a perder algunas de sus tradiciones y costumbres, como bodas a las que había asistido en las que el hermoso traje tzeltal utilizado para esta ceremonia era sustituido por el vestido blanco característico de la tradición del Viejo Mundo.
Varias experiencias a lo largo de su estancia le fueron mostrando a Patricio diferentes aspectos de la vida en la selva. En otra ocasión, mientras el jesuita daba lecciones de religión a varios chiquillos, Patricio se entretenía mirando a un grupo de jóvenes indígenas que reían entre sí, como platicando “secretos de mujeres” mientras golpeaban la masa para hacer tortillas. De pronto, Patricio palideció cuando al voltear vio a una de ellas que sobresalía por su belleza. Esbelta y alta, se movía con el porte de una princesa; sus ojos verdes daban brillo al moreno rostro cuya afilada nariz adornaba graciosamente. “Seguramente Juan Diego sintió lo mismo que yo al ver a la virgen de Guadalupe”, pensó Patricio mientras seguía con la mirada a Yutzil, que era el nombre de la bella criatura.
Al volver Mardonio de su catequesis, Patricio le comentó indiscreto:
—¿Cómo es posible que existan concursos de belleza organizados por la televisión en los cuales la cultura imperialista impone la belleza de la mujer americana como prototipo de la mexicana? —dijo refiriéndose a Yutzil.
El sacerdote, incómodo y molesto, contestó:
—Patricio, debes ser más discreto. Afortunadamente no entienden español. Acuérdate de que ustedes vienen conmigo y en este momento son parte de la Misión.
Cuando estuvieron a solas, Mardonio, quien comprendía los ímpetus adolescentes de Patricio, le contó la historia de Yutzil.
—Un arqueólogo francés fue su padre —le dijo—, embarazó a su madre y desapareció después. La mujer se casó con un tzeltal que veía a Yutzil como su propia hija, ya que para el indígena el hijo de su mujer es suyo sin importar quién lo engendró. Esto forma parte del pensamiento mágico de los tzeltales.
Y prosiguió:
—Mira, Patricio, creer que nadie les hará daño ha facilitado que el ladino se aproveche de su bondad como ha venido sucediendo desde la época colonial, que desplacen al indígena al interior de la selva al quitarle sus tierras que originalmente eran de sus antepasados y que los exploten en todas las formas posibles. En la época de Porfirio Díaz se dio el más grande despojo.
”Está bien que te fijes en las mujeres hermosas, Patricio, pero abre tus ojos también a cosas más importantes que quiero que aprendas en este viaje. Te voy a recomendar que leas La revolución interrumpida, de Adolfo Gilly —continuaba Mardonio mientras apuntaba el nombre en un pedazo de hoja arrancado de los misales en tzeltal—. Debes aprender que esto se inició con la aplicación de las Leyes de Reforma, cuyo resultado no fue el surgimiento de una clase de pequeños agricultores propietarios que no puede ser creada por la ley, sino una nueva concentración latifundista de la propiedad agraria. No sólo se aplicaron a las propiedades de la Iglesia, sino a las tierras de las comunidades indias, que fueron fraccionadas en los años siguientes aplicando esas leyes. Se dividieron en pequeñas parcelas adjudicadas a cada campesino indio, por lo que no tardaron en arrebatárselas o en ser adquiridas a precios irrisorios por los grandes latifundistas vecinos.”
Patricio escuchaba con atención mientras recordaba las enseñanzas de su tío Esteban. “¡Nunca creí que un sacerdote hablara así!”, reflexionaba, mientras Mardonio hablaba.
—Durante décadas, los latifundios crecieron devorando las tierras comunales de los pueblos indios y los convirtieron en peones de los terratenientes. ¿Entiendes, Patricio? Ésta fue la forma en que el capitalismo penetró en el campo mexicano durante la dictadura de Porfirio Díaz.
Patricio asentía en silencio recordando las clases de historia del profesor Paco Serrano. “¡Qué diferente manera de ver la religión cristiana!”, concluía Patricio mientras Mardonio continuaba con el tema del saqueo arqueológico que tantos extranjeros, como el papá de Yutzil, y nacionales hacen de la selva sin que el gobierno remedie esta situación.
Se acercaba el final de la primera parte de su viaje. Una tarde llegaron a una iglesia en Jetjà en la que Patricio descubrió una caja repleta de libros, todos con título en tzeltal: Yach’il C’op, Yu’un qu’inal y en castellano: Ley de la Reforma Agraria. El texto había sido traducido por Mardonio Morales.
Deseoso de tener uno de estos ejemplares, se lo pidió al sacerdote, quien antes de dárselo escribió una dedicatoria:
El esfuerzo que supone la traducción al tzeltal de la Ley Agraria obedece al deseo de que nuestros campesinos indígenas organicen su convivencia de acuerdo con las leyes de la comunidad nacional a la que pertenecen. Conociendo sus derechos y obligaciones estarán en condiciones de ser más libres y responsables.
Mardonio Morales, S. J.
Jetjà, 27 de julio de 1976.
Mardonio continuó solo su gira mientras Patricio y su primo regresaron a Chilón en avioneta. Observaban desde el cielo la belleza de la selva en su máximo esplendor, lejos de las miserias y egoísmos que tanto lo habían turbado. Se sintió agradecido, sin saber con quién, por ese espectáculo purificador. Lo llenaba de paz interior sin necesidad de drogas que estimularan sus mecanismos de función cerebral aumentando sus sentidos para captar hasta el último detalle de ese paraíso terrenal.
En cuanto llegaron se hospedaron en la Misión de Bachajón, manejada por religiosas que les brindaron una abundante comida que le recordó los alimentos a los que su madre lo había acostumbrado. Después de comer, Patricio se ofreció a lavar los trastes. Mientras los enjuagaba, conoció a Amparito, mujer de edad, viuda acaudalada del Distrito Federal que decidió, una vez que sus hijos aprendieron a valerse por sí mismos, unirse a la misión, como muchas otras personas que voluntariamente trabajaban para esta congregación. Ella era cocinera, costurera y se encargaba de organizar la venta a precio justo de las artesanías de los tzeltales, a quienes los caciques regateaban su trabajo para venderlo después con grandes ganancias.
Patricio comentó que deseaba estudiar medicina, por lo que Amparito le recomendó que si permanecía cuatro semanas más en Chilón, no dejara de visitar al doctor Agustín y a su esposa Gloria, ambos médicos de la Misión.
—Podrías trabajar con ellos, como Antonieta, mi nieta, que quiere ser enfermera.
Así fue como conoció a estos ilustres seguidores de Hipócrates. Agustín, médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), y su esposa, ejercían un verdadero apostolado de la medicina. Tenían una hija de dos años y habían perdido hacía ocho meses a su segundo hijo, que había muerto por complicaciones del sarampión. Estaban entregados en cuerpo y alma a sus enfermos y no se daban abasto, por lo que les pareció maravilloso que Patricio apareciera. De inmediato lo pusieron a acomodar los medicamentos que se encontraban desordenados y en cajas aún sin desempacar; fármacos enviados por personas altruistas que cedían las muestras médicas obsequiadas por laboratorios. Patricio no entendía y no sabía dónde colocarlos, de modo que Agustín apuntó en un papel los principales nombres bajo los cuales debía clasificar los diferentes fármacos y ordenarlos de acuerdo con sus propiedades: antibióticos, antiparasitarios, analgésicos, dermatológicos, oftalmológicos, etc. Éste sería el primer contacto de Patricio con la medicina a través de un mundo de nombres raros propios de la farmacología.
El trabajo en el consultorio era agotador. Pese a ello, Agustín nunca perdía su buen humor y Patricio descubrió en él a un médico con verdadera vocación de servicio y cuyo nivel de vida no correspondía al esfuerzo que realizaba. Patricio conocía a varios doctores que trabajaban mucho menos y vivían mil veces mejor. Con la diaria convivencia llegó a equipararlo con el Che Guevara. Ambos, al tratar de mitigar el dolor y la enfermedad de la gente humilde, descubrieron que no resolverían gran cosa dando un número interminable de consultas. Era un trabajo sin beneficio real, pues al cabo de un lapso se presentaban de nuevo las mismas enfermedades. “Sería más fácil y menos caro hacer justicia social mejorando las condiciones de vida de la población y logrando así la disminución de los enfermos”, concluía Patricio.
Conocerlo lo ayudó a despejar algunas dudas que dificultaban su decisión de estudiar medicina, convirtiéndola en una vocación propia apoyada en la influencia de su herencia paterna.
A través de las pláticas que sostenía con Agustín se enteró de la labor de la Misión y de otras actividades realizadas por Mardonio. Agustín le contó que además de haber traducido la Ley Agraria al tzeltal, también tradujo la Biblia, la que publicó junto con otros jesuitas. Conoció la lucha civil, legal y pacífica que la Misión sostenía por la recuperación de las tierras de los indígenas y los problemas con los que se topaba por el cinismo y dureza del gobierno local coludido con los finqueros. Le platicó de la opresión en las fincas, de la explotación inmisericorde con el aguardiente, del proceso de destrucción de la selva por los madereros de Chancalhá, de la generosidad del indígena y de su hospitalidad, las que había conocido en su primer viaje con Mardonio, de su sentido de dignidad, de su resistencia al dolor y a la opresión. Agustín también le hizo conocer el triste episodio de la tragedia de Wolonchán y la muerte de sus comisariados. Eran tantas historias que le parecía estarlas leyendo en el libro México bárbaro,de John Kenneth Turner,de la época de Porfirio Díaz, y que le hacían concluir que la Revolución mexicana nunca había llegado a Chiapas y que los gobernadores se servían del estado cuando deberían servir al pueblo. Le habló de la explotación del indígena como esclavo y de las famosas tiendas de raya de Valle Nacional, donde se vendían los productos a los peones a precios superiores que en el mercado y que se adelantaban al trabajador a cuenta de sus jornales, lo que aumentaba las ganancias del patrón a su costa y lo mantenía atado a la hacienda mediante las deudas así contraídas, las cuales se heredaban de padres a hijos. Este abuso continuaba en 1976.
No podía creer las antesalas y los recorridos interminables que Mardonio hacía, junto con otros sacerdotes de la orden, por diversas oficinas de gobierno clamando justicia para el indígena, tratando de resolver sus problemas, cuando en realidad era obligación de los funcionarios estatales que, sin embargo, parecían hacerles “el favor” de escucharlos, les daban por su lado y al final no les resolvían nada.
En realidad, la Misión ayudaba a los gobernantes a cumplir sus obligaciones constitucionales.
Con Agustín aprendió a inyectar. Lo comisionó para aplicar cuanta inyección se necesitaba. La gente lo buscaba para que les administrara el medicamento a su hora si vivían en el pueblo. Si no, el catequista enfermero encargado de la ranchería lo hacía.
Patricio acompañaba a Agustín en sus consultas a domicilio y a las visitas a los puestos de salud en comunidades cercanas a la carretera. Aquí la miseria también era evidente.
Durante uno de estos trayectos en la camioneta, que funcionaba como ambulancia improvisada, le tocó viajar sentado en la parte de atrás sobre unos cartones que amortiguaban los saltos que iba dando el vehículo sobre el lodazal que la lluvia de la noche anterior había dejado. Y coincidentemente, enfrente de él, iba la nieta de Amparito, Antonieta. Se trataba de una güerita pecosa que Patricio ya conocía. Ella le había platicado su deseo de convertirse en enfermera una tarde que la acompañaba durante su rutina de acomodar medicamentos. En aquella ocasión él no había reparado en la belleza de esta nueva candidata a protagonista de sus películas para soñar. Aún estaba bloqueado por su desilusión amorosa con Victoria. Además, Antonieta usaba lentes de abuelita y se vestía con vestidos holgados que no permitían ver bien su delineada figura, pero durante el recorrido, el viento por la velocidad y el golpeteo de la carretera de terracería mojada la obligó a quitarse los lentes para no perderlos en un brinco. Entonces Patricio admiró sus ojos grandes color del cielo y la brillantez de su mirada. La luz del sol daba a su piel tonos dorados y la transformaba en un suave y terso durazno coloreado delicadamente por un leve tono rojizo en sus mejillas. Patricio, embelesado, no escuchó cuando Antonieta le ofreció un jitomate fresco que guardaba en su bolsa mientras sacaba otro para ella, hasta que le jaló la manga reaccionó aceptándolo sin dudar. Antonieta rio al tiempo que mordía su jitomate. El jugo escurría entre sus labios y tuvo que moverlos con rapidez para evitar ensuciarse. De inmediato se encendió el sistema límbico de Patricio que continuó comiendo mientras se ahogaba de la emoción. Había visto labios sensuales comer manzanas o fresas, pero jitomates… eran los primeros. A partir de ese momento, Patricio empezó a olvidarse de Victoria y comenzó a fijarse en los atributos de Toñita, como le decía Agustín cariñosamente.
La mañana pasaba angustiosamente lenta para Patricio. Entre frascos y cajas de medicamentos apilados en estantes, esperaba la tarde para ver aparecer el rostro siempre alegre de Antonieta. Uno de esos días se encontraba sentado en el piso del consultorio, detrás de un aparador repleto de frascos, cuando Antonieta entró pensando que el consultorio estaba vacío y se probó su reciente compra: unos pantalones de manta de los que usan los indígenas. Su silueta se veía a contraluz y se transparentaba más de lo que Patricio hubiese esperado.
Ya para este momento se había arraigado en él una enfermedad que estaba seguro que alguien le había contagiado y que más tarde comprendería que era incurable. Se caracterizaba por encontrar en todas las mujeres alguna cualidad física, y si de plano carecían por completo de belleza, su hipotálamo les encontraba una virtud en su manera de ser que las hacía atractivas para él. Era casi imposible que le desagradara alguna; a la de cara simple y dientes chuecos le encontraba un trasero prominente, y a las que lo tenían plano, siempre las compensaba viendo en ellas senos redondos y llenos, o pequeños pero en forma de gota. Los ojos eran siempre de su interés. Aquellas a quienes la genética enmarcaba su mirada en ojos grandes y luminosos, las sentía ganadoras; pero al observar alguna que los tuviera pequeños, le atribuía rápidamente labios delineados y carnosos. Para Patricio no había mujer fea, y si acaso sufría tratando de encontrar atributos físicos en una que otra, le encontraba una voz de diosa o la chispa del fuego.
Después de varios encuentros con Patricio, Antonieta intuía la baba que derramaba por ella y quiso, sin lastimarlo, que no se hiciera ilusiones. Le platicó de su novio en México con el cual, le dijo, planeaba casarse. Pero para Patricio eso no era impedimento para seguir enamorado, los celos no eran parte de su enfermedad. Él podía compartir a una reina. Le pasaba algo así como a los tzeltales, para quienes el padre de su hijo era el enamorado, no el engendrador.
Por la tarde, sentado en una banca de los jardines del atrio de la iglesia de Chilón, Patricio miraba cómo el viento movía el cabello de Antonieta al leer a los niños los pasajes religiosos en voz alta y cómo sus labios se retraían llenos de sangre. Su voz se escuchaba como una brisa, y al ver las líneas de su lectura sus ojos se movían al ritmo de las olas del mar. Patricio no ponía atención a lo que decía. Se perdía en cámara lenta con sus movimientos faciales que jugaban entre ellos creando un concierto visual. La miraba sin decidir qué: sus ojos, su boca, sus gestos o todo. ¡Qué pleito traían para llamar su atención! Para Patricio que sólo veía su cara mientras ella leía en voz alta, un sueño de paz le hizo vivir. Sus labios y dientes encerraban su lengua que a veces salía dejándose ver. Travieso músculo con aspecto de fresa, Patricio quiso atraparlo, pero despertó de su sueño. Bocas hermosas había visto. Ninguna lo había vuelto loco. Con la de Antonieta se resistía a perderse poco a poco. Nuevamente estaba enamorado.
Transcurrieron varias semanas antes de que Mardonio llegara a Chilón. Patricio y Pedro lo esperaban ansiosos para iniciar el que sería su último recorrido antes de regresar a la capital. Fueron a una ranchería llamada San Pedro Patzguitz, donde una escena deprimente le permitió corroborar lo que Agustín le había platicado. Durante los tres días que permanecieron ahí, observaban pasar por una carretera de tierra camiones como hormigas cargando grandes troncos traídos de la selva. Día y noche. Uno tras otro. Con este cargamento de maderas preciosas se dirigían al aserradero de Chancalhá, donde se cortaban y se enviaban a Veracruz para ser embarcadas a su destino final, Estados Unidos de América, negocio de Nacional Financiera.
“Es triste deducir que aquellos bellos paisajes no los verán tus hijos —le decía Mardonio— por el saqueo criminal aceptado por nuestros gobernantes.”
“¿Qué reciben a cambio las poblaciones tzeltales, tzotziles, mames, ziques, zoques, choles, etc.? —Patricio se preguntaba—. Es como si embargaran su casa injustamente y sin razón”.
Mardonio le comentó que él había llegado a la selva en 1964 —cuando ésta todavía era virgen—, que había vivido su proceso de destrucción y que los paisajes que tanto le habían impresionado a Patricio eran una mínima parte de lo que él había conocido.
Después de seis semanas de convivencia con Mardonio, grandes eran las enseñanzas que le dejaba, pues lo consideraba una persona coherente que vivía acorde con su pensamiento. Aprendió que de nada servía transmitir el amor a Cristo si no se resolvían antes los problemas básicos de justicia social, sin entender aún, a sus 15 años, que éste era el inicio de su posterior comprensión de la Teología de la Liberación en América Latina en relación con la Iglesia de los Pobres, concepto que había aprendido empíricamente y que reforzó en Patricio el rechazo por una Iglesia tradicional que lejos de ocuparse de sus fieles marginados acumula riquezas y poder de manera incongruente.
Patricio y su primo emprendieron el regreso a la Ciudad de México pasando por San Cristóbal de las Casas. Al llegar, observó la belleza de esta ciudad plena de arquitectura colonial que invitaba a la meditación. Caminando entre sus calles y construcciones le invadió una paz interior al sentirse parte de ellas, sentía que le platicaban su historia sin necesidad de textos que las explicaran. Como si hablaran por sí solas de su pasado y de la explotación indígena en la época colonial. Fue entonces cuando vio una escena que lo enfureció: una señora pudiente regateaba el precio que una indígena pedía por su trabajo de bordado y que, a pesar de estar por debajo de su valor, vendía más barato angustiada por la gran necesidad que padecía. Cargaba en su rebozo a un niño de meses y, sentados junto a ella, estaban dos pequeños de entre cuatro y cinco años, descalzos y desnutridos. Ante tal actitud de la mujer ricamente ataviada, que Patricio calificó de tacaña, no pudo resistir y, sin pensarlo, intervino regañándola por su conducta, común en la gente adinerada que no valora el trabajo ni la necesidad del indígena. La señora le contestó en forma altanera gritándole “¡muchacho metiche!”, yéndose muy digna y disgustada. La indígena con una triste mirada, recriminó a Patricio la pérdida de la venta y él sólo tuvo dinero para comprarle una muñequita de trapo después de disculparse. Aunque la indígena no entendía el castellano cambió su semblante por un gesto de agradecimiento. Pedro, sorprendido por este acto impulsivo, le preguntó:
—¿Por qué lo hiciste?
—No es posible que entre nosotros no nos ayudemos. Esa señora es mexicana. Tú viste cómo en el mercado los extranjeros pagan al indígena lo que pide por su trabajo que, la verdad, por estas artesanías el precio es un regalo ¿o no?
—Sí, tienes razón —le contestó Pedro.
En San Cristóbal, algo que llamó la atención de ambos primos fue ver más turistas extranjeros que nacionales. “¿Será que los mexicanos visitan en sus vacaciones Disneylandia o no salen de Acapulco?”, se preguntó. Esto se lo contestaría el tiempo. Los que tienen dinero así lo hacen; los que no, se mueren sin conocer el mar.
Esto fue parte de lo que vivió y que lo sensibilizó respecto a su país, a su gente, con la clase menos privilegiada que conoció en Chiapas. Tenía otra visión de la vida. Ya en su casa, con esta nueva manera de pensar, comprendió que no sólo en Chiapas pasaba esto. Bastaba con salir a las colonias periféricas de su ciudad para observar esta miseria sólo que más triste y deprimente; sin los paisajes hermosos de Chiapas. “¿Qué pasó con la Revolución en México?”, nuevamente se preguntaba.
En las cartas que después de su viaje lo mantuvieron en contacto con Mardonio a través de los años, el sacerdote le escribía de sus inicios en Chiapas y de las injusticias que entonces vivió. Describiéndoselas le decía: “Fueron mis años de contacto con la realidad de opresión en las fincas. Fue la época de la conversión. De la indignación ética y del compromiso total”. Le platicaba de las torpezas de los programas oficiales para la “ganaderización” del territorio, de los robos de bancos privados y estatales que despojaron a los ejidatarios, de la contaminación de los ríos y las lagunas, de los fraudes de los ingenieros de la reforma agraria, de la lucha permanente de los nuevos poblados por los servicios más indispensables, de los trabajos de explotación de Pemex, de los programas de Inmecafé que, con su política de fertilizantes, destruyeron grandes extensiones de cafetos, de la represión gubernamental por el crimen indígena de exigir que las autoridades municipales dejaran de robar, así como de los problemas de oposición y las discusiones en la construcción de una iglesia autóctona impulsada por don Samuel Ruiz.
En una de esas cartas, le escribió una frase que lo puso a meditar más para reafirmar su vocación:
Deseo que durante este año nuevo del 79 se acreciente en ti el entusiasmo por luchar y por buscar soluciones realistas al sufrimiento de nuestro pueblo. Ciertamente el ambiente en que viven los estudiantes de las universidades no ayuda mucho ni poco a esto, pero que la vivencia que tuviste en estas tierras te ayude a mantener vivo el deseo eficaz del servicio al más amolado. Que las oportunidades que tienes de prepararte se enfoquen y vayan a dar al bien de nuestro pueblo y no al egoísmo absorbente que caracteriza nuestra ‘civilización’.
Con un fuerte abrazo,
Mardonio S. J.
Villahermosa, Tabasco.
Ocosingo y Simojovel, Chiapas
(1992-1995)
Patricio tomó de su escritorio uno de los libros que en su adolescencia le regaló su tío Esteban, México bárbaro, ensayo sociopolítico del norteamericano John Kenneth Turner que le causó una gran impresión. Se trataba de un escrito en el que el autor, al visitar México durante la época de don Porfirio Díaz (1910), había conocido su realidad. Meditaba sobre el mensaje inicial en el que se mostraba cómo veía el autor a nuestro querido país: “Descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales, sin libertad para conseguir la felicidad”. Varias veces habría de recordar Patricio estas palabras en esta nueva etapa de su vida que estaba por comenzar.
Finalizaba su segundo año como residente de Cirugía Pediátrica en el Hospital Civil en la ciudad de Villahermosa, cuando de improviso surgió un movimiento armado en el vecino estado de Chiapas. La acción militar de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La sublevación fue una protesta ante la extrema pobreza de indígenas y campesinos, las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, la explotación de los recursos de sus tierras y la falta de participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su estado como de la República en su conjunto.
A pesar de ser uno de los estados mexicanos que posee mayores recursos naturales (petróleo, maderas, minas y tierras fértiles para la práctica agrícola), en Chiapas es donde la desigualdad entre los distintos sectores sociales se ha mostrado históricamente de una manera más patente, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada en las viejas estructuras sociales y políticas de carácter autoritario y latifundista.
Campesinos pertenecientes a los grupos indígenas chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón, cubiertos con pasamontañas, se levantaron en armas e intentaron tomar siete cabeceras municipales. De izquierda autonomista, anticapitalista, antiglobalización y antineoliberalista, los indígenas zapatistas pedían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Todos los médicos del Hospital Militar, al que Patricio estaba adscrito, fueron convocados y acuartelados. Patricio tuvo que renunciar temporalmente a su residencia médica. Estaban tensos, temerosos. No sabían la cantidad de soldados heridos que recibirían, ya que ese hospital junto con el de Tuxtla Gutiérrez, eran los encargados de recibir a los lesionados en combate.
Los médicos militares, después de organizar el servicio de urgencias para atender a sus hermanos de armas heridos, esperaban en el cuarto del médico de guardia para ver las noticias por televisión. Un ambiente de silencio y responsabilidad se respiraba. Se hicieron equipos para recibir a los pacientes. Como Patricio tenía experiencia quirúrgica, fue nombrado ayudante del cirujano general encargado de uno de ellos.
Llegaron los primeros lesionados transportados por ambulancias de la Cruz Roja mexicana, entre los cuales se encontraba Alfredo Jiménez, el padre de uno de sus pacientes pediátricos. Venía muy grave. El escenario era lúgubre, lleno de angustia ante la responsabilidad de su enfermo. Presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego, una en el abdomen y otra en la cabeza. De inmediato los anestesiólogos tenientes coroneles siguieron las indicaciones del mayor médico cirujano. Aquí no existían jerarquías absurdas. Todos buscaban el bien y la vida de su compañero soldado, quien, como muchos otros, debía su ingreso al glorioso ejército por necesidades económicas.
En quirófano el mayor médico cirujano Alegría, jefe del equipo quirúrgico, estaba nervioso puesto que en sus manos y decisiones estaba la vida y pronóstico de un padre, de un ciudadano mexicano, quien arriesgó su existencia por la necedad de sus gobernantes al no querer entender que en Chiapas había surgido un reclamo de justicia ancestral. Patricio lo había vivido a los 15 años, pero el soldado herido no lo conocía. Algo como para volver loco a cualquiera. “¡Una guerra estúpida!”, rumiaba Patricio.
Inició la cirugía, una laparotomía exploradora. Patricio colocó al herido una sonda pleural por indicaciones del cirujano, puesto que la bala abdominal en su trayectoria había lesionado dicha membrana. Al abrir encontraron mucha sangre. La hemorragia era difícil de controlar por la lesión de dos arterias, la mesentérica superior y la cólica media, así como por múltiples perforaciones intestinales. El paciente estaba en choque. Los anestesiólogos, por su parte, hacían esfuerzos para sacarlo de esta descompensación hemodinámica hasta que el cirujano pudo controlar el sangrado ligando las arterias lesionadas. Una vez estable,fue trasladado en helicóptero al Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Ahí permaneció nueve meses antes de volver a la ciudad de Villahermosa. Patricio, como pediatra de sus hijos, estaba al tanto de su desarrollo. La esposa y la madre de Alfredo también le narraban las injusticias que el ejército había cometido contra él, como recortar su sueldo a pesar de estar inválido por haber cumplido con su trabajo. Andrea, su esposa, le comentó el trato grosero y prepotente del que había sido objeto su esposo ante los reclamos de éste por una indemnización prometida que nunca le otorgaron. Patricio, en el desayuno del festejo por Día del Ejército comentó al comandante de zona con voz de reclamo:
—Mis pacientes han perdido un padre sano y esto no importa al “Supremo Gobierno”.
Por pláticas con otros heridos se enteró de la muerte de un oficial del ejército a manos de un joven zapatista de 13 años, el cual disparó a la frente del militar cuando éste le marcó el alto. Se decía que había muerto por haber tenido el valor de no dispararle a un muchachito, casi un niño. Para Patricio, esto era un acto de heroísmo; perder la vida por no matar a un hermano mexicano, y además menor de edad, por lo que no disimulaba su molestia cuando escuchaba decir a sus superiores en tono de burla: “¡Lo mataron por pendejo!”
Pensaba que estaban llenos de héroes falsos y siempre ansiosos por encontrar más cuando uno verdadero había caído y nunca sería reconocido.
Conforme continuaba acuartelado y encerrado en el Hospital Militar, varios de estos hechos lo conflictuaban creándole crisis existenciales. Conocía el dolor de ambos bandos, pues había convivido con los tzeltales en su adolescencia y con los militares gran parte de su vida. La simpatía que tenía por ellos contrastaba con el sentimiento de rebeldía que le acometía al pensar en el gobierno al que representaba.
Con grandes esfuerzos callaba, pero en ocasiones no controlaba sus comentarios, a pesar de saber el delito del que se le podía acusar, pero ser testigo del trato que el ejército daba a los detenidos como supuestos zapatistas lo rebasaba. Los acostaban en los camiones con las manos amarradas por detrás como si fueran animales para venta en el mercado y los encerraban en un cuarto para pacientes especiales en la enfermería bajo la vigilancia de la Policía Militar.
Una noche se dio sus mañas para platicar con algunos de ellos. Al hablar tzeltal, se ganó su confianza. Le aseguraron no ser zapatistas y que los habían detenido sólo por su apariencia, sin orden de aprehensión ni culpa alguna demostrada. Su delito era, en realidad, ser indígenas.
El solo portar uniforme verde olivo le incomodaba, pero debía usarlo. No tenía alternativa. Sobre todo por haber sido asignado a una base de operaciones del 20o Batallón de Infantería en el municipio de Simojovel, Chiapas, adonde se trasladó como comandante del agrupamiento de labor social.
La mayoría de la población era tzotzil y lo primero que observó era que su trabajo serviría para las fotografías que el ejército necesitaba como propaganda en la prensa nacional e internacional. “Es un auténtico fraude”, concluía.
Las condiciones en que daba su consulta médica eran dolorosas; no había medicamentos, y para una población que no tenía ni para comer, resultaba ofensivo, pues dejaban sus problemas de salud sin resolver. Los indígenas que acudían a consulta llegaban de muy lejos. Algunos caminaban por más de dos horas y les resultaba ominoso e incómodo estar en las instalaciones militares, por lo que al correrse la voz entre la población de la falta de medicinas, dejaron de ir. Como consecuencia, la consulta era mínima.
Patricio se la pasaba murmurando y reprochando a cualquiera que escuchara sus inconformidades, sin darse cuenta de que la tropa y los oficiales no compartían su pensar. En su obsesión, y pasando por encima del teniente coronel de Infantería comandante de la base de operaciones, pidió enviar un radiograma a las autoridades militares solicitando dar consulta en el pueblo. Lo más alejado posible de su base, pero jamás recibió respuesta porque su petición no fue enviada.
Decidió entonces acudir, sin autorización, al centro de salud donde le fueron proporcionadas algunas medicinas y donde los encargados del dif municipal le brindaron las facilidades para dar consulta en sus instalaciones. Entusiasmado, se entrevistó con el sacerdote de Simojovel para que se difundiera la noticia de que habría consulta médica y odontológica gratuita. El pueblo se desbordó sin miedo. Sin el temor que imponía el ejército, llegaban indígenas de lejanas rancherías y poblaciones. Patricio ordenaba a su personal no retirarse hasta terminar de atender al último paciente del día. Regresar tarde a la base era causa de discusiones con el comandante por incorporarse después de la hora de novedades vespertinas.
Algunos pacientes se presentaban con credenciales que los identificaban como priistas exigiendo pasar primero, pero Patricio les mencionaba con enfado que todos eran iguales y que sus inclinaciones políticas no les daban prioridad. Las actitudes de Patricio eran interpretadas por sus superiores como irreverentes y disgustaban aún más al comandante, por lo que harto ya de ese “medicucho”, con gran enfado le dijo:
—Mayor médico Rodríguez, siga así y se hará acreedor a un parte informativo que no le ayudará en nada.
Patricio no imaginó que cumpliría su amenaza, pero así fue: el teniente coronel mandó un informe en el que lo acusaba de simpatizar con los zapatistas y bajar la moral de las tropas con sus comentarios. El fundamento de la acusación era en realidad brindar servicio médico a los indígenas a pesar de habérselo prohibido.
A pesar de los inconvenientes originados por sus decisiones, la consulta aumentaba y cada día atendía a unas 60 personas que lo dejaban agotado física y emocionalmente. Con sentimientos de impotencia, derrotado y deprimido. El dolor de sus enfermos iba más allá de cualquier medicamento. Cada consulta era un encuentro en carne viva con la miseria humana y en sus ganas de llorar se reflejaba la injusticia social de su país.
La mayoría de las veces se requería de un intérprete que el sacerdote de Simojovel le facilitó; una religiosa que preguntaba en tzotzil e inmediatamente traducía al español:
—Cuusi ip chavaí, ¿qué tienes, de qué estás enfermo?
O bien:
—Cusii a belán, ¿cómo has estado? Cuchaal chabat a vontón, ¿por qué estás triste?
—Ip contón.
—Le duele el corazón.
Patricio, acto reflejo, auscultaba el precordio y tomaba la presión arterial sin saber que, en realidad, al paciente le dolía el alma. Ésa era su enfermedad, su profunda tristeza.
Al finalizar la labor social, Patricio regresó a Villahermosa para continuar con su trabajo en el Hospital Militar y fue ahí cuando, una tarde, mientras miraba las noticias en la televisión de la sala de espera, se anunció que el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, daría una importante noticia en cadena nacional.
Todo el personal permanecía expectante mientras aparecía en pantalla el máximo jefe de la nación. Cuando finalmente la cámara captó su rostro con una fuerte mirada, el país entero escuchó: “Acabamos de descubrir la identidad del líder de los zapatistas”. Como respaldo a sus palabras se presentaron dos fotografías del susodicho, una de su etapa de estudiante y una segunda que se empalmó sobre la primera en la que aparecía con el pasamontañas que lo identificaba como el jefe del movimiento insurgente.
El comandante supremo de las fuerzas armadas justificó entonces una nueva ofensiva militar diciendo: “Por este levantamiento armado miles de niños se han quedado sin asistir a la escuela y eso no lo toleraré”. Patricio veía la escena como si fuera en cámara lenta y de pronto, sin empacho y sin darse cuenta, dijo lo que pensaba en voz alta: “¿Escuelas? ¿Cuáles escuelas? Esto es injustificable, Zedillo fue secretario de Educación Pública antes de ser presidente y, por lo tanto, debería de saber que en Chiapas el analfabetismo es ancestral”.
Patricio criticaba constantemente las afirmaciones pronunciadas en aquella emisión televisiva, así como las que más adelante continuaron difundiendo diversos medios de comunicación. Como resultado de su análisis, se sentía cada vez más desligado del ejército. Día a día confirmaba que el presidente Zedillo no tenía ni la más mínima idea de lo que sucedía en Chiapas y concluyó que “sus asesores, al igual que él, no saben nada y, por ende, lo malinforman”.
Su razonamiento iba más allá. Quedaba claro que los comentarios distorsionados del jefe del Ejecutivo, así como de los miembros de su gabinete y de otros funcionarios, repercutían no sólo en las políticas del país, sino en la trayectoria de personas que dedicaban su vida a las poblaciones indígenas, como su amigo Mardonio y don Samuel Ruiz, a quien el presidente, durante una gira de visita a Sabanilla, Chiapas, en mayo de 1998, llamó “teólogo de la violencia” como parte de un discurso al que agregó: “A esos que creen que esa teología justifica la violencia, hay que decirles que están equivocados. Que rectifiquen si es que tienen una buena misión que cumplir en la Tierra”.