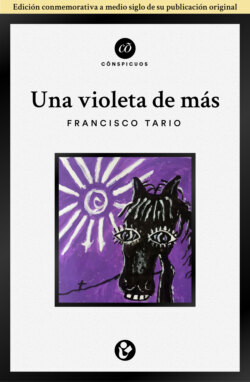Читать книгу Una violeta de más - Francisco Tario - Страница 7
Un huerto frente al mar
ОглавлениеHoy tuve carta del ahogado –dije. Y mi madre, que tendía la ropa al sol allá en el huerto de nuestra casa, me miró desganadamente como advirtiéndome: “No debieras gastarme esas bromas”. O: “Estás creciendo demasiado aprisa”.
Era un pequeño huerto, con una pequeña cerca de ladrillos rojos, desde donde se podía mirar el mar.
Mi madre prosiguió tendiendo la ropa y mirando de cuando en cuando a lo alto, cuidando acaso de que aquellas nubes se esparcieran en dirección noroeste y la ropa no fuera a mojarse.
Yo hubiera querido leerle a mi madre la carta, pues hablaba de ella en algún momento y esto la habría halagado. Aunque hacía referencia también a otras cosas más importantes que mi madre no habría comprendido.
Ya estaba el huerto cubierto de ropa, y yo trataba, al menos, de que mirara la carta. Tenía la carta allí, entre mis dedos, mas ella pretendía ignorarla, pretendía darme a entender con su desgano que sospechaba de sobra quién había escrito la carta.
–Probaré a leértela sin que te des cuenta. Poco a poco te irás interesando en ella, pues es una hermosa carta. Podrás, si quieres, seguir tendiendo la ropa. A mi padre no le gustaría enterarse de que menospreciabas así sus noticias.
Mi padre fue en todo un hombre admirable que adivinó, Dios sabe desde qué tiempo, que habría de naufragar algún día. Así me lo prometió una vez. Y lo cumplió.
Cuando se enroló de marinero en aquel blanco trasatlántico, mi madre tuvo una contrariedad muy grave y se disgustó con él.
–Haces mal en marcharte lejos –le dijo– . ¿Qué buscas? ¿No nos tienes aquí? Por lo pronto, ya nunca comeremos juntos.
A mi madre le encantaba comer, siempre y cuando nos sentáramos todos a la mesa, incluyendo a mis diez hermanos. Y si faltaba alguno algún día o porque estuviera enfermo o porque mi padre se hallara esa tarde en el mar, mi madre se negaba a comer y permanecía malhumorada en su asiento.
–Él se va y hace muy bien –le manifesté entonces–, porque es un hombre de ambiciones. Si yo fuese un poco mayor, me gustaría acompañarle. Quiere naufragar a lo grande, en un trasatlántico de lujo, y no en su miserable barca, ¿te das cuenta? Creo que tú misma deberías animarlo.
Mi madre me observaba incrédula, imaginando que mi padre y yo tramábamos algo contra ella.
–Es claro –le insistí–. ¿O no es posible que entiendas que un hombre tenga ilusiones?
Yo era el hijo mayor y el preferido de mi padre. Algunas tardes nos sentábamos en la cerca de ladrillo, para mirar el mar. Generalmente los domingos me permitía que chupara una o dos veces su pipa. Cuando soplaba sur, el mar parecía muy blanco, como un mar de ilusión, y mi padre permanecía en silencio, mordiendo con calma su pipa. Pasaban nubes, se plateaba el sol, y el mar repentinamente se volvía negro. Había pasado su vida en el mar y jamás se cansó de mirarlo.
Al enterarnos de que había naufragado, yo tuve una rara alegría, una gran alegría por mi padre, que de esa forma nos ponía su ejemplo. Sentí como si aquel hombre comenzara a existir de verdad. Por el contrario, mi madre, que tenía otras ideas, no cesó de merodear por la casa, sin ocuparse siquiera de tender la ropa al sol. La ropa limpia se amontonaba en el huerto y los pájaros venían y la picoteaban.
–¡Ya nunca comeremos juntos! ¿Qué os dije? ¡Nunca más!
El asiento del náufrago quedó vacío en la mesa, y mi madre se aprestó a colgar unas cortinas negras de paño, con objeto de tapar la ventana que miraba al mar. No deseaba ver el mar desde la mesa, porque eso le quitaba el apetito. Tampoco mis hermanos parecían muy ilusionados, y yo, que era el mayor, trataba en vano de persuadirlos, de hacerles ver que no debían sentirse de ese modo, puesto que mi padre siempre supo lo que hacía y así nos lo había mostrado.
Ahora me sentaba en la cerca y pensaba a menudo en él. Habían transcurridos dos años. Todo ello era muy misterioso y me parecía como un interminable sueño. El mismo mar me parecía un sueño, con aquellas leves manchas grises al amanecer. Pocas veces caía nieve sobre el mar, aunque en alguna ocasión sucedió. Había entonces un gran silencio alrededor y las aguas se mantenían inmóviles. En realidad, todo se mantenía inmóvil. Era un paisaje muerto, a excepción de la nieve que no cesaba de caer.
Debería leerte la carta, te digo, pues no en balde la mandó mi padre.
No quedaba ya gran cosa de ropa, pero mi madre seguía tendiendo, cambiando de lugar las sábanas y exprimiéndolas al sol. Daba vueltas y más vueltas, advirtiendo yo de lo que trataba ella era de que me resolviese a leer, de que tomara la decisión por mi mismo, pues, en el fondo, deseaba ardientemente averiguar qué es lo que decía mi padre y, sobre todo, si mandaba algún dinero.
Tuve la impresión, durante muchos años, de que mi madre no perdonaría a mi padre; de que, mientras viviera, pensaría en él con rencor. Había habido una mujer de por medio, y esto no lo olvidaba mi madre. Estoy seguro de que aun entonces, mientras miraba y no la carta, suponía que vivía cerca de esa mujer. Nunca aceptó con naturalidad lo del naufragio. No lograba comprender que un hombre pudiese tener algo misterioso dentro. De ahí que ella conservara –aunque bien que nos lo callaba a todos– la ilusión de que el hombre volvería al cabo; de que algún remordimiento tardío le haría regresar a su lado y reanudar la vida de todos loa días. Esto se hacía sentir justamente cuando alguien llamaba a la puerta. Algo le decía en su interior que mi padre no había naufragado. Pero era una idea tonta de la cual todos nos reíamos. Yo sentía compasión por mi madre y procuraba sobrellevar sus pensamientos. No, nunca llegó a apreciar en lo que valía la grandeza de mi padre.
Aunque quizá lo más lastimoso fuera que se negase ahora a saber de aquella carta, por temor a convencerse, a la postre, de que mi padre sí había naufragado. No olvidaba lo de la mujer; pero tampoco lo deseaba muerto. Era una situación muy enojosa la suya. Tenía miedo de saber, pues recuerdo que el mar siempre la confundió, tan poco.
Toda la ropa se hallaba ya tendida, volando alegremente en el aire, cuando vino a sentarse a mi lado. Parecía un poco sofocada. Yo tenía la carta entre mis dedos y no tuve inconveniente alguno en que la viera. La miraba, sí, pero de reojo. La miraba como por compromiso, con superstición disimulada, ni negando ni afirmando ya que fuese o no de mi padre.
Mi madre no sabía leer. De ahí que repasara extraviadamente la escritura con un gesto de recelo, como quien se asoma a un pozo. También estaba allí la botella, chorreando agua de mar. Entonces mi madre cogió la botella y la miró al trasluz. Y no sé cómo al reflejarse el sol en ella, cómo al llenarse la botella de sol, el sol se volvía verde de pronto y empezaba a gotear en la tierra. Posiblemente pensara mi madre que el dinero se había quedado dentro, y que yo, en mi afán por saber del náufrago, hubiese podido olvidarlo. El verde sol seguía derramándose y pronto la botella quedó vacía. Esto nos entristeció a los dos. Después posó la botella en el suelo y se la quedó mirando otro rato, como esforzándose por leer en ella cierta invisible escritura que a mí se me escapaba.
El sol continúo nublándose en el curso de la mañana y, en un momento dado, comenzó a llover. Era una lluvia menuda, muy fina, pero que impidió, de todos modos, que se secara la ropa. Esto ocurría con frecuencia, especialmente durante la primavera, por lo que mi madre no se conturbó. El huerto entero se hallaba a oscuras. Y otro tanto el mar. Así que mi madre se puso de pie nuevamente, con objeto de recoger la ropa y volverla a lavar, si era preciso.
Meses después vino el otoño, y durante ese tiempo las noches eran más largas y el olor del mar penetraba en la cama, escurriéndose entre las sábanas. Las sábanas, con ese olor, se endurecían un poco y crujían como las velas de un barco. Las velas se endurecían asimismo y triscaban en los palos como las conchas de mar. Durante el resto de la estación, el mar se apoderaba de todo, se hacía cargo de todo, sin que nadie pensara sino en el mar. Pensaban en él hasta las mujeres jóvenes, para quienes el mar, ordinariamente, no significaba nada.
Muchas de estas noches pasaron, y mi madre seguía sin encontrar el momento propicio para ponerse al tanto de la carta. Aquel año había salido demasiada ropa y el tiempo continuaba incierto, engañoso. Rompía a llover impensadamente. Ello determinó que mi madre no se diera abasto durante el otoño. Quizá cuando entrara el invierno. Mañana, pasado. En el invierno sería otra cosa.
Mas iba tan adelantado el invierno, que un día u otro terminaría el año. Ya estaba por terminar, en efecto, cuando me dijo:
–Quisiera no oír más de esa carta y harías mal en volver a hablarme de ella.
Aquella noche se soltó el temporal que acabó por llevarse el rompeolas. Decían que había algunas barcas fuera, y durante la mayor parte de la noche se oyó gente hablar y pasar frente a la casa. El faro daba vueltas sin cesar y su resplandor me llegaba a la cama; pero las olas eran cada vez más altas, dando por resultado que el mar se conservase a oscuras. Rara vez recuerdo haber contemplado el mar en tamaña oscuridad como entonces. Se oían los gritos de los vecinos llamándose a través del oleaje, y ladraban continuamente los perros, porque aquellos gritos no eran usuales y debían alarmar a los perros. Mi madre mantuvo la luz de su cuarto encendida en tanto los demás dormían. Solamente nuestra casa estaba en silencio. Parecía una casa rodeada por el mar. Era como una roca en el mar. Y mi madre entreabrió la puerta, informándose si dormía.
–Puedes entrar, si gustas –le dije–. Estoy a oscuras, pero no duermo. ¿Tienes miedo?
Entró, asegurándose que sí, que sentía bastante miedo, con aquella luz del faro que no cesaba de dar vueltas. La noté francamente afligida.
–Quería confesarte una cosa –expresó–; no me podía dormir sin decírtela. En una noche como ésta es cuando echo de menos a tu padre. En estas noches tu padre sí que me hace una terrible falta.
Después se sentó en mi cama. Yo también me senté.
–¿Crees realmente que haya naufragado?
Mas, de pronto, debió venírsele a la cabeza una rara ocurrencia –como que mi padre podría estar a tales horas fumando en un sofá su pipa, muy lejos del fondo del mar, sin ocuparse de mandar dinero –y empezó a pasear por el cuarto.
–Creo que me voy a acostar –susurró–. Parece que me está entrando sueño.
Allí donde estaba ahora, la luz del faro le golpeaba el rostro, de suerte que la veía aparecer y desaparecer sobre un cielo mortalmente vacío.
–¿Sabías que hay gente fuera? ¡Dichoso mar! Te diré lo que me dijo mi padre en cuanto supo que estaba resuelta a casarme: “Cuídate mucho del mar y su gente. Te harán entre todos muy infeliz”. Durante años, viví atrozmente desamparada. No soportaba el olor del mar. Siempre el olor del mar, estuviese donde estuviese. ¿Pues creerás que todavía es el día en que no soporto ese olor?
Hablaba en la oscuridad. Pero a poco dejó de hacerlo, empujó con el pie la puerta y desapareció. O, al menos, esto supuse, aunque la oí de nuevo:
–Todo eso quería decirte. Eso era todo.
Y todavía:
–Ojalá mañana tengamos tiempo y podamos echarle una ojeada a la carta.
Allá iba, hablando sola a lo lejos.
Entonces se escuchó un gran estrépito, que fue cuando se desplomó el rompeolas. Me puse en pie agitadamente. Todo estaba envuelto en espuma, cubierto de espuma azul, muy extraño. Y como el viento se llevaba la espuma, yo tenía que limpiar los cristales de mi ventana para enterarme de lo que acontecía afuera. Me pareció notar que venían las olas en dirección a la casa; que habían cambiado de dirección. Venían altas y redondas, retorciéndose en la oscuridad, y después rompían. No era fácil distinguirlas, pues se escondían como serpientes bajo la espuma, ni pude saber a ciencia cierta si, en realidad, eran tan altas como parecían. Había en el cielo unas nubes que también parecían olas, y, cuando descubrí que simplemente eran nubes, me volví más tranquilo a la cama.
Al ocurrir lo del rompeolas, mis hermanos despertaron y se pusieron a llorar por turno. Primero lloró uno; después otro; y otro; por fin, los diez. Quién sabe qué estaría pensando mi madre o si se habría quedado dormida. Tal vez se encontraba con ellos; o no. Lo más seguro de todo es que estuvieran los once en su cama.
“Si nos llevara el mar ahora mismo –alcancé a vislumbrar mientras me dormía–, en un abrir y cerrar de ojos estaríamos con mi padre.”
Aquel año me había preguntado mi madre:
–¿También tú serás uno de ésos?
El mar nos llevaría poco a poco, sin prisas, y mi padre recibiría una grata sorpresa. Casi puedo anticipar lo que diría: “¿Por qué no me habíais escrito? ¡Tanto como tardé en dar con la botella! Pensé que os habíais muertos todos”.
“Pues aquí nos tienes –le responderíamos–. Hemos preferido venir que escribirte. Cuenta bien; estamos todos. ¿No te alegra vernos?
Acaso él no se alegrara demasiado, menos de lo que prometía en su carta, y no por lo de la mujer aquella, sino de pensar tan sólo que tendría por segunda vez que mantenernos. Trataba yo de descifrar en vano en qué podría ganarse allí nadie la vida, donde cualquier barco del que pudiera echarse mano estaba en ruinas; donde no había sino barcos perdidos y ruinas de barcos. Aunque esto no era lo importante. Lo bueno fue cuando mi padre me echó un brazo por el cuello y me llevó aparte.
“Tú sí que eres uno de los nuestros –me dijo–. Siempre lo supe. Si no tienes otra cosa que hacer, quisiera presentarte a unos amigos.”
Pero un poco antes de que ello ocurriera, prorrumpía: “¿Qué tal? Aquí tienes el barco. Puedes mirarlo bien, hasta que te canses. Por mí, no tengo ninguna prisa. ¿Te gusta? ¡Vaya si no es hermoso nuestro barco!”
Ya me iba quedando poco a poco dormido, dejando de escuchar a mi padre, perdiendo de vista el fulgor del faro y diciéndome para mis adentros que tan luego se hiciera de día convendría ponerle unas letras al náufrago.
Amaneció, cundiendo la mala noticia. Tres barcas habían zozobrado, otras tantas continuaban fuera y el rompeolas había desaparecido.
Bajamos a ver a los ahogados. Todos los niños, las mujeres, los hombres, los perros. Había un pálido sol de enero y allá estuvimos hasta el mediodía. Mi madre no se rehusó a verlos, sino que quiso verlos tanto tiempo como lo creyó necesario Tratándose de algún ahogado, siempre acudía la primera. ¿Esperaba dar con mi padre? Eso creo. Después decía:
–A ése sí le llegó la hora.
Ni aun entonces tomó propiamente en serio lo del naufragio. Aunque me cueste decirlo, había algo de mezquino y triste en su alma. Desconfiaba siempre, y nada la desazonaba tanto como vernos sentados, a mi padre y a mí, mirando el mar desde la cerca. Y es que ella no sabía mirar el mar; eso era todo. Había crecido lejos del mar. De ahí provenían sus dudas.
“Y voy a darte una mala noticia…” De esta forma comencé mi carta. Había cambiado de opinión y preferí escribirle a mi madre. Algo durante aquella noche me hizo cambiar de opinión. Aunque mi madre no prestaría ninguna atención a la carta, echaría la carta en un cajón y lo cerraría con llave. Mas podría ocurrírsele también hacer que se las leyeran juntas –la carta mía y la de mi padre –, aprovechando algún momento libre. Terminaba así: “…que me permita naufragar a lo grande y ser un hombre grande como mi padre. Está decidido”.
Completaba mi tercera vuelta al mundo, justamente durante un otoño en que no se habló sino del mar, cuando supe que, al poco tiempo de partir yo, había vuelto mi padre a la casa. Debo confesar, a propósito, que nada de ello trastornó mis planes ni me hizo sufrir demasiado. Pensé largos días en mi madre, con un sentimiento extraño, y seguí mirando el mar. Únicamente eso. El que me empeñe, de vez en cuando, en no recordar la botella, y cómo se llenaba de sol, y cómo el sol, vertiéndose de ella, caía suavemente sobre la tierra, tampoco quiere decir nada.