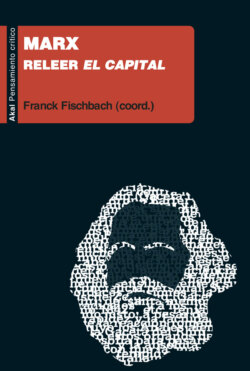Читать книгу Marx - Franck Fischbach - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos El capital. Sobre por qué hay que transformarlo y cómo hacerlo
Jacques Bidet
El capital y la filosofía
«Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». En términos del joven Hegel: hacer descender la filosofía desde el cielo hasta la tierra. Ésa es la nueva vía con la que, a partir de 1845, Marx se comprometió resueltamente. Este desafío se presenta como una apelación, una interpelación, una exhortación: Es kommt darauf an, sie zu verändern… Sin embargo, dicho desafío sólo es razonable si responde a las determinaciones de lo real. En este acto ilocutivo, la pretensión de realidad y la pretensión de razón son inseparables, inseparables de la posición del sujeto que interpela.
No se trata de transformar la naturaleza del hombre, sino de lograr el advenimiento de un mundo humano. Éste es el programa que Marx empieza a esbozar en su manuscrito de 1857, los Grundrisse. Pero sólo tras una larga investigación logrará entrever el punto a partir del que el orden social reinante –el de la «sociedad moderna», donde prevalece la «producción capitalista», según los términos del prefacio de la primera edición y del posfacio de la segunda– puede ser objeto de una reflexión y una crítica transformadora. En efecto, existe un punto del que hay que partir, pues a él conduce en nuestra sociedad todo cuestionamiento teórico y práctico. Dicho punto es el que Marx intenta elucidar al comienzo de El capital, por medio de un dispositivo conceptual que se despliega desde el capítulo primero, dedicado al mercado, hasta el capítulo séptimo (el quinto en la edición alemana), dedicado al capital.
La cuestión de las condiciones previas a la exposición de El capital
Marx se interesó en las generalidades antropológicas preliminares al estudio de toda sociedad particular. Intentó determinar tales condiciones previas conforme a dos aspectos distintos (ERC[1], pp. 29-44) que volvemos a encontrar aquí en filigrana.
El primero concierne a la producción en general. En El capital, ésta sólo se evoca de paso: por ejemplo, en el parágrafo cuarto del primer capítulo, en la figura de Robinson, el individuo humano en general. Éste tiene que producir para vivir. En cuanto ser racional, aprehende su actividad productora como trabajo concreto –es decir, según el reparto juicioso de sus esfuerzos entre los diferentes valores de uso, entre los diversos productos que necesita– y correlativamente como trabajo abstracto –es decir, en relación con el tiempo necesario, con el gasto necesario de «fuerza de trabajo»–, el menor posible para una producción dada. Por tanto, el par «trabajo abstracto/trabajo concreto» no es propio de la forma moderna de sociedad, como tampoco los conceptos de «valor de uso» o de «fuerza de trabajo». Se trata de conceptos generales, que forman parte de la definición del «trabajo en general» en cuanto forma de actividad racional. A eso mismo se refiere el parágrafo primero del capítulo séptimo (quinto en la versión alemana), muy comentado por los filósofos, titulado «La producción de los valores de uso». En el texto alemán, Arbeitsprozess, «el proceso de trabajo» (en general).
Por otra parte, y éste es el segundo aspecto, Marx no cesó de subrayar que no dejaremos de abordar trivialidades hasta que no estudiemos la producción en su marco social (que entraña otras categorías, como, por ejemplo, las de intercambio, distribución, reproducción, etc.) y, además, no consideremos el proceso propiamente económico en el marco de las relaciones políticas, jurídicas e ideológicas que constituyen el fenómeno social total. Esta totalidad pertinente es la que intentó circunscribir en la introducción de 1857 a los Grundrisse. En el Prefacio de la Crítica de 1861, Marx sintetizó esta problemática transhistórica del «modo social de producción» en general por medio de una fórmula mínima, que subraya que las tecnologías siempre han de ser consideradas en sus vínculos con unas relaciones sociales determinadas (de propiedad, de control, de reparto) y que hay que relacionar ese par –formado por las «fuerzas productivas» y las «relaciones de producción»– con las formas políticas y culturales que presupone: es la célebre figura de la estructura social como unidad de una «infraestructura» y una «superestructura».
Sin embargo, hay que señalar que, en El capital, Marx renunció a exponer a modo de condiciones previas estos preliminares conceptuales. Desde el primer momento, el libro aborda un «modo de producción» particular: el «modo de producción capitalista», comprendido en el marco jurídico-político y social de la forma moderna de sociedad. Por tanto, el comienzo que Marx intenta establecer en El capital es el del discurso sobre la modernidad, en el que se dice lo que es propio de la sociedad capitalista o moderna. No obstante, Marx no puedo lograr dicho objetivo sin recurrir a tales conceptos generales. En efecto, el trabajo del comienzo consiste en «determinar» los conceptos previos de manera que se creen los conceptos primeros, propios de un tipo particular de sociedad, que en este caso es la del modo de producción capitalista. No cabe duda de que Marx intenta llevar a cabo esta operación determinada, pero lo hace de una forma a menudo implícita, sin que siempre queden perfectamente de manifiesto las dificultades que dicha operación conlleva. Por lo que a esto respecta, el texto que nos ha legado lleva aún la marca de los tanteos de su investigación: los dos registros conceptuales están a veces más o menos entremezclados. Sin embargo, resulta esencial diferenciar bien la conceptualidad genérica, que es la de las condiciones previas, y la conceptualidad específica, que es la del comienzo. Por ejemplo, es importante examinar qué sentido adopta, en la forma moderna de sociedad, el concepto de «producción», qué categoría adquiere en ella la «fuerza de trabajo», y, además, conforme a qué lógica particular se articulan en ella «trabajo concreto» y «trabajo abstracto»[2]. No olvidemos que, según Marx, no hay que «transformar» el hombre en general, sino nuestro mundo, nuestra sociedad capitalista. Sin embargo, todavía queda por determinar la «forma» propia de dicha sociedad.
Ni que decir tiene que el capítulo primero de El capital no es un comienzo absoluto, en el sentido de la Lógica de Hegel. Aquí no se trata del Espíritu como tal, sino de una forma históricamente determinada de sociedad. Por eso, todo intento de emparentar el orden de exposición de la Lógica y el de El capital parece sumamente problemático[3]. Desde luego, existe una relación importante entre cierto concepto de razón y la forma moderna de sociedad, relación determinante para la cuestión del comienzo del discurso de la modernidad, pero, como veremos, dicha relación hay que comprenderla de una forma completamente distinta.
La cuestión del comienzo o de los conceptos primeros
Por tanto, ¿cómo cabe «comenzar» la exposición de la forma específicamente moderna de sociedad? Marx había creído primero que era necesario comenzar por lo esencial: la relación entre las clases, poseedora de los medios de producción una, explotada la otra. Es decir, había que comenzar por esa relación de clase que, a su juicio, domina y determina, al parecer, las demás relaciones sociales[4]. Pero Marx acabó comprendiendo que no era posible obrar así. En efecto, está claro que no se puede hablar de la plusvalía, del «plusvalor», al que dedicará la sección tercera, sin saber lo que es el valor, cuyo concepto hay que exponer primero (sección primera). Sin embargo, eso entraña comenzar por un momento más general, que no concierne directamente a la estructura de clase, a la relación entre las clases, sino a la relación entre los individuos, a la relación interindividual específica de la forma moderna de sociedad. Se trata de una relación ciertamente propia de la modernidad, pero que, según la terminología de Marx, es más «abstracta»[5] que la estructura de clase. Sólo a partir de tal «metaestructura»[6] podrá llegarse a la estructura de clase. De ese modo, Marx pasa de una sección primera dedicada a la metaestructura (interindividual) mercantil de la sociedad moderna a una sección tercera dedicada a la estructura (de clase) capitalista por medio de una sección segunda que sirve de transición entre una y otra: de la relación interindividual a la relación de clase, o, empleando los términos del análisis de Marx, del «mercado» al «capital».
La tarea es colosal. En efecto, este dispositivo conceptual no sólo abarca todos los problemas de la filosofía política moderna, sino también los de la teoría económica, los de los fundamentos del derecho y los de una teoría sociológica e histórica de la modernidad. Desde luego, eso no quiere decir que Marx resuelva todos los problemas, sino que la nueva disposición del espacio teórico que crea mediante esta innovación –que invita a comprender la forma moderna de sociedad por medio de ese camino que va de la metaestructura a la estructura (y, por tanto, a las tendencias inmanentes a ésta)– renueva profundamente la cultura y la política modernas. La invención de Marx no es sólo la de las «clases sociales», en el sentido de que éstas no existen sino como «lucha de clase», sino que resulta inseparable de este vínculo fundador entre relaciones interindividuales y relaciones de clase: la relación moderna de clase distingue y divide a los individuos entre sí, los ordena en agrupamientos antagonistas al ponerlos como personas semejantes, libres, iguales y racionales. Es por aquí por donde hay que comenzar.
Sin embargo, facilita las cosas que este comienzo sea de una simplicidad extrema. Marx comienza concediendo al sentido común lo que éste reclama, cosa que no es, como alega una interpretación vulgar, que parta de la «superficie», de lo que «aparece». Desde luego, Marx intentará mostrar de qué modo las relaciones sociales capitalistas, que son de explotación y dominación, pueden aparecer como relaciones de intercambio y, por tanto, de igualdad y libertad. Pero Marx no concibe el orden por el que hay que empezar el análisis como el orden de la simple apariencia (ideológica); no parte propiamente de lo que aparece, sino de lo que se da, de un orden de pretensión. La metaestructura designa muy exactamente la pretensión, la ficción moderna, con la categoría de realidad que le pertenece, cuya determinación será la que haya que lograr. Desde luego, los exégetas no han dejado de subrayar que esta relación dialéctica entre ser y aparecer debía ser comprendida de algún modo como real. Pero ¿de qué modo exactamente? No podemos responder a esta pregunta hasta que no reflexionemos sobre la circunstancia de que este aparecer surge como declaración, como «pretensión».
No cabe esperar que Marx tenga conciencia plena de su propio discurso. Como todo auténtico inventor, hace una cosa muy distinta de lo que cree hacer. Esto es así porque los enunciados que establece o formula conllevan presuposiciones y entrañan conclusiones distintas de las que él tiene ante los ojos. Marx dice que trata aquí de la «mercancía». No obstante, lo que analiza es, sin duda, el elemento mercancía, esa cosa social, pero sólo puede hacerlo definiendo la relación social de producción mercantil como tal. Es este concepto, aparentemente paradójico, el que conviene examinar en primer lugar.
La dificultad radica en la determinación del objeto de tal concepto. Lo que Marx tiene ante los ojos en este comienzo de El capital no es una simple producción mercantil precapitalista, cosa, por otra parte, generalmente admitida en la actualidad. Así las cosas, queda por saber de qué habla Marx exactamente en esta sección primera. Los filósofos tienen –como se aprecia en multitud de comentarios– la tentación inmediata de buscar en los Grundrisse las claves de la interpretación de El capital, dado que la argumentación filosófica de aquel texto resulta más rica y explícita que la de éste. Eso hace que a menudo conciban la idea trivial de que la sección primera del libro primero de El capital versaría sobre la «circulación» y no ya sobre la producción. En efecto, el manuscrito de los Grundrisse se dividía en dos «capítulos», uno dedicado al «dinero» y más en general a la «circulación», es decir, al sistema de intercambios mercantiles, y el otro al «capital». Y la cuestión de la producción sólo se abordaba en el marco de este segundo capítulo, en el contexto del análisis del «proceso de producción» propiamente capitalista. Por el contrario, en El capital, y sobre todo en sus últimas redacciones, hasta la versión francesa, Marx alcanzó a comprender que debía abordar de una manera completamente distinta la exposición teórica (ERC, pp. 45-50). Por eso, en la sección primera, debe comenzar por definir una pura «lógica de la producción mercantil», para estar en condiciones de mostrar, en la sección tercera, que ésa no es la «lógica del capital», la cual, no obstante, entraña la lógica del mercado como su referencia inmanente.
Así, pues, el comienzo de El capital tiene por objeto exponer la lógica social que, en última instancia, constituye el punto de referencia en una sociedad capitalista: su presupuesto más general, según el cual los productores se reconocen mutuamente la propiedad privada de sus medios de producir y no producen para consumir su producción, sino para intercambiarla conforme a una lógica de mercado. En estas condiciones, los productores se encuentran en una situación de competencia mutua, por una parte dentro de cada sector, lo cual les impulsa a producir en el menor tiempo posible, y, por otra, entre sectores, lo cual les obliga a asegurarse de que sus productos son objeto de una demanda efectiva, sin dejar de estar sometido a la misma limitación temporal, que somete los diversos productos concretos al criterio abstracto del gasto de trabajo que requieren. En estas condiciones, tiende a prevalecer un «valor» de las mercancías correspondiente al tiempo socialmente necesario para producirlas. Ésa es la racionalidad propia del mercado. De ahí que se defina una pura lógica de mercado: «pura», es decir, previa, en el orden de la construcción teórica, al examen de la relación capitalista y de su lógica del beneficio. Tal es el contexto conceptual que da su objeto a esta famosa «teoría del valor-trabajo», objeto de tantas controversias (ERC, pp. 51-62).
A falta de comprender la racionalidad de esta figura inicial (que Marx retomará retrospectivamente en el capítulo décimo del libro tercero introduciendo un concepto de «competencia» que gobierna ya el capítulo primero del libro primero, aunque sin ser explícito), muchos comentaristas filósofos prodigan toda clase de argucias sobre las «contradicciones» del valor y el mercado. Los comentaristas economistas están más naturalmente inclinados a subrayar la coherencia de la figura elaborada por Marx, aunque a menudo tienden a vincularlo un poco precipitadamente con la tradición de la economía clásica[7]. Una vez sabido que, en el orden «concreto», las mercancías no se intercambian conforme a su valor, sino según unos precios que difieren de él, la cuestión estriba, efectivamente, en saber cuál puede ser la pertinencia del análisis desde el punto de vista del llamado «valor-trabajo»: ¿para qué puede servir? ¿Cuál es su objetivo legítimo? ¿Qué clase de realismo cabe atribuirle? Se trata de una cuestión que rebasa el ámbito propio de la economía[8].
Por supuesto, los filósofos no pueden por menos de quedar asombrados de que Marx subvierta aquí el discurso «económico», puesto que esta teoría de la producción mercantil se formula de entrada en el lenguaje del derecho y el reconocimiento. En efecto, los consocios de esta racionalidad económica mercantil se reconocen mutuamente propietarios de sus medios y productos, seres libres, iguales y racionales. «¡Libertad!», «¡Igualdad!», escribe Marx, aunque con rabia, pues cuestiona que las cosas sean así en una secuencia que prosigue con «¡Propiedad!», bajo la égida de Bentham. Pero es de esta cuestionable pretensión de la que conviene partir, de esta pretensión que Aristóteles –ese gran predecesor, subraya Marx– no podía comprender, porque vivió en la época de la esclavitud, en la que la igualdad, escribe Marx, no se había convertido aún en un «prejuicio popular», es decir, en una pretensión común.
Por tanto, antes de llegar a las relaciones de clase, Marx comienza por hacer frente a la pretensión (¡ya entonces!) del liberalismo según la cual, en la modernidad, prevalecería una «economía de mercado». En cierto sentido, este comienzo parece propicio para dar plena satisfacción a los liberales. Ilustra, como dirá Hayek, que «el mercado es una maravilla». Pues es en ese sentido en el que hay que leer, en definitiva, el parágrafo tercero del capítulo primero, «La forma del valor» (ERC, pp. 63-74). Por otro lado, se aprecia que, de una versión a otra de El capital, desaparece esta famosa contradicción entre el valor de uso y el valor a secas, que hace felices a los comentaristas hegelianizantes y que Marx había creído discernir en la relación mercantil. En definitiva, quedará de manifiesto que esta contradicción no concierne al mercado en cuanto tal, sino al capital, en la forma determinada de la contradicción entre valor de uso y plusvalía (que no valor). Por lo que respecta al mercado, Marx esboza, en este momento del análisis, al mismo tiempo que una tensión problemática entre el valor de uso y el valor, el modus operandi de su resolución. Pero que la «ley del mercado» sea una ficción, y en qué sentido, es lo que no puede mostrarse al comienzo.
En resumen, la sección primera de El capital, este prólogo económico-jurídico situado en el cielo, con el que Marx da el comienzo necesario a la exposición, tiene por objeto exponer el presupuesto de la relación de producción capitalista, que no es otro que el de la ficción (metaestructural) moderna de una sociedad fundada en relaciones mercantiles de intercambio entre consocios supuestamente libres, iguales y racionales. Todo el mundo sabe que lo que viene a continuación tiene por objeto mostrar que nada de todo eso es así, pero, de entrada, Marx nos informa de que esa nada es «alguna cosa».
El error de Marx al comienzo
Sin embargo, sostengo que este comienzo conlleva un error, una insuficiencia dialéctica que hace cuerpo con una serie de carencias que afectan a la economía y la sociología del marxismo clásico, a su interpretación de la historia moderna y, en última instancia, a su política.
En esta misma sección primera Marx aborda, concretamente en el parágrafo cuarto del capítulo primero, «El fetichismo de la mercancía», la crítica de esta figura metaestructural moderna de la «libertad mercantil». Sabemos cómo se desarrolla esta representación en la ideología liberal: la condición, se dice, de ser personas libres e iguales en el mercado hace estar en posición de no reconocer otra autoridad que la que escogemos de común acuerdo y sobre la que conservamos un control común. Eso es lo que afirma Tocqueville. El liberalismo, en sentido propio, es la creencia en la congruencia entre el liberalismo económico y el liberalismo político. La crítica marxiana del fetichismo es una crítica muy precisa de este liberalismo. Si, en efecto, el mercado es la ley natural de la economía, estamos en un mundo en el que la producción de bienes, de mercancías, se dirige a sí misma. Los individuos, que, según Marx, «sólo entran en contacto [mutuo] en virtud del intercambio», no son ya sino los agentes de un sistema natural que los trasciende. Para actuar racionalmente, les basta examinar el «movimiento de los precios»: eso les indica a dónde llevar sus actividades productivas. El sistema de las mercancías, cuyo valor está determinado por las relaciones mercantiles de producción, mueve los hilos. Así, pues, todo acontece como si se tratara de un asunto entre las mercancías mismas. Estamos alienados, porque, ante este orden que nos trasciende y nos constriñe, estamos colectivamente desposeídos de la capacidad para decir «nosotros», para unirnos y hacer planes juntos[9] (ERC, pp. 75-84).
Sin embargo, es remarcable que Marx no proponga en este punto ninguna crítica sustancial de la producción mercantil. En este estadio metaestructural de su exposición, en el que aún no han quedado establecidas ni la estructura de clase ni la lógica estructural del capitalismo (la lógica del puro beneficio), la tara del mercado no se puede definir como contradicción entre el valor de uso y el valor a secas, sino sólo como alienación de las personas en un orden de cosas, es decir, en un orden supuestamente natural, inmanente a la naturaleza (humana). En cuanto seres determinados por las relaciones mercantiles de producción, dadas como naturales, estamos alienados.
En cambio, lo que vemos, al final de este discurso sobre la alienación, y para gran asombro nuestro, es que Marx se dirige a nosotros, los alienados, y nos invita a salir de esta situación: «Imaginémonos una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos […] conforme a un plan concertado», etc. En suma, imaginémonos un orden socialista (véase ERC, pp. 208-218).
Esta «representación», colocada al comienzo de la exposición marxiana, anuncia por anticipado el final, ya que el único propósito del libro primero será precisamente el de mostrar cómo la sociedad capitalista tiende históricamente a producir las condiciones de ese orden social democráticamente concertado y planificado. El capitalismo no es sólo una relación entre las clases, sino también, dentro de cada una de ellas, una relación de competencia entre los individuos, punto por el que el análisis comienza. La competencia entre capitalistas conduce históricamente al desarrollo del maquinismo y de la gran empresa, y con ello hace aparecer su opuesto: un modo de coordinación organizativa planificada, que rige el orden de la fábrica y que progresivamente prevalecerá sobre la coordinación mercantil entre empresas. Correlativamente, la competencia hace surgir una clase obrera numerosa, organizada por el proceso mismo de producción, predispuesta a apropiarse de los medios industriales y a poner en marcha, a escala de toda la sociedad, una producción organizada según un plan concertado entre todos. Ése es el tema del capítulo trigésimo segundo, que constituye la verdadera conclusión del libro primero.
Si consideramos el curso de la historia, parece que en El capital había algún error de diagnóstico. Lo que resulta menos evidente es en qué consiste dicho error. Y nada es menos habitual para los filósofos que «buscar el error». Suelen enfrentarse a tesis, más o menos fecundas o justificadas, pero que, hablando propiamente, no son ni verdaderas ni falsas. Ahora bien, aquí la filosofía no se enfrenta de entrada a la filosofía, sino a la teoría de un objeto empírico particular: la forma moderna de sociedad. Por tanto, la filosofía no puede eludir la cuestión de la verdad o el error. Pero los filósofos, tanto si se reclaman herederos de Marx como si no, a menudo han coincidido en señalar que El capital está bien como está y que se trata simplemente de leerlo e interpretarlo. Que nadie venga a molestarlos con otra preocupación. Lo que les concierne, en cuanto filósofos, es la filosofía de Marx, que se encuentra ahí, en El capital. En cuanto a la «teoría» marxiana del mundo capitalista o moderno, está bien como está, o, más bien, es la que es, y como tal, a título de objeto de exégesis, pone de manifiesto la existencia de una «comunidad científica» (filosófica) cuya función exegética determina los límites legítimos del debate. Eso no quiere decir que no puedan hacerse lecturas críticas ni que las interpretaciones, que son re-interpretaciones, no puedan dar pie a innovaciones teóricas fecundas. Pero los filósofos son dados a pensar que, si hay que volver a hacer las cuentas, de ello ya se encargarán los economistas o los historiadores.
Por mi parte, estoy tentado de decir que El capital es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los economistas. Es la crítica filosófica la que debe hacerse cargo de ella, pues sólo la crítica filosófica puede conducir a la transformación radical que El capital requiere, en cuanto tiene por objeto la forma moderna de sociedad: en cuanto es una «crítica de la economía», es decir, una teoría de la economía explícitamente imbricada en un marco societal determinado. Pero eso entraña que los filósofos quieran despertar de su «sueño dogmático» y asuman el riesgo de plantearse, después de Marx, esta pregunta: ¿qué es de la modernidad como forma social históricamente particular?
Ahora bien, en relación con esto, hay que señalar que, al interpelarnos de esa manera –«imaginémonos una asociación de hombres libres…»–, Marx no hace sino sustituir una ficción por otra, una representación por otra. Desde mi punto de vista, esto no desacredita el concepto de ficción. Sólo alego que Marx no comprende adecuadamente la ficción moderna al dividirla en dos: la del liberalismo y la del socialismo. No es que haya que buscar una tercera vía, una vía intermedia. Lo que ocurre es que tales ficciones, planteadas así, de forma unilateral, son insostenibles conceptualmente. Así formuladas, son contradicciones performativas. En realidad, no son válidas más que en su relación recíproca, inmanente. Hay que pensarlas juntas, en su antagonismo.
La contradicción del mercado consiste en que, planteada como ley «natural», la lógica mercantil de producción se da a la vez como aquella en la que los hombres se reconocen libres, iguales y racionales, y, al mismo tiempo, como una ley natural-trascendente que se impone a los hombres: como la «ley del mercado», conforme a la cual nuestras interrelaciones económicas sólo son legítimas y racionales en la medida en que adopten la forma mercantil. A eso es a lo que llamo «contradicción performativa». El «libre contrato de servidumbre», que, como mostró Rousseau, se anula como contrato al enunciarse como tal, resulta ser un hecho característico de la modernidad, un hecho general. Eso es lo que encuentra formulación en el tema del «fetichismo»: al enunciar tal «ley» del mercado, la colocamos por encima de nosotros, como si se nos impusiera de forma natural. En este sentido, el capítulo segundo, extraordinaria reelaboración del contrato social, retoma el viejo esquema hobbesiano presentándolo, en el lenguaje del Apocalipsis, como adoración del becerro de oro. «En el principio era la acción», pero dicha acción no es sino la decisión común de someterse al orden del mercado, al valor mercantil, cuyos signo y garantía son el dinero (el oro como moneda)… Una servidumbre voluntaria.
Así, pues, no hay que comprender la alienación como una proyección de nuestra subjetividad racional social en un fetiche trascendente, sino, más radicalmente, como una «desposesión». ¿De qué? De nuestra capacidad de actuar y producir de forma libremente concertada entre todos. Tal es, en definitiva, la enseñanza de este parágrafo cuarto del capítulo primero. Sin embargo, no se puede –y ésta es mi objeción a Marx– concebir así, de forma unilateral, el fetichismo en términos de mercado, pues la figura de la «concertación organizada» frente a la «libertad mercantil», que en su pluma representa aquí la otra opción, exige una crítica dialéctica semejante. En efecto, dicha figura da lugar a una contradicción performativa, en el marco teórico de una modernidad en la que la «organización» presenta la misma categoría epistemológica que el «mercado», la de un modo de coordinación racional a escala social. Los hombres sólo se reconocen efectivamente libres e iguales si se reconocen la capacidad de establecer juntos las reglas y los principios por los que se gobiernan, en lugar de concebirse sometidos a una ley trascendental que restringe la libertad de cada uno a las supuestas normas del librecambio mercantil. Cierto. Pero, correlativamente, tales reglas sólo son aceptables si lo son para cada uno, en cuanto regulan tanto las relaciones entre todos como las de cada uno con cada uno en lo tocante a su libertad y su racionalidad, a su dignidad como interlocutor. Sin eso, lo entre-todos desposee a cada uno. Ahí radica, precisamente, la cuadratura del círculo de la modernidad, la cruz de su ficción, el principio del antagonismo que divide su pretensión.
Por eso, hay que repetirlo todo desde el comienzo. Si eso es así, en efecto, la metaestructura de la modernidad es más compleja de lo que creyó Marx. Conlleva dos polos: el que representa la relación de cada uno con cada uno y el que marca la relación entre todos. Y esos dos polos presentan dos aspectos indisociables, el de la racionalidad económica y el de la legitimidad jurídico-política. Ése es, en efecto, el cuadrado metaestructural que entraña la pretensión moderna de libertad-igualdad-racionalidad. Es por esa ficción, por esa pretensión, por donde hay que comenzar el discurso sobre la modernidad[10].
No puedo desarrollar aquí esta conceptualidad inicial en toda su complejidad. Me limito a sugerir que ése es el único comienzo que está a la altura de la tesis fundadora de Marx, según la cual lo propio de la forma moderna de sociedad es que está fundada no sobre la referencia a la desigualdad entre los hombres, sino sobre la pretensión de su libertad, igualdad y racionalidad. Según dicha tesis, la particularidad de las estructuras modernas de clase se comprende precisamente como un viraje, como una instrumentalización de la razón. Si esto es así, conviene saber primero qué es ahí de la «razón». Y eso es, en efecto, lo que se da en esta cuadratura del círculo.
En resumen, hasta este momento he querido mostrar cómo había que comprender el comienzo propuesto por Marx, el error que entraña, y de qué forma convenía volver a comenzar, emprender la reconstrucción de la teoría. A continuación, sin perder de vista este análisis, voy a retomar el hilo de la exposición de Marx, es decir, su teoría de la transición del mercado al capital, de la «transformación» del primero en el segundo.
La transformación del dinero (o del mercado) en capital
Aparentemente, todo es sencillo. La sección segunda es luminosa. En la sociedad moderna, una de las mercancías es la fuerza de trabajo. El trabajador la vende a cambio de un salario: así, aliena de ella el valor de uso, por un tiempo determinado, al capitalista que lo emplea, y, en contrapartida, adquiere su valor de cambio. De ese modo, no deja de ser un consocio mercantil, libre, igual y racional, que al final siempre dispone de su mercancía, la cual puede vender a otro empleador. Vive de su salario, lo cual garantiza la autonomía de su vida privada. Puede «cambiar de amo», lo cual limita su dependencia; en lo tocante a esto, se invoca a Hegel sin reservas. En resumen, la sociedad capitalista, fundada en el salariado, puede darse como una sociedad mercantil, como una «economía de mercado».
Sin embargo, como sabemos, un examen más atento trasluce entonces que la sociedad capitalista es una cosa muy distinta: en los términos del intercambio de equivalentes se aloja, en efecto, la explotación. El valor de la fuerza de trabajo, en cuanto mercancía, se determina por el tiempo de trabajo necesario incluido en las condiciones de su producción, es decir, por el tiempo necesario para la producción de bienes que el salario permite adquirir. No obstante, está claro que el trabajador asalariado puede trabajar a diario mucho más tiempo que el requerido para la producción del promedio de los bienes que consume cotidianamente. Para eso, evidentemente, se emplea la fuerza de trabajo: para explotarla. Una vez más, nadie ha cuestionado nunca la coherencia formal de esta figura, derivada de la llamada teoría del valor-trabajo. La única cuestión que se plantea es la de su pertinencia, la de saber lo que es posible hacer a partir de ella.
Ahora bien, el problema de su pertinencia despunta justamente en la cuestión marxiana de la «transición» del mercado al capital. Evidentemente, la teoría establece la relación ontológica entre estos dos niveles de la relación social moderna en esa transición que se da en la propia exposición. Preguntémonos, para atenernos a un cuestionamiento todavía poco elaborado, si es posible concebir una disociación del mercado y del capital, es decir, si es posible concebir la posibilidad de superar el capitalismo conservando el mercado, o bien si estas dos figuras son inmanentes la una a la otra, hasta el punto de que abolir el capitalismo supone abolir el mercado. Se trata de una formulación provisional, pero que puede desbrozar el camino para transitar por los problemas fundamentales de la modernidad: a saber, los de la relación entre la metaestructura y la estructura. Eso es lo que realmente se dirime en la larga búsqueda emprendida por Marx para elaborar una transición dialéctica del mercado al capital, objeto de la sección segunda.
Pero, en este punto, su tentativa se salda, en realidad, con un fracaso. En El capital, Marx sólo proporciona una transición puramente analítica: una suerte de procedimiento deductivo indirecto, por la banda. No consigue la exposición dialéctica que aspiraba a producir y que habría consistido en poner de relieve dentro del mercado una contradicción tal, que su desarrollo entrañaría una transición dialéctica al capital. Más arriba se ha mostrado que tal cosa no es posible. Cierto es que existe una «contradicción del mercado», comprendido como lógica mercantil universal de producción: es la contradicción a la que se refiere el fetichismo (el «libre poner» de una ley a la que uno se somete)[11], que llama a un desarrollo metaestructural, el desarrollo completo de la metaestructura, conforme a sus dos polos y a sus dos aspectos. En resumen, el desarrollo «dialéctico» de la forma mercado a partir de su contradicción inmanente no conduce al concepto de capital, sino a otro muy distinto: el de «metaestructura».
De ahí que, por lo demás, no sea desarrollando una contradicción, la del mercado, comprendida como «contradicción entre valor de uso y valor», como avanza la exposición que desemboca en el capital. Marx acaba abandonando –y eso es lo que a los meros exégetas les cuesta advertir– esta formulación, que, como hemos visto, no es apropiada para expresar adecuadamente la contradicción interna del mercado, la cual sólo aparece cuando éste se impone como ley trascendente, como fetiche. Desde luego, es posible mantener dicha formulación para indicar que el orden del valor, es decir, del mercado, no permite crear un mundo humano de valores de uso. Pero existe un gran riesgo de confundir esta formulación con otra, sobre la que se volverá más adelante: la que enuncia una contradicción entre valor de uso y plusvalía o plusvalor. Las interpretaciones propuestas por los exégetas suelen caer en esa trampa. Buscar las razones de tal cosa supera los límites de este artículo[12]. Pero debe quedar claro que al capital no se accede dialécticamente a partir de las contradicciones del mercado.
En la exposición de Marx, el paso del mercado (o del dinero) al capital se apoya en la consideración de una contradicción. Sin embargo, no se trata ni de una contradicción de la forma mercado ni de una contradicción de la forma capital o del capitalismo. Se trata, como se ve en las últimas versiones de la obra, de una cosa completamente distinta: de la contradicción de la «fórmula del capital», es decir, de la contradicción inherente a la fórmula ideológica, de sentido común, según la cual el capital es dinero que produce dinero. Pues éste es, ya lo sabemos, el sentido de la secuencia D-M-D’[13]. Es contradictoria en cuanto enuncia que una serie de intercambios equivalentes en valor produce un incremento de valor. Como también sabemos, el análisis propuesto en la sección segunda disipa con suma facilidad esta contradicción, pero lo hace remitiéndonos simplemente a la teoría expuesta en la sección primera. En efecto, sólo la fuerza de trabajo puede ser, como ya hemos visto, esa mercancía x que produce valor y que, además, produce un valor superior al que ella posee. En eso consiste la relación salarial, objeto de la sección tercera. Tal es el fundamento de la teoría de la explotación capitalista.
Convendremos en que se trata de una exposición puramente analítica, correspondiente a la exigencia de un «economismo» coherente. Entre mercado y capital no aparece aquí todavía ninguna relación dialéctica. Dicha relación quedará sugerida en otra parte. Por ejemplo, en ese texto que en Francia se conoce como el «capítulo inédito de El capital», cuando Marx dice que estas mercancías por las que se comienza hay que comprenderlas, en definitiva, como «productos» del capital. La producción mercantil, que es una cosa muy antigua, no es sólo un presupuesto histórico del capitalismo: en la forma moderna de sociedad –que, al menos según el análisis marxiano, convierte al mercado en su referencia absoluta–, constituye el presupuesto «lógico» por el cual hay que dar comienzo a la exposición. Pero, de hecho, dicho presupuesto ha sido puesto. Eso quiere decir que sólo el desarrollo del capitalismo convierte al mercado en la referencia universal. La estructura pone la metaestructura. El mercado no engendra el mercado: lo que pone al mercado, lo que lo mercantiliza todo, es el capitalismo. Pero, según la demostración de Marx que he recordado, el capitalismo sólo pone la igualdad mercantil convirtiéndola en su opuesto, en relación de clase, en relación de no libertad, de desigualdad y de irracionalidad. Por consiguiente, el concepto de presupuesto puesto que queda convertido en su contrario por ese mismo poner constituye el concepto real de la relación dialéctica entre el mercado y el capital.
Sin embargo, esta configuración dialéctica creada por Marx sólo da –a mi modo de ver– razón de sí misma a condición de que ampliemos el concepto de mercado, es decir, a condición de que lo integremos en la complejidad de la metaestructura. El presupuesto puesto por la estructura capitalista e invertido por este mismo poner es la metaestructura, definida, como hemos hecho, conforme a sus dos polos (y a sus dos aspectos). El capital pone su presupuesto organizativo del mismo modo que pone su presupuesto mercantil. Nunca promueve el mercado sin la organización. Pone el uno y el otro en sus múltiples interrelaciones de complementariedad y antagonismo. En este punto, surge un gran número de cuestiones metaestructurales, algunas de las cuales son, por lo demás, tratadas explícitamente por el propio Marx, como la de la moneda o el Estado metaestructural, asunto principal del capítulo tercero (ERC, pp. 94-97). Pero aquí no podemos examinarlas todas.
Por tanto, dejaré de lado la bipolaridad metaestructural, a partir de la cual se perfila, sin embargo, la necesaria reconstrucción de El capital, y me limitaré al análisis propuesto por Marx. La exposición de la sección tercera del capítulo quinto (séptimo en la versión alemana) versa también sobre un asunto tan importante como el de la explotación. En efecto, el objetivo del capitalista no es un objetivo mercantil, en el sentido de que la lógica del mercado se orienta a la producción de valores de uso en el menor tiempo posible o en el de que su supuesta racionalidad, vinculada a la relación de competencia, reside en esta capacidad de producir riquezas. El objetivo del capitalista –explica Marx en este capítulo quinto, pivote de toda su exposición– no consiste en producir el valor de uso, la riqueza, sino en acumular el valor de cambio, el beneficio, sean cuales sean las consecuencias para los hombres, la naturaleza y las culturas. Su lógica no es la de la riqueza concreta, sino la de una riqueza abstracta, hasta el infinito: el beneficio, en cuanto medio de acumular cada vez en mayor medida el puro poder de explotar. En efecto, a eso es a lo que, en el marco «concreto» del capital, impulsa la lógica competitiva del mercado, «invertida» así en lógica de abstracción y destrucción.
Sin duda, éste es el aspecto más decisivo y manifiestamente actual del análisis de Marx, popularizado desde hace algunos decenios primero por medio de la crítica cultural de la «sociedad de consumo» y luego de la crítica ecológica del capitalismo, recicladas –cierto es– en la actualidad por una crítica económica reactivada por la crisis iniciada en 2008. Pero el concepto, en su principio, lo proporciona Marx en este capítulo quinto (o séptimo): la finalidad de la producción capitalista no es responder a las necesidades de la humanidad, comprendida en su relación «metabólica» ecológica con la naturaleza. Su fin último no es el valor de uso, el de la producción mercantil como tal, sino el «infinito malo» del beneficio, que destruye al hombre y la naturaleza.
Sin embargo, este poderoso capítulo es, en cierto sentido, decepcionante, pues lo que no pone inmediatamente de relieve es que, en la relación moderna de clase, esta lógica de la abstracción está cuestionada por la lucha social, ni que dicho cuestionamiento es estructural y se nutre de la interpelación metaestructural del explotado en términos de libertad, inmanente a la presuposición, a la pretensión moderna. De ese modo, la estructura remite a la metaestructura. En efecto, la plantea en toda su complejidad antagonista y contradictoria. Esta dialéctica es la que Marx no supo elaborar adecuadamente. La contrapartida de la lógica de la abstracción radica en que la lucha de clases, en la medida en la que es consciente de sí misma, es una lucha por el valor de uso concreto, por la vida buena. Esta perspectiva de la vida buena, fundada en una armonización de los fines y los medios concertada socialmente entre todos, no aparece en la exposición de Marx sino mucho más tarde. Con la tendencia estructural histórica del capitalismo al desarrollo de la gran empresa, surge, como hemos visto, un nuevo modo de coordinación social. Atrás queda el orden ciego del mercado, que no cesa de claudicar ante los reequilibrios a posteriori entre producciones privadas independientes. Ahora se trata de la organización, que dispone a priori los fines y los medios. Primero llega con el régimen de la dictadura de la empresa. Pero el vuelco revolucionario, gracias al cual será posible superar la lógica de la abstracción y tomar en consideración un orden de valores de uso concretamente concertado y planificado entre todos, se producirá precisamente a partir de ahí, a partir de esta tendencia histórica que, a juicio de Marx, tiende a marginar progresivamente el mercado en beneficio de la organización concertada. En efecto, ese final es el que anuncia la apelación del capítulo: «Imaginémonos una asociación de hombres libres…».
Ahora es posible ver en qué consiste el error del comienzo, el cual explica el error del final. El punto de partida del discurso de la modernidad no es, como pretende Marx (junto con los liberales), la posición del mercado, sino esta posición más amplia, bipolar, que he designado como «metaestructura». Pues esta representación, esta ficción de un orden concertado entre todos, se da ya en el punto abstracto de partida, en la pretensión metaestructural de libertad-igualdad-racionalidad, y no en la tendencia histórica concreta. De eso da testimonio la filosofía política moderna y, de mil maneras, los actos de lenguaje y las acciones de los agentes de la propia historia moderna. De ahí que también los alienados del mercado puedan imaginarse este orden concertado, según la interpelación de Marx: «Imaginémonos...», en el que se reconocen supuestamente libres e iguales, como en las relaciones mercantiles.
En efecto, el comienzo legítimo buscado no consiste sino en esta inter-interpelación metaestructural, que es lo propio de la modernidad y que hay que comprender en la bipolaridad de lo interindividual mercantil y del todos-juntos concertado, planificado. Por consiguiente, lo que resulta inadmisible es la estrategia expositiva de Marx, que nos conduce del mercado a la organización democráticamente planificada transformando mediante un sutil deslizamiento la exposición lógica en una narración teleológica (ERC, pp. 157-208), el famoso «gran relato».
Por tanto, el error se encuentra en el comienzo. Sin embargo, retrocederíamos de Marx a Habermas si no nos imagináramos que esta interpelación metaestructural presupuesta se ha planteado únicamente en la estructura de clase, en la lucha de clases. Por lo demás, ahí radica la razón de que, en el fondo, dicha interpretación presente un carácter anfibológico. «Somos libres, iguales y racionales.» Lo somos efectivamente, se dice en voz alta, pues ya no es posible serlo más. Lo somos efectivamente, se dice en voz baja, y para vuestra desgracia, como vamos a mostraros. Dos enunciados contrarios en la misma enunciación: «Somos libres e iguales». Tal es el núcleo de la disputa meta/estructural de la modernidad.
La estructura de clase y todo lo que entraña
En efecto, sólo comenzando así la exposición, sólo desplegando la metaestructura en su bipolaridad (mercado/organización), es posible comprender la estructura moderna de clase, la cual conlleva dos polos: el de la propiedad, que controla el mercado, y el de la «competencia», que controla la organización. A partir de este comienzo ampliado, hay que refundar toda la teoría de Marx.
Esto es así, porque lo que se anuncia como «organización» supuestamente concertada es el otro factor de clase, el correlato del mercado. Y la emancipación de las relaciones de clase sólo puede pasar por el control de estos dos monstruos, mercado y organización, dos artífices de clases que son al mismo tiempo las formas mismas de nuestra razón social común. Una asociación de hombres libres no puede dejarse desposeer de esa parte de su inteligencia común que es la forma mercado. Sin embargo, mercado y organización no son iguales desde un punto de vista social. El objetivo no puede ser el de abolir el mercado, sino el de controlarlo por medio de la organización, por un lado, y el de controlar la organización mediante el discurso igualmente compartido, por otro. Es decir, hay que abolir el mercado y la organización como artífices de clase, objetivo que sólo puede lograrse mediante una lucha de clase.
Esta brevísima introducción al análisis de clase tal vez baste para que se comprenda por qué no es posible examinar adecuadamente las cuestiones de la emancipación social y de la lucha política si no se parte de dicho análisis metaestructural. La «clase fundamental», que está abajo, se enfrenta a una clase adversa y dominante, cuyos agentes se reparten en dos polos, el de las «finanzas» y el de las «elites» (ERC, pp. 234-245). Sin embargo, en este texto sólo he tratado de la metaestructura, pero no de la estructura ni de las prácticas que se determinan en la relación dialéctica entre ambas… Ni de las condiciones de la lucha política.
Señalemos únicamente que en el comienzo que aquí consideramos hay un problema crucial. Llamémoslo el problema de la categoría ontológico-«espectrológica» de la sección primera. En efecto, ésta determina un «fundamento» referencial, marcado por el antagonismo entre las dos lógicas dominantes, mercado y organización, y, de antemano, por la contradicción entre las clases. «De antemano», dado que dicha metaestructura nunca se encuentra planteada más que en el desarrollo de la estructura de clase, en las tendencias históricas propias de esta estructura y en cuanto estas tendencias son el marco de prácticas. Sólo las prácticas sociales, en cuanto que siempre son lingüísticas, sólo los actos de la lucha social, en cuanto que también son siempre actos de lenguaje, «ponen» la metaestructura, cuyo contenido sustancial –el cual determina concretamente lo que es libre, igual y racional, como, por ejemplo, el derecho de voto, el derecho al aborto, el derecho a la sanidad, a la educación, a las bibliotecas, etc.– se crea con las luchas, las utopías, las revueltas y las revoluciones.
Para evitar algunas confusiones, añadamos que dicha exposición no conduce inmediatamente a una «teoría general de la modernidad», ya que se cierra sobre una figura de la «forma moderna de sociedad», concebida como Estado-nación. El Estado-nación es, desde luego, la matriz de la metafísica política occidental. Sin embargo, sólo en eso es «metafísico», pues el mundo moderno, como totalidad efectiva, no es un Estado-nación, sino un «sistema-mundo», cuya naturaleza es completamente distinta: una maquinaria infinitamente más espantosa todavía. A partir de ahí, queda otra crítica por hacer, la de la modernidad como imperialismo, desde su comienzo y hasta su presente poscolonial. Una crítica que es asimismo la de la comunidad nacional, porque el todo está en la parte como el gusano en el fruto. Pero ésa es también otra cuestión.
Tal reconstrucción meta/estructural de la teoría de Marx sólo es válida si contribuye a esclarecer las realidades económicas, sociológicas, culturales y políticas del pasado y del presente. En otro texto, he intentado mostrar la fecundidad de dicha reconstrucción en esos ámbitos. Aquí, sólo he procurado justificarla en su principio, contra el tratamiento museográfico al que da prioridad la institución filosófica.
[1] Las siglas corresponden a la obra del propio Bidet Explication et reconstruction du «Capital», París, PUF, 2004. [N. del T.]
[2] Es elocuente que buena parte de las confusiones que marcan la interpretación habitual propuesta por los filósofos encuentre su origen en la incapacidad de hacer correctamente esta distinción, es decir, de discernir lo que constituye propiamente la sociedad moderna, sus contradicciones y posibilidades.
[3] Véase la «New Dialectic» y la crítica que he propuesto de ella: «The Dialectician’s Interpretation of Capital. On Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital», Historical Materialism, 13, 2 (2005), Brill Publishers.
[4] De ahí que Trabajo asalariado y capital (1849) comience con la pregunta «¿Qué es el salario?».
[5] Aquí, «abstracto» no se opone a «concreto» en el sentido de empírico, de cosa existente por oposición a las ideas, sino que califica, dentro de la construcción teórica, el momento más general, por oposición a las elaboraciones conceptuales que se siguen de él y que definen fenómenos más determinados.
[6] El término es mío, pero con él no propongo sino dar nombre a un concepto cuyo artífice es Marx. El nombre da testimonio del concepto, manifiesta la necesidad de determinar su contenido y su categoría epistemológica.
[7] Puede encontrarse una crítica de esta asimilación en Que faire du Capital?, en los capítulos primero, segundo y décimo.
[8] A esta pregunta, el economista responde hablando de «transformación de los valores en precios de producción»: véase ERC, p. 138. Pero esta operación no agota la pregunta sobre la determinación de su objeto legítimo., ni siquiera en lo tocante al mero aspecto económico del concepto de valor. Véase en el lugar indicado el debate con Jean-Marie Harribey, al igual que «La richesse en proie à la valeur», L’Homme et la Société 156-157 (2005/2-3), pp. 45-57.
[9] En este sentido, suscribo la interpretación propuesta por Franck Fischbach según la cual la «alienación» es una «desposesión». Véase en especial su libro La production des hommes, Marx avec Spinoza, París, PUF, 2005.
[10] Por consiguiente, hay que buscar aún más arriba el verdadero comienzo, en esta propia pretensión discursiva inmediata que las mediaciones (el mercado y la organización) pretenden continuar. Este tema, abordado en Théorie générale (París, PUF, 1999), será el hilo conductor de la tarea anunciada en la primera nota de este artículo.
[11] La interpretación tradicional del fetichismo en términos gnoseológicos de apariencia entraña una ontología dialéctica: las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas, porque las personas están instaladas en una categoría de cosas naturales, regidas por una «ley natural», la supuesta ley del mercado. La pasividad fetichista es toda ella actividad: el fetiche es un becerro de oro fabricado con nuestras propias manos y ante el que nos inclinamos.
[12] Dicha cuestión, y más en general la de la categoría social ambigua del marxismo clásico, cuyos defensores naturales son los exégetas, será retomada en la obra anunciada.
[13] En la que «D» designa el dinero adelantado, «M» la mercancía comprada y revendida, «-» el intercambio así hecho y «’» el incremento de dinero que resulta de ello.