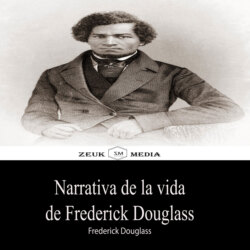Читать книгу Narrativa de la vida de Frederick Douglass - Frederick Douglass - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 1
Nací en Tuckahoe, cerca de Hillsborough, y a unas doce millas de Easton, en el condado de Talbot, Maryland. No tengo conocimiento exacto de mi edad, pues nunca he visto ningún registro auténtico que la contenga. La mayor parte de los esclavos saben tan poco de su edad como los caballos de la suya, y el deseo de la mayoría de los amos que conozco es mantener a sus esclavos así de ignorantes. No recuerdo haber conocido nunca a un esclavo que pudiera decir su cumpleaños. Rara vez se acercan a él más que en la época de la siembra, de la cosecha, de las cerezas, de la primavera o del otoño. La falta de información sobre la mía fue una fuente de infelicidad para mí incluso durante la infancia. Los niños blancos podían decir su edad. Yo no podía saber por qué se me debía privar del mismo privilegio. No se me permitía hacer ninguna pregunta a mi amo al respecto. Él consideraba que tales preguntas por parte de un esclavo eran impropias e impertinentes, y evidenciaban un espíritu inquieto. La estimación más aproximada que puedo dar es que ahora tengo entre veintisiete y veintiocho años de edad. Llego a esta conclusión por haber oído decir a mi amo que, en algún momento de 1835, tenía unos diecisiete años.
Mi madre se llamaba Harriet Bailey. Era hija de Isaac y Betsey Bailey, ambos de color, y bastante oscuros. Mi madre era de tez más oscura que mi abuela o mi abuelo.
Mi padre era un hombre blanco. Todos los que oí hablar de mi parentesco admitieron que lo era. También se susurraba la opinión de que mi amo era mi padre; pero no sé si esta opinión era correcta; se me ocultó la forma de saberlo. Mi madre y yo fuimos separados cuando yo era sólo un bebé, antes de que la conociera como mi madre. En la parte de Maryland de la que huí, es una costumbre común separar a los niños de sus madres a una edad muy temprana. Con frecuencia, antes de que el niño haya cumplido los doce meses, se le quita a su madre y se le alquila en alguna granja situada a una distancia considerable, y se pone al niño al cuidado de una mujer mayor, demasiado vieja para las labores del campo. No sé por qué se hace esta separación, a menos que sea para impedir el desarrollo del afecto del niño hacia su madre, y para embotar y destruir el afecto natural de la madre por el niño. Este es el resultado inevitable.
Nunca vi a mi madre, para conocerla como tal, más de cuatro o cinco veces en mi vida; y cada una de estas veces fue de muy corta duración, y de noche. La contrataba un señor Stewart, que vivía a unas doce millas de mi casa. Hacía sus viajes para verme por la noche, recorriendo toda la distancia a pie, después de realizar su trabajo del día. Era peón de campo, y un latigazo es la pena por no estar en el campo al amanecer, a menos que un esclavo tenga un permiso especial de su amo para lo contrario, un permiso que rara vez obtienen, y que le da al que lo da el orgulloso nombre de ser un amo amable. No recuerdo haber visto nunca a mi madre a la luz del día. Ella estaba conmigo por la noche. Se acostaba conmigo y me hacía dormir, pero mucho antes de que me despertara ya se había ido. Había muy poca comunicación entre nosotros. La muerte pronto acabó con lo poco que podíamos tener mientras ella vivía, y con ella sus penas y sufrimientos. Murió cuando yo tenía unos siete años, en una de las granjas de mi amo, cerca de Lee's Mill. No se me permitió estar presente durante su enfermedad, en su muerte o en su entierro. Ella se fue mucho antes de que yo supiera algo al respecto. Al no haber disfrutado nunca de su presencia tranquilizadora ni de sus tiernos y atentos cuidados, recibí la noticia de su muerte con la misma emoción que probablemente habría sentido ante la muerte de un extraño.
Llamada así de repente, me dejó sin la más mínima indicación de quién era mi padre. El susurro de que mi amo era mi padre puede ser cierto o no; y, sea cierto o falso, tiene poca importancia para mi propósito, mientras permanezca el hecho, en toda su flagrante odiosidad, de que los esclavistas han ordenado, y establecido por ley, que los hijos de las mujeres esclavas sigan en todos los casos la condición de sus madres; y esto se hace, obviamente, para administrar sus propias lujurias, y hacer que la gratificación de sus malos deseos sea rentable, así como placentera; ya que mediante este astuto arreglo, el esclavizador, en no pocos casos, mantiene con sus esclavas la doble relación de amo y padre.
Conozco tales casos, y es digno de mención que tales esclavos invariablemente sufren mayores dificultades y tienen más que luchar que otros. En primer lugar, son una ofensa constante para su ama. Ella siempre está dispuesta a encontrar faltas en ellos; rara vez pueden hacer algo que la complazca; nunca está más contenta que cuando los ve bajo los latigazos, especialmente cuando sospecha que su marido muestra a sus hijos mulatos los favores que niega a sus esclavos negros. El amo se ve con frecuencia obligado a vender a esta clase de esclavos, por deferencia a los sentimientos de su esposa blanca; y, por cruel que pueda parecerle a cualquiera el hecho de que un hombre venda a sus propios hijos a los traficantes de carne humana, a menudo es el dictado de la humanidad que lo haga; porque, a menos que lo haga, no sólo tiene que azotarles él mismo, sino que tiene que ver cómo un hijo blanco ata a su hermano, de unos pocos tonos más oscuros que él, y le da el sangriento latigazo en su espalda desnuda; y si murmura una palabra de desaprobación, se atribuye a su parcialidad paternal, y sólo empeora el asunto, tanto para él como para el esclavo al que quiere proteger y defender.
Cada año trae consigo multitudes de esta clase de esclavos. Fue sin duda como consecuencia del conocimiento de este hecho, que un gran estadista del sur predijo la caída de la esclavitud por las inevitables leyes de la población. Ya sea que esta profecía se cumpla o no, es evidente que en el sur está surgiendo una clase de personas de aspecto muy diferente, que ahora están sometidas a la esclavitud, a las que originalmente fueron traídas a este país desde África; y si su aumento no hace ningún otro bien, eliminará la fuerza del argumento de que Dios maldijo a Cam, y por lo tanto la esclavitud estadounidense es correcta. Si los descendientes lineales de Cam son los únicos que deben ser esclavizados según las escrituras, es seguro que la esclavitud en el sur pronto dejará de ser bíblica, ya que cada año llegan al mundo miles de personas que, como yo, deben su existencia a sus padres blancos, y esos padres suelen ser sus propios amos.
Yo he tenido dos amos. El nombre de mi primer amo era Anthony. No recuerdo su nombre de pila. Generalmente se le llamaba Capitán Anthony, título que, supongo, adquirió por navegar en una embarcación en la Bahía de Chesapeake. No se le consideraba un rico esclavista. Poseía dos o tres granjas y unos treinta esclavos. Sus granjas y esclavos estaban bajo el cuidado de un supervisor. El nombre del supervisor era Plummer. El señor Plummer era un miserable borracho, un blasfemo y un monstruo salvaje. Siempre iba armado con una piel de vaca y un pesado garrote. He sabido que cortaba y acuchillaba las cabezas de las mujeres de manera tan horrible, que incluso el amo se enfurecía ante su crueldad, y amenazaba con azotarlo si no se cuidaba. El amo, sin embargo, no era un esclavista humano. Se requería una barbaridad extraordinaria por parte de un capataz para afectarle. Era un hombre cruel, endurecido por una larga vida de esclavitud. A veces parecía sentir un gran placer al azotar a un esclavo. A menudo me han despertado al amanecer los gritos más desgarradores de una tía mía, a la que solía atar a una viga y azotar sobre su espalda desnuda hasta que quedaba literalmente cubierta de sangre. Ni las palabras, ni las lágrimas, ni las oraciones de su víctima sangrienta, parecían mover su corazón de hierro de su propósito sangriento. Cuanto más gritaba ella, más fuerte la azotaba; y donde la sangre corría más rápido, allí la azotaba más tiempo. La azotaba para hacerla gritar, y la azotaba para hacerla callar; y no dejaba de azotar la piel de vaca ensangrentada hasta que la fatiga lo vencía. Recuerdo la primera vez que presencié esta horrible exhibición. Era un niño, pero lo recuerdo bien. Nunca lo olvidaré mientras recuerde algo. Fue la primera de una larga serie de atropellos de este tipo, de los que estaba condenado a ser testigo y participante. Me impactó con una fuerza terrible. Era la puerta manchada de sangre, la entrada al infierno de la esclavitud, por la que estaba a punto de pasar. Fue un espectáculo terrible. Me gustaría poder plasmar en papel los sentimientos con los que lo contemplé.
Este suceso tuvo lugar muy poco después de que me fuera a vivir con mi antiguo amo, y en las siguientes circunstancias. La tía Hester salió una noche, no sé dónde ni para qué, y estaba ausente cuando mi amo deseó su presencia. Le había ordenado que no saliera por las noches, y le advirtió que no debía permitir que la sorprendiera en compañía de un joven, que se fijaba en su pertenencia al coronel Lloyd. El joven se llamaba Ned Roberts, generalmente llamado Ned de Lloyd. La razón por la que el amo tenía tanto cuidado con ella, puede dejarse a la conjetura. Era una mujer de formas nobles y de gráciles proporciones, que tenía muy pocos iguales, y menos superiores, en apariencia personal, entre las mujeres de color o blancas de nuestro vecindario.
Tía Hester no sólo había desobedecido sus órdenes al salir, sino que se había encontrado en compañía de Ned de Lloyd; circunstancia que, por lo que dijo mientras la azotaba, me pareció la principal ofensa. Si él mismo hubiera sido un hombre de moral pura, se podría haber pensado que estaba interesado en proteger la inocencia de mi tía; pero quienes lo conocieron no sospecharán que tuviera tal virtud. Antes de empezar a azotar a la tía Hester, la llevó a la cocina y la desnudó del cuello a la cintura, dejándole el cuello, los hombros y la espalda completamente desnudos. Luego le dijo que cruzara las manos, llamándola al mismo tiempo "d—d b—h". Después de cruzar las manos, las ató con una cuerda fuerte, y la llevó a un taburete debajo de un gran gancho en la viga, colocado a tal efecto. La hizo subir al taburete y le ató las manos al gancho. Ahora estaba en pie para su propósito infernal. Tenía los brazos estirados en toda su longitud, de modo que se mantenía sobre las puntas de los pies. Entonces le dijo: "¡Ahora, maldita, te enseñaré a desobedecer mis órdenes!" Y después de arremangarse, comenzó a ponerle la pesada piel de vaca, y pronto la sangre caliente y roja (entre gritos desgarradores de ella y horribles juramentos de él) llegó goteando al suelo. Me sentí tan aterrorizado y horrorizado al verlo, que me escondí en un armario y no me atreví a salir hasta mucho después de que la sangrienta transacción hubiera terminado. Esperaba que me tocara a mí después. Todo era nuevo para mí. Nunca había visto nada parecido. Siempre había vivido con mi abuela en las afueras de la plantación, donde la ponían a criar a los hijos de las mujeres más jóvenes. Por lo tanto, hasta ahora había estado al margen de las sangrientas escenas que a menudo se producían en la plantación.