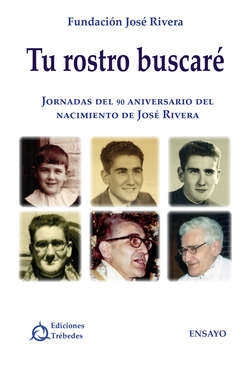Читать книгу Tu rostro buscaré - Fundación José Rivera - Страница 7
ОглавлениеDON JOSÉ RIVERA, MAESTRO DE VIRTUDES, POR FÉLIX DEL VALLE CARRASQUILLA
16 de diciembre de 2015
INTRODUCCIÓN
Me parecería un poco pretencioso por mi parte pensar que voy a ofrecerles a ustedes una conferencia en toda regla; y ello debido a varias razones: como saben, yo puedo haber sido materialmente el sucesor de don José en la asignatura de gracia y de virtudes pero –como ustedes comprenden‒ no tengo su ciencia y ni muchísimo menos su santidad; además no voy a ofrecerles una conferencia con citas tomadas de los textos del diario y los escritos de don José: voy a citar su magisterio oral, lo que le escuché junto a otros muchos en las clases, en los retiros, en las conversaciones personales… Al no aportar citas textuales sino referirme a su palabra, tendrán ustedes que fiarse de la mía. Este magisterio oral él lo ejerció en tres campos distintos, pero que no son sino expresiones distintas o modos distintos de buscar un mismo fin, al partir también de un mismo origen; estos tres campos fueron:
El testimonio de su vida: los que tuvimos la gracia de conocerlo, pudimos ver reflejadas en su vida las virtudes vividas de una manera intensa, heroica al final de su vida terrena.
La predicación y la dirección espiritual: ese ministerio explícito de la ayuda en nombre de Cristo y de la iglesia, a santificar a las personas aconsejando e iluminando sus vidas en grupo o individualmente.
La enseñanza de la Teología: las clases a las que él se dedicó también durante años, con el ministerio recibido del Obispo, fundamentalmente como profesor del Tratado de Gracia y de Virtudes.
Quienes pudimos gozar del privilegio de recibir de don José su magisterio sobre las virtudes en estos tres campos –contemplando el testimonio de su vida, recibiendo su predicación y su consejo, teniéndole como profesor en sus clases– yo creo que pudimos ver que no había gran diferencia entre lo que el proponía en un ámbito y en otro: unas veces lo hacía de manera más técnica, científica, intelectual, con más acopio de doctrina, más razonada, más ordenada –como hacía en las clases–, pero en el fondo era lo mismo que proponía en las predicaciones y en el trato personal, como es también lo mismo que él quería vivir, lo que quería entender personalmente y profundizar cada vez mejor.
El único fin que perseguía don José con estas tres propuestas, esas tres maneras distintas de hacernos llegar su único magisterio sobre las virtudes, era ayudar a crecer en santidad, es decir, ayudar a recibir de Dios el aumento o crecimiento de la vida virtuosa, que es la vida cristiana.
LLAMADA UNIVERSAL A LA SANTIDAD
Querría partir de la llamada universal a la santidad, es decir, a la heroicidad en las virtudes. Don José exponía él siempre, siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II en el capítulo V de la constitución Lumen Gentium, que todo cristiano está llamado a la santidad heroica; y él explicaba que este calificativo –heroico–, referido a las virtudes, o referido a la vivencia cristiana, no había que entenderlo al modo corriente –ya saben que a él le gustaba distinguir entre “corriente” y “normal”–, como lo solemos entender a la luz de la literatura épica, o de las películas, en las que el héroe suele ser el que hace hazañas extraordinarias que están al alcance de muy pocos. Don José decía que el término “heroico” la Iglesia lo tomaba análogamente del concepto griego de “héroe”: en la literatura griega el héroe es aquel cuya vida está dirigida y movida por los dioses, a veces sin saberlo él, sin ser él mismo consciente. Recuerdo haberle escuchado en alguna ocasión poner el ejemplo de Edipo Rey: su historia es la de un hombre que trata de huir de su destino, pues escuchó de joven un oráculo que le decía que mataría a su padre, y este hombre, Edipo, huye de su casa e intenta escapar de su destino; sin embargo misteriosamente los dioses mueven los hilos de su vida para que termine asesinando a su propio padre, sin que él lo sepa.
No es éste el concepto cristiano de héroe. La Iglesia lo toma análogamente, entendiéndolo por tanto de otra forma: para la Iglesia las virtudes heroicas son aquellas que están totalmente movidas por el Espíritu Santo. El cristiano que llega a la vida heroica es aquel que interiormente, libremente, conscientemente, personalmente está movido por el Espíritu Santo. Tal vez eso no se traduzca en hazañas asombrosas externamente, en realizaciones extraordinarias, porque lo que califica la heroicidad de las virtudes es esta moción del Espíritu Santo. Esto no es que esté al alcance de todos en el sentido que todos podamos lograrlo; está al alcance de todos porque es el don que Dios quiere concedernos a todos. Porque es un don, acción divina y no logro humano. Por ilustrarlo con una expresión suya referida directamente al perdón, cuando hablaba de él utilizaba con frecuencia un modo de hablar que a quien se lo escuchaba por primera vez le resultaba chocante, sobre todo al escuchar la primera parte de la frase; don José decía: “Del pecado no hay salida”; entonces uno se quedaba extrañado: ¿cómo no va a haber salida del pecado? Y don José añadía: “Hay sacada”.
INICIATIVA DIVINA
Del pecado no hay “salida” sino “sacada”; del pecado no salimos sino que somos sacados por Dios. Del mismo modo, a la santidad no llegamos sino que somos llevados; a la heroicidad de las virtudes no llegamos, no logramos llegar con nuestras fuerzas, sino que somos conducidos y llevados a ella por pura acción de Dios, por puro don de Dios.
Esto significa, en segundo lugar, la primacía en la vida cristiana, y en la vivencia de las virtudes, de la iniciativa de Dios, la iniciativa de la gracia. Las virtudes cristianas son consideradas como virtudes infusas, no adquiridas; para don José “infusas” significaba no solamente que nos son dadas por Dios en un primer momento, que son infundidas por la gracia de Dios normalmente en el momento de nuestro bautismo, sino que nos son mantenidas por Dios, nos son comunicadas continuamente por Dios. No es que Él nos las dio y somos nosotros quienes las conservamos, sino que Él nos las tiene que estar –y así lo hace– comunicando continuamente.
Pero no solamente nos las da, y nos las comunica, sino que nos mueve a actuar con ellas. Todo acto virtuoso cristiano es un acto que tiene su origen en el impulso interior del Espíritu Santo. En la moción de Cristo Cabeza la iniciativa no es nuestra. Y también el aumento de las virtudes es también un don de Dios. Así todo en la vid cristiana procede de Dios por la acción del Espíritu Santo, pues con respecto a Jesucristo sólo podemos recibir.
Como una manera de ilustrar esta iniciativa divina en la que insistía continuamente, recuerdo la homilía de final en mi curso de espiritualidad, el curso 1983-84; en esa homilía nos contó dos historias, de las que ahora les voy a contar una, pues dejo la segunda para el final. Nos quiso ilustrar esta iniciativa de la gracia divina en la vida cristiana con la historia de un concurso de vagos: nos contó que había un concurso de vagos, y se presentaron unos cuantos y cada uno tuvo que contar su historia; el que ganó el concurso había contado la historia de mayor vagancia y al final le dicen que tiene que pasar a recoger el premio, y él responde: “No, a mí que me entren. Yo no entro, que me entren”. Y decía don José: ésa es la vida cristiana, que consiste en dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos mover por él, como nos recuerda tantísimas veces la Palabra de Dios. Está bien claro en la Palabra divina y en el magisterio de la Iglesia, pero el testimonio de don José hacía entender que lo que dicen ambos es real, no son solamente ideas o frases.
“Sin mí no podéis hacer nada” dice Jesucristo en el capítulo 15 de san Juan. Quienes no lo vivimos, lo tomamos como una palabra que no se corresponde con la vida. Es verdad que lo dice el Señor en el Evangelio, pero planteamos nuestra vida como si pudiéramos actuar sin Él, como si fuéramos nosotros los artífices, los protagonistas, los sujetos de nuestra vida cristiana. “Los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” dice san Pablo; pues don José enseñaba a entender y a vivir que realmente somos movidos, que la iniciativa de la vida es la iniciativa de la gracia.
Cuando él explicaba en clase las virtudes infusas, recordaba que hay dos opiniones teológicas. Una es la opinión de Santo Tomás de Aquino –a quien él seguía en muchísimas, en casi todas o en todas sus enseñanzas–: santo Tomás de Aquino opina –y así pensaba también don José– que todas las virtudes cristianas son infusas. Es de fe que las que llamamos las virtudes teologales –la fe, la esperanza y la caridad– son infusas, pero no es de fe que también las virtudes morales lo sean; esta doctrina tomista sobre las virtudes morales infusas, don José la veía totalmente coherente con la manera de entender y plantear la vida cristiana como totalmente receptiva de la acción de Dios. San Pablo dice: “qué tienes que no hayas recibido”. Todo lo que podemos, lo que hacemos, lo estamos recibiendo de Dios, porque es Él –recuerda también San Pablo– “quien activa en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor”.
La fe nos dice que, realmente, si algo podemos, a Dios se lo debemos. Que si podemos rezar, creer, amar, perdonar, si podemos confiar en Dios, si podemos experimentar arrepentimiento de nuestros pecados, si podemos desear a Jesucristo, lo estamos recibiendo. No tenemos nada, no podemos hacer nada, que no estemos recibiendo. Es la primacía absoluta de la iniciativa de la gracia de Dios.
PRINCIPALIDAD DE LAS VIRTUDES TEOLOGALES
En tercer lugar, querría hablar de la principalidad de las virtudes teologales. Cuando don José enseñaba cómo vivir la vida virtuosa y crecer en ella, centraba la vida cristiana en la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Recuerdo haberle escuchado más de una vez hablar de esto en la preparación de la confesión. Él recordaba cómo el catecismo que muchos de nosotros que estudiamos de pequeños hablaba de los cinco actos para prepararse a confesar: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, el decir los pecados al confesor y el cumplir la penitencia. Y decía que no hiciéramos mucho caso, no porque esos actos no tengan sentido, sino porque no son los principales. Así decía que tendemos a hacer de la confesión un ejercicio de las virtudes morales, olvidando que lo principal en la confesión –como en todo en la vida cristiana– son las virtudes teologales. Es imposible tener arrepentimiento, contrición, dolor de los pecados y propósito de la enmienda, si no partimos de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.
Por lo tanto –decía– hay que hacer de la preparación a la confesión un ejercicio de las virtudes teologales. En primer lugar, de la fe: no darla por supuesta, recordarla, actualizarla –tantas veces hablaba él de la actualización de la fe–. Actualizar la fe significa caer en la cuenta de que el protagonista de la confesión es Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo; que la iniciativa es de ellos y el deseo de perdonarnos es de ellos; que la acción es suya, que si nosotros queremos confesar, si podemos reconocer nuestros pecados, si podemos dolernos de ellos y tener esperanza en el perdón, es porque las personas divinas lo están poniendo en nosotros.
Además hay que hacer de la confesión un acto de esperanza unida a la fe. Por la fe sabemos que el perdón es el ofrecimiento de la gracia de la renovación real de nuestra vida, no una mera disculpa de lo que hemos hecho mal, no un hacer la vista gorda y permitirnos volver a empezar, como decimos a veces. El perdón que Jesucristo nos ofrece es la gracia de una restauración, de una renovación de nuestra vida.
Y también preparar la confesión desde la caridad, desde la certeza de ser amado, de que se hace presente para nosotros en el sacramento de la confesión el mismo amor con el que Jesucristo subió al leño cargado con nuestros pecados; y dejar que se apodere de nosotros la gratitud y el asombro. Y a partir de ahí, y solo a partir de ahí, brotará en nosotros el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, el decir sinceramente los pecados al confesor y el cumplir la penitencia.
Por tanto, lo principal en la vida cristiana son las virtudes teologales y las virtudes morales son el fruto y la consecuencia de ellas y no son el centro de la vida cristiana. Releía hace poco, en un libro del cardenal Daniélou esta frase que me recordaba a esta enseñanza de don José: “No seremos juzgados por las virtudes morales, sino por las virtudes teologales”.
Además de esta principalidad de las virtudes teologales, don José hablaba de la radicalidad en la fe. Dentro de estas tres virtudes principales en la vida cristiana, la fe es la raíz y el principio de la santidad, la raíz y el principio de la vida cristiana. Toda la vida cristiana brota de la fe. Lo ilustra la frase que San Pablo toma del profeta Habacuc del Antiguo Testamento: “El justo vivirá por su fe”. No basta con tener fe, sino que es necesario vivir de la fe. Como decía don José, usando una analogía: No basta con tener inteligencia, sino que hay que usarla, hay que vivir inteligentemente. Una persona que tiene una gran capacidad intelectual, en muchos momentos de su vida puede vivir tontamente, estúpidamente, porque no pone en juego su inteligencia a la hora de tomar decisiones, en sus juicios, en sus reacciones. No basta con que tenga inteligencia, sino que tiene que usarla, vivir inteligentemente. De modo semejante no basta con tener fe, sino que es necesario vivir de la fe.
La principalidad de la fe con respecto a las demás virtudes, la ilustraba él a propósito de la caridad. La caridad, siendo la cumbre de las virtudes, como la recuerda San Pablo en la primera carta a los corintios: “Quedan tres: la fe, la esperanza y la caridad. La más grande es la caridad”. Pasará la fe, pasará la esperanza, la caridad permanecerá para siempre. Siendo pues la caridad la virtud culminante de la vida cristiana, es con respecto a la fe una virtud consecuente: no podemos tener caridad, no podemos crecer en caridad, si no es desde la fe. Y recuerdo haberle escuchado a él este ejemplo, esta aplicación práctica a propósito de la relación entre la fe y la caridad: ¿cómo crecer en caridad hacia alguien por quienes nos sentimos ofendidos o que nos cae sencillamente antipático? Decía él que no se trata del esfuerzo de la voluntad, que no va a conseguir nada, diciéndose uno a sí mismo: “¡tengo que tener caridad, tengo que amarlo con caridad, tengo que superar la antipatía!”. La caridad no nos la damos a nosotros mismos, no nos la aumentamos a nosotros mismos, por mucho que nos empeñemos, por mucho que nos concentremos, pues por mucho esfuerzo que hagamos tenemos la caridad que tenemos. Se trata de recibirla de Dios. ¿Y cómo la recibimos de Dios? Partiendo de la fe, parándonos, deteniéndonos a mirar con fe a aquellas personas que queremos amar con caridad. Cuando hay una persona por la que nos hemos sentido ofendidos dejamos que se haga presente la luz de la fe la verdad de esa persona, es decir, miramos quién es para Jesucristo, para que podamos compartir la mirada que Dios tiene hacia esa persona, que podamos recordarnos que puede habernos ofendido, pero es alguien amado eternamente por Dios, por quien Jesucristo ha muerto realmente, como por mí, a quien Jesucristo ama, con el mismo amor con el que el Padre le ama a Él, a quien Jesucristo desea tener eternamente en el cielo, comunicándole la gloria que Él recibe del Padre, a quien Jesucristo quiere hacer uno conmigo, miembro del mismo Cuerpo, partícipe de la misma vida. Cuando lo miro con fe, inmediatamente va brotando la caridad, y va cambiando la actitud. Quien era para mí alguien objeto de repugnancia, objeto de rencor, empieza a ser para mí objeto de caridad, cuando lo miro con fe. La caridad brota de la fe. Cuando alguien me resulta antipático sensiblemente, empiezo a dedicar tiempo a mirarlo con fe. La fe va cambiando mi actitud hacia él y me va haciendo compartir la caridad de Cristo.
Y lo mismo había que decir de todas las demás virtudes. Quien se dé cuenta de que es orgulloso y quiera ser humilde, el que es egoísta y quiera ser entregado, quien es rebelde y quiera ser obediente, no pueden crecer en esas virtudes por propósitos, por empeño. Y don José distinguía entre lo que él llamaba propósitos de la voluntad, es decir, yo me propongo esforzarme por cambiar de vida, por tener más caridad, por portarme mejor, cosa que no sirve para mucho, más bien para nada, es decir, puede servir para modificar los comportamientos en cierta medida pero no para cambiar el corazón. Pero se pueden hacer propósitos de otra manera, tomando la palabra en sentido literal: pro-ponernos algo es ponérnoslo ante la mirada, ponerlo a la luz, contemplar la verdad que sobre ello nos ilumina la fe. Ésos eran para él los verdaderos propósitos. Cuando nos proponemos en este sentido cristiano la obediencia, cuando miramos a la luz de la fe el sentido cristiano del sacrificio, cuando miramos a la luz de la fe el don que Dios quiere hacernos con la caridad, con la penitencia, con la oración, empezamos a recibir de Dios la capacidad de vivirlo. Ésos son los verdaderos propósitos, porque se trata de abrir caminos a la acción de Dios. La vida cristiana es receptiva, es dependiente: la iniciativa, la acción es exclusivamente de Dios.
Estamos hablando de la principalidad de las virtudes teologales y, dentro de ello, de la función radical de la fe; pero todavía refiriéndonos a las virtudes teologales yo creo que podemos decir que don José fue –y es– un verdadero maestro y testigo de esperanza. Él insistía continuamente en la centralidad de la esperanza en la vida cristiana, hasta el punto de identificarla –y se lo hemos oído muchísimas veces quienes lo hemos conocido en esta vida– prácticamente con la santidad. El santo, decía él –y lo pensaba de sí mismo, lo escribía en su diario–, es el que no deja de esperar nunca el milagro de la propia conversión.
La esperanza inquebrantable en la gracia de Dios permite recibirla. Él decía tantísimas veces en los retiros, en las predicaciones de todo el año litúrgico –particularmente en el tiempo de Adviento, que nos trae de parte de Dios esta gracia de crecer en esperanza–, que la única condición para no dejar a Dios santificarnos es que no lo esperemos.
Recordaba él tantas veces las frases de Cristo: “No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos”, “Yo no he venido a buscar, a llamar a los justos, sino a los pecadores”. Nosotros pensamos que lo que le impide actuar al Espíritu Santo en nuestra vida son nuestros pecados. Don José pensaba que lo que le impide actuar al Espíritu Santo en nuestra vida es nuestra pobre y débil esperanza. Y él ponía este ejemplo, que seguro que muchos le han escuchado como yo más de una vez: qué pensaríamos de un médico que dice en el hospital en el que está: “Aquí no se puede hacer nada, está todo el mundo enfermo”; lógicamente, le responderían: “Pues claro, a eso va usted, a eso le han enviado: a que cure a los enfermos”. Bien, pues es lo mismo que le decimos nosotros al Espíritu Santo: “Aquí no se puede hacer nada porque somos todos unos pecadores”; pues precisamente por eso necesitamos su gracia, y ahí se apoya nuestra esperanza: en que somos pecadores, en que estamos enfermos y necesitamos del médico. Porque la esperanza no se apoya –recordaba don José– nada más que en la promesa de Dios. Ella nos permite poder pasar la vida esperando el cumplimiento de las promesas de Dios.
EL CRECIMIENTO DE LAS VIRTUDES
La vida cristiana es la recepción de la acción del Espíritu Santo, pero don José no dejaba esta verdad en las nubes, no la dejaba en una concepción abstracta, sino que como buen maestro abría caminos reales para recibir esta acción de Dios en la vida. Recordaba que el Espíritu Santo nos hace crecer en las virtudes, hasta llevarnos a la santidad, moviéndonos fundamentalmente a la oración, los sacramentos y a la acción virtuosa. San Juan de la Cruz viene a decir: “No se preocupe que, si hay oración Dios actuará, Dios santificará”. Si no se abandona la oración Dios santificará, Dios actúa.
Porque lo primero a lo que nos mueve el Espíritu Santo para hacernos crecer en las virtudes es a rezar, a cuidar la oración. Y, como recordaba tantas veces don José, la oración no es fundamentalmente pensar en Dios, pensar en Cristo, meditar sobre Él, sino la conciencia actual de su presencia en nosotros. Las demás presencias de Jesucristo en nosotros están para que Él pueda venir a nosotros, incluyendo la presencia eucarística: “El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él”.
Así pues, la oración es la conciencia de esta presencia personal, amorosa y activa, recordaba él, de las personas divinas en nosotros. Rezar es dejar que la fe nos haga presente con fuerza esta realidad que llevamos dentro si estamos en gracia de Dios: llevamos dentro al mismo Dios. Dejar que nos lo haga presente con asombro, con gratitud, con realismo. Cómo podemos olvidar quiénes somos, cómo podemos –recordaba don José– atender tantas veces al juicio de las personas de fuera y olvidarnos de las Personas de dentro, las Personas divinas. Contaba él, a propósito de esto, cómo en una ocasión le llamó el vicario del clero de una diócesis para pedirle que diera Ejercicios Espirituales a los sacerdotes, y como conocía a don José, su fama de despistado, le dijo que ya le llamaría unos días antes o unas semanas antes de la fecha de los ejercicios para recordárselo. Efectivamente este vicario del clero llamó a don José por teléfono unos días antes de los ejercicios y le dijo:
–“Bueno, ¿estás en dar los ejercicios espirituales en estas fechas?
–Sí, sí, lo apunté en la agenda.
–Bueno mira, es que hay un problema –le dijo este vicario del clero. Y don José responde:
–¿Qué problema?
–Pues mira, es que el Obispo ha dicho que quiere hacer ejercicios él también.
Y don José vuelve a responder:
–Bueno y ¿dónde está el problema?
Y el otro le dice:
–Es por si te impone mucho respeto, por si te da corte que esté el obispo delante.
Y don José respondió:
–Conque estoy acostumbrado a hablar delante de las Personas divinas, y me va a importar hablar delante de un obispo.”
Pues ésta es la vida de oración: vivir de las Personas divinas, vivir de su presencia, de su mirada, de su iniciativa.
Lo segundo a lo que nos mueve el Espíritu Santo para hacer crecer nuestras virtudes es a vivir los sacramentos. Y junto con los sacramentos entendía él también la vivencia de la liturgia. Los que lo hemos conocido hemos escuchado muchísimas veces su insistencia en la atención a la liturgia. No hay camino más sencillo para dejar a Jesucristo santificarnos, aumentándonos las virtudes, como atender diariamente a las palabras que Dios nos dirige en la liturgia. Cuando don José recomendaba hacerse con el Misal, meditar cada día las oraciones, las lecturas, el ordinario de la misa, era para esto, porque él sabía, por experiencia propia en primer lugar, que recibimos la acción de la gracia de Dios escuchando, recibiendo la palabra que Dios nos dice en la Liturgia, atendiéndola de verdad, tomándola como lo que es: Palabra de Dios.
Y les voy a poner un ejemplo de la liturgia de estos días, como lo podía poner don José cuando hablaba de estas cosas. La oración colecta de ayer nos hacía pedir esto a Dios: “Y que la venida de tu Unigénito nos limpie de las huellas de nuestra antigua vida de pecado”. Ante esta oración de ayer podemos tomar estas tres posturas:
- No escucharla, no caer en la cuenta de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está anunciando, de lo que Dios nos está prometiendo: que viene Cristo para limpiarnos de las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Y así llegar a la Navidad sin esperar nada, pensando que lo único que va a suceder son cosas por fuera, mientras que Dios nos ha estado avisando, desde el principio del Adviento, que quiere que la Navidad suponga una gracia de cambio personal, de frutos interiores, de experiencia de desaparición en nuestra vida de las consecuencias de los pecados cometidos a lo largo de nuestra historia.
- La escuchamos, e incluso la decimos los sacerdotes, pero como meras fórmulas que hay que decir pero que ya damos por supuesto que no se van a cumplir. Decimos también en el Adviento que “esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males”; y decimos las fórmulas, pero simplemente las pronunciamos, no las creemos. Y, si no las creemos, no se harán realidad.
- Escuchamos la palabra que Dios nos dice cada día en la liturgia, y la hacemos objeto de nuestra fe y de nuestra esperanza. La escuchamos de verdad, caemos en la cuenta de lo que Dios nos está diciendo y lo recibimos como lo que es: Palabra divina, poderosa, eficaz, creadora. Dios no habla por hablar; Dios dice lo que va a hacer, lo que está ya haciendo al decirlo, si es escuchado con fe y esperanza. Ésta es la postura cristiana ante la liturgia. Pero la fe y la esperanza deben ser avivadas en la consideración de la Palabra, meditándola gustosamente. Hay que hacer, como recordaba don José, lo que la Virgen María con las palabras de su Hijo: ella las guardaba y las revolvía en el corazón.
Recuerden a este propósito el esquema que daba siempre para la preparación de la liturgia, en el que los dos puntos principales eran estos:
Contemplar cómo aparecen las Personas divinas, qué nos dice la liturgia de cada día de quiénes son, cómo son, cuáles son sus actitudes, sus atributos personales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la vida cristiana es en primer lugar la contemplación de las personas divinas. “Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3), que recordaba él tantísimas veces del evangelio de San Juan. Y en esta contemplación actuamos la fe.
Contemplar qué nos está prometiendo Dios, qué acciones quiere realizar en nosotros, qué dones nos está haciendo pedirle, porque esos son los que quiere concedernos infaliblemente. Y en esta consideración actuamos la esperanza.
Y en tercer lugar, para acrecentar nuestras virtudes, el Espíritu Santo nos moverá a ejercitarlas, a cuidar la acción virtuosa. Los actos virtuosos, para que nos hagan crecer de verdad, precisan unas condiciones. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, don José distinguía entre los actos remisos y los actos intensos. Los actos remisos son actos objetivamente buenos, pero vividos poco personalmente, con poco fervor, con poca conciencia, de manera muy rutinaria. Podemos incluso comulgar cotidianamente de esta manera “remisa”, rutinaria, con poca fe y poca caridad, muy distraídos, con poco fervor; y así podemos incluso celebrar Misa. Siguiendo a Santo Tomás, don José enseñaba que estos actos remisos no sirven para crecer, no nos santifican, al contrario de lo que sí hacen los actos intensos.
Los actos intensos no son actos en los que ponemos un gran esfuerzo, un gran empeño, que hacemos con gran tensión y dificultad. Los actos intensos de virtud no son aquellos que nos cuestan mucho, sino aquellos en los que nos vemos atraídos fuertemente por el don de Dios, que contemplamos a la luz de la fe. La intensidad de los actos virtuosos tiene que ver con la viveza de la fe y con el atractivo que el bien que Dios quiere concedernos ejerce sobre nosotros. Así comulgar con fe y caridad intensas no es necesariamente comulgar con mucho fervor sensible, con una gran emotividad sensible, con emoción y llanto, sino comulgar sabiendo quién es el que se nos da, con qué amor se nos da, qué frutos quiere concedernos, qué don inmenso quiere concedernos permaneciendo en nosotros, fortaleciendo su presencia y su vida en nosotros. La intensidad en los actos cristianos tiene que ver con la intensidad de la fe.
Don José recordaba muchísimas veces la necesidad de lo que él llamaba actualizar la fe. Actualizar la fe no es algo trabajoso, costoso, ni debe ser algo que tengamos que empeñarnos en hacer continuamente con todo, porque además sería imposible; pero sí podemos y debemos dejar que la luz de la fe nos recuerde con frecuencia –hasta que se nos haga presente habitualmente– el sentido cristiano de las cosas que hacemos. Unas veces insistiendo en unas por razón de necesidad, porque vemos que estamos cayendo en la rutina; otras veces insistiendo en otras por razones de importancia, o porque necesitamos la luz de Dios para actuar. Yo recuerdo cuando, en mi curso de espiritualidad, nos recomendó que dedicáramos un rato a reflexionar un poco en el sentido cristiano de las cosas que hacíamos cada día, empezando por la primera, que es levantarse, y desde ahí todas las demás. Cuando San Pablo dice: “Ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para Gloria de Dios” quiere decirnos esto: que en toda acción cristiana debe estar presente la fe, en toda acción cristiana debemos saber encontrarnos con Jesucristo, recibir su acción en nosotros.
La acción virtuosa cristiana él la proponía como eminentemente personalizada, insistiendo no en el carácter objetivo –lo que en sí es bueno– sino en el aspecto personal –cómo saber si me va a hacer bien a mí y, por tanto, si Dios me concede la gracia de hacerlo–, de manera que presentaba algunas señales para que pudiéramos discernir si Dios nos quería mover a realizar ciertos actos virtuosos o no. Veámoslas.
Él decía que lo que es obligatorio es seguro que Dios lo quiere para nosotros, y tenemos la certeza de que nos quiere mover interiormente a realizarlo. Puede ser obligatorio en positivo porque nos es mandado sin más; o puede ser obligatorio en negativo porque se trata de evitar un pecado, evitar un mal, y eso sabemos con certeza que Dios nos va a dar su gracia para hacerlo. Pero cuando se trata de decisiones a tomar, a discernir, ¿qué querrá Dios?, ¿a qué nos querrá mover Dios? Él ofrecía, y lo digo a grandes rasgos, estas señales: pongo como ejemplo el discernimiento de un ayuno (ejemplo que don José mismo ponía): ¿cómo saber si Dios me conceder la gracia de ayunar? Él decía que había que atender a las siguientes señales:
1ª.- Si la motivación nos parece sinceramente que es una motivación cristiana que está brotando de la fe y del amor a Cristo.
2ª.- Si no nos va a impedir realizar otras actividades que son obligatorias, es decir, que nos consta que Dios quiere que hagamos.
3ª.- Si no va a suponernos excesiva tensión, sobre todo tensión psicológica. Si un acto virtuoso que no es seguro nos va a suponer demasiada tensión es que Dios no nos está dando la gracia para hacerlo. Debemos dejarlo por ahora.
4ª.- Si nos va a centrar en nosotros mismos, si realizar un acto virtuoso va a suponer que nos olvidamos de Cristo, de la gracia de Cristo y nos centramos en nosotros mismos. Si nos creemos los autores, los artífices, los protagonistas, es decir, si no nos deja más humildad, agradecimiento.
5ª.- Las consecuencias: si va a servir para compararnos con los demás, para enorgullecernos de lo bueno que hemos hecho, Dios no nos está dando su gracia por ahora.
Y de este modo él proponía la vida cristiana como un camino personal, en el que los pasos van siendo fáciles, gozosos. Y lo ilustro con esta segunda historia de la homilía del último día de nuestro curso de espiritualidad: nos contaba que en un museo al lado de un cuadro de San Jerónimo alguien que había sentido la inspiración poética había escrito unos versos –saben que San Jerónimo se fue al desierto y allí anduvo haciendo penitencia: San Jerónimo fue un gran santo, se partió el pecho con un canto. Y seguía contando don José que otra mano anónima lo corrigió escribiendo debajo: Gran santo fuera si con un tomate se lo partiera, que con un canto se lo parte cualquiera.
La vida cristiana no es partirse el pecho con un canto, la vida cristiana no es hacer esfuerzos ímprobos por llevarnos la contraria, fastidiarnos haciendo grandes y costosas renuncias. La vida cristiana es cargar con el yugo de Cristo que es un yugo suave, y cargar con la carga de Cristo que es una carga ligera; es dejarse conducir fácil y gozosamente por el Espíritu Santo que nos va ir haciendo experimentar el gozo de practicar el bien, el gozo de dejarnos mover por Cristo, el gozo de practicar la virtud.
“MAESTRO”
Si podemos considerar a don José como un maestro de virtudes es, pienso, por su capacidad de enseñar y ayudar a toda clase de personas, mostrando la belleza de la vida en Cristo y ayudando a cada uno a avanzar en el camino espiritual, a dejarse santificar por la acción del Espíritu Santo; don José no proponía recetas sino luces de Dios, ayudaba a cada persona a recibir la luz de Dios para ir recorriendo su propio camino de santificación. Por eso espero, y creo que todos nosotros esperamos, que don José sea para muchos en la Iglesia maestro de virtudes cristianas.