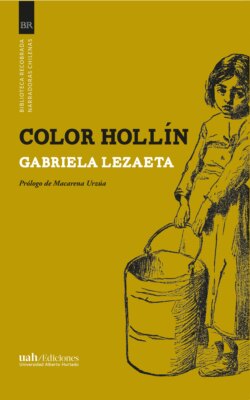Читать книгу Color hollín - Gabriela Lezaeta - Страница 6
ОглавлениеUn cuerpo se dibuja en la escritura:
Color hollín de Gabriela Lezaeta
Macarena Urzúa Opazo
“El verde en agonía está ahora sucio…
con el color de la pobreza,
el color de los días nublados,
el color de la pena.
Ni intenso, ni puro.
Color hollín.
Solo las amapolas resisten la sequía;
engañadoras, parecen frágiles y no lo son”.
(Color hollín 150)
No sabemos exactamente a qué tono corresponde el “color de la miseria” como se llama en las primeras páginas de esta novela al color hollín. Solemos asociar el hollín a la suciedad, a la pobreza, a algo gastado, a una tonalidad que se aleja de aquello digno de contemplación, como el paisaje natural de un campo, una playa, o un jardín con flores. Este colorido, el del hollín, será uno que guíe la descripción del entorno de esta narración, en donde abundan los matices que van de los grises al café oscuro. Al acercarme a esta narración, en primer lugar, me pregunto cómo puede escribir una niña muda, María, nacida en un barrial, que describe tanto los ambientes habitados que la rodean, como su paisaje interior. María, la protagonista y narradora, es hija de una lavandera y de un joven pintor, de ideas revolucionarias, Pablo, a quien ella no conoce durante su infancia, pero que aparecerá por la población, una vez que la niña ya ha crecido. María nace muda, pero aprenderá a escribir, y su relación con el lenguaje, así como su modo de descifrar el entorno se irá dilucidando, a medida que esta historia, la de Color hollín de Gabriela Lezaeta (1970), se desarrolla. Esta niña, de ojos verdes, y la misma mirada de su padre, María, se encuentra con la escritura, como una manera de sanarse, pero también de conocer su propia subjetividad. A lo largo de la novela, ella construye una narración en la que irá trazando las líneas de este mundo, a través de sus recuerdos, contados anacrónicamente, dispuestos como un montaje cinematográfico, mediante el cual se va urdiendo la trama que describe su vida.
La lectura de esta novela sorprende por varias razones: las vívidas descripciones de este grupo de gente que vive en una población que hoy llamaríamos “periférica”, situada en los alrededores de Santiago y el realismo y detalles con que se describen los espacios, así como las costumbres de sus habitantes, que se desarrollan a través de la focalización variable de un relato polifónico, lo que nos permite leer los distintos puntos de vista, así como la diversidad de conciencias que aparecen en esta historia. Estos modos de narrar, junto con la manera en que se grafica la ciudad y su incipiente modernidad, en contraste con el espacio situado del otro lado del puente, hacen de este texto una experiencia de lectura que entrega varias capas y dimensiones. En ella aparecen retratadas la temática social, la relevancia de lo sensorial, la visualidad y sobre todo, la construcción de un sujeto femenino que explora su vida y subjetividad desde la escritura, entregando una particular mirada que resalta los sentidos y reflexiona sobre la existencia. La novela nos lleva como lectores a transportarnos a la temporalidad y espacialidad del entorno de Color hollín, permitiéndonos deambular por lugares inexplorados, que se revelan al lector tal como se devela la escritura de Lezaeta.
Si examinamos la historia como algo no totalmente lineal, valdría la pena repensar la cronología de la literatura chilena. Creo que, por un lado, tenemos la oportunidad de poder leer este texto de Gabriela Lezaeta, injustamente olvidado y hacer una lectura crítica, atendiendo a las preocupaciones en torno a género y escritura desde una perspectiva actual. Esta novela, que no tuvo la difusión literaria necesaria en su momento, obtuvo el Premio Gabriela Mistral en 1969, siendo luego autoeditada, además de escasamente vendida y comentada por la crítica de esos años. De esta manera, su lectura hoy nos confiere una oportunidad para revalorar la voz de una autora que, en su momento, no recibió la debida atención. Esta relectura nos enfrenta inevitablemente a proponer modos alternativos de leer o de no leer una tradición. Así, tenemos la posibilidad ahora, gracias a esta colección de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, de apreciarla desde otro contexto y así, más que ampliar el canon, si es que aún tiene sentido hablar en estos términos, propiciar lecturas que nos permitan viajar en el tiempo. Esta propuesta se enfoca en cómo restaurar el lugar de la autora y la novela, así, la tarea hoy es la de cederle un puesto tardíamente. Color hollín emerge como un texto “recobrado” que podemos leer en el contexto actual, a la luz de la transformación feminista que vive el país, por lo que encontrarnos con estas voces, como la de Gabriela Lezaeta y sus personajes femeninos, nos permite incorporarlas entre aquellas novelas con enfoque social, pero en donde además aparecerán otros discursos, como el médico y el siquiátrico, junto con una preocupación por la innovación de la técnica literaria. Lezaeta entrega una perspectiva de lo marginal, pero desde lo femenino, a través de su personaje María, proporcionando de este modo, una mirada crítica única al lugar de las mujeres en ese contexto social.
Más allá de si se menciona a Color hollín en alguna lista de narrativa publicada en los años setenta, o de preguntarse por qué no figura en ninguna lista de lectura escolar o en alguna historia de la literatura, es necesario explorar el campo cultural de la época, así como las condiciones de producción, contadas por la misma autora Gabriela Lezaeta, contexto al que atenderé más adelante. Tal como lo ya señalado por Andrea Kottow y Ana Traverso en la introducción a Escribir & tachar. Narrativas escritas por mujeres en Chile (1920-1970):
Las publicaciones de las mujeres se invisibilizaron al ser leídas y comentadas como “literatura femenina” y con ello terminaron desvinculadas de las tendencias literarias dominantes: criollismo, imaginismo, realismo social, existencialismo en narrativa, y modernismo y vanguardismo en poesía. A la luz del presente, es fácil advertir que estas escrituras, por el contrario, no estuvieron ajenas a los movimientos epocales… (21).
Este hecho coincide con que en la escritura de Lezaeta se cruzan la novela social y la experimentación al incluir tendencias narrativas modernas, cercanas a las vanguardias y luego al boom latinoamericano: la corriente de la conciencia, los saltos temporales, el lenguaje de los sueños, entre otros elementos innovadores. Junto con estas características, concuerdo con Kottow y Traverso sobre la desviación de estos textos respecto de la norma heteropatriarcal. Las autoras a las que se refieren ofrecerán nuevos y alternativos modelos de mujer (23), tal como ocurre con María, quien deviene como individuo consciente de su subjetividad, a partir de su ausencia del habla, para transitar hacia la presencia de la escritura y de sí misma. Su transición quedará plasmada en esos signos antes ininteligibles, en reflexiones, ideas y análisis para la lectura de su médico, quien ostenta el poder para sanarla y encarna, entonces, la presencia de la norma.
Sin duda, la condición de María podría estar cercana a la histeria y a toda esa “imaginería que vincula femineidad y enfermedad” (109), tal como señalan de Gilbert y Gubar en La loca del desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX, ligada la metáfora de escritura y enfermedad, así como de “imágenes obsesivas de encierro” (78), que revelan el modo en que escritoras y artistas se sintieron atrapadas y enfermas (79).
En Color hollín, tanto enfermedad como encierro convergen en la mudez (encierro en sí misma) y así, a través de la hipnosis, María experimentará la activación del recuerdo, obteniendo como resultado de ese estado de mejoría en la escritura, salir de sí misma hacia un exterior, que es la hoja en blanco: “…la enfermedad se vuelve cifra de una doble anomalía: ser escritora y ser mujer” (Gilbert y Gubar 109). Esta escritura como expresión de esa enfermedad es leída como parte de esta anomalía, sin embargo, se intenta curar la mudez buscando el síntoma no solo en el cuerpo sino que también en la siquis, de modo de encontrar la causa del impedimento, del habla. Este desconocimiento del lenguaje se puede leer también como un preludio, si queremos, a la posterior conversión de María en escritora, tal como lo ilustran Gilbert y Gubar con relación a enfermedades recurrentes en la literatura de mujeres como la afasia u otras condiciones relacionadas con el lenguaje: “…muchas escritoras consiguen dar a entender que la razón de tal ignorancia del lenguaje —así como la razón de su profundo sentido de enajenación y su ineludible sentimiento de anomia— es que han olvidado algo” (73).
En “Escritura de mujeres: una pregunta desde Chile”, Adriana Valdés parte del principio (citando entre otras a Hélène Cixous), de que las mujeres se hallarían fuera del lenguaje, al situarse, doblemente al margen, tanto del discurso hegemónico o normativizado como de la escritura:
Las opciones de las mujeres, ante esta contraposición entre su “estar fuera” y el lenguaje (o entre el lenguaje y lo femenino en cuanto represión y marginación, lo latinoamericano
en cuanto represión y marginación) pueden ser apartarse de cualquier discurso vigente, hasta caer en la ininteligibilidad… (188).
Esta afirmación podría coincidir perfectamente con la primera parte de la vida de María, quien no puede hablar, es decir, no puede emitir palabra-sonido inteligible, solo ruidos guturales, lo que no significa que esté fuera del lenguaje. De todos modos, para el resto es doblemente marginada de ser comprendida e interpretada, de ser considerada una igual, en ese mundo ya marginal:
Difícil recordar algo con este sueño que tengo, con este cansancio, y más aún si me preguntan por mi madre. Nunca fui esa muchachita detestable y flaca de la que me hablan, siempre he sido lo que soy: una persona mayor, que estudia, se adapta, y obedece… No puedo. De verdad que estoy tratando de recordarla. Voy cayendo… Hay humo… o neblina, y la mesa no me deja verla. Espera… está más claro… hay un gato. Salta de mis brazos y se escabulle… Es todo un universo este hueco tibio, techado con un mantel en el que cada rotura imita una estrella (Lezaeta 16-17).
En Color hollín, oímos múltiples voces, sobre todo escuchamos a mujeres: la madre de María, la curandera de la población, las vecinas, y principalmente a María, esta combinación nos entrega una perspectiva social única del Chile de ese momento, contada a través de la mirada subjetiva y poética de la narradora.
Hasta aquí se podría pensar que estamos ante una narración tradicional con ciertos rasgos modernos, realistas y de corte social. Una novela en la que el uso de la técnica de la corriente de la conciencia o el cambio de perspectivas manifiestan cierta experimentación, a partir de la cual se reconstruye anacrónicamente la narración de María, lo que nos lleva a desentrañar cómo la protagonista estructura mentalmente su relato, cómo lo escribe y lo transmite al doctor y a Lucy, su otra interlocutora-lectora, haciéndonos parte de su experiencia, que se va dibujando más allá del colorido oscuro, del color del hollín.
Por orden de un siquiatra, María intenta recordar su pasado y el origen del trauma. El doctor la somete a sesiones de hipnosis, práctica ampliamente aceptada por la siquiatría desde fines del siglo XIX; hacia 1887 Sigmund Freud comienza a utilizarla con sus pacientes luego de haber visitado y observado a Charcot en el hospital de la Salpêtrière en París. Así queda estipulado en el “Informe de Berkhan. Experimentos para mejorar la sordomudez y éxito de dichos experimentos, 1877”, donde escribe que Charcot habría logrado devolver la escucha y la voz a personas sordas y mudas de nacimiento, a través de la hipnosis (183). Este texto nos permite releer Color hollín acompañado del discurso médico-siquiátrico, además del literario, atendiendo con particular atención al tipo de terapia al que María será sometida. La escritura será consecuencia directa de este tratamiento para sanar un trauma. Este hecho nos inserta en el largo camino por el que transita María para llegar hasta acá, el comienzo de la novela y el desenlace de su historia, encontrándose con la escritura:
No doctor. No creo que necesite otra inyección. ¿Es que soy esa chicuela harapienta y estoy soñando? ¿O es que son míos? ¿En el jardín de mis sueños o de mi realidad bailan estos personajes increíbles?
Ya vuelvo atrás, aunque hay algo en mí que se resiste. Yo misma que me atravieso en el camino y no me dejo pasar. Obediente con usted cierro los ojos un minuto como me ordena y desaparece el obstáculo: estoy viendo a mi madre. Usted tuvo la culpa: me obligó a colocar el último cuadro del rompecabezas… El humo me muerde con su recuerdo, el fogón, la lejía, el puchero (Lezaeta 19).
Aunque María padece de mudez congénita, en este pasaje aparece aquella otra mudez, derivada del trauma, en donde se alude a la posible causa de aquella imposibilidad física de hablar de la niña, quien deviene entonces en testigo mudo. Pero, sin embargo, además se constituye como una presencia que observa, transformándose en una que registra, escribe y reflexiona sobre su condición, su entorno y su futuro.
¿Será, entonces, una decisión consciente la de no emitir sonido ni palabra, o una total imposibilidad?, nos preguntamos como lectores. Es desde este silencio que se escribe, se ilumina e incluso se “denuncia la barbarie” (recordando la idea de testigo señalada por Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo). De la mudez a la escritura encontramos no solo gestos y palabras aprendidas, sino también huellas del gesto que deja el cuerpo, en este caso, en la página del cuaderno de María, quien irá desentrañando y aprendiendo a leer junto con escribir, desde su perspectiva y su memoria, a petición del doctor. La escritura acontece como un encuentro con el lenguaje, marcado por la entrada a la escritura, que coincide con el paso de la infancia a la adultez, como parte del proceso de sanación de un trauma: el del ultraje de su cuerpo, al haber sido atacada por un hombre mayor, “el Laucha”, quien se aprovecha de su condición de muda. Este hecho violento desencadenará la huida de María de la población y su entrada a la ciudad, la que será asimismo la puerta de acceso a la escritura y a su sanación.
En este punto, podríamos proponer que María, al dejar lo conocido —que es también el espacio de su silencio (para los otros)—, deja de ser un ente enfermo, fuera de lugar. Abandona así una vida de ser tratada como anormal por el resto e ingresa al mundo, al acceder a la lengua, mediante el lenguaje del relato, de la conciencia y de la búsqueda de su identidad sicológica, que va descubriendo en la medida en que transcurre la escritura y el tiempo de la narración. Un cuadro que, como lectores, vamos completando como el dibujo a carboncillo, con trazos que poco a poco van componiéndose en un paisaje pictórico que se revelará casi como una fotografía documental:
“El impacto de la fealdad o de una conmovedora pobreza, un muro derruido, símbolo decadente de vejez, de pretérito, o la carcoma verdosa de un fierro oxidado, eran para él fuente de inspiración y no ese rubicundo y estúpido sol burgués” (Lezaeta 8-9), dice en unos de los pasajes el comienzo de la novela, en referencia a Pablo, el pintor que escoge este lugar como fondo para sus pinturas, tal como se observa en la siguiente descripción de un cuadro ya terminado:
El cuadro que terminó se afirma contra el muro derruido y se ve también insólito en este lugar. Sorprende que no haya pintado la cordillera, ni el sol, ni el río. ¿Qué es esto? ¿Las casuchas? No están y están. Rayas negras, palos quemados, clavos. Hasta puedo imaginar la lienza con la ropa mecida por el viento. Somos y no somos. Las tablas carcomidas, los alambres sin oficio. Me pone triste. Falta la gente y los colores en esta muerte. Solo este esqueleto mísero (47).
Recomposición del puzle.
De la hipnosis a la escritura
“Quisiera entender esos pequeños signos negros
que hablan para algunas personas.
¿Irán a ser siempre mudos para mí?”.
(Color hollín 91)
Al preguntarse por la implicancia de la práctica de la escritura en el contexto de la sanación de María —narradora muda, quien luego de ser sometida a la hipnosis como parte de su tratamiento médico, accede a este modo de expresión del lenguaje— surge inevitablemente la pregunta por el rol que la escritura tuvo en aquellos tratamientos populares en los inicios de la siquiatría, incluso para Freud. La hipnosis, ya desde el siglo XIX, comenzó a tener relevancia por sus efectos en los pacientes de la naciente siquiatría. Esta práctica llega tempranamente a Chile, expandiéndose primero en el reducido mundo de la Universidad de Chile, hacia el año 1870. Para esta época,
los médicos chilenos ya habrían conocido la hipnosis y la habrían aplicado para tratar enfermedades mentales y nerviosas, circunscribiéndose en un principio a los estudiantes de Medicina; así lo consignan María José Correa y Mauro Vallejo en su estudio Cuando la hipnosis cruzó los Andes. Lo que enseñaban los libros de hipnosis y de la energía magnética fue también acerca de sus propiedades curativas. La hipnosis o la “sugestión”, como se denomina a la palabra del hipnotizador, a quien el paciente obedecería pasivamente. En Color hollín, sin embargo, vemos que en María este mandato no se reducirá solamente al obedecer, sino que operará también como un catalizador en la búsqueda de su subjetividad, a través de su voluntad de escribir y de enunciar una voz, junto al paso de dejar la infancia y encaminarse hacia la adultez.
Medicina, escritura, cuidado, un cuarto propio, entrar a la verdad, pero vigilada, por este otro, por la autoridad, adquirir la conciencia del propio cuerpo, de ser joven y de ya no ser más una niña, todos estos rasgos van unidos al mandato de recordar, por medio de la ley científica, y se constituye como el punto de partida de esta escritura que, como dice Freud, es el lenguaje del ausente. Aquí lo es doblemente, al ser el de alguien que no tiene voz. Es un estar en el lenguaje, pero no del todo, la escritura de la muda es un habitar entre el cuerpo y el espíritu, el silencio, la pasividad, el ser testigo, hacerse presencia vía escribir y recordar; así, en cierto modo, la narradora logra traspasar estos binarismos e ir más allá de lo históricamente concebido como el silencio, lugar que le correspondería a la mujer.
Enfermedad y ausencia del lenguaje también pueden ser leídos como resistencias a la norma, o bien, pueden llevar a pensar el lugar de la femineidad, la que será desafiada gracias a la escritura. Esta resistencia se constituye también en torno a aquello que, podría ser el acto de victimización de una subjetividad inferior. Por el contrario, será ella quien contará con su propia voz, su narración y entregará su perspectiva. La figura de María permite acercarnos y comprender su diversidad funcional, referirnos a la interseccionalidad, ya que ella se muestra desafiando estos estereotipos de subalternidad, exhibiendo sus percepciones, miedos y opiniones sobre su entorno y su vida, mucho más allá de su condición de muda o de su inferioridad social, erigiendo en un punto una voz que se valida ante los sujetos de poder que van apareciendo: el sacerdote, la monja, el doctor, quienes le enseñan, sí, pero también intentan sanarla o “normalizarla”, al mismo tiempo que se comprometen a ayudarla. De este modo, ella se va configurando como un sujeto válido que subvierte aquella condición de inferioridad, a partir de su escritura. Este rastro corporal que irá dejando el escribir va ligado a la práctica de su memoria, al poner en movimiento la emoción, así como también, situará a todo su ser en un antes y un después, revelando la condición de afectar y de ser afectado, movilizando su recuerdo y su memoria.
María traspasa los estereotipos de ser una niña pobre, ignorante y muda, su mundo interior aparece en sus evocaciones y de este modo vamos construyendo su historia, observando con su mirada, por ejemplo, el modo en que percibe el oficio del pintor (su padre, aunque ella no lo sabe con certeza):
Va hoy a la ciudad. Atraviesa el camino con un cuadro bajo el brazo. Volverá sonriente como otras veces, con un nuevo rollo de tela y panes de dulce. Mi madre mira inquieta los cuadros. ¿Podrá encontrar nuevos temas en esa desolación? Faltan en ellos la luna, faltan las estrellas, el agua que corre como yo, silenciosa… y la secreta esperanza. Indeciso, escondido por allá en el fondo de mí, lo que más deseo, un retrato mío. Ver mi cara grande con hermosos colores. Rayas de ventolera en mi boca, como si fuera a “decir” algo (61).
Ella da cuenta de la conciencia de su silencio, de su cuerpo y de su anomalía, de la escritura que le da voz a su modo de habitar, pero también de resistir. Por ejemplo, en este pasaje, donde vemos la relación del silencio con la secreta esperanza de verse retratada por el otro, trazada por la mano del padre (que legalmente no la ha reconocido), evocada en esas líneas que podrían decir algo al dibujar su boca muda en el retrato. Sin embargo, ella también pinta y dibuja con las palabras sus imágenes y sensaciones, creando un poema donde extrae pequeños retazos de alguna belleza natural, que contrasta con el entorno que la rodea: “La naturaleza en cambio púsose de fiesta; a la luz solar sin tibieza, brillaban los espejos de las charcas y las piedras recién lavadas. El ancho río era ahora un joyero cristalino y mostraba en su fondo claro los tesoros de sus rocas. Coral, alabastro, ónix…” (100).
La mudez es, sin duda, la condición del testigo, quien observa y registra, participando de otro modo. Desde el lenguaje, pero no desde lo hablado, ni desde la inmediatez. La escritura logra articular su pensamiento en María y le entrega estructura a este relato; es en cierto modo su entrada al lenguaje, dejar la infancia, como experiencia originaria, siguiendo a Giorgio Agamben en Infancia e historia: “(…) aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del lenguaje: una experiencia “muda”, una in-fancia del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje debería señalar (64)”. Sin embargo, esa infancia coexiste originariamente con el lenguaje, no es que exista una cosa sin la otra. Un momento que es imposible de determinar, de situar el cómo y el cuándo, eso sí, si cambiamos acá al hombre por la mujer y agregamos el medio a través del cual podría ocurrir, será entonces, a través del acto de escribir como modo de hablar el que llevará, en un tránsito que deja la infancia y conlleva a construir una subjetividad.
De este modo, en los gestos de María en la novela, en su condición de testigo, de muda-niña y escritora-adulta —si es que cabe agrupar binariamente alguna categoría— quizás lo único realmente definitorio sea el lenguaje, primero la ausencia y luego la capacidad de este de constituirla como un sujeto válido a partir de este encuentro con el lenguaje escrito. Esta escritura en una primera parte es evocada desde su recuerdo, imágenes y diálogos, que rememoran su pasado a través de una escena narrada en tercera persona. Esta describe su conciencia y sus pensamientos más profundos. Así leemos, por ejemplo, su reflexión sobre el origen de la vida, siendo aún una niña, al observar el parto de una vecina:
De pie, junto al perro indiferente, la muda trata de pasar desapercibida, no respirando, escondiéndose en la sombra, como un poste para sujetar la negrura sobre sus hombros. Colmada por el milagro de la maternidad, se le aclara y comprende, sabiendo que el niño se le desarrolló dentro del vientre, esponjándose como un grano de trigo en el cálido fondo de una olla de greda, compadecida del dolor de la madre, pero sin comprender su mirada dura que roza sin amor la cabeza pequeña (40).
Esa narrativa habla de su entendimiento e introspección, reflexiones en las que se adivina vida y dolor. Expresiones que la escritura dejará salir, para así inaugurar su llegada a una condición más existencial, que más adelante María describe:
La primera cuerda que me tendieron hasta el fondo de mi pozo. La gente habla de la soledad, pero qué sabe la gente de la verdadera soledad: como en un vehículo, se arrancan de ella en las palabras. La mía es sin escapatoria. Me siento sola, Lucy: con una curiosa sensación de caerme hacia adentro de mí misma, cada vez más hondo, en una especie de trance hecho de peldaños o como si dieran vuelta al revés (219).
Gracias a esta narración de María, a veces en primera persona y otras en tercera, nos es posible ahondar en su introspección, en la voz de su conciencia, con el ritmo que entrega su mirada descriptora del entorno, con una visualidad pictórica, tal como se ve en ciertos pasajes, y su esfuerzo por hacer visible su memoria. Así también conoceremos cómo es su entrada a ese lenguaje, el modo en que es ayudada por los cuidados del convento y del médico, volcándose en este diario que va intercalándose con la narración de María y los habitantes de su entorno:
A veces él revisa los papeles de su escritorio o los libros cuidadosamente ordenados de los estantes, haciéndose el distraído, pero luego siento sus ojos sobre los míos y es como si me viera desnuda, con una desnudez peor que la otra, es decir, como sin cuerpo: yo entera hecha de letras, de signos que forman un todo de verdades. Mi niñez y mi juventud escritas en este fantasma, y él al frente, para descifrarme como un “puzzle”. La inyección que me colocan al entrar, empieza a producirme sueño; agradable como ese sopor que se siente después de una comida abundante (217).
Ese entrar a la letra, leer los signos y dejar a ese fantasma, se relaciona íntimamente con esta niña-mujer muda que escribe, consciente de su cuerpo y desnudez, que vuelve desde sus recuerdos, a narrar su pasado, a su vida como era antes y después de entrar al convento, accediendo sin duda a una importante transformación, que incorpora tanto el tratamiento del cuerpo como de la letra.
Recomponer la escena
“La euforia de escribir hacia la derecha
y hacia la izquierda en el papel,
de arriba abajo y de abajo hacia arriba.
En silencio y con bulla, tendido,
sentado y también de pie.
A máquina, con lápiz y mentalmente
y también en el borde de los diarios y en ‘confort’”.
(Gabriela Lezaeta ¿Quién soy? 19)
¿Por qué no conocí o leí antes esta novela? Me pregunto mientras la voy leyendo, y recordando que antes de este texto solo leí un cuento de esta autora (un cuento infantil) y únicamente porque sabíamos que era nuestra pariente, se llamaba “Anita mágica” y estaba en el volumen Cuentos cortos de la tierra larga (1989). Quizás fue justo después de haber leído Papaíto piernas largas, cuando decidí que quería ser escritora, cuando mi mamá me habló de esta prima de su madre, Gabriela Lezaeta, ¿O fue la tía Meche la que me contó de su existencia? Este cuento y otra novela, La segunda vida, siempre estuvieron en mi casa. Para mí, el que hubiera “una tía lejana escritora”, me sonaba a una persona muy famosa y por ende distante, a quien era muy difícil de conocer en persona, por lo que asumí que debía conformarme con su lectura.
¿Por dónde transita la escritura de las mujeres impresa, publicada, premiada, elogiada y reseñada, pero luego olvidada o más bien vagamente recordada? Sin ir más lejos y como mencionaba anteriormente, Color hollín ganó el Premio Gabriela Mistral en 1969 y fue publicada en 1970, aunque en rigor fue autoeditada. Tomando el contexto social e histórico de fines de los sesenta, la novela claramente recoge varias temáticas que estaban en el ambiente, la preocupación por lo social y la marginalidad, la perspectiva de un joven pintor, Pablo, quien circula entre la política, la bohemia y su arte.
Al buscar referencias sobre la obra de Lezaeta encuentro algunas reseñas, sin embargo, no aparece ningún texto crítico que aborde la complejidad de la novela o que aluda a su novedad, a cómo la trama incorpora el discurso médico-siquiátrico, y cómo el artístico muestra y reflexiona acerca de la marginalidad. Esto permite a los lectores imaginar un Santiago delimitado entre una zona de modernidad y otra que parece detenida en el tiempo, hace no demasiados años atrás, un lugar abandonado como muchos otros que aún transcurren en otra temporalidad, más allá de haberse movido los límites entre lo urbano y la periferia. En una parte del texto se sugiere que la población donde se sitúa esta novela se ubicaría por la zona de Lo Valledor, en esa época fuera de los límites urbanos, suponemos que en una toma ilegal. Este es un territorio que contrasta enormemente con un Santiago descrito con autos, faroles, iglesias, edificios, calles y veredas; tan solo al otro lado del río: una acequia infectada, una toma de terreno, polvo, cerro, hacinamiento, poca higiene, carretas en lugar de automóviles. En síntesis, se muestra y denuncia un lugar con nula presencia de ningún tipo de orden, ni edificaciones ni servicios, por tanto, totalmente alejado de la presencia del Estado, que se hace presente solo cuando hay algún crimen y se asoma la policía. O bien, tras una catástrofe como una inundación, tras la cual aparece la ayuda social encabezada por mujeres de clase alta, como se ve en un pasaje del texto, ellas peinadas y arregladas con regalos para los niños, la caridad de la Iglesia, o bien jóvenes con algún tipo de inquietud social que se apersonan después de alguna catástrofe. Así es descrito el entorno donde transcurre la acción del texto y en el que habitan María, su madre lavandera y sus vecinas, madres solteras, ancianas aborteras y curanderas (con sabiduría y conocimiento de hierbas medicinales). Una de estas mujeres es retratada del siguiente modo:
—Ella sabe d’esas cosas. No es como toas nosotras… entendía. Dicen que cuando llegó aquí hace años, ya era bruja… Apenas oscurecía se colgaba un rosario al cuello y partía p’al cerro. Dicen que se encontraba con el mismísimo diablo que le entregaba recetas y amuletos mágicos (25).
Además de esta mujer, respetada y poderosa en la población, se encuentran los niños desnutridos y hambrientos, las violaciones de hombres mayores a niñas, robos, violencia, hacinamiento, alcoholismo, abortos, entre otros problemas.
Gabriela Lezaeta, además de ser escritora, fue estudiante de escultura; en 1958 entró a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. En el año 1969 envía esta, su primera novela, tarea que le tomó aproximadamente diez años, al concurso Gabriela Mistral. Años más tarde, ganará también otros galardones, una mención en el concurso de cuentos de la revista Paula y en El Mercurio, diario en que es entrevistada y donde señala que eran estos los verdaderos estímulos a su escritura, ya que sus libros nunca estaban en las librerías. Además de su gusto por el arte y la escultura, gracias a su maestra Marta Colvin, (a raíz de cuya experiencia escribirá la novela Incendiaron la escuela)1, su hijo Robert Holmes me comenta que ella asistió a varios talleres literarios, entre ellos al de Manuel Rojas, Guillermo Blanco y Braulio Arenas. También creo de suma relevancia, como ella misma señala en la auto semblanza ¿Quién soy?, el hecho de haber conocido muchos de los lugares descritos en sus novelas y de la pobreza vista, tanto desde su trabajo en la Cruz Roja, como también a través de los relatos de su empleada, que ella recogió para construir el mundo referido en Color hollín.
“Solo soy una dueña de casa que escribe”, es el titular de una nota hecha a Gabriela Lezaeta publicada en el diario El Mercurio de Valparaíso en el año, 1985; en otras publicaciones, una firmada por Filebo y otra por Hernán Poblete Varas, se hace referencia a una acusación de plagio hecha por Lezaeta hacia 1987, debido a que alguien copió un cuento de su autoría, con el que esa persona ganó una mención en el premio Jorge Luis Borges en Argentina. Más allá de estas dos notas en el diario, resulta por lo menos insólito que ambos varones comentaran que al final era casi un homenaje, ya que nadie iba a plagiar un cuento malo, y citan el caso de Óscar Castro y un título de José Santos González Vera, La copia y otros originales (1961). No hace falta señalar que todos estos reportajes fueron hechos por hombres, sobre una autora de “literatura femenina”, y tal vez de ahí la liviandad con que en general se la trató, como por ejemplo se observa en el título de esta entrevista de Las Últimas Noticias en 1985: “La escritora Gabriela Lezaeta mira la vida con ojos celestes”.
¿Serán estas estrategias o tretas que en su momento permitieron no posicionarla en un lugar más destacado en las letras de la época reduciéndola un poco a la dueña de casa de ojos claros que además escribe? Pero esta artista y escritora fue también aprendiz de escultura, enfermera, mamá de cuatro hijos y alumna de talleres literarios, además de practicante de yoga y conocedora de su filosofía, cuyo interés en el funcionamiento de la mente humana se traspasa al interior de la novela.
Al echar una mirada rápida a la historia literaria de esos años, busco cuáles eran los nombres que resonaron hacia fines de los años sesenta. El sitio Memoria chilena, en una de sus entradas —“Narradores chilenos de la década del 60”— nombra a los siguientes autores: “Carlos Droguett ganó el Premio Alfaguara de 1970 con su libro Todas esas muertes y José Donoso publicó El obsceno pájaro de la noche, obra con la que se insertó en el boom latinoamericano”.
Por su parte, Gabriela Lezaeta, en esta suerte de crónica autobiográfica y literaria, ¿Quién soy?, atribuye en parte a la política tan revuelta de esos años la causa por la que la galardonada obra Color hollín, prácticamente no apareciera en la prensa y que terminara con ella misma autoeditándola, teniendo una presencia casi nula en librerías, así como tampoco tuvo noticias de la venta de sus ejemplares. En el mismo texto, la autora señala que escogió a María como su protagonista por cierta identificación: “Creo que de ahí el primer personaje que busqué fue una muda, la de mi novela Color hollín. Las palabras me son traicioneras: tengo miedo de las palabras. Puedo hablar mucho pero mal” (¿Quién soy? 11).
Estas palabras de Lezaeta resuenan en estas otras y se hacen eco con las de su María de la novela: “Si pudiera hablar… ¿hablaría? Tal vez al amigo de mi infancia… Tú que te ocultas con tu muchacha de la luz de la luna bajo los aromos, mientras que yo… al sol, sin la compañía de una sombra que mintiera bella la tierra…” (152).
Conocemos de sobra las numerosas omisiones y silencios de la historia crítica literaria chilena, una historia en la que abundaron lecturas muchas veces pobres, ciegas, superficiales, que redujeron a sus autoras a anécdotas como lo han hecho con otras escritoras. Así, voces como la de Lezaeta pasaron de manera oblicua, relegando a un silencio y un vacío a una escritura que es mandatorio revisitar. Un mutismo que remite a este personaje mudo y escritor, que develando desde el acto de escribir vidas, traumas, y desentrañando con sus letras el sentido de su vida, su camino recorrido hasta el momento casi epifánico, como en el que comienza María comienza a escribir, entregándonos sus percepciones y pensamiento poéticos. La conexión con la naturaleza y la vida y el más allá confluyen en el pensamiento mágico de María, por ejemplo, al recordar al niño muerto por una máquina de construcción, a orillas de la acequia, en la población:
Tal vez Chico está en las hojas fragantes de la menta y yo paso todos los días a su lado acariciándolo… y el viejo que continúa en su agonía, volverá también, en un sauce o en un arrayán, joven y fuerte. Humildemente suplico mi propia transformación en una mata de retamos, y luego la convicción de ello me alegra (139).
La escritura de la narradora muda, cuya voz activa en clave diálogo y novela, entrega las diversas facetas de esta historia, donde hablan las vecinas y miembros de esa comunidad, para volver a ella, a la dificultad de encontrar su subjetividad en medio de su vida y de buscar definiciones, cuestionándose lo que no se dice ni alcanzan a transmitir, las palabras traicioneras e inalcanzables para el decir, como observamos hacia el final del texto:
¿Qué soy yo, Lucy? ¿Podrás decirme al final si son así todas las mujeres normales que ríen y cantan, que a veces pueden gritar con indignación que pasean al sol con sus niños en cochecitos mientras conversan con ellos? He escrito “gritar” y sus letras me conmueven y estremecen y quiero escribir también “alarido”. Siento que debe ser como vaciar el dolor, como vomitarlo o como zigzagueante rayo en que descargar una ira de alto voltaje (218-219).
En síntesis, podríamos decir que, si bien hay un intento de normalizar al cuerpo de María vía hipnosis y a través del tratamiento médico, sin embargo, en un punto su persona se resiste y como respuesta se entrega a esta escritura. No obstante, será este saber científico que intentará desentrañar y descifrar la corporalidad enferma y extraña sin voz lo que construirá un cuerpo en la escritura, liberándose como una carcasa que resuena con las palabras que María va escribiendo. El efecto de sanación y comprensión de su historia y de ella misma, ocurrirá a través del rastro que deja la corporalidad de María: su escritura, plasmada en Color hollín. “¿Quién dijo que yo era muda? Solo que a mí no me entendían” (221).
Obras citadas
Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Traducción Silvio Mattoni. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2007.
Correa, María José y Mauro Vallejo. Cuando la hipnosis cruzó los Andes. Magnetizadores y taumaturgos entre Buenos Aires y Santiago (1880-1920). Santiago: Pólvora Editorial, 2019.
Freud, Sigmund. La hipnosis. Textos 1886-1893. Trad. Isabel de Miquel Serra. Barcelona: Editorial Ariel, 2017.
Gilbert, Sandra M. y Susan Gubar. La loca del desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.
Kottow, Andrea y Ana Traverso. Escribir & tachar. Narrativas escritas por mujeres en Chile (1920-1970). Santiago: Overol, 2020.
Lezaeta, Gabriela. Color hollín. Santiago: Arancibia Hermanos, 1970.
—. “¿Quién soy?”. ¿Quién es quién en las letras chilenas? Edición de Oreste Plath. Santiago: Agrupación Amigos del Libro, 1977.
Valdés, Adriana. “Escritura de mujeres: una pregunta desde Chile”. Composición de lugar. Santiago: Editorial Universitaria, 1996.
1 Publicada por Editorial Nascimento en 1978.