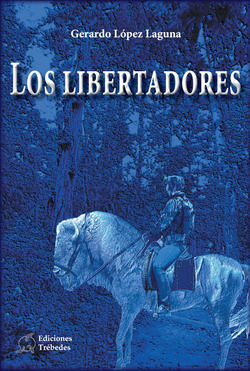Читать книгу Los libertadores - Gerardo López Laguna - Страница 4
ОглавлениеI
-¡Don Ángelo! ¡Don Ángelo!
El muchacho hacía esfuerzos para gritar con toda su energía mientras corría de tal manera que sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. A los lados del camino los otros chicos levantaban la cabeza sorprendidos y asustados por la carrera y los gritos de Iván. Alguno quedaba paralizado deteniendo la azada en el aire para ver pasar como un rayo a su compañero, que con los ojos muy abiertos y la mirada fija en Don Ángelo no cesaba de gritar su nombre entre jadeos.
Don Ángelo estaba trabajando en uno de los huertos. Apenas se percató de lo que ocurría, tiró la azada al suelo y echó a correr en dirección a Iván. Los demás chicos, alarmados, también corrieron. Iván se echó a los brazos de Don Ángelo y comenzó a sollozar mientras repetía con la cabeza alzada y mirando suplicante a los ojos de su protector:
-¡Se lo han llevado! ¡se lo han llevado! ¡se lo han llevado!
Don Ángelo le tomó los antebrazos y en un tono en que se mezclaba la serenidad y la urgencia le dijo:
-Cálmate, Iván, cálmate, ¿qué ha pasado, dime qué ha pasado?
El chico se derrumbó, y entre llantos le contestó:
-Don Ángelo, que se han llevado a Bo... y yo no he podido hacer nada...
Las bandadas de pájaros que habían emprendido el vuelo al unísono ante el inesperado estrépito volvían a posarse en la copa de los altos árboles que se erguían a los lados de los pequeños huertos y entre ellos.
Los chicos y chicas que componían esta singular comunidad estaban arremolinados alrededor de Iván y Don Ángelo. En sus rostros salpicados de polvo y sudor a causa del trabajo se podía leer expectación y miedo. Inmediatamente después de las palabras del muchacho, un silencio general de apenas unos segundos acentuaba el halo de tragedia. Era un silencio que se podía oír. Don Ángelo, antes de pedir explicaciones a Iván, recorrió velozmente con la mirada al grupo y dirigiéndose a uno de los chavales le dijo:
-Picolino, por favor, trae un poco de agua para Iván.
El muchacho, un pequeñajo lleno de nervio y vitalidad que había adquirido ese sobrenombre debido a su talla, salió disparado en busca del agua. El cántaro estaba en uno de los bordes de los huertos situados a la derecha del camino que los atravesaba. El lugar, elegido años atrás como más idóneo para ese depósito, siempre gozaba de una generosa sombra. A pesar de esto, los chicos habían confeccionado una pequeña techumbre de ramajes y arbustos entrelazados que cubría el valioso cántaro. Valioso no porque fuera una pieza artística o hecha de algún raro o costoso material, sino porque contenía agua fresca, una verdadera delicia que alegraba las horas de trabajo. Picolino, al tanto de la gravedad de la situación sin saber todavía porqué, corrió derecho a por el agua atravesando transversalmente uno de los huertos, y pisando en su frenética carrera varias acelgas. Las pisadas eran fuertes, y tras sus talones se levantaban por el aire algunas hojas de las plantas junto con terrones de tierra húmeda. Picolino llenó un cazo de agua y volvió por donde había venido tapando el recipiente con la palma de la mano izquierda para evitar que se derramara. No corría sino que iba dando grandes zancadas con el cuerpo tieso para mantener el equilibrio. Don Ángelo hizo una seña y Picolino alargó el cazo a Iván. Bebió nervioso, con ansiedad por seguir con su relato.
-Don Ángelo, como te dijimos esta mañana, Bo y yo habíamos ido a pescar... estábamos en el arroyo del oeste, sentados, cuando tres hombres se nos echaron encima... No pudimos verlos porque salieron del bosque, a nuestras espaldas... tampoco habíamos oído nada... Dos de ellos se tiraron encima de Bo y el otro me agarró por el hombro... mira, me ha roto la ropa...
-Sigue, dinos qué ha ocurrido.
-No sé cómo, me puse de pie de un salto y el hombre se cayó a mi lado... los otros estaban encima de Bo y empezaron a reírse mientras el hombre intentaba ponerse en pie y me gritaba... me decía a voces que me iba a matar... Yo me metí corriendo en el arroyo y miré hacia atrás... el hombre tenía un arco y me tiró una flecha... casi me da... Los otros le gritaron, le llamaron «imbécil» y uno le dijo que si me mataba, el Sire le mataría a él... Mientras, llegué a la otra orilla y salí corriendo, pero me escondí para ver qué pasaba con Bo.
Don Ángelo, con la boca entreabierta y los ojos fijos y brillantes, le preguntó a Iván:
-¿Te acuerdas de cómo iban vestidos? ¿viste qué hicieron con Bo?
-Sí, sí, Don Ángelo... Me escondí y vi desde el otro lado del arroyo cómo ataban las manos de Bo, a la espalda, y se lo llevaban. Bo no gritó ni lloró, pero tenía miedo... Lo vi en su cara porque volvió la cabeza hacia el arroyo... Los hombres que se lo llevaban no iban descalzos ni tenían sandalias... sus pies parecían muy grandes y oscuros, con cuerdas...
-Botas... -dijo Don Ángelo.
Iván no entendió a qué se refería, y sin preguntarle prosiguió:
-Llevaban ropa gris y verde muy oscuro, y tenían unas cosas alargadas colgadas a la espalda. Uno, el que me agarró a mí, tenía además un arco, y otro llevaba un sombrero raro, de algo parecido a este cazo...
-Iván, ¿viste algo más?
-Sí, Don Ángelo, vi muchas más cosas... estoy asustado...
Los chicos seguían en silencio, pero algunos intercambiaban entre sí miradas preocupadas. Iván continuó con el relato de lo que les acababa de pasar a Bo y a él:
-Cuando se fueron, volví a cruzar el arroyo... Les seguí, sin ruido, como hacemos cuando vamos a cazar... Me volví a esconder porque vi que se acercaban a un lugar donde había más gente... Entonces pude oírles y ver todo aquello... Es como lo que tú nos has contado muchas veces cuando nos hablas de «los sufrimientos que hay en el mundo»...
Don Ángelo se alarmó interiormente aún más, pero, por los chicos, controló sus emociones mientras en su mente aparecían con nitidez estas palabras: «llegó la hora de las pruebas», «tenía que llegar»... Inmediatamente dijo:
-Sigue Iván, cuéntalo todo, deprisa...
-...Llevaban a Bo agarrado por los brazos y lo pusieron delante de un hombre que tenía una capa negra y una ropa parecida a la de esos hombres. Creo que tenía un palo en la mano, pero brillaba con el sol. Le puso a Bo el palo en la barbilla y le levantó la cabeza. Los hombres le llamaban «Sire». Les preguntó si habían visto a alguien más y ellos le mintieron... Se miraron a las caras y uno de ellos dijo que habían visto a lo lejos otro chico... no dijeron nada de lo que había pasado conmigo. Entonces, ese que llamaban Sire le preguntó a Bo que dónde vivía y con cuánta gente vivía... Pero Bo bajó la cabeza y no dijo nada...
Iván interrumpió la narración y mirando otra vez a Don Ángelo comenzó a llorar de nuevo. Con cara de desesperación siguió hablando:
-El Sire esperó un momento y al ver que Bo no hablaba, dijo a los otros: «no importa»... y con el palo le dio a Bo un golpe en un hombro... Bo se agachó; vi que le dolía. El hombre le dio otra vez en la espalda y luego movió la cabeza y los hombres que agarraban a Bo lo llevaron a un carro gigante que tenía dos jaulas muy grandes...
-¿Jaulas?
-Sí, Don Ángelo, dos jaulas...
En el corazón dolorido del viejo sacerdote ya se había asentado una resolución. Sabía lo que había que hacer y porqué había que hacerlo. Don Ángelo levantó la cabeza súbitamente mientras indicaba a Iván con la mano que parara de hablar un momento. Con voz fuerte dijo:
-Espera, Iván. ¡Rápido! Raquel, ve corriendo a la explanada y dile a Tasunka que lleve a los niños a la Gran Cabaña, al comedor. Que no recojan la pizarra ni los cuadernos ni nada... No les asustes... a Tasunka cuéntale aparte esto... Que no te oigan los niños. Tenéis que calzarlos a todos. ¡Vete ya, deprisa!... Tú, Ismael, y tú, Sabá, id a mi choza y sacad del baúl los petates pequeños... Tenéis que hacer lo que os he enseñado, y ahora de verdad. Ya sabéis, la ropa de viaje, la carne seca y lo demás... Llenad los pellejos de agua, ¡venga, venga! Ah, Tonino, ve corriendo con ellos; en la mesa de mi choza, en el cajón derecho hay dos rollos; trae aquí el de la cinta roja....
Los demás muchachos continuaban silenciosos, nerviosos y expectantes, tanto por las veloces indicaciones de Don Ángelo como por las palabras de Iván. Algunos apretaban con la mano las crucecillas de madera que les colgaban del cuello... Don Ángelo volvió a inclinar la cabeza para mirar a Iván. El chico contemplaba la escena con los ojos muy abiertos, rojos por el llanto. Su rostro iba y venía siguiendo a los que corrían por indicación de Don Ángelo. Éste se dirigió otra vez a él:
-Iván, sigue, ¿qué quieres decir con eso de las jaulas?
-Don Ángelo, el carro era muy grande y tenía dos jaulas... en una había mucha gente, todos callados y sentados. Allí metieron a Bo, le desataron y le empujaron por una puerta... Pero en la otra jaula había animales... Es lo que te he dicho antes, es como lo que nos has contado... Parecían perros, como los nuestros, pero estaban muy quietos y tenían una cabeza enorme y una boca enorme... Los pude ver bien desde donde estaba escondido: los dientes les salían por los lados de la boca, y los ojos eran muy raros... parecía que se abrían y cerraban pero se les veían los ojos abiertos siempre... Todos eran oscuros, casi negros.
-Sauriones... son sauriones -dijo Don Ángelo.
Cuando los chicos le oyeron se acentuó la expresión de miedo en sus rostros. En unos por la incertidumbre, pero otros recordaban ese nombre. Alguna vez se lo habían oído a Don Ángelo cuando éste les contaba antiguas anécdotas y les explicaba algunos de los desvaríos de los hombres en lo que denominaba «afán ridículo de querer ser como dioses»... Don Ángelo, tras un segundo de silencio respetado por Iván, continuó:
-...¡Sauriones! Pero para qué... Nadie puede controlar a esos animales... ¿Viste algo mas, Iván?
-Vi a Bo que se sentaba donde estaban casi todos, en la parte de la jaula más alejada de la otra jaula... También vi a varios hombres subidos en otros animales... De estos me acuerdo, de cuando tú nos hablaste de ellos y nos hiciste algunos dibujos: eran cabúfalos... Luego unos empezaron a gritar a otros, el que llamaban Sire se subió en uno de los cabúfalos y el carro gigante hizo un ruido extraño. Nunca había oído nada así: el ruido no paraba y unas veces era más alto y otras más bajo... Entonces el carro empezó a moverse sin que lo empujara nadie y sin tiro de ningún animal... Se fueron hacia el este, donde está el Aduar. Yo esperé un rato largo y luego vine hasta aquí corriendo lo más que podía.
El Sire abría la comitiva montado en su cabúfalo. A su lado, también a lomos de uno de esos animales, iba su lugarteniente. Más atrás algunos jinetes, todos avanzando con parsimonia mientras miraban continuamente por los alrededores. Les seguía el camión con las jaulas e inmediatamente después un par de carretas cargadas de provisiones y tiradas por mulos. A los lados del camión y de las carretas, como escoltas, caminaban a pie unos treinta soldados.
Braco, el lugarteniente, se dirigió a su jefe:
-Sire, esos dos chicos, el que hemos atrapado y el otro, no pueden vivir solos; tiene que haber cerca alguna aldea.
-Lo sé, Braco. Lo malo es que no conocemos este lugar. De todos modos no puede ser grande... el mar se huele desde aquí... Estoy harto; cada vez tenemos que ir más lejos para capturar alguna pieza. Si los imbéciles de las explotaciones cuidaran la mercancía... pero no, para ellos es fácil reclamar una y otra vez más mano de obra. Al final siempre lo consiguen y no les importa saber cuánto nos ha costado. Porque ese es el problema, Braco, que nos pagan bien pero lo que gastamos en la búsqueda de piezas válidas, eso ni lo saben ni lo quieren saber...
-Sí, Sire...
-¿Te acuerdas, Braco, de cuando éramos jóvenes? Entonces todo era más fácil... muchas aldeas y mucha gente... -el Sire se quedó pensativo un momento mientras con una sonrisa rememoraba aquellas incursiones de antaño-... y cuando nos habíamos gastado todo podíamos saquear y tomar lo que quisiéramos... Eh, Braco, aquellos eran buenos tiempos... ¿Te acuerdas del puente del Loira, aquella borrachera, cuando nos tiraron al agua aquellos campesinos?...
Los dos rieron un instante mientras Braco, entre risa y risa, le decía:
-¿Cómo no me voy a acordar, Sire?
Braco se animó con estos recuerdos. Los cabúfalos resoplaban mientras seguían avanzando al paso. A los animales no parecía importarles que sus jinetes hicieran movimientos bruscos al gesticular y reírse. El lugarteniente siguió hablando jocosamente:
-Por poco nos ahogamos... y luego, cuando nos recogieron los hombres, empapados, tú, que seguías borracho, les ordenaste a dos que nos dieran su ropa seca... Todavía me acuerdo de ellos: dos pajaritos recién reclutados en cueros vivos y secando nuestras ropas al fuego... Tenían el culo rojo de frío...
Volvieron a reír de modo estruendoso. En ese momento algo les llamó la atención: un par de sauriones se habían enzarzado durante unos segundos con la pretensión de morderse. Habían hecho un ruido considerable. El Sire y su lugarteniente dieron la vuelta para dirigirse al camión mientras indicaban a los jinetes que les seguían que no se detuvieran. Cuando llegaron a la altura del vehículo otro de los sauriones mordió las barras de la jaula. Los animales se estaban poniendo nerviosos, a pesar de que la expresión de su rostro seguía tan anodina como siempre. El movimiento de sus párpados transparentes -que siempre provocaba temor en quienes lo contemplaban- era sin embargo más rápido.
El Sire volvió a dar la vuelta y con un ligero trote alcanzó a los jinetes que iban a la cabeza y ordenó a toda la comitiva que se detuviera. Regresó de nuevo a la altura del camión y se dirigió al grupo de soldados que lo escoltaban por la derecha:
-¡Sargento!, ven aquí... Ayúdame a desmontar.
Cuando hubo bajado de su alta montura, se recolocó la capa y descolgó de su espalda la pequeña arma que llevaba. Sus ojos se posaron en una piedra grande, una roca que asomaba por el suelo y que tenía una zona lisa cubierta de musgo. El Sire se acomodó en ese trono improvisado por la naturaleza y volvió a dirigirse al mercenario:
-Sargento, los sauriones necesitan comer. Llévate a alguno de tus hombres y soluciónalo... y cuidado con las piezas sanas. Ni se te ocurra hacerme perder dinero. Mirad por si hay alguno inservible; y si no lo hay, tú y tu hombre os vais a cazar algo u os tiráis de cabeza a la jaula de los sauriones. A mí me da igual, pero arréglalo ya, ¿entiendes?
-Sí, Sire.
El sargento se dio la vuelta y a grandes zancadas se dirigió a uno de los grupos que los soldados habían formado espontáneamente apenas oyeron la orden de detenerse. Mirando a uno de ellos, un joven de gran fortaleza física, le dijo con energía:
-Tú, acompáñame.
-Sí, sargento.
-El Sire ha dicho que tenemos que echar algo de comer a los sauriones. Vamos a la jaula.
Los dos hombres se dirigieron al camión, subieron por uno de los laterales y el sargento abrió el candado que bloqueaba el cerrojo de la puerta de la primera jaula, donde estaban encerradas veintitrés personas... diecisiete hombres y seis mujeres. Todos seguían acurrucados en la parte delantera, al lado de la cabina del camión y lo más lejos posible de la otra jaula. Tres de ellos, tres varones, no estaban sentados sino tumbados de mala manera. Parecían enfermos, pero uno de ellos estaba inmóvil. El sargento le dio varias patadas en el costado. Al ver que no respondía, le dijo al soldado joven que le acompañaba:
-Este servirá. Está muerto.
El soldado se agachó delante del cuerpo y acercó su rostro al del hombre tumbado. Se percató inmediatamente de que aún vivía. Una ligerísima respiración desacompasada, acompañada de un temblor apenas perceptible lo atestiguaban. Justo detrás del hombre estaba sentado Bo. Contemplaba en silencio y con gravedad en la mirada lo que estaba ocurriendo. En ese momento, el joven soldado fijó la mirada en la pequeña cruz de madera que Bo llevaba colgada al cuello. Enseguida levantó los ojos que se toparon con los de Bo. Éstos reflejaban angustia. Algo debió pasar por el corazón del soldado, algún viejo recuerdo, una antigua enseñanza, alguna oración aprendida hace mucho... porque al cruzar su mirada con la de Bo volvió los ojos a la cruz para levantarlos de nuevo, y en ese momento Bo se dio cuenta de que el soldado estaba avergonzado.
Todavía agachado al costado del moribundo, volvió la cabeza y se dirigió al sargento que, de pie, estaba tras él:
-Sargento, este hombre todavía está vivo. No podemos echarlo a los sauriones...
El sargento puso cara de estupefacción por lo que acababa de oír. Inmediata y visiblemente enfadado contestó de modo brusco:
-¡A mí eso no me importa! No voy a ir por ahí a buscar... Pero, además, ¿cómo te atreves a decirme a mí lo que tengo que hacer, hijo de perra? ¡Vamos a echar ahora mismo ese montón de carne a los sauriones!, ¿entiendes?
El joven soldado se irguió. Era mucho más alto que el sargento. Estaba rojo de cólera. Acercó su cara a la del sargento y con los dientes apretados le dijo en voz baja:
-Mira, sargento, tú tienes esa mierda cosida ahí en el brazo, eso que dice que eres sargento... pero yo tengo lo que la naturaleza a ti no te ha dado... Como vuelvas a hablarme así, te mataré. ¿Entiendes tú eso?
El sargento dio un paso atrás con una chispa de alarma en sus ojos. El chico hablaba en serio. Se dio la vuelta con ademán de salir de la jaula y entonces el soldado comprendió que le contaría lo ocurrido a Braco... Al Sire no se atrevería a decirle nada por temor a su reacción: que le viniera uno de sus sargentos a quejarse de la insubordinación de uno de sus hombres, le podría costar caro a alguien... Al sargento, claro está.
El joven soldado sabía sin embargo que Braco era tan cruel como su jefe. Volvería con el sargento y arrojarían vivo a la otra jaula al hombre que yacía allí entre la vida y la muerte. Apenas se dio la vuelta el sargento, el soldado descolgó de su espalda el fusil y apoyando el cañón en la nuca del moribundo, disparó. En una fracción de segundo había decidido que eso era lo mejor. El estampido sobresaltó a todo el campamento. Los prisioneros dieron un respingo de terror y quedaron observando la escena con los ojos desorbitados. Muchos tenían la boca abierta, entre ellos Bo, que jamás había visto un arma semejante. Miraba el cadáver, la cabeza medio destrozada y el charco de sangre. Un nuevo cruce de miradas entre Bo y el soldado provocó en éste otro acceso de vergüenza, del que se defendió intentando hacer comprender a Bo, sólo con la mirada, que no podía haber hecho otra cosa.
Apenas se oyó el disparo, el Sire levantó la cabeza indignado:
-¡Pero! ¿quién es el maldito idiota que ha disparado? ¡Braco!, ¡tráelo aquí ahora mismo!
Estaba realmente enfadado. Tras llamar a Braco y mientras éste comenzaba a correr, el Sire, hablando en voz alta y sin dirigirse a nadie, se quejaba:
-Si hay por allí alguna aldea estarán ahora mismo corriendo... maldita sea, es que siempre tiene que haber algún...
Las últimas palabras las dijo para sí mientras seguía con la mirada la carrera de Braco hasta el camión. Los sauriones estaban más nerviosos todavía. El hambre, el disparo y el olor de la sangre habían intensificado su inquietud. Braco llegó a grandes saltos, frenó en seco y contempló el cuadro en silencio mientras el sargento, dentro de la jaula y con un movimiento de cabeza, le indicaba que el autor del disparo había sido el soldado que estaba a su lado. El lugarteniente del Sire iba a abrir la boca para hablar cuando volvió su rostro en dirección a la jaula de los sauriones. Miró el cadáver y entonces gritó imperiosamente a los dos hombres:
-¡Echadles ya esa carroña! ¡Ya!
El sargento abrió la puerta mientras el soldado agarraba el cadáver por las piernas y comenzaba a arrastrarlo. Los prisioneros observaban con temor el rastro de sangre... Con la puerta de la jaula abierta, el soldado bajó a tierra siguió arrastrando el cadáver hasta poder echárselo al hombro. Lo hizo de espaldas a la puerta, de modo que la cabeza del cuerpo quedaba colgada hacia atrás. La sangre goteaba. El fusil colgaba del otro hombro.
El sargento echó el cerrojo, puso el candado y andando unos pasos descolgó una escalera metálica que estaba enganchada a uno de los laterales del camión. Unos pasos más y volvió a incorporarse a la plataforma, en la parte trasera, con cuidado de no acercarse a los barrotes de la jaula de los animales. Asentó un lado de la escalera en la franja de la plataforma que quedaba libre hasta el lugar en que se apoyaba la jaula, y luego la dejó caer hacia delante hasta que la parte de arriba de la escalera dio con el techo del armatoste metálico que guardaba a los sauriones. El techo era alto y de madera. Los sauriones no podían llegar hasta allí con sus torpes saltos. En la parte central de ese techo había una trampilla que se abría hacia fuera. El sargento la abrió. El joven y corpulento soldado, con su macabra carga al hombro, ya estaba subiendo por la escalera. Lo hacía con una sola mano mientras que con la otra sujetaba el cuerpo. Cuando llegó arriba, se acercó a la trampilla y arrojó el cadáver por ella...
Los siete sauriones se abalanzaron sobre el cuerpo. Sus poderosas mandíbulas entraron en acción y comenzaron a despedazarlo. Los huesos se quebraban produciendo ruidos espantosos... Incluso el cráneo fue pulverizado por las fauces de uno de los sauriones.
Los prisioneros se acurrucaban entre ellos aún más. Muchos volvían la cabeza horrorizados; otros contemplaban la escena como hipnotizados. Algunos cerraban los ojos. Bo cerró los ojos y agachó la cabeza. Hacía nada de tiempo que estaba pescando con Iván. Todo transcurría como otras veces. Había alegría en esa comunidad. Cierto que también habían sufrido, pero esto era totalmente diferente. En un abrir y cerrar de ojos se había encontrado inmerso en un mundo que no conocía... Aquellas vestiduras, las armas, los animales, los gritos y golpes, la crueldad... Bo estaba confuso. Rezaba. Como destellos aparecían en su mente fragmentos de las muchas conversaciones que Don Ángelo había tenido con ellos. El sacerdote no quería que se encerraran de modo egoísta en su tranquila comunidad. Procuraba que los muchachos no conocieran la rutina ni el aburrimiento mediante una sabia pedagogía que armonizaba la vida interior, la gratitud a Dios, con el trabajo duro y toda clase de experiencias en el entorno natural en el que vivían. Experiencias que a menudo eran arriesgadas físicamente.
También la formación que les daba era fundamental. Les enseñaba de todo. Y en ese todo, Don Ángelo había incidido siempre en intentar mostrarles que la vida era un verdadero combate por el amor, que su universo no acababa en la comunidad, en La Casa, ni en los amigos del vecino Aduar, ni en los personajes de paso que eventualmente habían conocido. Había un mundo fuera, lleno de sufrimientos provocados por los hombres, de injusticias. Como siempre. Un mundo lleno de gente a la que amar. Buenos o malos, todos podían ser amados...
Bo lo estaba experimentando de golpe y de un modo atroz. Rezaba con intensidad, rezaba con el recuerdo de las palabras de Don Ángelo. Recordaba lo que les contaba de muchos santos que habían vivido situaciones parecidas a la que ahora estaba viviendo él...
Bo se sobresaltó una vez más. Con los ojos cerrados, sumido en ese otro mundo real mientras oía el ruido infernal de los sauriones al despedazar a aquel hombre, no vio al joven soldado desplomado al lado de la jaula de los prisioneros. Tras bajar del techo de la otra jaula oyó la voz imperiosa de Braco:
-¡Tú! ¡Ven aquí!
El soldado se puso delante de su jefe y éste, de improviso, le golpeó en la cara con el dorso de la mano derecha cerrada. El revés fue brutal; el joven cayó al suelo mientras de su nariz y sus labios brotaba sangre... El sargento, a un lado, sonreía maliciosamente.
-¡Levántate! -le gritó Braco- ¡Pedazo de imbécil!, ¿por qué has disparado? ¿no sabes que has podido ahuyentar las piezas?
El soldado se levantó. No había temor en su cara. Sostenía con dureza la mirada de Braco cuando éste le volvió a gritar:
-¡Ven conmigo!
Y, situándose detrás de él, le empujó por la espalda. Braco llevó al muchacho a presencia del Sire. En otras circunstancias éste le hubiera matado allí, en ese instante, pero del mismo modo que ahora escaseaban las piezas, también tenían dificultades para encontrar mercenarios... y más con la fortaleza de ese soldado. Esto es lo que frenó al Sire.
-¿Por qué has disparado? -no esperó contestación porque no quería oírla- Si esto tiene consecuencias, si me haces perder dinero, te despellejo... ¡Braco!, que le den veinte palos... pero no le rompáis nada. No nos sobran los hombres... Y tú... más tarde hablaremos de tu paga.
El chico aguantó los veinte golpes que le propinaron dos de sus compañeros con una vara. Su espalda sangraba. Después le dieron su ropa y su arma. El Sire miraba desde cierta distancia. Inmediatamente gritó:
-¡Bueno, basta de tonterías! Nos vamos. Braco, ayúdame a montar.
El camión se puso en marcha y la comitiva continuó con el mismo orden con el que habían llegado hasta ese lugar.
Tonino venía jadeando con el rollo de la cinta roja en la mano. Don Ángelo le hizo señas con la mano para que no corriera:
-Tranquilo, tranquilo, Tonino. Perdona por haberte hecho correr. Lo siento. Vámonos todos a mi choza... dejad las azadas aquí mismo.
Los muchachos seguían silenciosos. Depositaron las herramientas en el suelo y caminaron detrás de Don Ángelo. En ese momento oyeron un estampido lejano. Los chicos nunca habían oído nada igual. Claro está que conocían los enormes estampidos que producía la naturaleza; habían escuchado muchas veces el poderoso sonido de los truenos. Pero esto no era igual. Después de todo lo que acababan de oír no pudieron dejar de relacionar ese ruido extraño con los recientes sucesos. Levantaron la cabeza al unísono, preocupados. Don Ángelo sí sabía de qué se trataba. Apretó los dientes y sin volver la vista atrás dijo:
-¡Vamos, deprisa!
Llegaron a la choza y Don Ángelo les pidió que se sentaran; ellos se fueron instalando en el suelo. Antes de que hubieran terminado de acomodarse, Don Ángelo, sin dirigirse a ninguno en especial, dijo:
-Por favor, que alguno de vosotros avise a los demás, que dejen lo que están haciendo y que traigan a los niños... Quiero que estéis todos.
Silas, que estaba a punto de sentarse junto a la puerta de la choza, se incorporó de un salto y salió a buscar a los otros. Primero corrió hacia la despensa; allí estaban Ismael y Sabá. Tal como les había indicado Don Ángelo, habían cogido los petates y ahora estaban afanados en llenarlos como se les había enseñado para casos de emergencia. Todavía no sabían que esta iba a ser una emergencia definitiva. Silas se asomó a la puerta de la cabaña almacén y les gritó:
-¡Don Ángelo quiere que vengáis a su choza! Luego terminaremos esto entre todos.
Los dos chicos obedecieron de inmediato mientras Silas emprendía la carrera de nuevo, esta vez en busca de los niños y los dos compañeros que los custodiaban. Los seis pequeños ya estaban calzados con sus sandalias. Parecían alegres, aunque los más mayores, un niño y una niña que eran mellizos y que tenían diez años, miraban estas idas y venidas y esta ruptura brusca de su ritmo diario con algún recelo en la mirada.
Silas advirtió a Raquel y a Tasunka de que tenían que ir a la choza de Don Ángelo, donde estaban todos, y de que trajeran a los niños.
Cuando Silas apareció por la entrada de la choza, Don Ángelo levantó la cabeza de la mesa. Habían pasado sólo unos minutos pero no habían perdido el tiempo: Tonino estaba al lado de Don Ángelo y éste había extendido el rollo sobre la superficie de la mesa.
El sacerdote se dirigió otra vez a Silas y a Raquel, que estaba justo detrás de su compañero:
-Entrad. Decidle a Tasunka que los niños se sienten fuera, al lado de la puerta, y que él se siente ahí, en la entrada. Así puede vigilar a los niños y escucharnos a nosotros.
Ya estaban todos... todos, menos Bo. Los niños se sentaron: los hermanos Voilov y Marinova, Tosawi, Sara y los dos más pequeños, Francesco, que tenía seis años, y José, de sólo cinco.
Al lado de Don Ángelo seguía en pie Tonino, Tasunka en la puerta y sentados como podían en el breve espacio libre que tenía la choza, los demás: Picolino, Iván, Raquel, Silas, Ismael, Sabá, Goran, Miriam, Doménico, Rodín, Edita, Baruc, Magdi, Mikel, Kizito, Lí, y el mayor de todos, Yuri, que ya tenía dieciséis años...
Tres chicas y dieciséis chicos, cuatro niños y dos niñas... la ausencia dolorosa de Bo y la presencia misteriosa de Saul y Moha, los dos compañeros y hermanos de todos que habían muerto tiempo atrás. Esta era la comunidad que tenía por cabeza al viejo Don Ángelo.
Al ver a todos juntos empezaron a revolotear en su mente fugaces imágenes y recuerdos. El rostro risueño de Bo...y la pregunta dolorida de cómo estaría en aquel mismo instante, qué pensaría... quizá estaba herido, con seguridad asustado y desconcertado...
Don Ángelo recordó en una fracción de segundo la llegada a ese lugar, con Yuri en una suerte de mochila a sus espaldas. Aquel primer niño apenas tenía un año. Se lo había entregado monseñor Virás. El anciano obispo de Aquitania lo había rescatado de una choza ardiendo. A pesar de su ostensible cojera y del cansancio de una larga caminata, el obispo corrió al oír los llantos de un bebe en medio del tremendo sonido que produce el crepitar de las llamas en una casucha de madera, adobe y ramajes. Cuando entró a toda prisa tropezó con el cuerpo de un hombre joven muerto. A su lado yacía una mujer, una muchacha, casi una niña, que también parecía muerta. Agarró al bebé, tirado en el suelo y envuelto en unas telas mugrientas, y salió inmediatamente. El acompañante del obispo estaba fuera, asustado y expectante. Acababa de empuñar el cayado que el anciano había arrojado al suelo, cuando éste apareció con el minúsculo fardo que lloraba. El hombre soltó de inmediato los dos bastones, el suyo y el del obispo, para tomar en sus brazos al pequeño que con rápido gesto le ofrecía el monseñor. Éste se dio la vuelta y entró de nuevo en la choza tapándose la boca y la nariz con la mano izquierda. Se agachó y observó que la mujer aún respiraba. La arrastró como pudo y una vez fuera pudo oír cómo débilmente repetía:
-...Mi hijo, mi hijo, Yuri, mi hijo...
El obispo se inclinó y le dijo al oído:
-Tu hijo está bien, mírale.
Hizo una seña a su acompañante, y éste se acercó y le mostró el niño a la mujer agonizante. Ella había reclinado la cabeza; miró al niño y sonrió. Luego volvió a torcer el gesto por el dolor: tenía varios disparos en el abdomen. Murió cuando monseñor Virás rezaba por ella y le signaba la frente con la señal de la cruz.
El obispo y su acompañante se lamentaron por no poder dar sepultura al cuerpo de la mujer. Respecto al joven muerto en la choza, probablemente su marido, ya el fuego se había encargado del cuerpo. Los dos hombres eran viejos, no tenían utensilios para cavar, el bebé lloraba... Monseñor Virás y su amigo arrastraron el cadáver de la mujer hasta un pequeño hueco situado al lado de un árbol. Buscaron algunas piedras e hicieron lo que pudieron... que fue bien poco. Para trasladar el cuerpo, el acompañante del obispo sólo podía utilizar una mano pues en el otro brazo tenía al bebé. Lo mismo para coger piedras, a la fuerza pequeñas. Rezaron un responso y marcharon de allí.
El obispo le contó todo esto a Don Ángelo cuando se encontraron meses después. Aquel hombre tenía el cuerpo quebrado. La cojera de la pierna y las numerosas marcas que se distribuían por su espalda, su pecho, su cara y sus brazos, atestiguaban el trato que había recibido en sus numerosos años de cautiverio. Sí, tenía el cuerpo roto, pero su alma era la de un águila: siempre mirando el horizonte desde arriba.
Monseñor Virás encomendó a Don Ángelo el cuidado del niño, Yuri, como le había llamado su madre. El sacerdote quedó sorprendido por el encargo, pero su obispo, al ver su reacción, le sonrió maliciosamente y le dijo:
-Ángelo, hijo mío, no te asustes. Esto es sólo el principio. Ya lo verás.
Y sonrió otra vez con una mirada jocosa. Don Ángelo no supo a qué se refería hasta que empezaron a llegar más niños al alejado lugar de retiro que había encontrado. Este lugar lo conocían pocas personas: un pastor al que el obispo le pidió que acompañara a Don Ángelo en su búsqueda, y algunos enviados que, siguiendo las indicaciones de ese pastor le fueron llevando niños a lo largo de los años. Al principio venían al cabo de unos meses, luego las visitas se fueron espaciando cada vez más... Encontraban menos niños abandonados o rechazados, pero no porque hubiera menos abandonos y rechazos sino porque había menos niños. Don Ángelo también notaba la desproporción numérica de varones y hembras, pero esto, por desgracia, ya sabía a qué se debía: en la vieja Europa hacía ya tiempo que se había asentado en muchos la costumbre del infanticidio femenino; además, los buscadores de material para los burdeles siempre estaban al acecho.
José, el más pequeño, tenía dos años cuando lo trajeron. Desde entonces habían transcurrido ya algo más de tres años y nadie había vuelto a traer a ningún otro niño. En esa última visita Don Ángelo pudo saber que monseñor Virás continuaba vivo, muy enfermo pero con la suficiente energía como para hacerse llevar en un viejo carro para hacer sus viajes pastorales y consolar a los muchos desgraciados con los que se cruzaba. Ese hombre era testigo de lo que es ser un hombre libre: nada le impedía volver a sonreír...
Don Ángelo miró a los chicos. Estos no se habían dado cuenta de la invasión de recuerdos que habían asaltado a su querido Don Ángelo... Misterios de la mente humana: un solo segundo había bastado para que todas esas imágenes atravesaran la cabeza y el corazón del viejo sacerdote. Recorrió con su mirada a todos los muchachos y les sonrió. Un gesto sencillo que actuó como medicina para el alma, ahora inquieta, de todos ellos.
-Sé que todos os estáis preguntando por lo que ha pasado con Bo, quiénes son esas personas de las que nos ha hablado Iván, y qué es lo que vamos a hacer... Son mercenarios que se dedican al tráfico de hombres... Capturan hombres para venderlos...
Un murmullo recorrió todo el grupo. Los chicos se miraban entre sí y se cruzaban palabras en voz baja...«eso pensaba cuando Iván estaba hablando»... «y qué va a pasar con Bo»... «van a venir a por nosotros»...
Don Ángelo prosiguió:
-No tenemos tiempo para muchas explicaciones. Ya sabéis lo que supone esto que os he dicho. Van a buscar por todas partes para encontrarnos... Habrán supuesto que Bo e Iván no estaban solos.
-¿Qué podemos hacer? -preguntó Baruc, un muchacho de quince años que llamaba la atención por sus rizos de color absolutamente negro.
-Escuchadme todos -respondió Don Ángelo- ... Es hora de «cortar las amarras»... Lo que hemos hablado juntos tantas veces... Vamos a hacer dos grupos. Uno tiene que llevarse a los niños.
Dirigiéndose a Tonino, que seguía en pie a su lado, le dijo:
-Tú, Tonino, eres responsable de este primer grupo. Contigo van a ir... tú, Tasunka; a ti los niños te quieren de un modo especial, y, además, eres el único al que siempre obedecen... Va a ser muy peligroso. También vosotras, Raquel y Edita, vais a ir con ellos... Y vosotros tres, Sabá, Baruc y Mikel, vais en este grupo. Sois los más fuertes y en algún momento tendréis que cargar con alguno de los niños. Vosotras sois buenas cazadoras, y a Tonino le va a hacer falta explorar el terreno más de una vez...
Don Ángelo quedó pensativo un momento. Se dirigió al mayor de todos y le dijo:
-Yuri, por favor, trae rápido unas tijeras.
Todos se sorprendieron un poco por esta petición. Enseguida comprenderían. Yuri se levantó y, sorteando a todos los que estaban sentados en el suelo, salió de la choza corriendo. Volvió en unos segundos con el instrumento en la mano. Mientras, los integrantes del primer grupo se habían puesto en pie -excepto Tasunka que seguía vigilando a los niños sentado a la puerta- y se habían situado al lado de Tonino.
Yuri entró, e inmediatamente le preguntó a Don Ángelo:
-Ya están aquí las tijeras; ¿qué hago con ellas?
Don Ángelo volvió la cabeza a su derecha y observó fugazmente a Raquel y a Edita. Luego miró a Yuri y dirigiéndose a todos, dijo:
-Raquel, Edita, y tú, Miriam... Tasunka, escucha: Marinova y Sara... todas os tenéis que cortar el pelo.
Raquel y Edita se intercambiaron una mirada asombrada; luego se dirigieron en silencio a Miriam y se toparon también con unos ojos abiertos y desconcertados. Todos, ellas también, observaron atentamente a Don Ángelo esperando una explicación.
-... Lo hemos hablado alguna vez -comenzó Don Ángelo-. Ahí fuera, muchas personas no respetan a las mujeres... Sabéis a qué me refiero...
Efectivamente, Don Ángelo había procurado siempre que hubiera igualdad de trato entre los chicos y las tres chicas. Éstas trabajaban duro, igual que ellos, y les había enseñado a moverse por el bosque, a trepar a los árboles, a introducirse en cuevas, a cazar y a pescar, y también a escalar, como a los chicos. Don Ángelo, obviamente, también se había dado cuenta de que los chicos seguían siendo chicos y las chicas eran ya unas mujercitas de catorce y quince años aproximadamente... Aproximadamente porque de algunos niños de corta edad que le habían confiado no se sabía exactamente cuándo habían nacido. Ni siquiera dónde y en qué circunstancias... Don Ángelo se había percatado de la atracción que las chicas despertaban en varios de los muchachos. Había contemplado -y sonreído en su interior- cómo algunos de ellos bravuconeaban delante de las chicas, disimulaban el cansancio o el dolor, o se hacían notar ostensiblemente para que ellas les miraran. Con todos ellos, y en presencia de ellas, les había hablado de los misterios de la vida, de sus propias sensaciones y reacciones; y sabiendo lo que pasa en el mundo desde el principio, había intentado inculcar en los muchachos el respeto por sus compañeras. Les había dicho mil veces que ellas no eran sólo un cuerpo sino que tenían, como ellos, libertad y dignidad. Ellos sabían que Raquel, Edita y Miriam eran hijas de su mismo Padre.
...También sabían, por boca de Don Ángelo, las cosas que ocurrían fuera... Y lo que ocurría en esa época... eran cosas que no se podían apenas contar. Don Ángelo siguió con su rápida aclaración:
-Por lo menos que, desde lejos y si alguien nos ve, que no distingan a primera vista a ninguna mujer ni a ninguna niña en el grupo... Aunque Marinova y Sara sean unas niñas, tampoco van a respetar eso... Por favor, hacedlo ya, aquí mismo. Yuri, anda, empieza...
Yuri, un poco titubeante, se acercó primero a las dos chicas que permanecían en pie, Raquel y Edita. Encogió los hombros y dirigiéndoles la mirada les preguntó en silencio cuál de las dos sería la primera. Ellas callaban. Entonces Miriam, la enérgica Miriam, se puso en pie de un salto y dijo con resolución:
-Yuri, venga, no perdamos más tiempo; córtame el pelo primero a mí.
Don Ángelo, apenas oyó el primer tijeretazo, dijo a otro de los chicos:
-Rodín, ve a buscar una de las azadas y haz un pequeño hoyo aquí al lado, fuera de la choza. Ahí el suelo está más blando. No podemos dejar los mechones a la vista...
Yuri le cortó a Miriam el pelo a la altura de la nuca y de las patillas. Ella, con la mirada firme y el rostro sereno, recogía los largos mechones en las manos. Luego le tocó el turno a Edita que, animada por la actitud de su compañera, se situó delante de Yuri y se dio la vuelta. Tenía una trenza larga. Muy gruesa para las tijeras. En un momento y con la ayuda de Raquel la deshizo para facilitar el trabajo de Yuri. Cuando Raquel procedió a soltar el pelo, Edita no pudo evitar que dos generosas lágrimas corrieran por sus mejillas. Don Ángelo se dio cuenta, se acercó y le puso la mano en la cabeza, de modo cariñoso, mientras le decía:
-Edita, acuérdate, «cortar las amarras»... y en tu caso -le sonrió alegremente- es casi una realidad que se puede tocar, ¿verdad?
La chica también sonrió a Don Ángelo. Éste le siguió diciendo:
-No te preocupes... te crecerá otra vez, antes de lo que imaginas.
Por último le tocó el turno a Raquel. Cuando Yuri terminó, Rodín recogió los cabellos de manos de las muchachas y salió fuera para echarlos en el hoyo. Yuri le pasó las tijeras a Tasunka y le dijo:
-Es mejor que se lo cortes tú a las niñas.
Tasunka asintió, se levantó y dirigiéndose a los niños, que miraban curiosos cómo Rodín echaba el pelo en el pequeño agujero, les dijo a Marinova y a Sara:
-Ahora os toca a vosotras, como a las mayores... Es que vamos a plantar un árbol de pelo.
Voilov preguntó:
-¿Sí? Y eso ¿qué es?
Tasunka se acercó a Marinova y a Sara:
-Tú, Sara, a lo mejor no te acuerdas, pero Marinova tiene que recordarlo. Cuando vinieron aquellos dos señores que trajeron a José, ¿recuerdas cómo tenía la cabeza uno de ellos? ¿a que no tenía pelo?
Voilov, que se acordaba, se rió y dijo:
-Sí... parecía un culo...
Y todos se rieron, incluidos los pequeños que no podían acordarse de nada. Tasunka intervino:
-Voilov, no seas guarro. Mirad, cuando crezca el árbol de pelo ese señor podrá cortar todo el que quiera para su cabeza.
Las niñas actuaron con despreocupación. Tasunka no sabía si las había convencido o es que sencillamente no les importaba que las tijeras pasaran por sus cabezas...
Mientras, en el interior de la choza, Don Ángelo procedía a dar instrucciones a Tonino y a los de su grupo. El rollo que estaba desplegado encima de la mesa era un mapa rudimentario, con una ruta señalada con bastante claridad. Don Ángelo lo guardaba desde hacía muchos años, en previsión de alguna circunstancia por la que tuvieran que abandonar el lugar en el que vivían.
La marcha del grupo de los niños iba a ser larga. La ruta indicada en el mapa conducía a los Pirineos, concretamente al monte Vignemale. Las indicaciones no culminaban ahí sino que señalaban también la ubicación del monasterio de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo abad, el Padre Bernard, era un viejo amigo de Don Ángelo.
El monasterio existía desde mucho antes de la destrucción de la gruta de Lourdes, y tenía otro nombre; pero nadie se acordaba ya de aquella antigua denominación... Días antes de la voladura de la gruta, uno de los que iban a participar en la acción, cumpliendo órdenes -como siempre-, sintió escrúpulos, y en una taberna, borracho, lo contó compungido a un desconocido con el que se sentó para descargar sus penas. El hombre que recibió la confidencia, profundamente dolorido, quiso acercarse a lo que quedaba del santuario: ruinas y la gruta con la imagen todavía intactas. Había gente armada por el lugar, miraban a los escasos peregrinos con cierta indiferencia, alguno con desprecio. Aquel hombre vio a dos de los monjes del monasterio que ahora regía el P. Bernard. Estaban rezando en la entrada misma de la gruta. Les abordó y les contó lo que había dicho el soldado, una indiscreción providencial pues allí mismo aquellos tres hombres pensaron en hacer algo para salvar la imagen. En los dos días siguientes los monjes reclutaron a más voluntarios, incluido uno que puso a su disposición un pequeño camión. La noche del tercer día fueron llegando a la gruta; el vehículo estaba preparado muy cerca. Como habían convenido, seis de los conjurados, en tres parejas, habían recorrido el lugar unas horas antes entablando conversación con los escasos soldados que se aburrían en medio de aquel paraje ruinoso. Les regalaron vino en abundancia, y en poco tiempo todos, sin excepción, estaban como cubas. Sin más problema tomaron la imagen, llenaron un cántaro del agua del manantial, echaron unas piedras y algo de tierra de la gruta en un saco, y se lo llevaron todo al camión. Los dos monjes y el dueño del vehículo emprendieron la marcha hasta el monasterio. Al día siguiente los soldados se dieron cuenta de la desaparición y para ocultar ante sus jefes su responsabilidad optaron por adelantar la voladura. Dijeron que fue un fallo del material explosivo que estaban instalando...
Aquel acontecimiento quedaba muy lejos en el tiempo, pero mostraba el poder de los pequeños gestos realizados en el corazón mismo de las grandes épocas desastrosas. La imagen se veneraba desde entonces en aquel monasterio al que poco después daría nombre. Hasta hoy.
Cuando Don Ángelo llegó al lugar que ahora, años después y en cuestión de una hora aproximadamente abandonaría con todos aquellos muchachos y con los niños, pensó desde el principio en que debía prever dónde conducirlos en el caso de que tuvieran que marchar. Fue en una de las primeras visitas cuando encomendó a quienes le había traído a Miriam la misión de contactar con el abad Bernard para entregarle una carta en la que le narraba lo acontecido, cómo monseñor Virás le había encargado la custodia de aquellos niños abandonados y en la que le solicitaba asilo si fuera necesario. Meses después, cuando le entregaron a un pequeño vivaracho de origen africano al que llamaría Kizito, recibió la contestación generosa del P. Bernard. Entonces, Don Ángelo, que conocía bien toda aquella región, procedió a confeccionar el mapa, fiado de su memoria y de las informaciones que iba recibiendo de las personas que le traían a los niños.
Tonino escuchaba con atención, y los demás se ponían de puntillas o se agachaban para meter la nariz, a fin de ver ellos también el mapa y los movimientos de las manos de Don Ángelo sobre él.
-Mira Tonino, tenéis que llegar al istmo cuanto antes. Te voy a dar la brújula aunque ahora no os va a hacer falta; vais al sur, en línea recta, pero bordeando el mar... siempre, hasta llegar al istmo.
-Pero Don Ángelo, por allí hay pasos muy peligrosos... Lo digo por los niños...
-Ya lo sé, Tonino. Sois suficientes para encargaros de un niño cada uno. Iván ha dicho que se dirigían al este, justo en dirección del Aduar, pero si no bordeáis el mar tendríais que pasar por algunas zonas altas y peladas. No sabemos si esa gente va a hacer algún alto en el camino, o si van a cambiar sus planes... A pesar de las arboledas os podrían ver desde lejos. Aunque sea muy arriesgado es necesario que vayáis por la senda del mar. Cuando lleguéis a la altura del arroyo del oeste, donde cogieron a Bo, tened mucho cuidado...
-De acuerdo, Don Ángelo -respondió Tonino con resolución.
-Cuando crucéis el istmo, tenéis que seguir estas indicaciones. Usa la brújula... Los caminos están bien señalados, ¿lo ves?... Tenéis que evitarlos. Algunos de los poblados que ves aquí es posible que ya no existan...
Tonino escuchaba estas advertencias mientras en su interior se iban agolpando imágenes y pensamientos que le hablaban de un mundo hostil... al que no sabría hacer frente. Interrumpió a Don Ángelo para preguntarle tímidamente:
-¿Podremos contar con la ayuda de alguien? Quiero decir que si podremos confiar en alguien.
Don Ángelo se dio cuenta del temor del muchacho. Le pareció que Tonino tenía miedo por la responsabilidad encomendada, es decir, por el cuidado de los niños, sobre todo, y de sus compañeros.
-Tonino -le respondió Don Ángelo-, el mundo está lleno de contrastes y por eso también está lleno de bondad. Tú estás acostumbrado a tomar decisiones, todos estáis habituados a discutirlas en el Consejo de La Casa. Sabéis que en nuestra vida de aquí yo no tomo siempre decisiones por vosotros. Tonino, en este viaje también vais a tener que elegir qué hacer. Yo ahora sólo puedo daros consejos porque conozco ese mundo en el que os vais a adentrar.
Tonino volvió a interrumpir a Don Ángelo para preguntarle algunos detalles concretos:
-Debemos evitar también los poblados, ¿verdad?
-En cualquiera de las aldeas hay gente que os podría ayudar, pero también hay otros que os podrían hacer daño, robaros o venderos a alguna partida de traficantes... Es mejor que hagáis esto, Tonino: si necesitáis ayuda de verdad, buscad por las casas dispersas por los montes que hay alrededor de esas aldeas; mirad, escondidos, alguna casa en la que no haya ningún carro, y a ser posible, si veis a sus habitantes, que sean ancianos... Es mejor prevenir por si acaso alguien quisiera delataros o reteneros...
Don Ángelo, de improviso, sonrió mirando a Tonino. Debía rememorar algo que ahora le producía casi risa. Los demás se extrañaron por este súbito gesto de Don Ángelo, que parecía cortar de golpe la gravedad y seriedad de la situación.
-Tonino, ¿recuerdas cómo te enfadabas conmigo, hace tiempo, cuando te daba clases de la vieja lengua? Decías que era una pérdida de tiempo, que no podías hablar de ese modo con ninguno de los otros...
Cuando Don Ángelo recibió a Tonino, muy pequeño, el sacerdote notó que el niño balbuceaba y decía algunas palabras en la vieja lengua. Parecía que las personas de las que se había visto rodeado desde su nacimiento le hablaban en esa lengua. Don Ángelo pensó que esta circunstancia era una oportunidad para educar al chico de modo bilingüe. Así lo hizo. Él hablaba bastante bien aquel antiguo idioma. Durante los años siguientes, cuando se dirigía solamente a Tonino, lo hacía en la vieja lengua. También fue confeccionando para él vocabularios, según la edad del muchacho, y más tarde, pese al enfado de Tonino que veía cómo sus clases ocupaban más tiempo que las de los demás, se dedicó a profundizar con él en las expresiones, gramática y modismos del idioma.
Don Ángelo prosiguió dirigiéndose a Tonino:
-Cuando encontréis a gente mayor, y si veis que no hay peligro, que te acompañe alguno de los niños; así no tendrán miedo cuando te acerques a ellos. Salúdales en la vieja lengua. Si te contestan, mejor. Podrás hablar con cierta tranquilidad... por si alguien os escuchara... Tonino, tienes que confiar en Dios y en tu corazón; mira si son gente buena... Lo sabrás. Y entonces pídeles ayuda, lo que os haga falta..., no sé, agua, alimentos, alguna medicina... o indicaciones para el camino si os habéis perdido. Pero, aunque te parezcan buena gente, no les digáis a dónde vais, sólo alguna pista para que podáis seguir otra vez con el mapa.
-Don Ángelo, ¿qué significa esa flecha al lado de Tarbes... Veo que tenemos que rodear esa aldea.
-Tarbes no es una aldea, Tonino. Las aldeas son poco más grandes que La Casa -ellos llamaban así a su pequeña comunidad: «La Casa» o «Nuestra Casa»-. Son como el Aduar. Tarbes es como si juntaras cincuenta aldeas. Como ves, tenéis que girar hacia el suroeste y cruzar el río Adour... En esto no puedo decirte nada: vosotros tenéis que encontrar la forma de atravesar el río.
-Pero Don Ángelo, ¿no sería más fácil ir hacia el sureste y rodear Tarbes por el otro lado?
-No, Tonino... Mira el mapa; ¿ves todos esos caminos? Por ese lado no está la barrera del río y esos caminos están habitualmente llenos de gente... Además, en Tarbes siempre hay grupos de traficantes y de mercenarios... Han pasado algunos años desde la última vez que recibí noticias pero no creo que hayan cambiado mucho las cosas... La prueba, Tonino, es que ahora mismo están aquí...-se le empañaron los ojos- y tienen a Bo...
Don Ángelo pareció sacudirse la tristeza y de inmediato volvió a hablar:
-Tonino, mira, más al sur está el río Gave. Ahí no tendréis problema porque está seco desde hace muchísimos años. La ruta de las montañas será menos peligrosa porque es difícil que por allí encontréis soldados. Sigue bien estas señales; son viejos caminos de montaña. Esos puntos son refugios. Algunos los usan los pastores de la zona, y otros son conocidos de los peregrinos que van al monasterio. Es muy posible, Tonino, que por allí encontréis gente que sólo habla la vieja lengua.
Don Ángelo quedó callado un momento. Después de ese instante, dirigió los ojos a los que iban a marchar con Tonino como guía y les dijo:
-Va a ser muy duro. Aunque hayáis dejado atrás los otros peligros, la ruta de las montañas os va a parecer interminable...
Calló de nuevo y de pronto les dijo alzando la voz:
-¡Bueno, vamos, deprisa! Tenéis que marchar ya... Espera un momento, Tonino.
Se puso a hurgar en un cajón de la mesa y sacó un pequeño crucifijo tallado en madera. Se lo entregó a Tonino mientras le decía:
-Cuando lleguéis allí, dale esto al P. Bernard. Lo hizo él mismo. Sabrá que venís de mi parte sin duda... Si el P. Bernard hubiera muerto, enséñaselo al nuevo abad... De todos modos no os preocupéis. Ellos os acogerán.
Tonino se puso tenso. En silencio contemplaba cómo Don Ángelo enrollaba otra vez el mapa. Entonces, con los ojos brillantes por la emoción, le dijo a Don Ángelo:
-Pero, vosotros, ¿qué vais a hacer? ¿cuándo nos encontraremos?
Don Ángelo le puso las manos en los dos hombros. Todos los demás miraban con ansiedad en los ojos esperando respuesta a esas preguntas, las mismas que brotaban del interior de cada uno.
-Si Dios quiere, Tonino, nos veremos en el monasterio. Cuando Él quiera... Nosotros... nosotros vamos a intentar liberar a Bo...
Un silencio absoluto siguió a estas palabras, pero fue roto de inmediato por el mismo Don Ángelo:
-Tasunka, rápido, ve con los niños a por los petates. Sabá, ¿habéis guardado las vendas de los pies?... en esas montañas hará frío a pesar de ser primavera.
-Sí, Don Ángelo, hemos guardado todo lo que hay que llevar... pero no hemos terminado de llenar los petates porque nos has llamado.
-No importa, lo hacemos nosotros ahora mismo. Tonino, toma el mapa y la brújula. Los que os vais ahora id a recoger vuestros petates...
Salieron deprisa todos los asignados a este primer grupo y en unos breves minutos ya estaban preparados para salir. Don Ángelo salió de la choza. Yuri y todos los que escuchaban sentados en el suelo, que ya se habían incorporado, le siguieron. Los dos grupos de muchachos estaban frente a frente y en medio de ellos Don Ángelo que, tomando otra vez la palabra, les dijo:
-¡Dios! ¡cómo quisiera que siguiéramos juntos! Pero no tenemos tiempo.
Dio unos pasos y se acercó a Tonino. En silencio le bendijo, le puso la mano izquierda sobre la cabeza mientras con el pulgar de la derecha le hacía el signo de la cruz en la frente. En silencio también se dirigió a los niños, que le miraban sin comprender qué estaba pasando. Por sus manos y por su corazón pasaron los rostros de Voilov, Marinova, Tosawi, Sara, Francesco y José. Después se incorporó de nuevo, pues con los niños se había inclinado, y procedió a hacer el mismo gesto con Tasunka, Sabá, Baruc, Mikel y con las dos chicas, ahora con el pelo corto, Raquel y Edita.
-Tenéis que salir de aquí ya, ahora.
Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar deprisa, aunque todos, en momentos alternos, iban girando la cabeza hacia atrás para contemplar al grupo que se quedaba con Don Ángelo. Al viejo, que seguía mirando fijamente la marcha de parte de sus chicos, le caían las lágrimas. Otra vez, con una palmada, se sacudió el dolor y dándose la vuelta se puso frente a Yuri y los demás. Yuri rompió el silencio. Una fuerza interior le impulsaba a tomar iniciativas, algo a lo que, como le había recordado Don Ángelo a Tonino, estaba acostumbrado.
-Don Ángelo, vamos a terminar los petates... Tenemos que soltar a las ovejas y las gallinas, pero vamos a tener problemas con los perros; nos van a seguir.
Efectivamente en La Casa convivían con tres grandes perros que se habían criado con ellos desde que eran unos cachorrillos. Los trajeron cuando Yuri tenía siete años y tanto él como sus compañeros se inspiraron para ponerles nombres en los animales desconocidos de los que les hablaba Don Ángelo en sus clases. Así pues, los perros recibieron estos nombres: León, Tigre y Oso.
Los perros estaban acostumbrados a las idas y venidas de los chicos, y a no ser que les llamaran por su nombre solían quedarse entre las chozas, los corrales y por los inmediatos alrededores. El problema es que ahora, si marchaban todos, es muy probable que los perros les quisieran acompañar, y dada la misión que Don Ángelo se había propuesto los animales no podían ir con ellos pues, tarde o temprano, se convertirían en un peligro para el grupo. Los perros podían delatar sus escondites o sus ladridos y movimientos podían alertar a los traficantes.
-Tengo una idea -soltó de improviso Lí.
Todos volvieron la cabeza algo asombrados: Lí era un muchacho de rasgos orientales famoso en la comunidad tanto por su perenne sonrisa como por su silencio. Jamás intervenía en el Consejo...
Lí expuso entonces lo que se le había ocurrido:
-¿Os acordáis de lo que pasó hace dos inviernos, cuando los metimos en el corral?
Todos recordaron. Aquel invierno había sido muy frío. Lo pasaron mal, sobre todo con los pies. Habituados a inviernos más o menos templados iban, como siempre, con sus sandalias encima de las vendas con las que enrollaban los pies. Aquello no bastaba para contener adecuadamente ese frío. Los chicos, ignorantes de las fuerzas y capacidades de aquellos perros, temieron por ellos, y en lugar de dejarles, como era lo habitual, en sus casetas abiertas, en las que entraban y salían a su gusto, optaron por encerrarlos de noche en el corral con las ovejas. Don Ángelo les había dicho que los perros no iban a tener problemas con ese frío, pero los chicos pensaron que era mejor guarecerles en ese lugar cerrado y más caliente. Los perros parece que opinaban como Don Ángelo, de modo que durante varias horas, por la noche, se dedicaron a escarbar por los laterales del corral, al pie de una de las paredes. Cuando amaneció, los muchachos encontraron, sorprendidos, que los perros estaban jugueteando fuera del corral. Inspeccionaron la puerta, pero seguía cerrada. Entonces se percataron del agujero. Lí, con sus breves palabras, les recordó a todos aquel suceso. Y siguió diciéndoles:
-Si hacemos ahora lo mismo tendremos una ventaja de varias horas hasta que consigan salir.
Todos lo aprobaron, y espontáneamente Magdi se dirigió a Lí:
-Vamos a hacerlo nosotros, Lí.
Los dos chicos se fueron corriendo, primero a liberar a las ovejas, que estaban en la cerca exterior del corral, y después a llamar a los perros para proceder a su encierro.
Don Ángelo escuchaba con atención, y con la grata sensación de que muchas de sus enseñanzas habían calado en el corazón de los chicos. Otros habrían zanjado el problema matando a los perros, pero para aquellos muchachos esto habría resultado inconcebible. Es verdad que cazaban y pescaban, pero también era verdad que lo hacían ajenos a toda crueldad.
Tras la carrera precipitada de Magdi y de Lí, Yuri volvió a tomar la palabra:
-Vamos rápido a terminar con los petates que queden y a llenar los pellejos de agua.
Don Ángelo le dijo:
-Yuri, por favor, prepara uno para mí; yo tengo que recoger algunas cosas.
Los chicos siguieron a Yuri y Don Ángelo entró de nuevo en su choza. Agarró una pequeña mochila con una correa, que luego guardaría en su petate, y salió deprisa en dirección a la pequeña capillita que habían construido años atrás. Don Ángelo pensaba, rezaba y se movía a la vez. Guardó en la mochila una cantimplora con vino, un frasco pequeño con aceite y, envueltas en un paño, varias obleas de pan.
El vino lo elaboraba él mismo, con ayuda de los muchachos. Cuando llegó al lugar dependía de los visitantes que bajo la solicitud de monseñor Virás siempre la traían algo de vino y harina. Algún tiempo después apareció por allí un desconocido que se presentó como enviado por el obispo: vino con un carro cargado hasta lo inverosímil de cepas para que Don Ángelo las replantase allí. El vino seguía llegando con las nuevas visitas, y la harina también, pero al final Don Ángelo vio los frutos de aquellos esfuerzos cuando pudo obtener algo de vino, poco pero suficiente, de aquella pequeña viña. Más tarde, su amigo Abdelá, el jefe del Aduar, se encargaría de proporcionarle harina y aceite de olivas.
Don Ángelo veía pasar estas escenas por su mente mientras procedía a llenar la mochila. Acercándose al sagrario se arrodilló. Sólo un instante pues no tenían más tiempo. Se levantó, lo abrió y tras recitar mentalmente una oración y una súplica, comulgó. Inmediatamente apagó la mecha que ardía en un cuenco de aceite, guardó los dos pequeños cálices en la mochila y, mirando una cruz y una pequeña talla de la Virgen, se dio la vuelta y salió casi corriendo. El corazón le latía muy rápido. Ya no era el marcharse de aquel lugar de esa manera... él siempre había creído en el famoso «cortar las amarras» que decía a los chicos, sino la súplica al Cielo para que le diera luz sobre cómo ayudar a Bo, cómo hacerlo sin que los otros resultaran dañados, sin que nadie resultara dañado...
Al salir frenó sus veloces pasos un momento. Giró la cabeza y enderezó su camino hacia un lateral de la capilla, donde estaban las tumbas de Saúl y Moha... Les pidió ayuda.
En un instante ya estaban todos reunidos otra vez en la puerta de la choza de Don Ángelo. Iván había permanecido en silencio tras concluir su relato. Escuchaba con atención todo lo que se decía, observaba con ansiedad... Fue el único que recibió la noticia de Don Ángelo sobre la pretensión de liberar a Bo con un cierto alivio secreto. Alivio sazonado de inquietud, pero provocado por una vaga sensación de culpa. No en vano les había dicho a todos: «no he podido hacer nada»... De pronto rompió su silencio para anunciar otra fuente de preocupaciones:
-La gente que se ha llevado a Bo iba hacia el este. Creo que tenemos que hacer algo... tenemos que avisar a nuestros amigos del Aduar.
El lugar que Don Ángelo había encontrado para asentarse muchos años atrás, era una especie de lengua de tierra paralela a la costa de Aquitania. En el sur de esta casi isla había un istmo curvado que hacía de puente o paso hacia el continente. En la zona centro-occidental de esta pequeña península, casi a orillas del mar, estaba el que conocían como «arroyo del oeste», el lugar en que Iván y Bo fueron atacados. Al norte de este arroyo, en el noroeste, es decir, en la parte superior de la península estaba la comunidad de Don Ángelo y sus chicos. Y en la parte centro-oriental, también pegada al mar y desde donde se podía divisar la costa de Aquitania, estaba la aldea de Abdelá y su gente, conocida como el Aduar Al-Tahat. Para llegar al Aduar antes que los traficantes tenían que recorrer transversalmente la península, en dirección sureste. El camino era largo y duro, con más obstáculos que los que la columna de mercenarios encontraría atravesando la península de lado a lado. Luego si querían advertir a sus amigos debían darse mucha prisa.
Todos habían acogido la propuesta de Iván. Yuri intervino para especular sobre las intenciones de los mercenarios:
-Ojalá podamos llegar antes que ellos... Don Ángelo, ¿qué cree que harán cuando encuentren el Aduar?
Don Ángelo, pensativo ante esta iniciativa de los chicos, dijo lastimosamente:
-Intentarán capturar a los que les puedan servir... pero si encuentran alguna resistencia, algún problema, con los otros...
La frase interrumpida de Don Ángelo fue elocuente. Todos advirtieron a qué se refería. Don Ángelo continuó:
-Después nos buscarán. Cuando vean la forma de vestir de la gente del Aduar, sabrán que Bo no era de esa aldea... Ellos han cruzado el istmo para entrar aquí, han visto el mar al oeste y cuando lleguen al Aduar se encontrarán con el pasillo de mar que hay en el este... Creo que irán hacia el norte, cuando se topen con el mar abierto seguirán bordeando la costa hasta llegar a dónde estamos nosotros... Venga, no podemos perder más tiempo.
Yuri, el mayor, estaba poniendo en juego de un modo repentino y acelerado la capacidad de liderazgo que tenía. Inmediatamente después de que Don Ángelo dijera esas últimas palabras, Yuri azuzó a los otros:
-Colgáos los petates, nos marchamos. Don Ángelo, tú ve rezando por el camino.
Emprendieron la marcha enseguida. Allí quedaban las chozas, los corrales, la despensa, la Gran Cabaña, la explanada, la capilla, las tumbas de sus compañeros... y los tres perros dentro de un corral, y las ovejas y las gallinas dispersándose por los huertos... las herramientas tiradas por el suelo, el sagrario vacío... Se oían las rápidas pisadas de los fugitivos y el rumor del agua del manantial. Este leve sonido hizo volver la cabeza a Don Ángelo. A sólo unos doscientos metros del emplazamiento de la comunidad brotaba de entre unas rocas una corriente de agua abundante, clara y fría. Don Ángelo recordaba la primera construcción de un pequeño canal rudimentario para conducir parte del agua hasta el lugar elegido para iniciar lo que luego serían generosos y fructíferos huertos. Más tarde, aquel canalillo se convertiría en una verdadera red de acequias. Recordaba también los esfuerzos alegres de los muchachos tirando del carro en el que transportaban el gran cántaro de agua desde el manantial hasta el rincón sombreado en el que se refugiaban para beber en las horas de trabajo. Una punzada de nostalgia y dolor sacudió el corazón de Don Ángelo. Punzada que rechazó acudiendo también a otras zonas del corazón: ¿no era él el que repetía a los chicos que todos éramos nómadas? Él mismo, cuando murió Moha y tiempo después Saúl, intentaba meter en el alma de los muchachos esta realidad: «estamos de paso», «somos caminantes», les decía... Sumido en estos pensamientos exclamó en voz alta, sin darse cuenta:
-... estamos en camino siempre...
Algunos de los chicos lo oyeron y Doménico le interrogó con la mirada, pero Don Ángelo sólo respondió en voz baja:
-Nada... sigamos.
La columna de mercenarios traficantes de hombres avanzaba despacio pero sin interrupción. Habían encontrado zonas llanas con poca vegetación y algunos lugares boscosos en los que había suficiente espacio entre los árboles como para que el camión y las carretas pudieran pasar. Detrás de una de estas masas de arboleda se habían topado con un campo de trigo rodeado por algunos olivos y almendros. El Sire contemplaba el campo con satisfacción pues esto significaba que llegaban a algún lugar poblado. Después de atravesar el trigal, y de destrozar parte de él con las pezuñas de los cabúfalos y las ruedas de los vehículos, tuvieron que detenerse: la colina que ya habían divisado desde lejos y ante la que ahora habían parado tenía un camino muy estrecho para el camión. A los lados de este sendero se levantaban grandes piedras e irregularidades en el terreno y era imposible continuar. El Sire, molesto con la situación, gritó con desprecio a los jinetes:
-¡Vosotros, seguidme!
Antes de introducirse con su montura en el camino, se dio la vuelta y avanzando un poco ordenó a los soldados que iban a pie escoltando el camión:
-¡Que se queden aquí diez hombres de guardia! ¡Los demás vienen con nosotros!
Conociendo la impaciencia y la irascibilidad de su jefe, los dos sargentos que mandaban a los soldados procedieron con rapidez:
¡Rápido! ¡vosotros cinco, quedaos aquí! -gritó uno de los sargentos mientras les señalaba uno a uno a la velocidad del rayo.
El otro sargento decía lo mismo a otro grupo de mercenarios, pero éste, en vez de señalarlos, los apartó a empujones del resto del grupo. El joven soldado que había protagonizado el incidente en la jaula no había sido señalado, pero sin dudarlo se encaró otra vez con su sargento y le dijo con una voz que no admitía réplica:
-Yo me quedo aquí vigilando.
El sargento le miró con odio, pero azuzado y atemorizado por el carácter del Sire, no perdió tiempo y contestó:
-Está bien...
Y dirigiéndose a uno de los que antes había empujado le dijo:
-¡Tú te vienes!
En el Aduar Al-Tahat había pocos hombres. La mayoría estaba en sus barcas, pescando a una distancia algo lejana de la aldea. Solían remontar la franja de mar, entre las dos costas, hasta llegar al noreste de la península. Allí se adentraban algo en mar abierto. Cuando se oyó el disparo con el que aquel soldado había rematado al prisionero enfermo, Abdelá supo que se acercaba algún grave peligro. Él sí sabía lo que significaba ese sonido. Inmediatamente mandó como exploradores a dos de los hombres que permanecían en el Aduar junto con los ancianos, las mujeres, los niños y algunos adolescentes, pues éstos se turnaban para salir a pescar con los hombres.
Los dos exploradores, buenos conocedores del terreno, dieron con la columna cuando ésta ya estaba relativamente cerca de la aldea. Observaron todo sin ser vistos, pero sólo el tiempo preciso, apenas unos instantes para darse cuenta del peligro que se les venía encima. Pudieron ver a la gente que estaba prisionera en una de las jaulas, sin embargo a causa de la distancia no se percataron de la presencia de Bo, conocido de sobra por ellos.
Volvieron a toda prisa para informar a su jefe. Abdelá, sumamente preocupado, esperaba su vuelta al pie de uno de los caminos que salían de la aldea. Observaba con nerviosismo y alzaba los ojos inútilmente pues el camino era una cuesta arriba cuya cúspide estaba muy cerca... De todos modos esperaba con impaciencia que aparecieran sus hombres por ese horizonte.
Nada más enviarlos a averiguar qué es lo que pasaba, Abdelá, prudentemente, había pedido a sus dos nietos que concentraran a las mujeres y a los niños en la parte posterior de la aldea, la que daba al embarcadero y una pequeña playa aledaña a éste. Estos dos chicos, Abú y Hafed, eran dos muchachos de catorce y dieciséis años respectivamente. Antes de que volvieran los dos hombres, Hafed había llegado corriendo al puesto en el que Abdelá esperaba para decirle que los niños y las mujeres ya estaban preparados. Con este grupo se habían quedado los otros tres hombres que, junto a los exploradores, no habían salido con las barcas de pesca. Abdelá le dijo entonces a Hafed:
-Que Abú se quede allí por el momento. Tú dile a los hombres que tienen que sacar de sus casas a los ancianos. A Kasín también, como puedan... que hagan rápidamente unas parihuelas o que lo suban a algún carro.
-Abuelo, ninguno de los carros tiene tiro; los mulos y el asno están sueltos...
-Ya lo sé, y no tenemos tiempo... Diles que saquen a Kasín. ¡Ayúdales, corre!
El chico corrió a cumplir con los recados que le había encomendado su abuelo. No sabía qué estaba pasando, pero lo que fuera era grave y peligroso, pues Abdelá, habitualmente tranquilo, se movía y daba órdenes muy alterado. Nada más partir Hafed, Abdelá volvió a levantar la cabeza hacia el camino y vio aparecer de pronto a sus dos hombres corriendo como liebres. Tras ellos se levantaba el polvo del sendero. En un instante, sofocados, estaban en presencia de su jefe. Uno de ellos se dobló apretando su mano contra el pecho mientras jadeaba. El otro comenzó a hablar de modo entrecortado, con la boca seca. Se le pegaban las comisuras de los labios...
-Es gente armada y con monturas... llevan prisioneros en una jaula, encima de un camión con ruedas enormes.
El que así hablaba conocía este tipo de vehículos, aunque más pequeños. Eran muy escasos en aquella región pero había tenido ocasión de verlos durante alguna de las salidas que había hecho más allá del istmo para acudir a alguno de los mercados que había en varias aldeas cercanas a la costa de Aquitania.
Cuando Abdelá oyó lo que le decía se puso pálido, se dio la vuelta y casi corriendo se introdujo en el Aduar. Los dos hombres le acompañaban. Atravesó la aldea a la par que Hafed y los otros tres hombres llevaban a cuestas y trotando a unas ancianas y un anciano en dirección al embarcadero. El pobre Kasín, enfermo e impedido, estaba encima de una manta tumbado a la puerta de su casa. Le atendía habitualmente su última hija, una niña de once años que ahora estaba con el otro grupo al lado de las barcas. Los hombres le habían puesto encima de la manta y la habían arrastrado hasta sacarle de su morada. Kasín pesaba mucho. Antes de buscar una solución para su traslado habían decidido llevar a sus espaldas a los otros a fin de conducir allí al mayor número posible de ancianos. Abdelá llegó al embarcadero. Todos le miraban asustados. Algunas de las mujeres apretaban a los niños contra su cuerpo...
Abdelá tenía tres hijos varones, que ahora estaban en el mar. Sus tres nueras estaban allí, con sus nietos... Su mujer, Fátima, piadosa y siempre atenta con los enfermos, hacía tiempo que había marchado al Paraíso... Abdelá, con parte de su familia y el resto de la gente expectante, no podía ocultar su angustia. La mayor de las nueras, Khaldia, le preguntó también angustiada:
-¿Qué está pasando? Dinos qué pasa, por favor...
Abdelá respondió rápidamente:
-¡Vienen hombres armados al Aduar! ¡buscan esclavos!
Los hombres que transportaban a los ancianos llegaban en ese momento uno tras otro con su respectiva carga humana a sus espaldas. Abdelá volvió a hablar para decirles qué es lo que tenían que hacer de inmediato:
-Sólo hay tres barcas... Vosotros tres, subidles a todos... apretaos y repartid el peso lo mejor posible... ¿Dónde está Hafed?
Uno de los hombres le contestó:
-Se ha quedado con Kasín.
Abdelá respondió a su vez:
-Abú y vosotros -se dirigió a los otros dos hombres- id a ayudarle. ¿Queda alguien todavía?
-Nos falta Hasna, la madre de Alí.
-¡Vamos allá, rápido! -gritó Abdelá.
Dirigiendo entonces la vista a los que ya estaban embarcando a la gente, les dijo:
-Daos mucha prisa; los niños pequeños con sus madres primero... en cuanto estén todos que se alejen un poco dos de las barcas; la otra que espere a Kasín y a Hasna... Nosotros podemos subir a las otras dos, pero no alejadlas demasiado.
Se dieron la vuelta y volvieron corriendo a la aldea. Uno de los hombres entró como un vendaval en la casa de Alí y sin mediar palabra agarró a Hasna en brazos y salió con ella. La anciana pesaba poco, estaba muy sorda...y tenía mal genio. Cruzaban la puerta corriendo mientras Hasna gritaba al hombre que la llevaba:
-Pero, ¿qué pasa, qué pasa? Ay, ay, ¿qué es lo que haces, desvergonzado?
Nada más salir se cruzaron con Abdelá que con un dedo en los labios le indicó a la anciana que callara. Ella obedeció; se había dado cuenta de que sucedía algo grave.
Hafed, Abú y el otro hombre -uno de los que había enviado como explorador y que se llamaba Aziz- se afanaban en arrastrar la manta que transportaba al corpulento Kasín. El pobre se quejaba, pero a la vez repetía mecánicamente:
-Perdonadme... gracias, gracias.
Abdelá corrió a su casa y en un segundo volvió a salir con un pequeño Corán en la mano. En la otra llevaba el rosario musulmán, como casi siempre, pasando las cuentas entre sus dedos de un modo febril.
En ese momento se oyó un estrépito en lo alto del camino. A paso rápido, casi al trote, asomaban esos intrusos subidos en sus cabúfalos. Bajaban la cuesta ya, con el Sire y Braco a la cabeza, cuando aparecieron también los soldados, a la carrera y con las armas en las manos...
Todo transcurrió muy deprisa. Los mercenarios se habían percatado de la situación: sus presas se escapaban. Varios jinetes pasaron como una exhalación junto a Abdelá y frenaron en seco rodeando con sus cabúfalos a Hafed, Abú y Aziz que, a su vez, intentaban proteger con sus cuerpos al postrado Kasín. En ese momento uno de los cabúfalos se encabritó y el enorme animal levantó sus pezuñas delanteras dejándolas caer brutalmente sobre el cuerpo de Aziz, que cayó a tierra malherido. Los jinetes desmontaron con destreza y se echaron encima de los dos nietos de Abdelá. Mientras sucedía esto, el Sire había ordenado a los soldados que llegaban corriendo que custodiaran a Abdelá y que registraran las casas. El Sire estaba indignado... no iban a sacar gran cosa. Levantó la cabeza y observó cómo el camino que atravesaba la aldea continuaba más allá. Y en ese más allá se divisaba el mar. Inmediatamente comprendió y en un último intento de obtener prisioneros, gritó:
-¡Braco, vosotros! ¡Seguidme!
Los jinetes pasaron al lado de los compañeros que habían capturado a los dos muchachos. Kasín seguía en su manta, y Aziz, lleno de sangre y magulladuras, apenas se movía en el suelo... El Sire, Braco y los otros galoparon atravesando la aldea. El hombre que llevaba en brazos a Hasna comenzó a gritar a los de las barcas para que se alejaran de la orilla. Sus gritos eran tan poderosos y convincentes que los hombres encargados de cada barca obedecieron de inmediato. El responsable de la tercera barca, la que seguía pegada al embarcadero, dudó, pero de improviso vio aparecer por el camino a los jinetes. Contempló la embarcación llena de gente asustada, comprendió que su amigo Ahmed, el que llevaba a Hasna y ahora les gritaba, no llegaría a tiempo, y sin esperar más separó la barca de la orilla con todas sus fuerzas y la ayuda de un remo. Los hombres que pilotaban las barcas gritaron a su gente para que se agacharan todo lo que pudieran. Esos hombres conocían el tipo de armas que empuñaban los atacantes.
El Sire contemplaba impotente cómo su botín se esfumaba delante de sus narices. Presa de rabia rompió con sus propias normas que prohibían el uso de armas de fuego, salvo que fuera totalmente necesario, a fin de no ahuyentar posibles piezas en los alrededores. Hábil jinete, soltó las manos de las riendas mientras su montura continuaba galopando, y empuñó su pequeña arma niquelada. El cabúfalo disminuyó la marcha a causa de la cuesta abajo y de que el camino comenzaba a ser arenoso, pero a pesar de estos bruscos movimientos el Sire se encaró el arma y disparó a la espalda del hombre que corría con la anciana. Ahmed se desplomó dejando caer hacia delante a la pobre Hasna. A la anciana casi no le dio tiempo de enterarse de lo que ocurría, pues un segundo disparo la mató en el acto. Los jinetes comenzaron a disparar hacia las barcas, pero ya era demasiado tarde...
Mientras, en el Aduar, los mercenarios oyeron los disparos. Al darse cuenta de que el Sire había abierto la veda de las armas de fuego, dos de los soldados dieron unos pasos con sus fusiles preparados, y sabiendo que los dos postrados no eran piezas válidas, apoyaron la boca de sus armas en las cabezas de Kasín y del malherido Aziz y dispararon. Abdelá continuaba de pie, apretando con fuerza el Corán y pasando las cuentas del rosario. Sus dos nietos estaban muy cerca de él, con las manos atadas a la espalda, sorprendidos y asustados. Volvieron la cabeza al unísono cuando sonaron los disparos con los que aquellos hombres habían acabado con los dos inútiles que estaban tirados en el suelo.
Abdelá movía los labios sin que se oyera sonido alguno. Estaba rezando. Al cabo de un momento aparecieron por el camino que cruzaba la aldea los jinetes, con el Sire a la cabeza, que en vano habían intentado atrapar a los fugitivos. El jefe de la partida de mercenarios y su lugarteniente bajaron de sus monturas y se situaron frente al viejo Abdelá. En ese instante uno de los soldados de a pie se acercó y dirigiéndose a su jefe le dijo:
-Sire, hemos registrado este poblacho y no hemos encontrado a nadie. Sólo algunos perros.
El Sire miró a Abdelá de arriba abajo sin disimular su desprecio. Se quedó observando un momento el atuendo del viejo y luego fijó los ojos en el Corán. Al Sire le vino a la mente la escena vivida unas horas antes cuando sus hombres le trajeron a Bo: cómo, al levantarle la cabeza con su arma por debajo de la barbilla, le vio la cruz que el chico tenía colgada del cuello. Le vino esto a la cabeza, rememoró en un segundo el desprecio que había sentido por aquel muchacho y que ahora volvía a sentir ante Abdelá. Como si contestara al soldado que le acababa de dar el parte del registro, el Sire dijo en voz alta:
-... Sí, perros. Perros cristianos, perros musulmanes... no sé qué es peor.
Abdelá había permanecido en silencio ante la presencia del Sire. Sus labios no se movían ya mientras sostenía, sin altivez, la mirada del mercenario. Pero ahora habló:
-Alá nunca se equivoca. Alá no se ha equivocado al crearte. Pero lo hizo para que le sirvieras y para que fueras compasivo y misericordioso como Él es. Alá está mirando ahora mismo tu corazón porque Él lo ve todo. Y tú todavía puedes arrepentirte y pedirle perdón...
El Sire escuchaba. Parecía interesarle pero en realidad le divertían de alguna manera las palabras del viejo que tenía ante sí y que no daba muestras de temor. Al instante intervino Braco:
-Sire, sólo tenemos a esos dos chicos. Parecen fuertes. Este viejo... mírale, no aguantaría un día en las minas o en las fundiciones. Este no duraría más que unas horas en los arrozales. Ni siquiera lo querrían para los campos de bio-combustible...
Abdelá comprendió lo que quería decir ese hombre y dirigiéndose a ellos les dijo:
-Alá es el dueño de mi vida... y también es dueño de la vuestra.
Estas palabras enfurecieron al Sire pero no dejó que su ira emergiera. Con el rostro impávido, petrificado en la mirada de desprecio que había dirigido a Abdelá, se giró mientras decía a Braco con serenidad en el habla:
-Mátale.
Luego dio unos pasos y dijo a los soldados que iban a pie:
-Vosotros, quemad todo esto.
Y con una mano señalaba sin mirar a las casas de la aldea. Braco no se descolgó el arma que llevaba a la espalda sino que desenfundó una pistola situada en su cintura, en una cartuchera lateral, y sin mediar palabra le dio un tiro en el pecho a Abdelá. El viejo jefe del Aduar cayó hacia atrás, pero los que estaban cerca todavía pudieron oír las palabras que a duras penas salían de su boca:
-...Que Alá os perdone...
Murió de inmediato. Sus nietos Abú y Hafed, atados y custodiados muy cerca, habían escuchado todo lo que su abuelo había dicho. En sus corazones había en ese momento una mezcla de sentimientos que luchaban entre sí para ver quien era el que prevalecía: por un lado el miedo, miedo por todo lo que estaba ocurriendo y miedo por lo que sería de ellos; por otro el dolor... Habían visto morir asesinadas a varias personas de su aldea y, sobre todo, a su querido y respetado abuelo. Por último, un sentimiento poderoso que les ayudaría posteriormente: admiración por Abdelá, una profunda admiración por su abuelo, por lo que había dicho, por su fe, por su forma de morir... y también admiración por la misericordia que había mostrado con los asesinos al decirles que podían pedir perdón a Alá.
Los dos chicos estaban ensimismados en ese caos de sensaciones que batallaba en su interior. Observaban con sufrimiento en la mirada el cadáver de su abuelo cuando de improviso recibieron sendos empujones. Eran dos soldados que les ponían en marcha mientras varios de sus compañeros se dirigían a las casas con intención destructora. El Sire, Braco y los otros jinetes enfilaban el camino por el que habían llegado a la aldea, les seguían andando varios soldados y, entre ellos, Abú y Hafed con las manos atadas a la espalda.
Al pie de la colina, al lado del trigal esperaban los otros. Los soldados se habían ido acomodando en el suelo con la precaución de que varios de ellos no dieran la espalda a los alrededores del lugar en que el camión aguardaba para ir llenando la jaula de piezas humanas. Algunos de los mercenarios mascaban algo que habían sacado de sus bolsillos, otros se aburrían volviendo la cabeza aquí o allá. Algún otro jugueteaba con su arma. Uno de los que portaba arco y flechas se afanaba en tensar el cable de su arco. Todos parecían hastiados... de la vida.
En el camión el silencio seguía siendo absoluto. La mayoría de los prisioneros tenía la cabeza gacha, entre las rodillas o apoyada en ellas. Sólo un soldado permanecía en pie; era el joven díscolo y apaleado. Habiendo visto actuar otras veces al Sire, sospechaba que su acción iba a tener más consecuencias, pero ahora no pensaba en eso. Estaba apoyado en la jaula de las piezas humanas, con los brazos y la frente pegados al metal y observando el interior. Sus ojos estaban clavados en Bo. Éste, con la cabeza hacia abajo, había notado esa mirada persistente. De cuando en cuando levantaba la cabeza y cruzaba fugazmente sus ojos con los del soldado para de inmediato volver la vista hacia el suelo de la jaula. Bo no sabía porqué, pero la actitud del soldado no le intranquilizaba...
Cuando todos oyeron los disparos que sonaban desde más allá, desde el lugar al que se había dirigido el Sire con parte de los hombres, los prisioneros alzaron sus cabezas unos momentos con ansiedad y temor. Más tarde oyeron algunos disparos sueltos y distanciados y, cada vez, en la jaula se producía el mismo movimiento inquieto. Los soldados, sin embargo, no prestaban atención, salvo el joven soldado, que volvió su rostro un momento hacia el camino de la colina. Luego siguió mirando a Bo y cuando se oyeron los últimos disparos no se movió siquiera.
Después de un rato en que no se volvieron a oír signos de actividad armada y en que sólo se podían escuchar los sonidos que produce la naturaleza, otra cosa llamó la atención de todos, aunque sólo unos segundos: más allá de la colina, por el horizonte de ésta, veían subir al cielo varias columnas de humo. El Aduar Al-Tahat estaba ardiendo; todas las casas, los carros, los corrales... algunas dependencias de las que los soldados no tenían interés en saber qué eran o a qué se destinaban, entre ellas la pequeña mezquita... todo estaba ardiendo. Sólo se salvaron un par de ovejas que los mercenarios habían sacado de un corral y que ahora llevaban por el camino atadas por el cuello. Cuando llegaran al lugar en que esperaba el camión y los carros, se dirigirían a los responsables de estas carretas de provisiones para que cargaran allí los dos trofeos destinados a alegrar alguna de las comidas de los mercenarios. El Sire, en circunstancias como aquellas en las que estaba costando lo suyo llenar la jaula de prisioneros, no les permitía grandes saqueos porque eso entorpecería su marcha. Así pues se conformaron con llevar sólo a esas dos ovejas... y, como otras veces, hicieron alarde de su crueldad incendiando los corrales sin liberar antes a los animales que moraban en ellos...