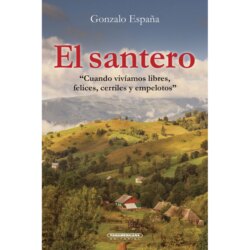Читать книгу El santero - Gonzalo España - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Faltaban todavía muchos, pero muchos años aún, para que Desiderio Dámaso jugara su última y definitiva partida, acaso la más audaz y maravillosa de todas, cuando niño Henry regresó a casa esa mañana de enero, corriendo a todo correr.
En la esquina del antejardín, al doblar en diagonal directo a la puerta, resbaló en la tierra suelta y mojada, y abatió de frente la gran mata de girasol, plantada allí por Briceida como emblema del hogar. Los pétalos amarillos de la enorme flor se le pegaron a la cara, dándole un extraño aspecto de indio pintado. Los ladrillos tablones del zaguán, que tenía eco, atronaron bajo sus zapatos unos segundos después, cuando por fin pudo levantarse. Por fortuna no había allí ningún perro echado, como acostumbraba haberlo, pues le hubiera resultado imposible evitarlo. Todos los perros de la casa estaban a esa hora en la cocina, velando con ojos ansiosos lo que Briceida ponía en los platos, esperando que les tocara un nimio bocado. Ella servía muy ceremoniosamente la media mañana al bisabuelo Samuel, de edad ya indefinida en aquel entonces. Bajo la olleta ardía un dulce fuego de leña; el humo tejía una cortina azulosa en el aire.
Niño Henry saltó adentro con la cara floreteada de pétalos de girasol, gritando a todo gritar que algo terrible y acaso irreparable les estaba ocurriendo a las ovejas. Todos se llevaron un susto del diablo, la olleta se volcó y apagó el fogón, soltando un resoplido siniestro, los perros retrocedieron acobardados, el bisabuelo se vertió el café hirviente en la bragueta, lo que sobró en el pocillo lo tiró con rabia por encima del hombro.
La intempestiva irrupción del muchacho se les había antojado un ataque indio. Aquella ya no era tierra de indios —el último guane había desaparecido de la región por lo menos dos siglos atrás—, pero igual les paralizó el corazón, porque el miedo a su bravura y a su ferocidad se llevaba en la sangre como un instinto dormido y se manifestaba ante cualquier cosa salida de tono, ya fuera el simple romperse de una ramita o el estornudo de un burro.
Solo porque la noticia ameritaba una pronta respuesta, el bisabuelo se sobrepuso a la rabia que lo arrebató y, alzando las posaderas con temple de soldado, salió de la cocina con aire marcial, en busca de su escopeta. Llevaba crispados los pelos del bigote y las cejas; no sabía qué hacer primero, si sacarse el cinturón de cuero que le atajaba los calzones y propinarle una zurra al muchacho, o ir en busca de su escopeta, un viejo trabuco de cargar por la boca que permanecía recostado en la cabecera de su cama.
—Traiga la pólvora y amarre los perros —gruñó finalmente con voz torva a niño Henry, que lo seguía muy de cerca. La más mínima desobediencia le hubiera acarreado una zurra.
Eran cinco perros; si no se les amarraba, alertarían y espantarían medio mundo antes de llegar a saberse qué asustaba a las ovejas. Niño Henry les echó una cuerda al pescuezo y los dejó atados a medio ahorcar en una de las pilastras que sostenían el techo de la casa, pero por cumplir esta orden y al mismo tiempo llevarse el cacho de la pólvora, olvidó el frasco de los balines. Al salir, el bisabuelo le llevaba ya una buena ventaja; en la puerta cayó en la cuenta del olvido, pero en lugar de retroceder prosiguió sin vacilación, temeroso de perderse el disparo que de todas maneras ya no habría de hacerse. El sol comenzaba a dorar la mañana. Las ovejas balaban distantes.
Cerca del lugar donde las ovejas balaban distantes se agacharon con gran sigilo detrás de unas matas de fique, pasando sin verlo junto a un venado de inmensas proporciones que arrancaba ramitas tiernas de las faldas de un pomarroso. Era un animal enorme, grande como una montaña, tan viejo que el arco del lomo se le había colmado de líquenes y lechuguillas, como el tronco de un árbol añoso. Sus cachos emulaban las palas de una chumbera gigante. Las ovejas se habían apartado lo más lejos posible.
Aquel fue el segundo susto de la mañana. Cuando el bisabuelo lo vio, el corazón le dejó de latir. Niño Henry necesitó tironearle suavemente la manga de la camisa para traerlo de vuelta a este mundo y cuando por fin lo logró, el hombre despertó sobresaltado y comenzó a moverse con agitaduras de loco. Le rapó al muchacho el cacho de la pólvora, le quitó el tapón con los dientes y vertió el polvo negro en el cañón, al cual estaba adosada la baqueta para retacarlo, tomó esta y lo apisonó temblando y meciendo las caderas, riendo y al mismo tiempo girando los ojos de la boca de la escopeta al lomo del animal, del lomo del animal a la boca de la escopeta. Niño Henry sopesó lo que vendría a continuación y se apartó unos cuantos pasos.
Cuando el bisabuelo le extendió ceremoniosamente la mano para que sobre ella le colocara el frasco de los balines, el chico ya estaba a más de seis cuerpos de distancia. Se miraron. Henry le mostró sus manos vacías. Entre los dos se inició un diálogo de sordos que más o menos equivalía a lo siguiente:
—No me diga que no trajo los balines, chino rependejo. No lo diga, porque lo mato.
Henry volvió a mostrarle las manos vacías.
—Mire este animal. Tiene carne para medio año y sobra, una pieza así no se presenta nunca jamás en la vida. No me diga que no trajo los balines, chino cabrón.
Henry mostró las manos vacías por tercera vez.
—¿Se imagina ese cuero tendido en la sala? ¿Se imagina esa cornamenta colgada en la pared? ¿Se imagina la fama de cazadores y lo que diría la gente de nosotros? No me diga que no trajo los balines, chino marica.
Entretanto, el bisabuelo había ido acercándose, tratando de prenderlo y asestarle por lo menos un pescozón, pero Henry retrocedía un paso cada vez. El hombre tenía tan caliente la mano que acabó por descargársela en su propio trasero, arrancándose de allí una nube de chispas y polvo.
Fue un momento de desolación digno de olvidar. Tener aquella pieza a menos de un palmo y dejarla escapar era la circunstancia más triste en su vida de labriego y cazador. Dicen que una lágrima rodó de sus ojos.
Pero el destino quiere las cosas a su modo y tal vez para remediar tanto enojo, o para hacerlo más agudo, había puesto allí una mata de pedralejo, planta cuyas semillas, es cosa sabida, son más duras que el plomo. El bisabuelo descubrió por el rabillo del ojo los racimos que el arbusto le ofrecía y sin pensarlo dos veces arrancó una manotada de pepas, y cargó el arma como si se tratara de auténticos perdigones. Hecho esto, alzó arteramente la escopeta, apuntó con sevicia al lomo del gran animal y apretó orgulloso el gatillo. En medio de un estruendo infernal los perdigones del pedralejo salieron un poco atascados, el venado cayó sobre unos matorrales con las patas alzadas al cielo, como venado que sabe que un tiro de esos resulta mortal y por eso cayó de semejante manera. Padre e hijo alcanzaron a llenarse de encanto y admiración.
El humo de la descarga tardó en disiparse. Estaban a punto de avanzar con resolución para reconocer y cobrar la presa cuando el pesado animal comenzó a levantar trabajosamente el anca, sacudió con fastidio la adornada cabeza y exhaló con un bronco resuello el humo que se había tragado. Tardó todavía un poco más en alzarse sobre las patas delanteras y ponerse en pie. Era tan grande y pesado que sus cascos se hundían suavemente en la hierba, y tan alto que el estandarte de su cornamenta se alzaba sobre los pomarrosos.
Ya para ese entonces, niño Henry había adquirido el aspecto de perro sharpei que lo acompañaría toda la vida. El pellejo de la frente, muy rojo a causa del sol y de la pigmentación natural de la piel, se le engrosaba de tanto fruncirlo; los ojos se le tornaban saltones, la nariz le abultaba como una breva madura, caminaba inclinado hacia delante con cara de preocupación, retorcía mucho los labios y no paraba de maldecir. Era que estaba aprendiendo los números y cada que pasaba del veintitrece al cuarenta y dos la maestra le amarraba un pellizco en el culo.
Nada se habló del enorme venado. El bisabuelo se puso tan triste al verlo desaparecer en la meseta que ni siquiera se acordó de castigar al culpable de la pérdida. Cuando el muchacho intentó contarle el incidente a Briceida, lo calló diciendo que allí no se había visto otra cosa que un simple cervatillo, tan pequeño que había marrado el tiro. En adelante, cada que Henry pretendía hablar, lo paraba de un grito: “¡Usté cállese, chino rependejo, o le asiento la mano!”.
Nunca más se habló del asunto, pero pasado algún tiempo niño Henry regresó corriendo otra vez. En esta ocasión no abatió la mata de girasol, sino que se escurrió como un huracán por entre las piernas del bisabuelo y fue a meterse debajo de una cama, al tiempo que lanzaba un grito siniestro: “¡Papá! ¡Mamá! ¡Llegó el fin del mundo!”. Intrigado, el hombre caminó hasta la puerta y se asomó cauteloso, apenas para contemplar la montaña florecida que pasaba de largo. El pánico ante algo tan sobrenatural como una montaña caminando le impidió moverse del sitio. Briceida, que al grito de niño Henry había sacado la cabeza por la ventana de la cocina, la vio y cayó desvanecida encima del fogón, que por suerte estaba apagado.
El prodigio trashumante no se detuvo: su andar era lento, tan majo y maravilloso que demoró un rato en desvanecerse por la senda polvorienta del camino.
Durante los siguientes días todos en casa permanecieron alelados y mudos, actuando unas veces como autómatas y otras como sonámbulos. Briceida olvidaba pelar las cosas que cocinaba, lloraba sin saber por qué y una mañana metió por descuido el gato en una olla de agua hirviendo; el bisabuelo se la pasaba horas enteras sentado en el retrete sin bajarse los pantalones. Era el único sitio donde podía pensar a sus anchas. Él, en particular, se hubiera vuelto loco de remate si no consigue descifrar el enigma. Por fortuna, la montaña florecida volvió a salirle al paso unos días después, entre la bruma de la madrugada, cuando regresaba del ordeñadero con un par de baldes repletos de leche en las manos. Delante el uno del otro, el hombre supo que iba a morir de terror, pero no quiso morirse sin saber de qué se trataba aquella locura.
Cuando finalmente la interpretó, los baldes que portaba se le cayeron de las manos, retumbaron contra el suelo y le chisguetearon los mostachos en espuma de leche.
Se trataba del venado que asustó a sus ovejas, en cuyas espaldas habían reventado y florecido las pepas del pedralejo, formando un bosque espeso, con flores, chamizos, enredaderas, mirlas, ardillas y hasta micos, que saltaban por entre las verdes ramas.
II
Esa era la vida del bisabuelo Samuel Arenas, un hombre recio y laborioso, de pelo ensortijado y bermejo, ojos colorados, nariz larga y puntiaguda, piel blanca sembrada de pecas, mezcolanza de zorro blanco y pisco almagrado, que nunca pidió tregua al surco ni se arredró ante el trabajo, ni ante la lengua de nadie, y que engendró hijos hasta los noventa y dos años con una catorcena de mujeres de las que se ha perdido la cuenta. Se desconoce la causa de su éxito con el sexo débil, pero se atribuye al intenso almizcle que lo acompañaba, dado que era hombre de baño una vez al mes, gran caminador, impenitente fumador de tabaco y labriego de mucho sol y mucho sudor. Su piel emanaba un fuerte remusgo a macho cabrío, a cobre caliente y batido, y a trazas de gallinaza.
Solo una vez en la vida le dio por llevar encima un aroma distinto del natural suyo. Había venido a temperar a una de las quintas vecinas una hermosa señora de la ciudad y el hombre estaba de romper cercas por tener un encuentro con ella a la sombra de los pomarrosos. No se sabe nada del cortejo, ni si hubo cortejo o no, pero una madrugada se desnudó y se lavó a poncheradas con agua helada en la pila del lavadero, y enseguida entró a vestirse todavía a oscuras mientras Briceida le preparaba el café cerrero. Le había dicho que necesitaba viajar de urgencia hasta Piedecuesta para renovar las estampillas de las escrituras y pagar ciertos derechos sobre la tierra, cosa que en parte era cierta, pero nunca explicó por qué causa aquella mañana le dio por echarse encima medio frasco de un perfume francés que guardaba sin abrir al fondo de un baúl desde hacía muchos años, y que se abstenía de usar porque jabones y fragancias eran para él cosa de afeminados.
Lo cierto fue que, al salir del cuarto, envuelto en aquel aroma arrebatador, los perros de la casa destaparon los colmillos en plan de atacarlo, se encabritó el caballo y retrocedió echando coces, el pocillo del café cerrero le dejó a Briceida el asa en el dedo y cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. El hombre puso el pie en el estribo con gran trabajo y montó para dirigirse a la cita, pero al cruzar la primera vega del vecindario, ya seguro de tener la presa en las manos, le cayó encima una colmena de abejas enloquecidas. A duras penas pudo retroceder y buscar refugio en el rancho, adonde llegó envuelto en un enjambre tan negro como un tifón. Quince días permaneció adentro escuchando el fragor de un río sobre el tejado y renegando de su perra suerte, hasta que su primogénito Pascual Liborio tuvo la buena ocurrencia de sacar de la casa lo que restaba del perfume y regarlo a la pata de un árbol lejano, hacia donde partieron en bloque las abejas, como atraídas por un imán.
Otro día, niño Henry dio aviso con alegre grito de centinela desde el patio, donde se la pasaba jugando con un perrito: “¡Patos por el oriente!”. Ya le habían enseñado en la escuela que el lado por donde sale el sol se designa como el oriente y su contrario, como occidente, y se sentía muy orgulloso señalando a voz en cuello cualquier cosa que se moviera en estas dos direcciones. El bisabuelo se asomó por la ventana del cuarto y contempló una nube oscura bajo el intenso añil del cielo de la mañana. “Vaya contándolos mientras yo preparo la escopeta”, dijo al muchacho y niño Henry empezó a contar en voz alta: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco...”. El bisabuelo salió justo cuando llegaba a doscientos, tomó puntería y descargó el arma contra la bandada que cruzaba sobre la casa. Cayeron ciento noventa y nueve patos que contaron uno por uno y recogieron con ayuda de los perros. Briceida desplumó cuantos calculó cabían en sus ollas, los demás los regaló al vecindario. Pero el bisabuelo prosiguió la búsqueda del pato faltante con obsesión rayana en el desequilibrio. No lo encontró nunca. Entonces dijo al muchacho:
—Sigues mal en aritmética, jovencito.
Pensar que le tocaría aprenderse de nuevo los números fue fatal para niño Henry: las arrugas se acentuaron para siempre sobre su cara, ya nunca recobró un aspecto infantil. Tal vez esa cara de niño-viejo que lo acompañó el resto de la vida y que le ganó el eterno apodo del Armadillo, con que lo distinguieron en la región, se hubiera desvanecido si alguien viene a contarles que al domingo siguiente el pato fue encontrado sobre el atril de la iglesia del pueblo, donde cayó muerto después de atravesar herido casi la mitad de la Mesa de Jéridas y hacer trizas un vitral, pero ya para ese entonces el bisabuelo tenía rotas sus relaciones con los santeros y mantenía cerrados y sordos los oídos a cualquier noticia que viniera de allí.
—De los santeros prefiero no saber nada —decía simplemente.
Por aquel tiempo sus tierras, todavía olorosas a retama y a pomarroso silvestre, atraían toda clase de animales salvajes y singulares especies. Al anochecer los osos salían de sus madrigueras, desatrancaban las puertas de las cocheras y cenaban en las canoas servidas para los lechones. Tigres descomunales rugían a veces en los solares, un extraño orangután americano se enamoró de Celia, una de las hijas, y se pasó a vivir en la copa de un árbol cercano. La familia toleró en calma su proximidad hasta cuando le dio por desentejar la casa una noche de luna llena. La paciencia del bisabuelo llegó a su fin, salió al patio y lo corrió a escopetazo limpio.
En las temporadas de verano se trabajaba de sol a sol. Los pastos empezaban a secarse con mortífera celeridad y el ganado perdía peso de hora en hora y sucumbía en menos de una semana. Todas las mañanas, mucho antes del alba, el bisabuelo montaba en su caballo palomo y arreaba el rebaño de un lado a otro, buscando las últimas manchas de guinea y de yerbabuena. En ocasiones, unos estancieros se cruzaban con otros. Los que iban escuchaban de boca de los que venían la infausta noticia de que en el lugar adonde se dirigían ya no quedaba hierba de ninguna clase. El verano se convertía en un polvoriento trajinar sin descanso que acababa con la muerte de los animales.
Cierta mañana, en medio del apuro de una de tales contingencias, una de las reses dio en abrirse de la manada. El bisabuelo no toleraba esta clase de indisciplina: le cerró el paso, le recostó el costado de la cabalgadura, le azotó el lomo a punta de sombrerazos, le aplicó todos los protocolos del buen vaquero, pero no consiguió volverla al redil, porque siempre se le evadía. Estaba observándola con rabia y fijeza para tenerla entre ojos y castigarla a la primera ocasión, cuando descubrió, entre asombrado y acobardado, que se trataba de un tierno puma que había madrugado a cortejarle las vacas. Era el momento exacto de hacerse recetar unos anteojos, aparejo que nunca en la vida aceptó usar por considerar que unos vidrios encima de las narices le traerían mala suerte con las mujeres.
Alguien trancó mal el portillo una noche de tormenta y una vaca rabona huyó a los primeros truenos. Pascual Liborio, Luis María, Alberto, Demetrio y Daniel la persiguieron el día siguiente sin lograr apañarla. Al atardecer le presentaron al viejo los lazos rotos. “Déjenla”, declaró resignado, “ese animal debió ver al diablo”.
Se pensó que pronto se tranquilizaría y vendría a juntarse con las demás, pero acabó por desgaritarse y se salvajizó de tan mala manera, que solo ocasional e inusitadamente se la volvió a ver. Unas veces sus cachos partían el llano resaltando entre los pastos altos y garbosos, otras embestía a las mujeres que iban a bañarse al pozo del Penitente, otras atacaba a los arrieros que cruzaban inocentes el camino real. Si un vaquero se aproximaba escondía el morro en el pastizal, disimulando las astas en el filo de las espigas. Desde la silla del caballo se la veía como una oscura catapulta a punto de dispararse. El viejo tenía reservada la última bala de su legendario Gras de la guerra de los Mil Días para matarla y beneficiar su carne, pero siempre encontró una excusa para no hacerlo.
—Tal vez le encontremos un destino —alegaba meditabundo.
—Pero ¿qué puede hacerse con semejante fiera? —replicaba Briceida, que no había podido volver a baño—. ¿Qué puede hacerse sino esperar que empitone a alguien?
Total, una mañana pasó por allí una cuadrilla de toreros bufos que venían a templar sus engaños en las próximas ferias. La vaca empitonó al enano banderillero.
El nombre de este hombrecito era Epimenio Garbanzo. Le fue tan mal que se quedó a vivir en el pueblo.
III
Cerca de la casa del bisabuelo y en sus mismos predios vivía el tío Víctor, su único hermano vivo. Eran muy unidos, eran compadres y cada uno tenía su burro. Esos burros dieron en armar unas descomunales furruscas peleando a mordiscos por encima de las cercas que los separaban, los dos hermanos se la pasaban levantando estantillos caídos y claveteando alambres, hablando a pujos con la boca llena de grapas.
“Buuurrrrooosssjijueeepuuuercas”, se les oía rezongar con enorme esfuerzo, arriesgando a tragarse una de las puntillas.
Aparte de eso, los burros no trabajaban. Cada que les colocaban la carga encima se daban mañas para tirarse al suelo y revolcarse sobre bultos y petacas. Finalmente decidieron venderlos. El compadre Víctor pidió a un caminante que pasaba trescientos pesos por el suyo, y lo entregó en doscientos ochenta, pagaderos en treinta días. El caminante se llevó el burro. El bisabuelo Samuel pidió ciento cincuenta y dio el suyo en cien, peso sobre peso. Cuando los dos hermanos volvieron a juntarse, comentaron el negocio. El compadre Víctor vociferó, verdaderamente ufano: “¡Qué negocio tan malo el suyo, compadre! Yo vendí el mío en doscientosssooochentapesos”. El número no le cabía en la boca.
—¿Y se lo pagaron? —preguntó el bisabuelo.
—No, pero me lo pagan el mes que viene.
La frase se convirtió en el chiste de la familia y en el apodo del pobre viejo. Cuando los sobrinos lo veían venir, cabizbajo y meditabundo, pensando en su burro y en su plata, decían a media voz: “Me lo pagan el mes que viene”. Mes tras mes, el tío repetía la misma historia, las risas eran cada vez más insolentes. Hasta Briceida, muy recatada por lo común en sus gestos y comentarios, había empezado a divertirse de lo lindo a costillas del pobre. Al fin el tío aceptó su fracaso y declaró lleno de filosófica resignación, frunciendo los hombros:
—¡El único consuelo que me queda es que lo vendí lo más caro que pude!
Punto más, punto menos, así fueron sus negocios durante toda la vida. Sus tierras, que en un principio eran tantas como las del bisabuelo, se fueron diluyendo como se diluyó el burro en una serie interminable de negociaciones estúpidas de salga lo que saliere, y a la larga quedó tan pobre que la muerte lo encontró en una choza de bahareque, en medio de varias generaciones de parientes que acudieron a despedirlo desde diversos lugares, esperanzados en que algo se hubiera salvado del desastre.
—¡Cobren el burro! —fue lo único que les dijo.
Sin embargo, es forzoso admitir que la conducta un poco arrebatada del tío Víctor tenía algo que ver con la manera de ser de su esposa Delfina, de quien se dice que nunca anduvo bien de la cabeza, ya que según los cambios de la luna se ponía loca o lo ponía loco a él.
En cierta ocasión, por ejemplo, le dio por celarlo. Alguien imaginado por ella había venido a decirle que el tío se la jugaba con las muchachas de La Purnia, y más tardó en saberlo que en enfurruñarse y empezar a recibirlo con desvío y frialdad. El tío Víctor percibió el cambio de atmósfera y se mantuvo alerta, pero no logró averiguar la causa. Cada que le preguntaba qué ocurría, ella simplemente rompía a llorar. Hasta que un día no aguantó más, y llena de dignidad le fue soltando la triste verdad. “Viejo perro” y “viejo sinvergüenza” fueron algunas de las expresiones que usó. Llegó a tanto la indignación del tío Víctor al sentirse agraviado de tan tosca manera que empezó a echar chispas por los ojos y no reparó en usar gruesas palabras para reclamarle a Delfina su falta de confianza. El discurso fue subiendo de tono, debido a que ella permanecía impasible y no se mostraba convencida de la sinceridad de sus palabras. Al final, como para echarlo todo al fuego, el hombre caminó hasta la cocina, tomó la filuda hachuela de picar la leña con que se alimentaba el fogón y esgrimiéndola como un arma de guerra volvió donde su mujer, declarando estar dispuesto a cortarse de un solo tajo el sarrapio sexual con tal de no seguir viviendo aquel infierno de celos. Para su sorpresa, la cara de su rara consorte, en lugar de nublarse o acongojarse, se iluminó con cierta luz de esperanza. Antes de que él alcanzara a desdecirse le fue diciendo que era mejor así, que ya para tener hijos eso no les hacía falta, porque ya habían engendrado los suficientes, y que si su intención era seguir engañándola con las purnieras prefería que de una vez por todas se echara abajo el origen del mal. El tío Víctor no podía creerlo, pero al mismo tiempo se mostraba cada vez más indignado. “¿Entonces insistes en ello?”, preguntó con su voz de trueno. Delfina dijo simplemente que sí.
Tío Víctor tenía la cara encendida como un tizón y echaba fuego por los ojos, pero a ella no le importaba lo que estaba por ocurrir. Fue un minuto eterno de tensión y silencio, roto intempestivamente en el momento que el tío Víctor volvió a la cocina, retiró un tronco mediano del arrume de la madera y caminó hasta la mesa del comedor, donde lo colocó a la altura de sus partes más torpes, que a su vez colocó encima del tronco después de tumbarse los pantalones. Desde allí, con el hacha levantada, volvió a preguntarle a Delfina:
—¿Es que insistes todavía, mujer rebruta?
Ella respondió en tono glacial:
—Pues si esa es la única manera que dejes en paz a las purnieras, ¿qué es lo que esperas?
—¡Entonces que se vaya todo al diablo! —reventó el tío Víctor, seguro de que ella no le daría la voz de alto, como el ángel al bueno del Isaac, y dejó caer el hacha.
La hoja descendió como guillotina y se hundió sobre el tronco, que partió en dos sin partirle aquello, porque al instante de caer el tío Víctor hurtó el culo con rapidez. Casi sin parpadear, y por supuesto sin decir palabra, la arrancó del madero haciendo palanca y, como si se hubiera tratado de un simple golpe fallido, volvió a subirla sobre su cabeza y a lanzarla por segunda vez, hurtando de nuevo el culo en el momento exacto. Sus ojos y los ojos de Delfina se encontraban en el aire, los de ella como pidiendo una explicación a semejante falta de puntería.
—¡Agradezca que se defiende! —comenzó a declarar el tío Víctor cada que fallaba, arrancando de nuevo la cuchilla del tronco para dejarla caer una y otra vez, a tiempo de esquivar el golpe sacando el culo—: ¡Agradezca que se defiende! ¡Agradezca que se defiende!
Y así se la pasó un buen rato subiendo y bajando el brazo, hasta que se le enfrió la rabia.
IV
Por aquel tiempo, auténticas manadas de caballos horros deambulaban por la meseta. Quizá en ese entonces el mundo estaba todavía lleno hasta el tope de caballos horros, pues nadie se servía de ellos para montarlos ni trabajarlos. Los pastizales los mantenían orondos, su vista alegraba las praderas y el espíritu de los granjeros; eran un canto a la libertad.
Todo se pintaba de otro color cuando les daba por reunirse en los corredores de las casas en plena noche. El Patas era lo primero en que se pensaba cuando sus cascos aterradores azotaban las baldosas. Era como si llamaran, impacientes, pidiendo que les abrieran y el miedo se convertía en terror si les daba por peerse o estornudar. Y no se diga de los olores que penetraban por las rendijas de las ventanas y por debajo de las puertas cuando descargaban su remesa de cagajón verde, pues nada existe más penetrante ni maloliente que el cagajón de caballo recién plantado. Para qué hablar del respetable servicio que amanecía en el piso de los corredores. Alberto, Luis María, Pascual Liborio, Daniel o cualquiera de los muchachos se veía obligado a levantarse para echarlos en plena noche cuando el bisabuelo tronaba desde su cuarto: “¡Corran esos hijueputas caballos!”, pero media hora después los tenían de vuelta y el incordio se prolongaba hasta el amanecer.
Sin embargo, todo esto fue sidra dulce comparado con lo que dio en ocurrir cuando se les pegó la sarna y empezaron a llegar de noche a rascarse los pescuezos en los horcones del corredor. Bastaron dos o tres sesiones de frenética rasquiña para que los troncos se salieran de asiento y todo el techo del alar se viniera al suelo. La familia Arenas despertó en medio de un estruendo de terremoto, las mujeres estuvieron a punto de enloquecer, Sara se desmayó, Lilia quedó rara, Carolina decidió hacerse monja.
Aquella noche, contemplando el desastre de las tejas y las cañas despedazadas, los muchachos juraron sacarse de encima el problemita de los caballos. Uno o dos días después partieron en torvo silencio y trajeron del pueblo cuantas latas vacías de manteca La Sevillana les fue posible encontrar en tiendas y depósitos, y como si ello no fuera suficiente entraron con sigilo de asaltantes a la cocina y requisaron todas las ollas y peroles viejos, que ataron en racimos con cuerdas de fique a las latas vacías. Tan pronto el arsenal estuvo completo salieron a la pradera y juntaron en una gran corraleja la totalidad de los brutos que merodeaban por los alrededores. Les llevó varias horas amarrarles al rabo las latas de manteca y los racimos de ollas y peroles viejos, faena que solo completaron hacia la medianoche, cuando tumbaron el falso y los espantaron a sombrerazos. Una estampida que nunca imaginaron arrancó entre gritos y relinchos, dejando atrás una inmensa nube de polvo.
Se sabe que a esa hora exacta el tío Víctor estaba acuclillado entre las eras de su maizal, aquejado de un fuerte ataque de disentería. La noche que lo arropaba era fría y despejada, desde el lugar donde se hallaba veía caer estrellas fugaces. Todo esperó menos que la tierra echara a temblar y a sacudirse bajo sus pies. Con la cabeza en alto y los calzones en los tobillos, tratando de atisbar por entre los mechones de las mazorcas la causa del estremecimiento, descubrió la nube de polvo que avanzaba por la meseta. Unos segundos después una masa infernal pasó a su lado como una locomotora desbocada. Las latas de manteca tropezaban contra las piedras, sacaban chispas y brincaban sobre el lomo de los caballos, para de allí volver a caer. El tío vislumbró infernales jinetes maromeros que montaban y desmontaban del anca de bestias apocalípticas. Los calzones enredados en sus pies le impidieron moverse y de alguna manera le salvaron la vida, pues de haber intentado ganar el espacio que lo separaba del rancho habría perecido debajo de la estampida. Quedó en medio de la polvareda y de un olor a chamusquina, que en parte emanaba de su propia piel. La visión lo dejó estíptico de por vida.
Con las primeras luces del alba recobró el suficiente valor para salir de la cama, adonde había entrado brincando por la ventana, y correr hasta la casa del bisabuelo, de la que lo separaba un cuarto de legua. Una nueva oleada de terror lo sacudió al contemplar el pórtico derrumbado. Sin atreverse a dar un paso más, llamó con gritos de condenado:
—¡Compadre Samuel! ¡Muchachos! ¡Salgan si están con vida! ¡Virgen santísima! ¿Qué le ha ocurrido a esta casa?
Los de adentro se asomaron por las rendijas y vieron sus largos bigotes rojos temblando al frío de la madrugada. El bisabuelo aventuró un cuento.
—¿Acaso no lo visitaron anoche las once mil regiones del infierno, compadre Víctor? Las que pasaron por aquí nos tumbaron media casa —gritó desde adentro.
El tío Víctor cayó al suelo sin sentido. Los muchachos desatrancaron la puerta y salieron a recogerlo, arrastrándolo por los brazos. Estaba tan pálido, a efectos del miedo y la disentería, que Briceida lo creyó muerto y le lanzó a la cara un balde de agua helada para revivirlo. El pobre despertó y de inmediato comenzó a gritarles con desesperada alarma:
—¡Cómo es que duermen todavía, carajo! ¿Acaso no escucharon anoche las once mil regiones del infierno? ¡El cielo nos ampare!
Sus largos bigotes rojos temblaban con vehemencia, sus ojos de desquiciado crecían con su grito ronco. Le ofrecieron café para tranquilizarlo. El bisabuelo trató de ayudar, diciendo:
—No solo las escuchamos, compadre Víctor, sino que a punto estuvimos de perecer: una de esas criaturas del averno me tumbó anoche media casa de una patada.
El tío había olvidado lo visto hacía apenas unos minutos, así que lo arrastraron hasta el zaguán para mostrarle el pórtico derrumbado. Al contemplar el desastre volvió a desmayarse por segunda vez. Briceida le repitió la consabida ración de agua helada.
—¡Me parece increíble que no los hayan escuchado, si el estruendo se sentía de un extremo a otro de la tierra! —despertó diciendo con los ojos fuera de las órbitas—. ¡Once mil diablos, compadre, yo los vi desde el maizal y estuve a punto de caerme muerto!
Le preguntaron con tranquilidad qué aspecto tenían, cómo se comportaban, hacia qué lado corrían, y les respondió que cada uno llevaba un largo chicote en la boca, eran broncos y malolientes, arrogantes y luciferinos, y los jinetes que los montaban se divertían arrancando chispas del suelo y saltándoles al lomo, en medio de siniestras volatinerías.
—¡Que me parta el rayo si es cuento mío! —añadía con absoluta sinceridad, casi al borde de las lágrimas, pensando que no le creían.
Le dijeron que era tan cierto como que una de las malditas regiones del infierno le había dado una coz al rancho, y cuando fueron a mostrarle el desastre volvió a desmayarse por tercera vez.
Tras el cuarto baldado de agua helada no volvieron a decirle nada, lo dejaron contar su historia en silencio, le sirvieron un desayuno con doble arepa y doble ración de caldo, y lo sacaron por la puerta de atrás, dándole palmaditas en el hombro y recomendándole encomendarse mucho a la virgen de Las Angustias, para que las once mil regiones del infierno se ahuyentaran de por allí y no volvieran a visitarlo. Pero el tío Víctor conservó por el resto de la vida los ojos saltones y el hablar estentóreo y sobresaltado, de modo que nunca pudo volver a pronunciar palabra sin que le temblaran los largos bigotes rojos.
V
No fue aquella la única ocasión en que la vieja casa paterna afrontó serios problemas y daños, ni la única en que la legendaria compañía de los dos hermanos compadres escribiera historias insólitas.
Tenían dos maneras completamente distintas de ser: el bisabuelo era severo, recto en sus cálculos, medido a más no poder en la economía, ahorrativo a morir; el tío Víctor era botarates, soñador y dicharachero, pero no podían vivir el uno sin el otro. El uno se regía por las estrictas normas de “comer poco y andar alegre”, “cuidar los centavos que los pesos se cuidan solos” y “quien va piano va lontano”; el otro decía “pan pa’ ya y mañana veremos”. Al tío le gustaba contraer deudas y apostar el dinero, el bisabuelo Samuel no se cansaba de repetir que “es mejor comer espinas y abrojos a que un judío nos saque los ojos”. Total, el tío Víctor fue empobreciéndose a causa de sus negocios arrebatados y locos, y acabó perdiendo sus tierras.
Eran hijos de Manuel Arenas Barrellanos, un rico hacendado que les dejó grandes propiedades al morir, pero el tío perdió hasta el último centímetro de tierra en sus cambalaches. A la larga resultó una ingeniosa manera de juntarse, pues cuando cayó definitivamente en la ruina se fue a trabajar con su hermano y permanecieron juntos hasta el final de sus vidas. Eran vecinos entrañables, comían en la misma mesa, hablaban de las mismas cosas y se la pasaban todo el día de un lado al otro, con las herramientas al hombro y un gran cigarro en la boca, echando más humo que la chimenea de un trasatlántico. El bisabuelo alto y enjuto, el tío, mediano y macizo, con su buena barriga echada sobre el antepecho de una gruesa correa claveteada de herrajes. Desde el amanecer hasta la puesta del sol se les veía en la meseta sembrando el cortavientos de los pomarrosos, aporcando el tabaco, arrebañando el ganado y arreglando el mundo a punta de consejas. Cualquiera podía seguir el hilo de sus conversaciones porque la voz del tío Víctor se escuchaba a media legua de distancia.
Todos los días, unos minutos antes de las cinco de la mañana, el tío Víctor golpeaba con sus nudillos la ventana del bisabuelo, que le contestaba desde adentro, con recia voz de soldado: “¡Firmes, compadre, lo alcanzo en un momentico!”. A esa hora ya había tomado café tinto y desayunado, pero lo esperaba vestido entre la cama huyendo un poco del frío o haciéndole gracias a la mujer. Tan pronto escuchaba el toque de su hermano se levantaba con resolución y salía a encontrarlo. Así ocurrió por espacio de casi cuarenta y dos años.
Cuando el tío Víctor murió, el bisabuelo ya era un viudo veterano que se había vuelto a casar media docena de veces, dado que ninguna mujer aguantaba el peso de su cruz. Briceida, la primera esposa, llevaba eternidades difunta. La nueva y última consorte fue Maruja Güiza, una mujer india tan joven como las nietas de sus nietas. Ella se encargó de los oficios de la casa y de la crianza de los últimos vástagos, engendrados a saltos de mata en el toma y pon de los postreros amores del hombre.
En medio de aquellos afanes murió el tío Víctor. La tarde del velorio resultó bastante dramática porque Maruja sorprendió a su viejo esposo tomándole las manos al difunto en el ataúd y diciéndole a media voz, con lágrimas en los ojos: “Espéreme, compadre Víctor, yo lo alcanzo en un momentico”. Se estremeció y apartó la vista porque había alcanzado a prefigurar que la escena seguiría repitiéndose. Y en efecto, de ahí en adelante fue como si viviera entre difuntos porque en lo sucesivo todos los días, a las cinco en punto de la mañana, unos nudillos dieron en golpear contra la ventana. “Ya voy, compadre Víctor”, respondía Samuel Arenas, al tiempo que se levantaba y abría la puerta en la oscuridad para marcharse rumbo al trabajo, como lo había hecho toda la vida.
Ciertas tardes, cuando los derrotaba el calor o la polvareda se tornaba insoportable, los dos viejos gustaban sentarse en el corredor de la casa y dar rienda suelta a la lengua. Eran mentirosos impenitentes: encendían sus largos y apestosos cigarros de espantar moscos y hablaban de la bruja de las siete leguas, de la Llorona y la Patasola como si fueran comadres suyas, y una de las cosas que juraban y rejuraban era que el caney del tabaco lo había construido el diablo en persona.
VI
Esta historia del diablo en persona empezó con la carrera de un jinete que dio en escucharse todas las noches. Era un galopar desaforado y penoso, como si aquel jinete huyera de la misma muerte. Los dinteles de las puertas, los postigos y las vigas se estremecían y crujían. “¡Adiós, don Relincha Madre, llévele saludes a su mujer la diabla, que le vaya bien!”, decía el bisabuelo en voz alta, para que lo oyeran los muchachos que dormían en las piezas contiguas, y más tardaba en decirlo que la camada en revolverse de espanto. “No los asustes”, le reclamaba Briceida en la oscuridad mientras se santiguaba temerosa. Un minuto después los tenían a todos en la alcoba. Se colaban en la cama matrimonial y se acurrunchaban donde podían, y luego ella se veía obligada a levantarse y distribuirlos dormidos en sus respectivas camas. Era como acarrear fardos de yuca. “Un día de estos la pagarás”, le reñía huraña, pero para entonces el bueno de su marido roncaba como un bendito.
Cierta noche, en lugar de seguir de largo, el jinete se detuvo y desmontó. El bisabuelo lo escuchó botarse al suelo y rastrillar unas ruidosas espuelas en las baldosas del corredor, hasta detenerse frente a la puerta, donde descargó once poderosos golpes. Supo que el siguiente sería el último, y que de inmediato procedería a tumbar la puerta, así que empuñó el revólver que mantenía en la mesa de noche y salió con resolución, pero ya no lo encontró allí, sino sentado en el banco de madera donde se contaban las mentiras. Era un hombre corpulento, de más de dos metros de estatura, moreno lustroso, de humo en la cara. “¿Por qué no me abrías?”, preguntó, entre amoscado e insolente, mirándolo por debajo del ala del sombrero con ojos rencorosos. El bisabuelo no supo qué decirle. Resultaba demasiado vergonzoso aceptar que había tardado en abrir por físico miedo, pero tampoco se atrevía a mentirle, de modo que simplemente se quedó parado como una estaca, viéndole sacarse del bolsillo de la camisa un largo puro que despuntó en la guillotina de unos dientes de cocodrilo. “Deme candela, amigo”, ladró con voz de perro atufado y, sin saber de dónde, al bisabuelo le resultó una caja de fósforos en la mano. Se acercó y le encendió el puro, y cuando el reflejo de la lumbre iluminó la cara del tipo, no le quedó duda alguna de que era el diablo en persona. Sus ojos ardían como dos bolas de fuego, despedía un fuerte olor de azufre cloratado, se parecía mucho a un cabro viejo y al lanzar el humo dejó ver una lengua bífida. El bisabuelo quiso correr, pero los pies le habían echado raíces en el piso.
—¿Tiene trabajo, amigo? —preguntó entonces el personaje.
¿Quién iba a negarle trabajo al diablo? El bisabuelo dijo que sí, agregando con suavidad:
—Tengo pendiente terminar un caney, aquí al costado de la casa.
El diablo no lo dejó terminar. “Yo lo acabo”, declaró, apartándolo con rudeza, y prosiguió por el corredor rastrillando sus pezuñas en las baldosas hasta perderse en la oscuridad.
Cierto o no, al bisabuelo lo hallaron esa mañana tendido en el suelo, medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro de la puerta desatrancada. Como les fue posible, Briceida y los muchachos lo llevaron a rastras hasta la alcoba y trataron de revivirlo a punta de infusiones de acónito y mejorana, sin lograr sacarlo de su sopor. Hacia el mediodía, cuando todos estaban afuera, despertó sobresaltado y corrió al patio envuelto en una manta. Desde la pila del agua se puso a mirar hacia el lado del caney, en cuyo techo descubrió al corpulento visitante, que amarraba las varas de guadua y enfardaba la paja con habilidades de maromero. Una nube de pájaros oscuros volaba a su alrededor.
En lugar de devolverse a la alcoba y acabar de vestirse, corrió derecho al establo y montó a pelo en su caballo palomo, sobre el que partió a galope tendido hacia Piedecuesta en busca de un cura. Arribó cayendo la tarde. Quienes a esa hora acudían a misa lo vieron desmontarse en el atrio de la iglesia. Envuelto en su manta semejaba un jinete del Apocalipsis, pero al descabalgar mostró unos calzoncillos a rayas que habían estado de moda treinta años atrás. Penetró corriendo en la iglesia y se echó a los pies del cura gritando que el diablo se había apoderado de su casa, que por Dios lo ayudara y se fuera con él en el anca de su caballo, pero el cura lo tomó por un loco y les cuchicheó a las beatas que acudieran a la Policía para prenderlo y llevarlo al frenocomio. Unos minutos después se libró a pescozones de los uniformados y huyó por entre los bancos, dejando la manta enganchada en un reclinatorio. Emprendió el camino de vuelta muerto de furia, sin cura y sin esperanzas, y arrepentido de haber abandonado a su familia en manos del diablo, pensando que solo faltaba que en la cueva de La Pisca lo asaltaran unos bandidos que tenían puesta guarida allí. No ocurrió nada de eso, pero al llegar a la famosa madriguera se cruzó con un jinete que descendía impetuoso. El tipo paró en seco a su lado. “Deme candela, compadre”, dijo, y nuevamente el bisabuelo raspó un fósforo y se encontró dando fuego a la punta de un largo cigarro sostenido por la boca de un chivo.
—El caney está terminado —aclaró el fumador, tras echarle una espesa bocanada de humo en la cara.
—¿Cuánto le debo? —acertó a preguntarle Samuel Arenas.
El diablo lo midió de hito en hito, con ganas de pedirle el alma, pero comprendió que el bisabuelo no se la entregaría. Entonces soltó una siniestra carcajada.
—No me debe nada, compadre, pero cambie de calzoncillos, que esos que lleva puestos parecen pantaletas de beata de los tiempos de santa Brígida.
Despertó manoteando y espueleando a Briceida, como si ella fuera la causante de la burla que le había hecho el diablo. La pobre se debatía en vano gritando y tratando de quitárselo de encima, a punto de morir sofocada. Cuando por fin abrió los ojos se hallaba tan cansado, tan dolorido de todas partes y tan desmirriado, que tras desayunar volvió a dormir seis horas seguidas, bañado en sudor y temblando como un poseso. Esa mañana, Briceida regañó a los muchachos, diciéndoles que le parecía el colmo que no ayudaran con más empeño a su padre, pues aquella calentura no podía ser otra cosa que exceso de trabajo e insolación. Ellos fueron a mirarlo y se compadecieron de su estado. Les pareció bien ayudarle en algo y se propusieron terminar el caney. El tío Víctor les colaboró entusiasmado. Cuando el pobre despertó, el caney ya estaba terminado. No le quedó duda alguna de que lo había concluido el diablo.
Aquel caney, levantado por el diablo en los ardores de una pesadilla, llegó a albergar hasta dos mil cabuyas de tabaco y no menos de treinta cargas de maíz. Daba gusto olerlo y contemplarlo atestado hasta las crujías con la cosecha del semestre, acuñada laboriosamente por todos los miembros de la familia. El bisabuelo y el tío Víctor pasaban horas enteras en su penumbroso amparo, colgando y descolgando las olorosas ristras de hojas ensartadas, para orearlas y refrescarlas, embriagados en su delicioso aroma.
Una calurosa mañana, mientras removían fardos y petacas como sombríos estibadores en la bodega de un buque, del techo recalentado les cayó un joto de avispas patiamarillas. Huyeron despavoridos, tratando de quitárselas de encima a los sombrerazos y arrancándose con desesperación las que los picaban sobre los ojos. El tío Víctor no se detuvo hasta llegar a la cocina de la casa y retirar del fogón un leño encendido, con el que entró de nuevo al caney para poner fuego al avispero. Al segundo prendieron las sartas de tabaco, los carapachos resecos de las mazorcas, la paja del techo y las varas de la armazón. Mientras trataban de salvar la cosecha y apagar aquel endiablado incendio, una lengua de candela lamió el techo de la casa. Las secas cañabravas que servían de cama a las tejas ardieron como yesca en pocos minutos, el edificio se convirtió en una bola incandescente, todo acabó convertido en carbón, con excepción de las gruesas tapias de tierra pisada, las únicas que quedaron en pie cual mudos y tiznados testigos de los arrebatos del tío.
La familia vivió los meses siguientes en el palomar que el bisabuelo había construido para sus palomas mensajeras. El tío Víctor se la pasó días enteros llorando desolado el desastre, tan afectado y tan triste que todos se acercaban a consolarlo y a echarle el brazo sobre los hombros. Entonces rompía a llorar con más fuerza y solo acertaba a decir:
—¡El único consuelo que me queda es que no se me escapó viva ni una sola hijueputa avispa!
VII
Existía un sortilegio adicional y era que aquella casa, inmersa en los pastizales de una meseta encantada, colindaba con la rojiza y polvorienta calzada del camino real, que en sus partes planas no estaba macadamizado. Decir camino real era decir farándula y romería. Por allí desfilaba de tarde en tarde el circo del mundo, desde los simples arrieros y sus enjambres de mulas, hasta los vendedores de específicos y promotores de milagros; los poetas peregrinos y suicidas, los candidatos presidenciales y los dictadores en ejercicio, los generales en derrota, los rechonchos obispos, los criminales convictos, los presidiarios, los comediantes, los soldados, gente de las más diversas raleas, dignidades y oficios. Los días de sol inclemente muchos se acercaban a rogar por un sorbo de agua. El bisabuelo les vendía por un cuarto de centavo una totumada del guarapo preparado por Aura, una de sus hijas. Después de apurarlo, los viajantes recogían el cuello, henchían las fosas nasales atosigadas por el ácido acético, ponían los ojos en blanco, largaban un ruidoso regüeldo y salían disparados dejando una nube de polvo.
No era extraño que a las recuas las cogiera la noche y los arrieros recalaran allí. El bisabuelo les cobraba medio centavo por servicios de potrero y por permitirles descargar las mulas y dormir en los corredores de la casa, sobre sus enjalmas. Briceida pensaba que si se pudiera ofrecer un buen plato de caldo a los caminantes y buen pasto a las acémilas a cambio de dos centavos y medio, el negocio sería redondo. Toda la vida se habló de las arcas llenas de monedas y de las albricias que traería semejante bonanza, pero a ella a duras penas le alcanzaba el tiempo para gobernar la casa y controlar a los niños, de modo que el sueño de dar y atender posada nunca se materializó.
Solo cuando los niños crecieron pudo encararse seriamente el proyecto. Tanto habían escuchado hablar del venero que pasaba frente a la casa sin que nadie lo explotara, tantas sumas y restas se habían hecho sobre el mantel de la mesa del comedor que se sentían naturalmente preparados para el desafío. Aura ya era experta en guarapos, Carolina en guisar sopas y caldos, Lilia y Lucila en fabricar arepas, los muchachos fueron a sembrar suficientes pastos. Demetrio, un gigantón que los rebasaba a todos en corpulencia, se ofreció desde un comienzo como cobrador. El bisabuelo alentó y bendijo la iniciativa.
Pero ocurrió que el primer arriero llegó con cuarenta mulas. Se vendió un plato de caldo, una arepa y una totumada de guarapo, las mulas comieron toda la noche y acabaron con el pasto. Hubo que esperar tres meses, y que lloviera de nuevo, para recibir a un segundo huésped, con el que ocurrió lo mismo. Bastaban cuatro recuas para agostar las reservas de todo un año, y sin pastos suficientes los arrieros no se detenían. El negocio resultó un fracaso redondo.
Y así hubiera sido, sin lugar a dudas, si las señoritas Arenas no tuviesen ya comprobada la potencia de los guarapos hechos en casa. Bastaba que un arriero sediento se empujara una totumada de aquel brebaje para que durmiera de un solo tirón desde las seis de la tarde a las cuatro de la mañana, y eso porque Demetrio se encargaba de sacudirlo con energía para obligarlo a despertar y soltar el cobre. Gracias a este revelador efecto, un buen día los pastos de los potreros amanecieron esplendorosamente verdes y así dieron en mantenerse durante todo el año. Jamás volvieron a desteñirse ni escasear, la finca del bisabuelo resaltaba como un enchape verde esmeralda en el universo amarillo pajizo de la meseta. Los arrieros se daban prisa por llegar a la posada de las señoritas Arenas, despreciando los lugares donde antes pernoctaban.
Ellas decían que les regaban meados de marrano durante la noche, pero Briceida no estaba convencida, porque no había marranos ni en la finca ni en los alrededores, precisamente por falta de agua. El misterio la llevó a pensar que podían estar fertilizándolos con los guarapos de Aura, cuya potencia cobraba fama en toda la región. Para comprobarlo hurtó con disimulo una totumada y la regó en sus macetas de flores. El efecto fue el mismo que si las hubiera abrasado un ácido intenso. El líquido que alcanzó a escurrirse por entre las raíces esterilizó para siempre el suelo donde cayó.
El prodigio de los pastos eternamente reverdecidos de la posada de las señoritas Arenas se mantuvo como un secreto infranqueable entre las cinco hermanas mayores, hasta la noche que un dolor de muelas sacó a Briceida de la cama en busca de un clavo de olor. El postigo de la cocina había quedado abierto y al dar un paso adentro encontró que un ser abominable asomaba una cara larga y cerrada, semejante a un enorme zapato con ojos y orejas. El corazón se le paralizó por más de quince minutos, pero no cayó muerta porque la mantenía viva el dolor de muelas. Necesitaba de urgencia ese clavo de olor para masticarlo y adormecer la parte afectada antes de morir del susto. El trance le permitió entender que se trataba de una mula embozalada, cuyos ojos desconsolados espiaban en la cocina un mendrugo de comida.
¡Este era el misterio de los pastos eternamente reverdecidos! Los arrieros descargaban sus mulas entre las cinco y las seis de la tarde, cenaban y se echaban al coleto una totumada de guarapo. A las siete roncaban como benditos. Las cinco hermanas salían entonces a los potreros y embozalaban las mulas con sacos de fique. Las pobres no comían en toda la noche. A las tres y media, antes de despertar a sus dueños a los pescozones, Demetrio les quitaba los sacos. Un rato después los arrieros ya las estaban enjalmando y cargando para reanudar la marcha. Las mulas se les morían antes de llegar a San Gil, pero los pastos de las Arenas permanecían siempre verdes y lozanos.
Corriendo el tiempo, las buenas mujeres se dieron también el lujo de ofrecer en su posada los pollos más gordos, las mazamorras más fortalecidas y los platos de mute mejor guarnicionados del continente. Esta era otra de las ventajas suplementarias de los guarapos de Aura. Mientras los arrieros dormían profundamente, ellas chuzaban con agujas de arria los sacos de fique cargados de maíz, frijol y millo, menguándolos en tan ecuánime proporción que nunca nadie notó el faltante. Con los granos engordaban los pollos y preparaban aquellas sopas inolvidables, molían las arepas y municionaban las mazamorras.
La consagración de la inolvidable posada ocurrió la tarde que un obispo viajero acertó a pernoctar en ella. El bisabuelo Samuel y Briceida le cedieron gustosos su cama matrimonial, hijas e hijos obsequiaron a la comitiva. Pero el prelado no apuró alimento alguno hasta la hora del desayuno, cuando se declaró antojado de unos huevos pericos. Lilia batió cuatro esplendorosos huevos criollos en la sartén, los guisó con tomate y cebolla junca y los espolvoreó con queso reinoso antes de freírlos en pura mantequilla. El obispo se lamía todavía los dedos a la hora de pedir la cuenta.
—Dos pesos con cincuenta —declaró Lilia, implacable.
—¡Dos pesos con cincuenta! —protestó el prelado, poniendo cara de horror.
Un buen desayuno no costaba en aquellos tiempos de Dios más de centavo y medio. Ninguna de las hermanitas Arenas dijo nada, pero todas comprendieron que a Lilia se le había ido la mano.
—¿Es que acaso los huevos son escasos por aquí? —insistió el purpurado, exigiendo una explicación.
Lilia, por toda respuesta, dobló una rodilla.
—Muy escasos, santidad.
El obispo pagó furioso y se largó. Después de despedirlo con las manos en alto y fingiendo enormes sonrisas, todos los Arenas se volvieron hacia Lilia y comenzaron a recriminarla.
—¿Por qué le cobraste tan caro? La comida abunda en nuestra casa, ni que estuvieran escasos los huevos.
Ella entonces les dio una respuesta que les abrió para siempre los ojos al mundo de los negocios.
—Los huevos no, pero los obispos sí —dijo en tono contundente.
En definitiva, el negocio prosperó a las mil maravillas, hasta cuando ellas se fueron casando y ausentando. Aura estableció sus guarapos en el vecino pueblo de Los Santos, Lucila abrió una tienda, Lilia partió hacia Bucaramanga, Carolina montó en la grupa de un viajero adinerado que la llevó a vivir a la capital, Delia se entró de monja. La posada de las señoritas Arenas continuó fija en la mente de los arrieros como el recuerdo de un paraíso perdido.
VIII
Aparte de estos diarios sucesos, que ponían briznas de sabor en el árido plato de la vida, ocurrían otros hechos desproporcionadamente insólitos, episodios que ya no cabían en el registro de una simple crónica familiar y que por su naturaleza extraordinaria sembraban en el alma la incertidumbre de un confuso destino, cuando no la certidumbre de lo fatal, como aconteció cierto día de mayo de un azul luminoso y plateado, tiznado en una de las esquinas del cielo por un remolino de gallinazos.
—¡Cuánto les voy a que perdimos una novilla! —exclamó el bisabuelo con cara de tragedia, en la puerta de la cocina, intentando discernir el extraño origen de aquella aglomeración y encorajinado con la idea de que alguno de sus animales había escapado durante la noche, sufriendo un fatal accidente.
—¡Cómo se va haber perdido si anoche las contamos y estaban todas completas! —se atrevió a contradecir Briceida.
—Las contaría Henry —fue la respuesta del campesino, que entró en la cocina buscando un cuchillo de desollar.
Ella no alegó más porque era cierto que las había contado niño Henry, y además porque le notó el pescuezo muy colorado debajo de las orejas, señal de visible enojo.
—¿Va a desayunar, sumercé? —preguntó.
—¡Qué desayuno ni qué carajo! Primero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo —maldijo el patriarca y se retiró dejando el aire pesado y sulfuroso.
Gastó media mañana hurgando entre vegas y rastrojales en busca de la vaca muerta, antes de concluir que aquello no era cosa de vaca muerta ni cuatro cuartos. Por el cielo continuaban llegando delegaciones enteras de gallinazos que acrecentaban la negra nube danzante, el día había comenzado a cerrarse. “¡Virgen del agarradero!”, exclamó de pronto, sacándose el sombrero y huyendo a todo correr, repentinamente convencido de la naturaleza sobrenatural de lo que ocurría encima de su cabeza. Había comenzado a lloverle mierda blanca sobre los hombros, cual descargas de fusilería, como si los zamuros quisieran hacerle sentir su poder descargando las deyecciones encima de él. Cualquiera de estas descargas podía dejarlo ciego de caerle en un ojo, pero él no se abstenía de mirar de cuando en cuando hacia arriba, aunque sin parar de correr, pues el tornado estaba cada vez más denso y cada vez más rasante, al punto de aletearle junto a las orejas. Era un tifón de aves carroñeras como solo puede formarse alrededor de la hecatombe de una gran peste o de un camposanto de batalla. Cuando por fin llegó a la casa ya no había luz, las aves de corral se habían recogido en sus aseladeros, encima del mundo giraba un torbellino renegrido y ululante, los perros atravesaban el campo con sus aullidos tremebundos dirigidos al ojo que parpadeaba en su centro, al que confundían con una luna quemada. Briceida y los muchachos rezaban el rosario a cuentas apuradas. “Es la guerra”, advirtió Lilia con una voz gruesa y acongojada, que no parecía ser la suya, “viene otra vez la guerra, esta congregación de zamuros es una junta para repartirse los muertos”. El bisabuelo no le creyó, pero Briceida le dijo que abriera mucho los ojos, pues algo malo podía estar ocurriendo otra vez con las cosas de la política.
Al domingo siguiente, el hombre madrugó a llevarle unas gallinas a Pola y a pedirle una interpretación del suceso. La sibila le confirmó la profecía de Lilia y le amplió los detalles.
—Viene una guerra horrible que no se llamará guerra, porque nadie se atreverá a declararla —dijo mirando con sus ojos de lechuza hacia el más allá—. En todo lo que resta del siglo no habrá más guerras declaradas, pero nadie acabará de recoger muertos.
IX
La guerra no llegó, pero llegó la langosta.
Apareció un día mediando la tarde, en forma de un jinete maltrecho que se aproximaba a pasos muy lentos, abriendo una trilla en las espigas que cubrían la meseta. El caballo que montaba, un ruano derrengado que a duras penas podía con él, tardó eternidades en llegar hasta la cerca de madera que rodeaba la casa. Cuando el jinete se agachó a desatrancar el portillo, se fue de cabeza por entre sus orejas y cayó como un fardo. Toda la familia acudió corriendo en plan de auxiliarlo. Lo rescataron de entre las patas del caballo famélico, que se había quedado dormido e inmóvil, y encontraron que se trataba de un sujeto con cara de vieja lloricona; mientras lo arrastraban hacia la casa, comenzó a repetir entre balbuceos que la plaga estaba llegando. Nadie entendió de qué les hablaba, pero todos notaron que Lilia se apartó de él con visible repugnancia.
No necesitaron atenderlo porque no pidió nada y simplemente se durmió en el umbral, sobre el costal donde dormían los perros, que no paraban de husmearlo y gruñirle, tan abatido como si hubiera cabalgado jornadas enteras de día y de noche para llegar hasta allí. Le tiraron una vieja manta encima, trancaron la puerta y fueron a preguntarle a Lilia qué significaba semejante visita, pero igual la hallaron profundamente dormida.
Al día siguiente Briceida se levantó muy temprano y fue a mirarlo y a reconocerlo mejor. Lo halló ajustando los arreos del jamelgo, que había dormido ensillado, no quiso invitarlo a seguir, pero le llevó desayuno y al acercarse lo observó con detenimiento. Era un sujeto de cualquier parte del mundo menos de ninguna conocida por ella. Parecía un saco de piel con huesos adentro, las ropas le bailaban, llevaba los pantalones amarrados con vueltas de cabuya. En sus ojos bullía un temor legendario y recóndito, un miedo sin fronteras; se diría a punto de romper a llorar. Apuró el plato en silencio junto a la puerta y procedió a despedirse. Todos le estrecharon la mano y le agradecieron que se hubiera tomado la molestia de venir con el anuncio de que la plaga estaba llegando, aunque seguían sin saber a qué clase de plaga se refería. Lilia volvió a apartarse con visible hostilidad. “Él es quien la lleva detrás”, dijo entre aterrada e histérica, tan pronto el jinete se alejó, “la plaga lo persigue por sus culpas y pecados, por algo muy feo que hizo, y por donde vaya pasando irá dejando desgracias”. Le preguntaron de qué clase de plaga hablaba. Respondió que no lo sabía.
Unas horas después cayeron las primeras “guías”, unos como saltamontes enormes, voraces, de afiladas y tremendas mandíbulas. Delante de los ojos del bisabuelo, que no salía de su asombro y congoja, uno de ellos se banqueteó de una sola sentada una hoja de tabaco.
—¡Mierda! —dijo—. Lo que nos trajo el amigo fue nada menos que la langosta.
Hacia el mediodía ya estaba cayendo un chubasco cerrado de animalejos. Lilia gritó que solo haciendo mucho ruido era posible impedir que el grueso de la nube se posara en el campo. Miraron hacia arriba y contemplaron un gran telón en cinemascope volando por lo alto, una galerna semejante a los radios de una rueda gigantesca y veloz que proyectaba fantasmagóricas luces. Millones, billones y trillones de rubias langostas azules, violetas, marrones, castañas, según el color que el sol les iba arrancando.
El bisabuelo requisó de urgencia todas las tapas de las ollas y los objetos que hicieran o sirvieran para hacer ruido, y con suma habilidad reparó una olvidada matraca de Semana Santa, cosas que distribuyó entre sus hijos. Por su parte cargó la escopeta y los dos viejos revólveres que conservaba desde la guerra de los Mil Días. Luego, distribuidos en los cuatro puntos cardinales de la granja, los perros, los muchachos, él y Briceida, abrieron fuego graneado. Uno daba vueltas a la matraca, los otros golpeaban las tapas de las ollas, los demás restallaban rejos y zurriagos, el bisabuelo disparaba metódico su escopeta y sus revólveres, los perros aullaban en coro.
Ahora chubascos como de granizo, manotadas gruesas y sueltas de langostas, desfondaban los árboles cada cierto tiempo. El bisabuelo les hucheaba los perros, que las mataban a las dentelladas. Pero estas eran solo las albricias. De un momento a otro a los luchadores les entraron calambres y se les envararon los músculos, y ya no pudieron mover sus instrumentos con la misma energía, y era que la atmósfera había empezado a tornarse pesada, casi sólida, y los mazos de la matraca comenzaron a frenarse, y los rejos a entraparse en el aire, y el chubasco que estaba cayendo se convirtió en un tiroteo de lamparones pegajosos e inmundos, de golpes secos y breves que estremecían y cortaban la piel. Los perros langosteros acabaron ciegos a serruchazos, los Arenas echaron a correr y a duras penas lograron trancar detrás de sí las puertas empujadas por la avalancha, ensordecidos por el golpeteo de los bichos que se mataban a los golpes contra las ventanas, al tiempo que las tejas se rebullían y sufrían como en carne propia el insoportable gemir del mundo.
Las langostas cubrieron la tierra, todo fue consumido disciplinada y metódicamente, el susurro roncador de sus mandíbulas diminutas cortó, tragó y deglutió hasta la última brizna de hierba. El horror de que el turno les llegara también a ellos se prolongó hasta la medianoche, cuando oyeron por fin el silencio de la nada. No supieron cuándo los venció el sueño, pero a la mañana siguiente, al asomar los ojos temerosos y espiar los alrededores, se encontraron cegados por la luz de un universo sin sombra, por el resplandor de un horizonte vacío donde nada hacía estorbo al sol, un panorama donde no quedaba otra cosa que el esqueleto de la tierra, el aire sin música, los árboles sin hojas, el campo escueto y vacío: la merde, como dirían los franceses.
X
Era preciso salir a buscar semillas, volver a sembrar las eras, replantar el jardín, encontrar hortensias, novios y begonias para tener otra vez flores en los chorotes del patio y del corredor, preparar nuevos almácigos de tabaco, beber agua colada para matar el hambre, hacer calceta, bostezar y aguardar pacientemente a que retoñaran las ramas de los árboles y los pastizales, antes de volver a escuchar el trino de los pájaros y tener en el plato al menos un grano de maíz de mazorca tierna para llevarse a la boca, pues hasta la última brizna de hierba había sido talada por la plaga de la langosta, pero Alberto Arenas, en lugar de quedarse a compartir las angustias y las tribulaciones de la familia, ensilló uno de los machos rucios de la cuadra y se presentó ante el bisabuelo, como un cruzado en plan de batalla.
—Padre, salgo de viaje —anunció sin mirarle a la cara.
—¿De viaje? —preguntó el viejo, rascándose la cabeza—: ¿Es que se ha vuelto loco?
—Padre, debo partir —reiteró el joven, sin levantar los ojos del suelo.
—¿Partir? ¿Y hacia dónde piensa partir a estas malditas horas?
—Padre, voy detrás de ese hombre. Necesito saber quién es y de dónde viene. Si no lo averiguo no estaré tranquilo el resto de mi vida.
El bisabuelo Samuel se quedó mirándolo con ojos a la vez sorprendidos y atónitos. El resto de los muchachos hizo rueda en el patio, esperando a que de un momento a otro lo prendiera de los calzones y lo desmontara. Pero el mundo andaba tan desquiciado que todo era posible y hasta el viejo acabó hablando en tono razonador.
—Ya sabemos que la langosta lo persigue por una mala fechoría que hizo, con eso basta —dijo, tratando de disuadirlo.
—No, no es suficiente —declaró Alberto desde lo alto de la cabalgadura—: necesito saber qué clase de fechoría cometió, y a quién, y en dónde.
—¿Y eso a vusté qué le importa, carajo? Qué tal que el tipo sea un criminal y no le guste que le averigüen la vida.
El muchacho no cedió. Finalmente, el bisabuelo alzó una mano, invitándolo a largarse.
—Aquí estamos demasiado jodidos para andar discutiendo pendejadas. ¡Coja para donde le dé la gana, chino de mierda, pero no vaya a tirarse el rucio!
Las cosas pasaron tan rápido que Briceida no alcanzó a darse cuenta. Cuando le dijeron que Alberto se había ido detrás del tipo de la langosta salió corriendo de la cocina, pero ya no pudo alcanzarlo.
—¿Cómo es que lo dejaste ir? —le increpó a su esposo, terriblemente azorada.
—¿Y qué quieres, mujer? —respondió el bisabuelo con aire de indiferencia—: aquí quedamos de limosna, una mano adelante y otra atrás. ¿Junto con eso quiere que me ponga a atajar cabros?
Y no se volvió a hablar del asunto.
El joven Alberto cabalgó siguiendo el rastro del desastre, una avenida tan ancha como un mar, por donde parecía haber corrido un rastrillo gigante. A lado y lado no había otra cosa que un paisaje surrealista, mezcla de demencia y desolación. De la tierra arrasada brotaban los muñones y las ramas de los árboles como brazos desnudos clamando piedad al cielo. Junto a ellos, la gente enloquecida gemía, maldecía y levantaba también los brazos al cielo, como desafiando a Dios. Alberto se preguntaba si él no había enloquecido también, porque debía estar rematadamente loco para andar en semejante misión, pero no se detuvo. La langosta le llevaba poca ventaja, unas horas después comenzó a sentirse arropado por algo parecido a un tibio chubasco. Al comienzo este chubasco tenía una solidez arenisca, como de tormenta del Sahara, pero cuando la masa de insectos aumentó en densidad, le fue imperioso aceptar que nunca llegaría a cruzarlo, y que nunca daría alcance a su perseguido. Había tantos bichos por pie cúbico de aire que formaban una barrera casi sólida. Alberto pensó que si los pueblos arrasados a su paso se aplicaran a comerlos con disciplina y con juicio, no pasarían hambre en muchos años. Pronto empezaron a devorarle el cabello y las cejas, pero aun así prosiguió. Solo cuando descubrió que su cabalgadura perdía la crin y la cola, y encontró que sus ropas comenzaban a desaparecer bajo el mordisqueo frenético de las voraces alimañas, dio vuelta atrás y escapó a galope tendido.
De regreso, contemplando otra vez el gigantesco lendel desolado, se le ocurrió pensar que aquel mismo camino podía conducirlo hasta el lugar donde se había originado el desastre, y decidió seguirlo. Tras cruzar el Chicamocha y remontar el lomo de una pelada cordillera se halló en un frío altiplano, donde ya no pudo identificar el país que pisaban los cascos del rucio. Unas gentes lo acogían en sus ranchos, otras lo rechazaban al confundirlo con el jinete anunciador de la plaga. Como fuera, el pasto estaba creciendo, las plantas reverdeciendo, el mundo empezando a recuperar su color. A medida que las huellas del desastre se debilitaban, lo atendían mejor y tenían más cosas para brindarle. Finalmente el paso de la langosta fue solo un recuerdo en la mente de los pueblos, pues los campos habían vuelto a la normalidad y ya no quedaban vestigios de la devastación. Le resultó fácil seguir tras la huella porque con solo preguntar si por allí había pasado la langosta hombres y mujeres parecían despertar, desatornillaban la lengua y hablaban a rienda suelta, mencionando con precisión hechos y detalles, en particular el monto exacto de lo perdido en el cataclismo.
Dos años después de haber salido de la casa paterna arribó a un pueblo remoto, donde, en una lengua cadenciosa que había aprendido en el camino de ida y que habría de olvidar en el camino de vuelta, le contaron una historia que satisfizo por completo su curiosidad.
Habían transcurrido cuatro años exactos de su partida cuando un mozo espigado, de piel oscurecida por el viento y los soles del trópico, atravesó el zaguán de la casa diciendo que ciertamente Lilia tenía razón, que aquel hombre había cometido una bellacada de las peores y se merecía que la langosta lo persiguiera y lo atormentara hasta el final de los tiempos. Todos se quedaron mirándolo y tratando de reconocerlo, tenía aires con alguien de la familia, habían escuchado esa voz en alguna parte, casi sabían de quién se trataba, pero no podían identificarlo porque estaba bastante más alto, había algo melodioso en su acento, ese bigote que le cubría el labio y que parecía burlarse de todos con sus puntas de brocha no resultaba posible. “Carajo, ¿es que ya no lo reconocen a uno?”, exclamó finalmente, abriendo los brazos para abarcarlos en ellos. Entonces se produjo una explosión de júbilo inenarrable: los Arenas se le echaron encima y durante por lo menos media hora no pararon de abrazarlo, besarlo y acariciarlo, ni más ni menos que si hubiera resucitado. Querían palparlo y olerlo, familiarizarse de nuevo con él, les resultaba imposible creer que hubiese regresado y estuviera allí; pero pasada la euforia del recibimiento, los besos, las lágrimas y los abrazos, y consumidos los huevos pericos que Briceida le sirvió de carrera en la mesa de la cocina, la familia en pleno se congregó a esperar que soltara el cuento del jinete de la langosta.
Alberto se relamió con lo servido y comido, se chupó los dedos, repitió el plato cuatro veces, apuró una jarra de leche, un tarro de mermelada con todo el pan de la semana, una rueda de queso y catorce arepas preparadas de urgencia, se limpió la boca con el mantel, eructó, bostezó, se repantigó y los envolvió a todos en una sonrisa de felicidad, pero no dijo nada. Se le veía muy cansado. Después de preguntar por las distintas cosas ocurridas durante su ausencia, y de indagar hasta por los perros de la casa, pidió permiso para retirarse y se echó a dormir durante una semana.
Lo dejaron descansar todo el tiempo que quiso, hasta que salió del cuarto. Entonces le sirvieron un suculento almuerzo y se sentaron alrededor para aguardar a que comiera y empezara a soltar el cuento. Los Arenas eran ya un conjunto mayor: sumados los perros y el gato de la casa, el loro y la calandria, el mico amazónico que Henry encontró un día en el patio y el total de dieciocho hijos e hijas, formaban una asamblea silenciosa y expectante, casi amenazadora, que aguardaba con justa razón la bendita historia. Pero el bandido se limitó a interrogarlos sobre infinidad de asuntos, a preguntarles por la marcha de las cosechas y la frecuencia de las lluvias, sin adelantar una sola palabra sobre aquello que los carcomía. Por la noche ocurrió lo mismo, pese a que el bisabuelo Samuel le picó la lengua con varias copitas de brandy.
A la mañana siguiente, el cansado macho rucio que lo había llevado y traído en su larga travesía murió de físico cansancio. El final era de prever, porque había llegado con el lomo cundido de incurables mataduras. Briceida decía santiguándose: “¡Dios mío! ¿Adónde es que ha ido mi hijo? ¿Qué es lo que sabe que no quiere soltarlo?”. Hasta que al bisabuelo se le agotó la paciencia y, luego de pasarse en casa una semana sin atender los cultivos ni combatir las hormigas que devoraban las eras, por esperar a que Alberto abriera la boca y soltara lo que sabía, lo encaró de muy malas pulgas y le dijo con resolución:
—O me cuenta ahora mismo lo que todos estamos esperando que nos cuente, o me paga el rucio.
Alberto dijo entonces que el jinete se llamaba Telmo Brilhante, y que no era otra cosa que un estafador y un fullero que por donde pasaba iba cometiendo tropelías. En un pueblo robó los ajuares de la esposa del comisario y huyó. El comisario lo persiguió con toda la policía bajo su mando, pero no pudo alcanzarlo. En otro pueblo robó la custodia de la iglesia, el cura lo excomulgó, pero esto no le hizo mella. En el siguiente lugar raptó la novia virgen que acudía a la iglesia para casarse y la devolvió inflada de cuatro meses. Y así de pueblo en pueblo y de tropelía en tropelía, hasta que robó los tabacos de Jesusa Urubú, que era una bruja de ancestros africanos radicada en un pueblo del Brasil. Todo puede ser robado, menos los tabacos de Jesusa Urubú. “¡Los tabacos de Jesusa Urubú, virgen santa!”, decía Alberto, alzando la voz hasta el techo, y grandes y pequeños se hacían la cruz temblando de miedo.
Total, Jesusa Urubú convocó contra Telmo Brilhante a todos los portentos que conocía, importó del África la langosta y se la echó encima. Desde entonces, un jinete desmirriado y famélico, con cara de apuro y de vieja lloricona, montado en un rocín tan estrafalario como él, antecede el terrible paso de la langosta, doquiera que asome. Llega apenas unas horas antes, implora algún bocado y se concede un pequeño descanso, para proseguir a todo galope. Tras su partida comienza el chubasco. Son las primeras langostas, o guías, que de una sola sentada devoran una hoja de tabaco, o engullen una mazorca. Después cae el grueso, la nube impenetrable y oscura que cubre la tierra, la devoradora del mundo. No se sabe dónde puede hallarse en estos momentos tan inconcebible y revuelto portento, pero la persecución continúa.
Escuchada una y otra vez esta historia, que cada vez que la contaba sobrecogía a la familia, Briceida puso todo el empeño en alimentarlo de la mejor manera posible, ya que lo notaba extremadamente delgado, y había llegado a pensar que acaso hubiera algo suelto en su mente a causa del hambre. Le gustaba la música de las extrañas palabras que usaba, su forma de pronunciarlas, pero temía que se tratara de brotes de demencia. Las caspiroletas y el caldo de palomo lo repusieron en breve. Lilia, por su parte, lo obligó a repetir la historia una y otra vez, la aprendió con lujo de detalles y le refirió por tantos años a sus nietos el cuento de los tabacos de Jesusa Urubú, con fidelidad tan precisa, que uno de ellos se tornó novelista y se dispuso a escribirla, a manera de disparatadas memorias. “Es un trabajo perdido, hijo mío, van a decir que imitas a García Márquez”, comentó al descubrirlo en semejante tarea. “¿Quién es ese señor, abuelita?”, preguntó el novel cagatintas, soltando la pluma que acababa de esgrimir. Lilia no supo decirlo, el nombre le había brotado de la boca de manera espontánea, por aquel entonces García Márquez no existía en el mundo de las letras. “Olvídalo”, dijo.
Al bisabuelo Samuel le interesaba hallar un oficio adecuado para el vagabundo del Alberto, que parecía haber perdido toda vocación por el campo. Un día lo felicitó por ser buen jinete y le habló de las ventajas de la arriería. Alberto dijo que no le interesaba esa ocupación. A su manera de ver, el futuro era de las máquinas.
Había decidido hacerse chofer.
XI
Con todo, ninguno de aquellos sucesos legendarios fue tan legendario como la guerra que el bisabuelo libró, a lo largo de toda su vida, contra las hormigas culonas.
Las hormigas culonas taladraban túneles inverosímiles en el campo y brotaban intempestivamente en sus eras de yuca y tabaco. Un yucal lozano y altivo, que a la mañana había sido verde brochazo encima del paisaje, al atardecer no era otra cosa que una simple ruina de cañas peladas. El bisabuelo vio morir en aquellas diminutas mandíbulas un kilómetro de pomarrosos sembrados en línea recta durante un mes de penoso trabajo. Un día les declaró la guerra a muerte, bajó a la ciudad, se compró una maquinita de distribuir veneno clordano y las combatió durante el resto de la vida.
Cuando se entregaba a su labor de exterminar hormigas la gente que pasaba por el camino lo tomaba por loco, viéndolo correr y zapatear como si bailara una polca, pero el hombre solo estaba ocupado en impedir de manera febril que el veneno escapase por alguna de las hendiduras del suelo. Su máquina envenenadora operaba con humo distribuido a través del agujero principal por un ventilador accionado mediante manivela. El humo que rellenaba las cavernas empezaba a escapar poco a poco por distintos lugares y el bisabuelo se volvía loco tratando de taponar las salidas. Cuando lo conseguía era el hombre más feliz del planeta, porque al día siguiente levantaría el suelo a punta de barra y contemplaría maravillado el holocausto de sus enemigas.
Luchó siete décadas y perdió. La noche anterior a su muerte llovió copiosamente, las nubes se disolvieron poco antes del amanecer y el sol asomó tan brillante que causaba picor. De inmediato, el aire empezó a poblarse con unos diminutos lingotes de oro que rayaban el espejo del cielo. El viejo alzó los ojos y una hormiga le aterrizó en la mitad de la frente. Encorajinado, declaró en voz alta que era preciso empezar de nuevo a envenenar el inframundo. Eso significaba dar comienzo desde ese mismo instante a los preparativos de la máquina y sus componentes, pero en lugar de ponerse en movimiento tomó asiento en el banco de las mentiras y dio un largo bostezo. Muy pronto se quedó profundamente dormido y descolgó la cabeza. En los siguientes minutos las hormigas brotaron por todos los poros de la tierra, como si hubieran iniciado una frenética celebración. Maruja las vio dibujar en el aire toda suerte de cabriolas y filigranas, antes de descubrir que su viejo esposo había muerto. Lo llevaron adentro, lo lavaron y rasuraron, y con mucha devoción lo metieron en el cajón de madera de guásimo que sus hijos trajeron del pueblo. Abriendo la tarde fue instalado en la sala, donde una multitud de parientes conocidos y desconocidos empezó a acudir desde todos los confines, unos para verlo por última vez, otros para conocerlo por vez primera. Maruja demoró mucho en decidir si contrataba plañideras o no. Se acostumbraba, por parte de los familiares del difunto, pagar este servicio para obligar a la viuda a llorar y demostrar con ello su amor y dolor. Ella estaba dudosa. Fue a mirarle la cara al viejo para ver si valía la pena y encontró que el cajón estaba repleto de hormigas culonas. No se sabía por dónde habían entrado, lo cierto era que estaban adentro, solazándose sobre el cadáver de su enemigo, que tal vez les olía a gloria. Era como si se obstinaran en demostrar que ellas y solo ellas habían ganado la pelea. Ante semejante espectáculo, en lugar de ponerse a llorar, Maruja ordenó que apresuraran la ceremonia del entierro. Cerraron la caja de madera de guásimo y corrieron con ella rumbo al cementerio.
XII
Una tarde, una viejísima tarde ya perdida en el tiempo, muchos años antes de este último desenlace, el bisabuelo había observado que del mejor de sus yucales sobrevivía tan solo una mata. Era el último bocado del suculento festín con que se habían hartado las hormigas durante toda la temporada, pelear por él no valía la pena, pero decidió no cederlo y cruzó a paso firme y terco el erial polvoriento que lo separaba de la planta, aplastando con sus botas de soldado los terrones resecos, y al tirar del tallo leñoso, en lugar de un racimo de tubérculos envueltos en tierra, salieron los santeros pegados uno del otro. ¡Los santeros, sus incómodos, impertinentes y odiados vecinos! El viejo los confundió en un primer momento con algún animal subterráneo, algo así como un topo, y retrocedió un paso. Al ver que se trataba de seres humanos cayó sentado en la boca de un hormiguero. Las hormigas le picaron el culo y desde entonces empezó a tomarles ojeriza.
El sol crepuscular de aquella tarde de junio los bañó de luz tibia y los hizo ver rojizos y rubicundos, aunque eran morenos de nacimiento. Venían de la dimensión desconocida, del país de lo no visto, de la región de lo no hablado, de lo nunca pensado. Al comienzo se desparramaron por la Mesa de Jéridas en desorden, como huyendo unos de otros, pero al siguiente día pusieron pueblo en uno de sus bordes, del lado donde solo es posible mirar hacia los precipicios, tal vez por la innata necesidad de permanecer muy próximos a las profundidades de donde emergieron. Nadie sabe por qué lo llamaron Los Santos, pero así se denomina el villorrio desde entonces y así se llamará hasta que sea llamado a rendir cuentas.
Cualquiera pensará que lo primero que hicieron fue dedicarse a construir sus viviendas, a buscar agua y leña, a sembrar provisiones de boca, pero no. Lo primero que hicieron fue armar una gigantesca cucamba de carnaval, a la que pusieron por cabeza un calabazo coronado de cabellos de fique, montado sobre una armazón de bejucos y vestido con papel de colores. Lo sostenían con unos palos ajustados debajo de sus enaguas y bailaban sin pausa a su alrededor, al son de una rústica banda de cinco instrumentos, conocida desde entonces como La Banda de las Cinco Cosas: dos flautas traversas, un bombo, un tambor y una pandereta. No parecía posible que de semejantes instrumentos pudieran arrancar música, pero al rato sonó La mula rucia y Métale candela al monte.
El rumor de la fiesta llegó hasta los oídos de Aura Arenas, que sin pensarlo dos veces tomó la decisión de abrir una sucursal de sus afamados guarapos entre los recién llegados santeros. A partir de aquel mismo momento la locura no halló límite alguno. La música que tocaba la banda confundió todos sus ritmos, hasta producir uno capaz de identificarla ante el mundo por su singularidad y extrañeza: El santero, una pieza que no acaba jamás y que puede bailarse de corrido veinticuatro horas seguidas.