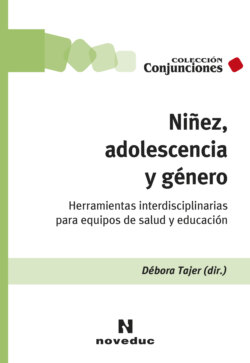Читать книгу Niñez, adolescencia y género - Graciela Beatriz Reid - Страница 5
Introducción
ОглавлениеEste libro es el resultado del trabajo de los últimos diez años del equipo de investigadorxs de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que me cuentan como Directora. Es el más reciente eslabón de una larga trayectoria que comenzó hace veintidós años y que ya ha producido dos volúmenes con anterioridad: Heridos corazones. Vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres –Tajer (2009), que incluye los tres primeros proyectos de investigación– y Género y salud. Las políticas en acción –Tajer (comp., 2012), que incluye el cuarto proyecto además de varios resultados individuales de tesis del equipo–.
Podemos decir que lo que aúna estos sucesivos proyectos es una línea de investigación que entrelaza género, subjetividad y salud colectiva e incluye el ciclo de vida en sus diferentes etapas: niñez, adolescencia, adultez (joven, media, mayor).
En sus primeros tres capítulos, esta obra presenta los resultados de tres proyectos, (quinto, sexto y séptimo en la serie) y entrama en el análisis los aportes de lxs autorxs en el marco de tesis de maestrías y doctorado y otras investigaciones –individuales y colectivas–; las páginas que siguen evidencian la sinergia que promueven los aprendizajes y experiencias compartidas. El cuarto capítulo aborda una experiencia de extensión en un colegio secundario preuniversitario, que toma como insumo los resultados de las investigaciones precedentes.
¿Cuál es el aporte específico de la información que aquí se presenta? El modo en que las asimetrías sociales entre los géneros determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-cuidados en distintas etapas del ciclo vital; una mirada que incluye la dimensión subjetiva. Para esto, incorpora el concepto de modos de subjetivación, entendiendo las relaciones entre las formas de representación que cada sociedad instituye para la conformación de sujetxs aptxs para desplegarse en su interior, y las maneras en que cada quien compone su singularidad (Tajer, 2009, 2020). Estos modos de subjetivación generizados brindan herramientas para el trazado de acciones en pos de garantizar la integralidad de las prácticas en salud.
Estas páginas reúnen desarrollos en torno a las infancias y adolescencias, y promueven una reflexión hacia el futuro, hacia un enfoque preventivo y de calidad de vida frente a las etapas vitales siguientes.
Tal como he destacado en otro texto (Tajer; 2012), las asimetrías jerárquicas entre los géneros se articulan interseccionalmente con otros desigualadores sociales de nuestra sociedad: la edad, raza, clase social, orientación sexual, identidad de género, etc., para establecer perfiles de morbi-mortalidad específicos, así como modelos de gestión diferencial de la salud-enfermedad-cuidados. Las asimetrías sociales entre los géneros establecen vulnerabilidades relativas a los roles sociales que los géneros pueden y deben cumplir en el marco del patriarcado moderno, lo que determina modos diferentes de vivir, de enfermar, de consultar, de ser atendidxs y de morir.
Uno de los ejes de aportes de nuestras pesquisas ha sido la visibilidad de las inequidades de género en la calidad de la atención en salud, las diferencias y similitudes injustas e innecesarias en el grado de satisfacción de necesidades en salud (Whitehead, 1990). Inequidades que se producen cuando se presta una atención igual a necesidades diferentes y cuando se atiende diferencialmente frente a necesidades iguales. Pero también se establecen inequidades de género en la calidad de la atención cuando, al resolver el problema, el trato que se otorga refuerza los estereotipos de género.
Como ya se mencionó, las investigaciones cuyos resultados se presentan se centran en la infancia y la adolescencia. Incluyen develar los rastros de paternalismo, patriarcado, binarismo de género, heteronormatividad y adultocentrismo en las prácticas de salud en dichas etapas vitales.
Para esto se han relevado los imaginarios profesionales de distintos equipos de salud. El concepto “imaginarios profesionales” refiere a los universos de sentido de un grupo profesional en particular. Alude a las naturalizaciones que rigen los sistemas de creencias, certezas teóricas y/o técnicas que configuran los valores, sensibilidades, criterios éticos y estéticos, pautas conductuales y actitudinales de su hacer y pensar cotidiano del oficio en un determinado momento histórico-cultural. Lxs profesionales involucradxs suelen no tener registro consciente cuando actúan desde sus imaginarios profesionales; en general, creen que están operando solo desde sus conocimientos científicos.
Este constructo permite identificar que quienes atienden no operan solo desde dichos conocimientos, sino en un campo de tensión entre estos y sus imaginarios profesionales. A su vez, ambos generizados.
Se puede decir que los imaginarios profesionales dan forma a las prácticas concretas en el ámbito de la salud e impactan en decisiones diagnósticas, terapéuticas y orientaciones hacia quieren recurren al sistema de salud en busca de atención. Serán las tensiones entre imaginarios y prácticas las que nos llevarán a recorrer estas páginas y las que promoverán la apertura de nuevos interrogantes, reflexiones y horizontes para desandar las brechas de género en la atención en salud.
Asimismo, en el Capítulo 3 se incluyen los imaginarios de lxs consultantes que también presentan un impacto específico en el proceso salud-enfermedad-cuidados, estableciendo modos específicos de autocuidado, de demanda de atención y de seguimiento de indicaciones.
El modelo que hemos ido construyendo para las investigaciones tiene como objetivo contar con información e insumos para el diseño de políticas públicas. Las que, con esta información, pueden generizarse y así estar más ajustadas a lxs sujetxs reales a quienes van dirigidas.
Hemos relevado las voces de integrantes de equipos de salud infantil y adolescente en la Ciudad de Buenos Aires, referentes que actuaron como informantes claves de sus temáticas de especialidad1, adolescentes usuarixs del sistema sanitario y diversxs actores de la comunidad educativa de escuelas medias de la ciudad.
Estas voces, a su vez, expresaron demandas y aportes que enriquecieron la tarea investigativa que aquí se presenta. Esta interlocución nos ha interpelado y nos ha hecho ajustar y rever presupuestos a lo largo del trabajo.
En el libro anterior de este equipo (Género y salud. Las políticas en acción, 2012)2, creamos una escala para medir la calidad de atención en salud que diferencia cuatro tipos de modelos. Muchas veces, estos no se presentan en su forma pura sino en coexistencia con los otros. Estos son: asistencial, transicional, semiintegral e integral.
En este libro, se evidencian las tensiones existentes entre modelos en el marco de la atención en efectores de salud para la infancia y la adolescencia que se encuentran incluidos en el marco de políticas públicas de salud, cuyo horizonte debiera estar dirigido a promover su autonomía progresiva.
Recordemos que el modelo de atención asistencial se caracteriza por la ausencia del enfoque intersubjetivo, la reproducción de estereotipos de género, la no consideración de usuarixs como sujetxs de derecho, el centramiento en aspectos biológicos de las problemáticas atendidas, la fragmentación de la atención y una concepción de la salud como ausencia de enfermedad. En el otro extremo, se encuentra el modelo integral de atención que considera a la autonomía como un aspecto fundamental del desarrollo y la madurez, fuertemente ligada al estar saludable, a la salud como construcción colectiva. Y se integra las prácticas de salud con los saberes de quienes consultan y fomenta su ciudadanía, que busca trabajar sobre aspectos ligados a la calidad de vida; se promueven acciones que garantizan la equidad en el acceso y permanencia en el sistema de salud; se contempla la especificidad de los géneros según las necesidades presentes y se les atiende adecuadamente. Entre uno y otro, se encuentran los modelos transicional y semiintegral, que toman algunos aspectos de cada uno de los polos, en una escala de grises que se tensan cotidianamente entre el asistencialismo y el derecho a la salud.
Nuestra perspectiva en el campo de la salud colectiva feminista está fuertemente atravesada por importantes cuestionamientos a los paradigmas hegemónicos en salud, y propone nuevos insumos para la reformulación de los modelos de cuidados profesionales en salud que incorpora el marco de los derechos en esa área.
El énfasis en la contextualización es una característica de la investigación cualitativa en la que nos inscribimos. Por lo tanto, quien lea estas páginas se encontrará con los efectos en las prácticas de salud atravesadas por las tensiones propias de la época: marcos teóricos que provienen de modelos hegemónicos, imaginarios profesionales que incluyen esquemas múltiples, avance en el reconocimiento de Derechos Humanos de colectivos vulnerabilizados y el estatus de sujetxs de derechos de niñxs y adolescentes.
Asimismo, el marco de abordaje de quienes investigamos se encuentra imbricado en el linaje de los feminismos y la actual fecundidad del movimiento organizado de mujeres y diversidades3, que promueve cambios no solo legislativos sino también sociales en sentido amplio: nuevas prácticas y nuevas tensiones.
Vale señalar que, parte de este contexto –que es preciso ubicar y que podrá rastrearse en cada uno de los capítulos–, se conforma también por las políticas de Estado que, en estos años, en nuestro país, han oscilado entre aquellas centradas en la inclusión de colectivos históricamente postergados y las de corte neoliberal que las acotan, con el impacto que conllevan estas oscilaciones en las vidas de las personas e instituciones.
Estos años de trabajo han redundado en la conformación de fructíferas redes con los equipos de salud, los que a su vez nos abrieron las puertas a otros servicios e instituciones. Esto también evidencia que nuestro trabajo de investigación no solo busca generar conocimiento, sino que se encuentra fuertemente comprometido con la transformación de la realidad y apuesta a la construcción de mayores grados de equidad entre los géneros, mediante la colaboración en la construcción de modelos de cuidados con perspectiva de ciudadanía.
El libro está dividido en cuatro capítulos. El primero contiene información acerca del grado de incorporación de la perspectiva de género en los modelos de atención en salud infantil que han realizado hasta el momento los equipos de salud especializados. Y hace propuestas acerca de cómo ir colaborando en el avance hacía mayores grados de incorporación.
El Capítulo 2 adopta el mismo modelo para la atención en adolescencia, e incorpora el paradigma de la autonomía progresiva.
El tercer capítulo continúa estudiando la atención en adolescencia, pero se focaliza en los varones de ese grupo etario, luego de constatar que son simultáneamente quienes menos consultan el sistema de salud, al mismo tiempo que los indicadores epidemiológicos –fundamentalmente en lo que refiere a lo que se denomina “causas externas” (accidentes, suicidios y homicidios)– los colocan como población en riesgo y que pone en riesgo. Y, en salud sexual y (no) reproductiva y violencia de género, son población que pone en riesgo. La novedad de este capítulo es que se incorporan las voces de los propios (y pocos) adolescentes varones que consultan al sistema de salud, así como las de otros muchos, que afortunadamente habitan el sistema educativo y nos cuentan su reticencia a sentirse convocados por el de salud.
El Capítulo 4 expone un trabajo de extensión que realizamos durante el año 2018 en un colegio preuniversitario, al que se nos convocó debido al alto grado de malestar existente entre los géneros, expresado en situación de abuso, denuncias y acciones de autodefensa (denominadas “escraches”) frente a la falta de respuesta del mundo adulto, que dejaba impunes los abusos.
En este libro encontrarán desarrollos vinculados a la salud mental de lxs adolescentes en un momento de ampliación de derechos para colectivos históricamente subordinados y de ebullición de los feminismos. Esperamos que sea de utilidad para quienes trabajan en el campo de la salud y de la educación, pero muy posiblemente el universo de llegada sea más amplio: todxs aquellxs interesadxs por las infancias y adolescencias actuales.
Débora Tajer
Notas
1. Agradecemos a Valeria Paván, Susana Toporosi y Fernando Zingman por la colaboración.
2. Compilado por quien escribe, incluyó los resultados del proyecto UBACyT “Ruta crítica de la salud de las mujeres: integralidad y equidad de género en las prácticas de salud de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”. Contó con capítulos de producción individual a cargo de investigadoras del equipo que se encontraban desarrollando sus tesinas y tesis de posgrado. Estos aportes se incluyeron en el libro porque el acompañamiento en la elaboración de dichas producciones fue uno de los objetivos del mencionado proyecto UBACyT, en el marco de la constitución de una Red de Tesistas y Diplomandxs en género, salud y subjetividad.
3. A través de los Encuentros Nacionales de Mujeres, el movimiento “Ni Una Menos”, la marea verde, el movimiento “No es No”, los paros internacionales de mujeres.