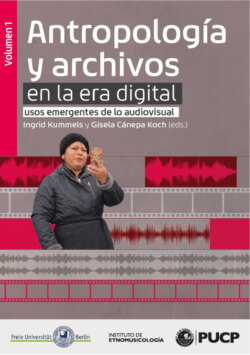Читать книгу Antropología y archivos en la era digital: usos emergentes de lo audiovisual. vol.1 - Группа авторов - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAntropología y archivos en la era digital: usos emergentes de lo audiovisual. Volumen 1
© Ingrid Kummels & Gisela Cánepa Koch, editoras
De la presente edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Instituto de Etnomusicología
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima - Perú
Telf: (51-1) 626 2000
https://ide.pucp.edu.pe/
Cuidado de la edición: Instituto de Etnomusicología
Corrección de estilo: Luis Yslas
Diseño de carátula y diagramación: Camila Bustamante
Primera edición: diciembre del 2020
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2020-09057
ISBN eBook: 978-612-48410-0-2
Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro sin el permiso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Esta obra es publicada luego de un proceso de revisión por pares (peer-reviewed).
Créditos de la imagen: Elizabeth Eslava grabando para su archivo. Foto: Ingrid Kummels
Auspiciado por el Lateinamerika-Institut (LAI) - Freie Universität Berlin
Contenido
Gisela Cánepa Koch & Ingrid Kummels - Archivos como lugares antropológicos: una introducción
A. LÓGICAS DE MEMORIA Y DE OLVIDO
Aura Lisette Reyes Gavilán - Lógicas de archivo y circulaciones restringidas, los materiales de la expedición de Konrad Theodor Preuss a Colombia
Pamela Cevallos S. - Arte, etnografía y archivo. Apuntes sobre un proyecto artístico
Juan Carlos La Serna - Coleccionismo, exposición y denuncia: repositorios fotográficos y construcción de las narrativas visuales de la época del caucho
B. LÓGICAS DE ACCESO
Alonso Quinteros - La (im)posibilidad de un archivo de cine documental peruano
Víctor César Ybazeta Guerra - La construcción de la memoria desde el documental
Ximena Málaga Sabogal y María Eugenia Ulfe - El archivo como proceso y el trabajo etnográfico
C. LOGICAS DE ACTIVACIÓN
Ángel Colunge Rosales y Carlos Zevallos Trigoso - Archivo, memoria y contemporaneidad: tras los pasos de la violencia y su representación visual en las fotografías del proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
X. Andrade - Archivos conceptuales y antropología de la imagen: Mark Lombardi
Pamela Loli Soto - Velasco en portada: lo visible y lo relegado en la imagen de Juan Velasco Alvarado a través de las portadas de El Comercio (1974-1975)
Mercedes Figueroa Espejo - Archivos fotográficos y memorias familiares: representaciones de estudiantes universitarios y policías fallecidos durante el conflicto armado interno en el Perú
Verónica Zela - Archivo personalizable: violencia política reciente / Perú
SOBRE LOS AUTORES
Archivos como lugares antropológicos: una introducción
Gisela Cánepa Koch & Ingrid Kummels
El «archivo moderno» jugó un papel crítico en la formación de los Estados nacionales y en el desarrollo de un sentido público de la memoria de las naciones. Como institución, aparato y práctica, y emplazado en un espacio físico, pasó a conformar en el siglo XIX un régimen de colección y de ordenamiento de materiales que sirvió además al proyecto colonial y sus formas de gobierno. Varias disciplinas del conocimiento, particularmente la disciplina antropológica y sus objetos etnográficos, han tenido un papel protagónico en el modelado de tal régimen archivístico, que hoy se encuentra sujeto a los cambios que devienen de los procesos tecnológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que emergen en el marco de la globalización. Estos cambios plantean una serie de interrogantes acerca del archivo y la verdad, el archivo y el poder, y el archivo y el «otro». Interesados en colecciones de artes verbales y visuales, sonido, fotografía y film, vistos desde una perspectiva antropológica, en este volumen nos proponemos llevar a cabo, a través de la discusión de casos específicos y en diálogo con otras disciplinas, una exploración acerca de una serie de temas relevantes para (re)pensar la relación entre antropología y archivos.
En un sentido más conceptual, nos proponemos indagar en torno a la naturaleza de los archivos, a la movilidad y el valor de sus objetos, a sus usos emergentes, y a la configuración de «diferencias» a través de la materialidad, catalogación y circulación de las colecciones y sus artefactos. En términos prácticos, se trata de aportar en la discusión de problemáticas sociales referidas a las dinámicas de diferenciación y exclusión, así como a la capacidad de agencia, y las aspiraciones y afectos de distintos sujetos sociales. En su conjunto, estos se involucran en asuntos como la producción de conocimiento, la soberanía patrimonial, el ejercicio de la vigilancia y la ciudadanía, y las políticas culturales y de identidad.
Atendiendo a estas líneas de indagación, la presente publicación propone además un acercamiento desde una perspectiva regional latinoamericana a las colecciones audiovisuales (artes verbales y visuales, fotografía, film y sonido). Esto significa tomar en cuenta la circulación intercontinental de saberes y objetos desde la época colonial, con sus agendas vinculadas al coleccionismo y a los proyectos representacionales colonialistas, pasando por sus resignificaciones tras la independencia, entre los cuales destaca la reflexividad del «giro archivístico» hasta el presente. Las actuales tecnologías y el orden global propician el surgimiento de nuevas posibilidades de creación, usos y formas de gestión de colecciones audiovisuales a través del uso del celular como posible medio de documentación y repositorio y de plataformas digitales como sitios web, páginas de Facebook, Instagram, Flicker o Youtube que sistematizan lo que se considera materia archivable y, así, retan la autoridad y hegemonía de los archivos institucionales existentes.
Algunas de las preguntas que guían nuestro interés son: ¿qué relaciones de poder se configuran a partir del coleccionismo como práctica y como saber fundante de los archivos?; ¿qué agencias e ideologías se adscriben a los materiales audiovisuales al momento de ser clasificados, catalogados y puestos a disposición de los interesados?; ¿cuáles son las relaciones de dominación y brechas que se establecen y reproducen, por ejemplo, entre quienes practican las expresiones y materialidades que quedan documentadas en los objetos de archivo, y quienes los custodian, gestionan e interpretan?; ¿cómo se define y problematiza la especificidad de los archivos y sus colecciones en la era digital?; ¿qué nos revelan las prácticas y políticas de preservación y difusión que emergen en él?; y ¿qué nuevos usos, significados y agencias emergen respecto al archivo y sus materiales audiovisuales en el marco de su transformación digital?
Esta publicación recoge las contribuciones presentadas en noviembre del 2017 en el seminario internacional Archivo y Antropología: Usos Emergentes de lo Audiovisual en América Latina, organizado por la Maestría de Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuya convocatoria respondió a las preocupaciones y preguntas planteadas líneas arriba. Para fines de esta publicación, las contribuciones fueron reescritas como artículos a partir del diálogo y reflexiones vertidas durante el seminario y atendiendo a las recomendaciones de las editoras. Los artículos se han agrupado en dos volúmenes. El primero, que lleva el título Los archivos como lugar antropológico, reúne artículos en los que se enfatiza la investigación de campo etnográfica como una práctica archivística; el archivo como fuente y objeto de estudio a la vez; y el archivo como mediación entre el investigador y los sujetos de estudio. En todos los casos, problematizando las relaciones de poder implicadas en la formación de los archivos, al mismo tiempo que explorando las estrategias para subvertirlas.
Aunque varios de los trabajos incluidos en el primer volumen ya anuncian la relevancia de las tecnologías digitales y los medios sociales en la transformación del archivo, es en el segundo volumen, Los archivos y su transformación digital, donde se pone el énfasis en los nuevos retos y oportunidades que las tecnologías digitales y la globalización plantean a los archivos, su institucionalidad, sus prácticas y políticas. Se presta especial atención a los modos en que la digitalización de los archivos afecta el quehacer antropológico, así como al surgimiento de nuevas lógicas y rutas de circulación de los objetos de archivo; de nuevas posibilidades para su descontextualización y resignificación como objetos de valor documental, político, económico, recreacional o sentimental; y de nuevos actores y subjetividades culturales y políticas que crean repositorios «efímeros», «informales» y «alternativos», los cuales retan y transforman el régimen archival existente.
El archivo: definiciones y retos a futuro
Iniciamos la tarea de redactar las introducciones a ambos volúmenes a la par del dictado del curso sobre Antropología y Archivos en la Era Digital que impartimos juntas entre agosto y diciembre de 2018 en el programa de la Maestría en Antropología Visual (MAV) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.1 El 2 de septiembre de ese año fuimos sorprendidas por la noticia del incendio del Museo Nacional de Rio de Janeiro. Este era considerado baluarte de la historia de la antropología brasileña, y alojaba importantes colecciones en los campos de las ciencias y la cultura, valoradas a nivel mundial. Ambos, el edificio y las colecciones, habían sido afectados irreparablemente. Repentinamente nos vimos inmersos en una serie de reacciones, relatos y testimonios de lo sucedido expresados por los trabajadores e investigadores del museo, y en los medios. También hubo expresiones de solidaridad de la comunidad científica internacional, gobiernos de Estado y del público, a través de comunicados oficiales y en redes sociales. Lo ocurrido resultaba revelador acerca del archivo —tal como se conceptualizaba hasta ese momento— y de los discursos, materialidades, prácticas, imaginación, afectos y tensiones que lo configuran. Finalmente, ponía en evidencia los retos y oportunidades que los medios digitales significan para la institución y la ciudadanía que representa y las prácticas archivísticas que comprenden las tareas de recolectar, catalogar, preservar, restaurar, hacer accesible y exhibir.
Las imágenes que se veían por televisión y, luego, en las fotografías que circularon en la prensa y las redes sociales, tenían un efecto paralizador en el que convergían el horror y la fascinación.2 Esto era resultado de la paradoja de saber que un patrimonio considerado invalorable se perdía, al mismo tiempo que se era testigo de un espectáculo visual que, por efecto del fuego en la oscuridad de la noche, cautivaba. El horror y la fascinación frente al hecho de la destrucción material de los que fuimos testigos pueden leerse en correspondencia con la doble afirmación que hace Achille Mbembe (2002), acerca de, por un lado, la relación entre edificio y archivo, y, por el otro, entre el archivo y el sepulcro. Al respecto, escribe: «No puede haber una definición de “archivo” que no albergue a ambos, el edificio y los documentos que este alberga […] El status y el poder del archivo se deriva del entrelazamiento entre edificio y documentos. El archivo no tiene status ni poder sin una dimensión arquitectónica» (2002, p. 19). No en vano, los medios informativos hacían hincapié en el origen del edificio, que en el año 1818 fue cedido por el rey Juan VI, y que desde ese entonces pasó de ser la casa de la familia real portuguesa a albergar las colecciones de materiales arqueológicos, históricos, etnográficos, paleontológicos y biológicos fundamentales para la historia y diversidad biológica brasileña, americana y mundial.
Así mismo, Mbembe destaca el vínculo intrínseco entre el archivo y la muerte, y otorga a este el estatus de sepulcro. Como instancia de «lucha contra la dispersión de los fragmentos de vida», el archivo los reúne, los ordena y los «aparta del tiempo y la vida» (p. 22). Este afán del archivo por restituir, que requiere del internamiento de piezas y fragmentos, alude por lo tanto a la tensión entre su poder fundante y su condición de ruina, tan claramente expresada en el contrapunto de fotografías que circuló en Internet y que mostraba, una junta a la otra, la imagen del edificio del Museo Nacional de Rio de Janeiro en todo su esplendor y la del edificio en ruinas.3 Considerando su condición material, o debido a ella misma, el archivo siempre está sujeto a la posibilidad de su destrucción. Al respecto, es de interés anotar que la Biblioteca Nacional del Perú, apenas unos meses antes que el incendio en Brasil, optó por conmemorar una tragedia parecida a través de la exposición fotográfica «75 años del incendio de la BNP», precisamente con el objetivo de «sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre la importancia de la protección y conservación del patrimonio documental de la Nación».4
Al mismo tiempo, el incendio que redujo el edificio a ruinas y la colección a unos restos parece confirmar, aunque paradójicamente, lo que Mbembe denomina el «imaginario instituyente» del archivo, así como la «ilusión de totalidad y continuidad» que lo fundamenta y le otorga autoridad. Por un lado, el archivo, insiste Mbembe, «no es un pedazo de dato, sino un status» (p. 20). La propia destrucción del Museo Nacional de Rio de Janeiro y el profundo sentimiento de pérdida y de aflicción, viralizado a través de imágenes que circularon en los medios sociales, nos hablan del «status de prueba» y del derecho de propiedad colectiva que emerge de este. Derecho que genera un sentido de comunidad, cuyos miembros se perciben como «herederos de un tiempo» (p. 21), así como de una historia e identidad nacionales. Uno de los titulares del New York Times rezaba: «La pérdida de piezas indígenas en el museo de Brasil “se sintió como un nuevo genocidio”».5 Algunas de las imágenes que circularon inmediatamente después de la destrucción del Museo Nacional de Rio de Janeiro mostraron en primer plano las acciones en torno al fuego mismo y los esfuerzos por apagarlo, así como los riesgos que trabajadores e investigadores del museo tomaron para entrar y poner a salvo las piezas de las colecciones a las que habían dedicado gran parte de su vida y de las que ellos eran custodios.
Por otro lado, inmediatamente después de la constatación de la destrucción total del edificio se empezó a cuantificar la pérdida indicando la cantidad de piezas desaparecidas y destacando las pocas que se salvaron del desastre. Este acto de cuantificación de la pérdida, pero también de exaltación de las piezas sobrevivientes, denota la urgencia de reestablecer una suerte de totalidad del archivo, ahora trágicamente materializado en lo que sobrevivió al incendio. En contradicción a la pretensión de totalidad, apenas el 1 % de las en total 20 millones de piezas que albergaba el museo estaba en exhibición permanente. Siendo el valor patrimonial, junto con su accesibilidad, aspectos críticos de la definición y práctica del archivo, entonces salta a la vista que el estatus de totalidad constituye una aspiración que se construye discursivamente. Esto se condice con el argumento de Foucault sobre el archivo como el aparato discursivo que define «lo que puede ser dicho» (Foucault 2002, p. 219). La autoridad del archivo establece así la totalidad de un mundo posible, la cual, en el contexto del incendio y la consecuente pérdida de las colecciones, la sitúa en la encrucijada de querer volver a reestablecerla, paradójicamente, desde las ruinas.
Para lograrlo es necesario disimular el hecho de que el estatus de material privilegiado del documento de archivo es socialmente construido. Esto lo demuestran las acciones de rescate que emprendieron científicos del museo para salvar particulares colecciones, incluso arriesgando su vida. El valor y estatus que ahora tienen los ejemplares de moluscos que pudieron ser librados del fuego por la acción arriesgada del ictiólogo Paul Backup, y que ahora han pasado a ser «la colección» de moluscos, no es intrínseco a la colección. Ese estatus es instituido por la autoridad que lo declara —en este caso la del ictiólogo—, por las prácticas del archivamiento de las piezas, y por los públicos que las reconocen —entre ellos la prensa que celebra el acto de heroismo del científico—.6 Más que un lugar que reúne conocimiento, el archivo es un lugar de producción de conocimiento (Stoler, 2010a) que emerge de las prácticas de colección, reunión, clasificación, catalogación y visibilización del material que operan como dispositivos de poder. Poner el énfasis en las prácticas archivísticas invita al mismo tiempo a considerar que el poder del archivo, su pretensión de totalidad materializada en la presencia de piezas o colecciones y el valor archivístico asignado, resulta de un conjunto de contingencias que están sujetas a las historias institucionales, y que responden a un entramado de complejas voluntades, iniciativas y juicios de quienes declaran algo como archivable (Derrida, 1994, p. 24; Kraus, 2015; Joyce, 1999). El ejemplo del incendio demuestra cómo la pretensión de permanencia en el tiempo y de totalidad, así como la del valor documental y testimonial del archivo, está siempre en entredicho.
El constante riesgo que corre la empresa archivística desata una gama de afectos que en el caso del fuego y la destrucción del museo incluyeron, además de la desesperación y desolación, no solo la indignación y la furia, sino también la solidaridad. No solamente de parte de los investigadores y demás trabajadores del museo, sino de los ciudadanos que salieron a la calle a protestar por lo que se consideraba un accidente propiciado por la negligencia del Estado, la corrupción y las políticas neoliberales que habrían llevado a la precariedad del edificio, de las colecciones, de sus científicos e, incluso, del archivo mismo.7 Más aún: la imagen del museo en ruinas se convirtió en metáfora de un país en ruinas aludiendo a la crisis política y económica, y a los escándalos de corrupción, que aquejan al Brasil.8 Tal retórica y el reclamo ciudadano que contiene esta metáfora remiten a la función que el archivo ha jugado como aparato gubernamental en la constitución de comunidades nacionales y de subjetividades políticas liberales (Joyce, 1999).
Tras el incendio aparecieron nuevos actores en el escenario, siendo antropólogos indígenas brasileños los primeros en señalar que la tragedia incluía la pérdida de la quizá más importante colección de las culturas indígenas del país, la de Kurt Unckel Nimuendajú. Ejercieron de esta manera autoridad al constatar justamente en este momento que el alemán que fue adoptado por los Apapocuvá-Guaraní y de ellos recibió el nombre que se traduce como «el que conquistó su casa/lugar», fuera el «principal etnógrafo brasileño» (Andreoni y Londoño, 2018). Al conferirle reconocimiento a la colección que él realizó a lo largo de unas cuatro décadas hasta su muerte en 1945, no reiteraron simplemente el estatus del que Nimuendajú ya gozaba en el ámbito de las ciencias y del patrimonio cultural brasileño; más bien, el investigador José Urutau, de la etnia Tenetehára-Guajajara, se manifestó de esta manera tras el incendio como vocero de los Tenetehára-Guajajara y declaró a estos como «herederos de un tiempo» (cf. Mbeme, 2002, p. 21). De ahí que la destrucción de estas piezas y otras 40 000 más de las sociedades indígenas del país en el incendio del Museo Nacional «se sintió como un nuevo genocidio», como él enfatizó frente al New York Times (Andreoni & Londoño, 2018).
Estas denuncias, en el sentido de que no se habían destinado fondos para la conservación del Museo Nacional mientras que, al mismo tiempo, se había ya adelantado el proyecto de un nuevo museo para la ciudad de Rio concebido para fines turísticos y comerciales, refieren a las transformaciones que de un lado viene sufriendo el archivo y las prácticas asociadas a él. En la actualidad se insertan en el marco de la instauración de políticas culturales de corte neoliberal y su lógica de optimización de recursos (Coombe, 2013). En tal sentido, el edificio en ruinas no solo simboliza la creciente precariedad del archivo y sus instalaciones, así como de las tareas que en él realizaban sus funcionarios con recortes presupuestales cada vez más severos, sino que, además, refiere a las dificultades y retos del propio proyecto archivístico moderno para garantizar su vigencia. Asimismo, el archivo se ve afectado en el contexto del desarrollo de las tecnologías digitales y de los medios sociales que lo colocan frente a un conjunto de nuevas oportunidades, pero también de retos.
Por un lado, hay una promesa de democratización del conocimiento y de inclusión de la diversidad que acompaña la digitalización de los archivos, más allá de su rol en la preservación. Sin embargo, como señalan Göbel y Müller (2017) y Vessuri (2017), la digitalización de los archivos conlleva además una serie de desafíos. Por un lado, las posibilidades de conectividad, colaboración en red y accesibilidad que la tecnología digital y las redes sociales traen consigo no garantizan una mayor democratización, ya que estas se organizan en contextos institucionales, tecnológicos y sociales de desigualdad histórica y estructural, en muchos casos más bien reproduciendo relaciones de poder y una distribución desigual de las condiciones de producción y acceso al conocimiento.
Por otro lado, surgen nuevos agentes que incluyen desde actores corporativos hasta activistas o ciudadanos de a pie, quienes, apoyándose en los medios digitales y a través de sus nuevas experticias, se desempeñan en la creación y puesta en valor de archivos en virtud de agendas científicas, de políticas culturales y de identidad, reclamos de derechos sobre recursos, activismos políticos, y comerciales (Garde-Hansen, 2009; Featherstone, 2010; Geismar, 2017). Estos, y las prácticas emergentes que se desprenden de los archivos digitales, desafían la autoridad del archivo como institución y de sus expertos respecto al control hegemónico que ejercen sobre la producción, interpretación y puesta en valor de colecciones científicas, históricas y culturales, así como el estatus de original de sus objetos. Las prácticas archivísticas emergentes al mismo tiempo invitan a repensar asuntos referidos a los derechos patrimoniales, a las implicancias políticas y éticas que se ponen en juego en el marco de la diversificación de los usos posibles, al carácter público/privado de los materiales de archivos, así como a su sostenibilidad en el tiempo. Si bien se trata de un escenario que plantea agencias alternativas a la del archivo moderno, cabe preguntarse cómo se ubican y establecen sus protagonismos, actores corporativos y actores de base. ¿Cuál es el rol de los archivos públicos en este escenario?, ¿cuál es su responsabilidad frente a la tarea de democratizar el acceso a los materiales y fomentar así la diversidad?
En sintonía con las críticas y las denuncias por negligencia, y animada por un sentimiento de amargura y solidaridad por lo ocurrido, circuló la propuesta de «reconstruir» el Museo Nacional de Rio de Janeiro a través de una acción en las redes sociales que consistía en compartir fotografías que investigadores y visitantes pudieran haber tomado del museo y en el museo. Aunque resulte paradójico, es precisamente la propuesta de un museo digital, nacida de un sentimiento de apego al archivo, la que anuncia el fin del archivo moderno al mismo tiempo que revela el posible surgimiento de un archivo del futuro en el cual los usuarios y sus «tácticas archivísticas» (Basu & De Jong, 2016) se vislumbran como los que tienen la palabra (ver introducción al volumen 2).
La situación de precariedad del Museo Nacional de Rio de Janeiro es compartida por otros museos en el mundo y sus colecciones, y tiene que ver con la obsolescencia de su edificación en el contexto de proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbanístico innovadores, así como con lógicas mercantiles que imponen criterios de eficiencia en la gestión de instituciones culturales y científicas. En una línea similar se pueden entender los esfuerzos por llevar adelante la construccion e instalación del MUNA (nuevo Museo Nacional de Arequología) en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, al sur de la ciudad de Lima, que compromete el traslado de la colección arqueológica del Museo de Arequeología, Antropología e Historia fundado en 1822, actualmente clausurado y que pasará a ser el Museo Nacional de Historia una vez que se restaure el antiguo local. Tales cambios implican una reconceptualización en la gestión de las colecciones, el vínculo con los públicos y la locación de los depósitos y salas de exhibición que privilegian la puesta en valor de las colecciones arqueológicas por su potencial para el mercado turístico. El tema de la precariedad se ha convertido actualmente en un tema de debate político también en el caso del almacenamiento de las colecciónes etnográficas en los museos europeos. Durante mucho tiempo se hacía hincapié en la falta de condiciones de conservación adecuadas en los archivos y depósitos de los países de origen de los objetos, lo que sirvió de pretexto para no retornar artefactos que fueron botín de guerra o adquiridos bajo circunstancias dudosas. En la actualidad, existe una opinión crítica respecto al almacenimiento de los más de 500 000 objetos reunidos en el Ethnologisches Museum Berlin en un estado lejos de ser ideal.9 Con el fin de remediar las condiciones de precariedad en las que se encuentran estos objetos, se ha decidido mantener la mayor parte de los artefactos en los depósitos de un edificio construido en 1966, en proceso de renovación, y se prevé restituir su acceso a la investigacíon internacional a través de la creación de un «Campus de investigación» (Forschungscampus) en este mismo edificio. En vista de su potencial para atraer al público, se trasladará una parte muy pequeña a las exposiciones del prestigioso Humboldt Forum, cuya inauguracón se proyecta para septiembre de 2020. El debate sobre la precariedad también hace alusión a discursos emergentes en torno a los derechos culturales sobre los recursos patrimoniales por parte de comunidades de origen y creadoras de los objetos guardados que promueven la autogestión y la colaboración. Finalmente, el declive del archivo moderno se explica también por cambios en las prácticas gubernamentales que moldean nuevas subjetividades políticas, así como por el surgimiento de nuevas agencias y formas de sociabilidad en el marco del desarrollo de tecnologías digitales y la expansión de las redes sociales que promueven y ofrecen los escenarios para el modelado de sujetos participativos, coproductores de contenidos (Jenkins, Ito & Boyd, 2016; Cánepa & Ulfe, 2014), que sin embargo deben desempeñarse en un entorno digital dominado por las grandes corporaciones como Google.
No se trata únicamente de digitalizar las colecciones existentes con fines de preservación y accesibilidad. El archivo digital implica nuevas formas de coleccionar, catalogar y exhibir, así como de hacer accesibles viejos y nuevos objetos de colección. Además, transforma los términos en los que se concibe el estatus de originalidad y se imagina la propiedad sobre las colecciones (Cánepa, 2018). Este requiere de nuevas experticias, propone usos inesperados y moldea a nuevos usuarios que se relacionan de modos innovadores con los objetos de colección, así como con el museo como institución, materialidad y práctica. En otras palabras, en la caducidad del archivo está en juego su función como institución cultural e instrumento gubernamental, así como la instauración de nuevas formas de relación entre el archivo, sus objetos y los usuarios que apuntan a formas de actuación ciudadana emergentes (ver volumen 2).
Las pretensiones de totalidad y eternidad del archivo como edificio y locación de aquellos objetos que adquieren el estatus de patrimonio y expresión material de la memoria de la humanidad se vieron retadas por las llamas que consumían el edificio del Museo Nacional de Rio de Janeiro hasta sus cenizas, del mismo modo en que en otros lugares y momentos lo han hecho las guerras, la negligencia y la contingencia. Sin embargo, y paradójicamente, es por la misma razón que el archivo se «convierte en algo que elimina la duda y ejerce un poder debilitador sobre esa duda. Luego adquiere el estado de prueba. Es una prueba de que una vida realmente existió, que algo realmente sucedió, un relato que puede ser montado. El destino final del archivo está, por lo tanto, siempre situado fuera de su propia materialidad, en la historia que hace posible» (Mbembe, 2002, pp. 20-21). Es en esta línea de reflexión, como hemos anunciado al inicio, que el objetivo de ambos volúmenes consiste en problematizar los retos del archivo moderno a la luz de los enfoques y debates a los que está sujeto y que se han visto revelados en el incidente del incendio del Museo Nacional de Rio de Janeiro. Más precisamente, los distintos artículos aportan en la reflexión acerca de cuál o cuáles podrían ser las historias que este hace posible en su relación con la antropología y otras prácticas disciplinarias vinculadas a él, así como en el marco de desarrollos tecnológicos y actores sociales emergentes.
La antropología y el archivo: de las expediciones científicas a la práctica colaborativa
Desde los albores de la disciplina antropológica, a fines del siglo XIX, los antropólogos han estado implicados en la creación de archivos personales por parte de los investigadores a través de la documentación etnográfica y el trabajo de campo (Stocking, 1988). Estos archivos, conformados por objetos de cultura material como artefactos, indumentaria, implementos de uso ritual, así como registros fotográficos y sonoros, junto con las notas de campo, eventualmente pasaron a constituir las colecciones de los museos etnográficos que empezaron a conformarse a la par del afianzamiento de la disciplina y sus métodos primero en los países imperialistas del Norte global (véase, por ejemplo, Penny, 2002). En ese entonces, los depósitos y archivos de museos estaban regidos por principios clasificatorios y enfoques comparativos, por la pretensión de totalidad y por el anhelo de rescatar para la historia universal los vestigios de sociedades en extinción (Fischer, Bolz & Kamel, 2007). La generación y acumulación de estos materiales documentales se vio además incentivada por los desarrollos tecnológicos en el campo de la fotografía y del registro sonoro, así como por la demanda de contenidos para ser exhibidos ante un creciente público no especializado ávido del consumo de realidades exóticas. Estas les fueron ofrecidas a través de las exhibiciones mundiales, el cine, las postales, el mercado de antigüedades y curiosidades, y los museos antropológicos (Mitchell, 1998; Brigard, 2003; Poole, 2000; Gänger, 2014).
Los nacientes archivos etnográficos se surtieron primero de los materiales reunidos en el marco de las expediciones científicas de las que participaron investigadores de distintos campos de las ciencias, y que se llevaron a cabo en las regiones «inexploradas» de las colonias, así como en las aún jóvenes naciones americanas (De Brigard, 2003; Ethnologisches Museum Berlin, 2002; Pineda, 1999). Hasta el siglo XIX era usual recoger el material de valor etnográfico a la par de especies botánicas, animales y minerales. Ya a partir de esa centuria, este tipo de viajes exploratorios fueron emulados por iniciativa de los Estados de los países de Latinoamérica como parte de sus proyectos civilizatorios y de expansión territorial en búsqueda de recursos naturales. Algunos ejemplos incluyen las expediciones que se realizaron hacia la Amazonía a partir de la segunda mitad del siglo XIX (La Serna & Chaumeil, 2016). En este contexto se fundaron también museos nacionales como el Museo Nacional de Rio de Janeiro; el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú; el Museo Nacional de Colombia, que se nutrieron de colecciones arqueológicas y etnográficas.
Otra fuente importante de estas colecciones, ya sea que integraran los museos locales o los museos europeos o de los Estados Unidos de América, fueron, además de los viajeros extranjeros, miembros de la elite local, que en el caso de países como México y el Perú se dedicaban de manera autodidacta y como una forma de distinción social a coleccionar curiosidades y a extraer piezas de sitios arqueológicos (Achim & Podgorny, 2014; Delpar, 1992; Lerner & Ortiz, Torres 2017; Gänger, 2014). Paralelamente, la recolección de objetos etnográficos respondía a una modalidad bastante extendida que servía a investigadores y a amateurs para financiar investigaciones de campo. Los museos otorgaban fondos a cambio de la entrega de objetos y, en algunos casos, de registros fotográficos y sonoros de las poblaciones indígenas (Kraus, Halbmayer & Kummels, 2018, p. 15). Las colecciones de los museos etnográficos incluyen materiales recogidos por actores distintos con agendas particulares, así como en circunstancias muy diversas. Esto se expresa en el hecho de que una cantidad importante de estos objetos no necesariamente tenían una relación orgánica con una agenda de investigación científica específica, careciendo de información de contexto relevante para su puesta en valor como objetos de archivo (véase el caso del periodista Arthur Grix en Kummels, 2015).
Las adquisiciones en el campo se realizaban muchas veces en situaciones de gran desigualdad, por lo que las «ventas» de parte de los autóctonos no eran siempre voluntarias (Kraus, 2018; Oyuela-Caycedo & Fischer, 2006). Sin embargo, esto no iba en detrimento de la capacidad de grupos o sujetos nativos para negociar el intercambio de bienes atendiendo a sus propios requerimientos o agendas (Frey, 2018). La conformación de archivos etnográficos supone un conjunto de negociaciones y acuerdos, la realización de intercambios monetarios y no monetarios, y la creación de vínculos de confianza entre el etnógrafo y los sujetos de estudio. En tal sentido, los objetos etnográficos del archivo no son objetos inertes, sino más bien unos que median una relación social no exenta de relaciones de poder (Kummels, 2018b).
Los museos, por otra parte, valoraban objetos por su antigüedad y/o su valor estético considerados vistosos con miras a ser expuestos para un público ilustrado y en su mayoría radicado en el Norte. No siempre eran conscientes del valor religioso y político de los objetos y del poder que tenían desde una perspectiva cultural (ver Kraus, Halbmayer & Kummels, 2018). Al respecto, es importante anotar que los objetos etnográficos fueron extraídos de su contexto social y recontextualizados dentro del espacio y régimen archivístico, donde fueron preservados, clasificados, catalogados y exhibidos (Guzmán & Villegas, 2018; Reyes, 2017). La forma de recolectar objetos por encargo en cantidades significativas condujo además a que importantes colecciones y archivos se encuentren en las capitales americanas o los países del Norte y no en —o cerca— de las comunidades de origen. Tal proceso estableció una distancia geográfica, social y epistemológica entre el objeto de archivo y la sociedad de la que este proviene, y le corresponden derechos de autor. Distancia geográfica, porque los objetos fueron desplazados físicamente, ya sea del campo a la ciudad o de los países del Sur a los países del Norte, dificultando su acceso. Distancia social porque, como documentos de archivo, estos adquirieron una vida social nueva, siendo sometidos a los usos y autoridad de nuevos actores. Pasaron a un régimen de propiedad distinto y adquirieron una nueva significación en función de su valor museístico y como patrimonio cultural que servía al proyecto colonial, evidenciando dominación sobre objetos del saber y liderzgo respecto a valores universales. Y, finalmente, distancia epistemológica porque los objetos fueron transformados por la intervención de expertos del régimen científico del Norte en documentos de valor científico y patrimonial. En su conjunto, se trata de una serie de distancias que han generado brechas en la gestión e interpretación de objetos etnográficos, y que han creado hegemonías, así como jerarquías en las estructuras de producción de conocimiento a nivel global (Göbel & Chicote, 2017; Kummels, 2018a, p. 42 respecto a la brecha mediática). Estas brechas, que refieren a relaciones de poder, han sido objeto de estudios importantes que han dado cuenta de cómo estas se han conformado a lo largo de las distintas instancias que comprometen la creación de estos archivos. Sin embargo, hay estudios que también han referido a las múltiples maneras en que estos han sido objeto de interpretaciones contrahegemónicas, y apropiaciones y usos alternativos (Scholz, 2017), que revelan instancias de negociación y resistencia, así como de contradicciones y paradojas, más que de procesos o formas de dominación homogéneos y unidireccionales.
El origen, destino, trayectoria, uso y valoración compleja de los objetos de archivo etnológicos se expresó también en circunstancias del incendio del Museo Nacional de Rio de Janeiro, cuando antropólogos indígenas brasileños fueron los primeros en señalar que la tragedia incluía la pérdida de la colección del autodidacta Kurt Unckel Nimuendajú, considerada una de las colecciones más importantes de las culturas indígenas del país. Si bien este reunió importantes colecciones durante las expediciones que realizó a lo largo de unas cuatro décadas hasta su muerte en 1945, por encargo de los museos etnológicos de Göteborg (Suecia), Dresden y Hamburgo (Alemania), el Carnegie Institution de Washington y la University of California, Berkeley (EE. UU.),10 la desaparición en el incendio de aquella parte de su legado que albergaba el Museo Nacional de Rio de Janeiro, junto con otras 40 000 más de las sociedades indígenas del país, «se sintió», como declaró el investigador José Urutau de la etnia Tenetehára-Guajajara, «como un nuevo genocidio» (Andreono & Londoño, 2018).
Entender las declaraciones y el sentimiento de aflicción de Urutau requiere ir más allá de la crítica colonialista acerca de la formación de archivos etnográficos, y atender a las propuestas que emergen en el marco de lo que se define como el «giro archivístico» (Basu & De Jong, 2016). Este viene desarrollándose en los últimos años, brindando un enfoque renovado que invita a hacer nuevas preguntas al archivo, así como a imaginar formas alternativas a la práctica antropológica en relación con él. Desde una perspectiva teórico-metodológica, el giro archivístico implica un esfuerzo por abordar el archivo más allá de su condición de dispositivo de representación. Se trata más bien de problematizarlo como lugar de práctica, prestando atención a la emergencia de nuevos usos e interpretaciones, así como al surgimiento de nuevas constelaciones que apuntan a redefinir la propia institución del archivo o a reconocer en otras prácticas no hegemónicas un quehacer archivístico.
Al respecto, se debe señalar, por ejemplo, que el material fotográfico pasó relativamente tarde a ser consideraddo material documental relevante para ser archivado y puesto en valor en los archivos y museos etnográficos (Kraus, 2015). Debido a las características materiales de la fotografía, pero también a su reproductibilidad —primero analógica y ahora digital— plantea un reto en el sentido de que pone en cuestión el asunto de la originalidad y autenticidad del objeto de archivo, así como sus formas de accesibilidad, afectando las maneras de gestionar un archivo y, por lo tanto, redefiniéndolo como tal. Por otro lado, las tecnologías digitales y los medios sociales facilitan la práctica de documentación de la vida cotidiana, al mismo tiempo que la convierten a ella misma en una actividad cotidiana. Esto lleva a la necesidad de reconocer que la autoridad y la experticia del archivero se encuentran hoy descentralizadas y pueden ser ejercidas por todo aquel que cuente con una computadora o un teléfono celular. Pero, además, está la invitación a reconocer como materiales de archivos aquellos registros que trascienden el documento escrito o la imagen impresa, y que por lo tanto son difíciles de reunir y resguardar en un edificio. Por ejemplo, la tradición oral de un grupo, o los saberes relativos al trabajo/arte textil. Estos existen más bien como repertorios —inscritos en los cuerpos— y solo pueden ser invocados como repertorios a través de su puesta en escena. Al respecto, Taylor (2003) distingue entre archivo y repertorio. Aquí más bien proponemos esquivar una aproximación dicotómica y reconocer tales repertorios como archivos efímeros, cuyos (in)materiales y contextos de interpretación toman la forma de eventos performativos. En esta lógica, la grabación de un relato, aquella inscripción del evento oral en un documento sonoro, implicaría fijar un acto performativo en la materialidad de un documento impreso y reproducible —propio de las tecnologías letradas del capitalismo—, susceptible de ser fijado, sino apropiado, dentro del archivo como edificio y de un orden clasificatorio como régimen epistemológico. Queda claro que los esfuerzos por identificar prácticas de archivo marginales o alternativas al archivo como institución moderna sirven a la tarea de ampliar el horizonte de lo que «puede ser dicho», atendiendo al compromiso de la antropología por atender la diversidad de la condición humana.
El giro archivístico se da a la par de otros debates y procesos relevantes que retan a la antropología a repensar el archivo y su relación con él. Estos son las políticas de identidad y de memoria, y el reclamo por derechos culturales y de género, que ocurren en el marco del capitalismo cultural y de politicas de patrimonialización, que revindican la diversidad cultural y promueven la participación y modelado de los sujetos como consumidores y, a la vez, productores de contenidos. A esto se suma el desarrollo de la tecnología digital y las redes sociales, que facilitan e impulsan las prácticas de documentar, reunir, organizar y hacer circular, dando lugar a prácticas archivísticas emergentes. Los procesos sociales y políticos, así como los desarrollos tecnológicos que traen consigo promesas de inclusión y democratización, también han impactado en la propia gestión de los archivos institucionales y en el vínculo de estos con los usuarios.
Para los antropólogos, esto ha significado volver a mirar los archivos, sean estos institucionales o personales, y explorar nuevas formas de interactuar con los objetos y con las poblaciones de donde estos provienen, a través de la mediación de nuevas metodologías y prácticas curatoriales. También ha implicado varios tránsitos que comprenden abandonar principios clasificatorios y enfoques comparativos a favor de la creación de relatos acerca de los encuentros interculturales, priorizar la trayectoria y usos de los objetos de archivo por sobre la pretensión de totalidad de las colecciones, y relativizar la tarea de rescatar para la historia universal los vestigios de sociedades en extinción, a favor de la tarea de mediar relaciones y mundos sociales. Si bien la práctica antropológica ha sido modelada por la institución del archivo, los antropólogos, como se desprende de las contribuciones a este volumen, también han influido en su naturaleza a través de su quehacer etnográfico y su reflexión de este como objeto de indagación y espacio de intervención antropológicos. Así, las formas de hacer archivos (las prácticas de adquisición, documentación, catalogación y diseminación), al igual que sus usos (para fines científicos, pedagógicos, sociales y políticos) han variado en el tiempo, ajustándose a los desarrollos teóricos y metodológicos de la disciplina, a los cambios tecnológicos, al surgimiento de nuevas políticas referidas a la accesibilidad y al vínculo del archivo con distintos grupos.
La relación entre la antropología y el archivo no se reduce pues a la creación de archivos o a su uso como fuentes. Los antropólogos también han reflexionado sobre este como una institución del conocimiento, históricamente específica, que ha jugado un rol en la conformación del Estado-Nación y el proyecto colonial, y han sido críticos respecto de la participación que la antropología ha tenido en ellos. A partir de esta crítica, y en el contexto primero, de la crisis de representación de la antropología, y, luego, del giro archivístico, la disciplina ha redescubierto el archivo como lugar antropológico, explorando métodos colaborativos para establecer diálogos entre saberes diversos y configurar el archivo etnográfico como un campo argumentativo acerca de asuntos como la verdad, la memoria, la identidad, la diversidad y el patrimonio. En el marco del giro archivístico surgen o se reelaboran nociones como el dinamismo del archivo (Edwards, 2011), desoccidentalizar y activar los archivos (Mignolo, 2014), apropiarse de las lógicas del archivo (Weld, 2014), imaginar futuros descoloniales a tráves de archivos utópicos (Basu & De Jong, 2016) y de contra-archivos (Veliz 2017), que comprometen prácticas colaborativas, participativas y de activación y apropiación del archivo.
En línea con este nuevo paisaje, el propósito de los dos volúmenes que presentamos responde a tres agendas de indagación. Una primera tiene que ver con la tarea ya iniciada de desentramar las maneras en que los archivos han servido al proyecto colonial (Stoler, 2010b) y de formación de las repúblicas nacionales (Joyce, 1999), o han funcionado en un sentido gubernamental (Foucault, 2002), aunque interesa también identificar a los actores y prácticas que retan su autoridad constituyéndolo en un espacio político y de conflicto (Basu & De Jong, 2016).
En tal sentido, en varios de los artículos se encontrará una discusión de las prácticas, contextos históricos y mandatos sociales en el marco de los cuales se han conformado históricamente los archivos. En estos se presta atención al afán coleccionista y las distintas agendas para coleccionar; la compra-venta de objetos archivables, sus circuitos y los distintos regímenes de valor por los que transitan; la selección y catalogación de los mismos a la par de la accesibilidad y los diversos públicos usuarios, así como a los modos en los que las tecnologías digitales impactan en tales prácticas. Particularmente en el segundo volumen, se indagará por la manera en que las tecnologías digitales se entrelazan con los modos de hacer etnografía, de crear o relacionarse con los archivos, y de establecer distintos vínculos con usuarios específicos; o de cómo se vinculan las tecnologías digitales con asuntos como el estatus del objeto archivable, los saberes que lo legitiman, la accesibilidad a los objetos, su organización y gestión, y sus usos emergentes, que en definitiva refieren a epistemologías particulares.
Una segunda línea de exploración, en sintonía con el argumento de Stoler (2010a) de investigar «a la par del archivo en vez de contra el archivo», plantea el reto de identificar las estrategias metodológicas capaces de ampliar, desde el archivo mismo, las restricciones que este plantea a la propia investigación científica, respondiendo a un afán por ampliar la comprensión del mundo en su diversidad. Pero también guía el interés de los artículos reunidos en ambos volúmenes el asunto del acceso de los materiales de archivo a un público más amplio y más diverso. Este objetivo se encuentra en sintonía con la responsabilidad ética y política para con los sujetos y comunidades de donde provienen los materiales de archivo. Esto plantea una doble tarea. Por un lado, acortar las distancias epistemológicas, sociales y geograficas; y, por el otro, diversificar las oportunidades y ámbitos de interpretación del material de archivo.
En línea con esta preocupación, la accesibilidad es problematizada en lo que concierne a la democratización del acceso entendido como derecho universal. En el primer volumen, los artículos darán prioridad a la primera problemática señalada, discutiendo formas posibles de intervención del archivo, en algunos casos en diálogo con el arte y la curaduría, ya sea buscando introducir nuevas miradas y dar lugar a su comprensión y apropiación por parte de nuevos actores, o recuperando el sentido político que pudo estar presente en su creación. En el segundo volumen, el peso estará puesto en la tecnología digital y su promesa de democratización del archivo, así como en la oportunidad que ofrece para crear nuevas formas de colaboración entre instituciones y usuarios locales. Se analizará la interrelación entre la tecnología, la organización del archivo, su acceso y regímenes/ideologías políticas.
La tercera línea de discusión, desarrollada principalmente en el segundo volumen, consiste en la identificación de prácticas de archivo emergentes vinculadas a los usos de la tecnología digital y medios sociales que se vienen constituyendo en una oportunidad para actores «marginales», ya sea por su condición de género o étnica, o de precariedad social y laboral, y que son sujetos de violencia y discriminación, cuando no de invisibilización y despojo, para hacerse de recursos y medios que facilitan la producción de archivos que puedan poner al servicio de agendas de autorrepresentación, reconocimiento e inclusión que pasen por la tarea de hacer memoria y la capacidad de reflexión y autoconocimiento necesarios para aspirar a un futuro posible (Appadurai, 2003).
Los artículos incluidos en ambos volúmenes exploran así una diversidad de archivos, que incluye desde los institucionales, ya sea estatales o privados (universidades, medios de comunicación, etcétera), haciendo un esfuerzo explícito por incluir aquellos que emergen como resultado de agendas de investigación, social y política específicas y locales; o que se perfilan como tales a partir de nuevos entornos tecnológicos. Además, se ocupan de identificar y analizar prácticas archivísticas diversas y divergentes, desarrolladas por una amplia gama de actores que comprenden aquellos que cuentan con la autoridad que otorga el estatus social o moral, o el dominio de saberes expertos (coleccionistas, archiveros, investigadores, gestores culturales) hasta aquellos que realizan su práctica archivística «desde abajo» o desde los márgenes. A esto se suma el interés por describir distintos contextos interpretativos y las condiciones adversas o favorables que estos plantean a diversos actores para apropiarse del archivo, intervenirlo, «hacerlo hablar» y encontrar en él nuevas voces, más alla de lo que él mismo pueda haber establecido como aquello «que puede ser dicho».
El archivo como lugar antropológico: la investigación etnográfica en y desde el archivo
En las contribuciones de este volumen los autores discuten el archivo como dispositivo de poder a través del cual se modelan, normalizan y disputan acervos patrimoniales, memorias e identidades, así como relaciones y jerarquías sociales de carácter étnico, de clase y de género. Este interés está acompañado de un esfuerzo por descifrar el archivo como institución y lugar de práctica vinculada al desarrollo de la propia disciplina antropológica. Se trata de una vocación por explorar la función representacional y gubernamental del archivo no solamente en la configuración de proyectos políticos y en las políticas de identidad, sino también en la de proyectos científicos. En ese sentido, un eje importante que articula los textos reunidos en este primer volumen es de orden teórico-metodológico y propone un abordaje antropológico al archivo en un doble sentido.
Por un lado, está el asunto del tratamiento crítico del archivo cuando se incursiona en él como institución y recinto físico, y se interactúa con sus materiales, ya sea para abordarlo como objeto de estudio o como fuente de información (ver Reyes, La Serna y Cevallos, en este volumen). En ambos casos, y siguiendo a Mbembe en su consideración del archivo como «el producto de un juicio, el resultado del ejercicio de autoridad y de un poder específico» (2002, p. 20), los autores toman en cuenta las condiciones de su origen y conformación, así como las trayectorias y usos de sus objetos. En otras palabras, indagan acerca de la vida social del archivo para entender la agencia que este pueda ejercer en el marco de una investigación. Investigar en el archivo e investigar el archivo implican pues, desde una perspectiva etnográfica, abordarlo como una voz más en el entramado de agencias que configuran el «campo de estudio». Recogiendo la propuesta de Reyes (en este volumen), tal agencia puede ser dilucidada con respecto a dos instancias: a las condiciones de conformación de archivos específicos, y a las condiciones de accesibilidad a sus materiales.
Por otro lado, está la activación del archivo como estrategia metodológica con el objetivo de hacerlo hablar y subvertir los límites y rutas que todo archivo introduce o impone: su deuda fundacional con el pasado (Mbembe, 2002). Las contribuciones arrojan luz, en específico, sobre la deuda con el proyecto científico como un ámbito de interpretación y reflexión crítica (Ybazeta, Figueroa, y Colunge y Zevallos, en este volumen). Por lo tanto, los autores buscaron reconectar los objetos del archivo con las poblaciones y lugares de origen, o produjeron archivos nuevos, a través de formatos colaborativos o prácticas curatoriales (Cevallos, Málaga y Ulfe; Colunge y Zevallos y Zela, en este volumen). Estas exploraciones renuevan la relación de la disciplina antropológica con el archivo como institución de producción de conocimiento. En esa línea plantean debates políticos y éticos sobre las metodologías etnográficas dirigidas a activar los archivos, en relación con asuntos como los derechos de propiedad intelectual, la democratización del conocimiento y la interacción con nuevos públicos.
A. Lógicas de la memoria y el olvido
Sea porque se investiga en el archivo o sobre el archivo, la discusión sobre las complejas circunstancias de producción, preservación, acceso y difusión, con el fin de dilucidar los sesgos que lo constituyen, se torna una tarea indispensable. Esta, siguiendo a Aura Reyes (en este volumen), consiste en rastrear las lógicas e historias de «la memoria y el olvido de los archivos» en el «mar documental en el que un investigador contemporáneo debe navegar».
En esta sección los autores abordan los archivos en relación con los sesgos ideológicos y epistemológicos que los constituyen desde su origen y trayectorias, con la figura de personalidades, colecciones, áreas geográfico-culturales o instituciones específicas. Entre los archivos que investigaron se encuentran los archivos públicos como el Museo Etnológico y el Instituto Iberoamericano de Berlín, el Archivo General de la Nación y el Museo Nacional de Colombia (Reyes); el Museo Nacional del Banco Central del Ecuador (Cevallos); archivos públicos de entidades gubernamentales locales en la Amazonía, y las colecciones privadas de estudiosos de la fotografía y archivos privados como el de la Biblioteca Amazónica del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) (La Serna); y, finalmente, colecciones privadas cuyos materiales han sido reunidos con el fin de crear una memoria institucional o personal, o en el marco de proyectos de investigación o sociales como la colección del Taller de Fotografía Social (TAFOS) en custodia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Colunge & Zevallos).
En su afán por reconstruir los nexos y detallar los aportes del investigador alemán Konrad Theodor Preuss a la academia colombiana, Reyes encuentra una serie de vacíos en los diversos y cuantiosos materiales que conforman la parte de su legado que proviene de sus exploraciones en Colombia entre los años 1913 y 1915. El Museo Etnológico de Berlín alberga una cantidad importante de informes de campo, recibos y correspondencia que Preuss mantenía con personal del museo en su calidad de funcionario e investigador de la expedición a Colombia que fue promovida desde esta institución. Esta documentación, además de los objetos etnográficos y arqueológicos coleccionados en el marco de la expedición, constituyen fuentes importantes que dan el contexto de sus investigaciones. Sin embargo, esta documentación resulta parcial al no incluir testimonios de los vínculos que Preuss tuvo con otras instituciones, ni de sus contactos con personalidades colombianas, que menciona en sus publicaciones y que fueron cruciales para adquirir colecciones, gestionar los viajes e intercambiar conocimientos. Los criterios de la institución alemana para la selección de los materiales que quedaron en el museo invisibiliza los complejos flujos de personas, objetos e ideas entre ambos continentes, que dieron lugar al desarrollo de la antropología moderna. Se introdujo así un sesgo colonialista en el legado de Preuss que alberga el museo, el cual define el marco de una narrativa que jerarquiza entre centros y periferias del conocimiento. Para acceder a los materiales originales del legado de Preuss resguardado en Europa, los investigadores colombianos tienen que superar la distancia geográfica que los separa de él, lo que requiere de financiamiento adicional. Asimismo, una serie de procedimientos burocráticos de los archivos en ambos continentes dificulta o demora el acceso a los materiales. Una vez superados, es necesario enfrentar el sistema clasificatorio específico aplicado por cada institución y contar con el tiempo y la capacidad para entenderlo y abrirse camino en la recopilación de material y el descubrimiento de fuentes nuevas. Por lo tanto, la (in)accesibilidad constituye un factor central de «las lógicas de la memoria y del olvido». Este aspecto se tratará con más detalle en la sección B.
Desde el contexto ecuatoriano, la distinción entre centro y periferia es problematizada por Pamela Cevallos como «una tensión en la cartografía» del coleccionismo de piezas arqueológicas adquiridas en la década de los años 60 del siglo XX por el Banco Central del Ecuador (BCE) como parte de una política cultural de adquisición de objetos arqueológicos y artísticos «que conformarían la reserva de la red de museos nacionales más importantes del país». En lo que se refiere a la colección arqueológica, Cevallos indica que las piezas no provenían de excavaciones científicas, sino que fueron compradas a miembros de comunidades como La Pila, dedicados a la práctica de la huaquería (la extracción y comercialización de piezas arqueológicas). En tal sentido, para que la colección pudiera ser puesta en valor como patrimonio de la nación y para que el BCR fuera reconocido como su legítimo custodio, era necesario «enmascarar la materialidad de los intercambios», así como decontextualizar las piezas a manera de restarles el sentido de totalidad y originalidad que requieren para mantener su valor patrimonial. Esto se logró a través de varios pasos: introduciendo la estética como criterio de valoración de las piezas, y estableciendo tanto una distancia física como una distinción y jerarquía epistemológica: las piezas se trasladaron a los centros como Quito y Guayaquil y se transformaron recurriendo a la «voz autorizada de los coleccionistas, los expertos» en desmedro de «las voces anónimas y estigmatizadas de los huaqueros y comerciantes de arqueología». En este caso, también la distancia geográfica restringe la accesibilidad por parte de los que originalmente fueron responsables de la extracción de las piezas. Es más: su acceso es limitado, invisibilizando y deslegitimándolos debido al trabajo improvisado e informal que supone la huaquería, y negándoles reconocimiento como agentes claves del proceso de formación de las colecciones y de su interpretación.
Otros son los sesgos en el caso de las fotografías históricas de la Amazonía: Juan Carlos La Serna señala que estos se derivan de la precariedad institucional, así como de la inexistencia de una fototeca nacional peruana y de la falta de una política patrimonial que las ponga en valor. Las condiciones de precariedad respecto de la conservación y organización del material fotógrafico, en las que se encuentran los diversos archivos en el Perú, implica, entre otros problemas, que la accesibilidad siga «dependiendo de la “notabilidad” que pueda demostrar —carta de presentación en mano— cada investigador al momento de acercarse a la institución» (ver también sección B). Pero, como rastrea La Serna, este déficit paradójicamente va de la mano de las entusiastas iniciativas privadas y desarticuladas de investigadores de la fotografía, antropólogos y gobiernos regionales que han reunido material fotográfico de distintas fuentes, creando colecciones conformadas por fotografías de autor, álbumes familiares y documentación institucional y propagandística de las incursiones civilizatorias, misionales o empresariales. Tal entusiasmo se da en el marco de políticas culturales respecto al patrimonio audiovisual promovidas por organismos internacionales como la UNESCO con el fin de fomentar la diversidad cultural (ver también Quinteros, en este volumen), así como en el de la conmemoración del centenario del «Escándalo del Putumayo» en 2012 y de las luchas indígenas por la defensa de sus territorios. Estos eventos incitaron al gobierno regional de Loreto y los gobiernos municipales en la sierra central a llevar a cabo campañas de recolección de fotografías históricas en posesión de las familias locales, a rescatar la obra de fotógrafos regionales individuales y a diseminar estas fotografías históricas a través de las redes sociales y blogs. Además, en el marco de proyectos editoriales y curatoriales se ha «redescubierto» las fotografías alusivas a las expediciones científicas y a la colonización europea en la selva central y en Loreto, y en particular de las fotografías que el empresario cauchero Julio C. Arana mandara a producir para la Peruvian Amazon Co. con fines propagandísticos. Por lo tanto, los esfuerzos por ampliar el corpus fotográfico sobre la Amazonía están signados por la conformación de archivos que privilegian las familias o instituciones que fueron capaces de encargar, poseer y guardar fotografías. Estos archivos reproducen las narrativas visuales hegemónicas de una región dominada por la acción de agentes externos y, además, la de particulares ámbitos, como los valles de Chanchamayo-Perené, Oxapampa y Pozuzo, e Iquitos en la región de Loreto. Así, los actuales esfuerzos de archivamiento del patrimonio visual de la Amazonía están marcados por relaciones de poder implicadas en la producción, circulación y consumo de estas particulares colecciones de fotografías históricas. Aunque tales iniciativas contemporáneas buscan colocar a la Amazonía en el imaginario visual nacional, así como denunciar los abusos de los que las poblaciones indígenas amazónicas han sido objeto históricamente, La Serna argumenta que contribuyen a reproducir viejos estereotipos que simplifican la complejidad de su historia y su diversidad, una cuestión que también concierne a la actual colección y archivización de fotografías en Huancasancos, Ayacucho (ver Málaga y Ulfe, en este volumen). El uso que se da actualmente a los materiales fotográficos de la selva central y su incipiente archivación ha dado lugar a lo que La Serna denomina la «aranización del período del caucho».
Las contribuciones en esta sección que discuten las «lógicas de la memoria y del olvido» más detenidamente, y el ejercicio de poder que implican, a partir de casos concretos, nos ofrecen un panorama de la complejidad de estos procesos, así como de las diversas tensiones que los atraviesan. Nos demuestran cómo se configuran miradas colonialistas y esteticistas, así como criterios de tipificación que llevan a periodificaciones históricas basadas en figuras protagónicas o distinciones entre centros y periferias, que contribuyen de distintas maneras a la reproducción de jerarquías y formas de exclusión. Al mismo tiempo, sin embargo, la activación que provocan agentes diversos por diferentes motivos, entre ellos los propios investigadores, relativizan y desestabilizan las memorias y olvidos que se instituyeron. La cotidianidad está atravesada por tales micropolíticas del archivo. Los análisis de las trayectorias de fundación y producción de archivos, así como de circulación y usos de sus objetos, nos invitan a considerar lo siguiente: la investigación antropológica, con sus propias miradas de selección, implicada con las complejidades del archivo como institución del conocimiento, debe analizar y retar «las lógicas de la memoria y el olvido» que organizan un archivo en un momento y lugar particular para quebrar las asimetrías de distinto orden que esta instituye.
B. Lógicas del acceso
Más allá de los contenidos que se seleccionaron para conformar un archivo y la forma de organizarlos, también la gestión de su acceso diferenciado como base para interpretar sus materiales y darle usos sociales particulares son aspectos clave de su potencial para democratizar el conocimiento. Las condiciones que determinan la accesibilidad al archivo abarcan desde la locación física o virtual de sus objetos, el estado en el que se encuentran, las políticas patrimoniales que le dan sustento y le otorgan valor, así como el carácter público o privado de las colecciones. Las distancias geográficas, los arreglos burocráticos, las jerarquías sociales y morales, y la disponibilidad de recursos, establecen accesos diferenciados. Las atraviesa en muchos casos una dimensión moral que opera como un criterio de distinción que establece y legitima accesos diferenciados. Este es el caso de la jerarquía moral que se instituyó entre los huaqueros y los expertos del Museo del BCE, por ejemplo. Se atribuyó a los primeros un interés y un vínculo puramente económico con las piezas, mientras que los segundos apreciarían las piezas según criterios científicos y estéticos propios de los regímenes científicos y artísticos que rigen los museos arqueológicos, etnológicos y de arte (Cevallos, en este volumen). Esto conlleva posibilidades de uso, valoración e interpretación distintos del material. Tal organización del acceso diferenciado del archivo amenaza perpetuar a lo largo del tiempo aquellos sesgos que responden a las condiciones que dieron origen a estos archivos y que operan en el campo político de los derechos patrimoniales, el ejercicio ciudadano y la producción de conocimiento.
Además de tales problemáticas, vinculadas a las tradiciones colonialistas y letradas que atraviesan las condiciones de fundación de los archivos mencionados, otras se vinculan con la reciente incorporación de las tecnologías digitales en la gestión de los archivos (ver volumen 2, Los archivos y su transformación digital). La digitalización se realiza por múltiples razones, siendo una de las principales la promesa democratizadora que estas tecnologías traen en materia de accesibilidad (Göbel & Chicote, 2017). Por un lado, la creciente digitalización de material que emprenden archivos de investigación institucionales de hecho facilita, agiliza y hace más rápida la búsqueda y acceso a material ubicado en locaciones distantes, además de relacionar documentos de forma cruzada. Aunque los museos en muchas partes del mundo, si bien con recursos diferenciados, realizan esfuerzos por hacer sus materiales accesibles al gran público, las búsquedas por Internet no conducen directamente a sus plataformas digitales. Una razón es que sus diseños restringen el acceso a estas plataformas más bien a un público especializado y conocedor de la existencia de las instituciones que albergan estos materiales (Cánepa, 2018; Reyes, en este volumen). En el caso de los archivos institucionales, la mayor accesibilidad a los materaliales es entonces un asunto complejo que demanda la superación de una variedad de brechas que comprometen recursos económicos para desplazarse; la familiaridad y el manejo de procedimientos burocráticos; el dominio de las capacidades asociadas al uso de las tecnologías digitales y del idioma en el cual las plataformas son administradas o fueron redactados sus documentos; y la disponibilidad de recursos tecnológicos. Asimismo, en los archivos se toman decisiones respecto a qué puede o debe ser digitalizado y puesto en circulación, siguiendo criterios de viabilidad económica y tecnológica, así como consideraciones relativas a derechos de propiedad intelectual.
En las contribuciones que aportan a esta discusión, y que reseñamos en esta sección, se discuten el archivo fotográfico de la municipalidad de Huanca Sancos, Ayacucho, y el archivo etnográfico de dos investigadoras; la página de Facebook Saúl Cantoral vive. Continuamos tu lucha, multiplicamos tu ejemplo, y un archivo digital interactivo imaginado sobre el documental peruano. Alonso Quinteros y Victor César Ybazeta (en este volumen) discuten hasta qué punto las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades y una accesibilidad más democrática allí donde se observan condiciones adversas para las prácticas ciudadanas y su acceso al patrimonio cultural en el Perú (ver también La Serna, en este volumen). Quinteros identifica como condiciones adversas para la puesta en valor del acervo del cine documental peruano una alta dispersión de los materiales, marcos institucionales frágiles: recursos escasos, ausencia de políticas de preservación y falta de investigaciones que hagan uso de los fondos o que promuevan la formación de nuevas colecciones. Él menciona que las tecnologías digitales crean la falsa impresión de que no se requiere de iniciativas institucionales centralizadas para archivar la producción documental contemporánea, porque los usuarios parten del supuesto de que todo está disponible en versión digital en Internet. Ante tales circunstancias y descuido, el autor considera que la inexistencia de un proyecto archivístico dedicado al documental peruano constituye un problema. Siguiendo la recomendación de la UNESCO de «propiciar la diversidad cultural en ámbitos de los medios audiovisuales y el patrimonio audiovisual», Quinteros propone el uso de la propia tecnología digital para imaginar la creación de un archivo inclusivo y diverso, con respecto a los contenidos, la accesibilidad y sus contextos interpretativos. En relación con el uso de tecnologías digitales, además de garantizar un acceso diversificado, se trata de ampliar los horizontes interpretativos a través del diseño de una «plataforma web interactiva, que recoja algunas de las pocas iniciativas ya existentes en el país», pero, sobre todo, que operen «como herramientas, módulos de enseñanza y materiales de discusión para una diversidad de temáticas sociales, que podrían ser utilizados dentro de un amplio espectro de campos disciplinarios y docencia, tanto desde las propias ciencias sociales y humanidades en universidades hasta la enseñanza y discusión en aulas escolares». La relación entre patrimonio audiovisual y tecnología digital está pensada más allá de las facilidades de acceso que pueda ofrecer. La propuesta consiste en potenciar los usos y colaboraciones posibles. La invitación es a imaginar un archivo del futuro (ver la sección correspondiente en el volumen 2), que reemplaza las pretensiones de totalidad y experticia del archivo moderno por los valores de la diversidad y la participación.
Por otro lado, existen iniciativas privadas que crean archivos en las redes sociales y surgen sobre la base de las oportunidades que estas ofrecen motivadas por fines culturales, comerciales y/o políticos. Ellas construyen accesibilidad y se abren camino a la democratización del conocimiento de otras maneras. La accesibilidad y participación mediadas por las tecnologías digitales permiten trascender la idea del archivo como «edificio» donde se albergan documentos, y abrirse a la posibilidad del archivo como un dispositivo performativo que invita a la acción participativa a gran escala. Al revisar los archivos institucionales sobre el líder minero Saúl Cantoral Huamaní en el contexto de producción de un documental sobre el movimiento sindical minero a fines del primer gobierno aprista (1985-1990), Víctor Ybazeta descubrió las cualidades específicas de una página web. En su búsqueda de material para la edición de su documental La marcha de Cantoral, encuentra una plataforma digital que selecciona, guarda y distribuye materiales importantes que en gran parte no se encuentran en archivos institucionales. La página de Facebook Saúl Cantoral vive. Continuamos tu lucha, multiplicamos tu ejemplo es administrada desde 2014 por las hijas del líder minero asesinado en 1989. Se trata de un archivo de las redes sociales donde se registran y difunden, de forma simultánea, «conmemoraciones en espacios públicos, las marchas de homenaje y un sinnúmero de muestras al recuerdo de Cantoral», en el marco de una política de memoria y agenda de lucha por justicia. Este argumento coincide con lo elaborado por Figueroa (2018) en su investigación sobre los familiares de las víctimas del terror de Estado durante el conflicto armado interno en las décadas de 1980 y 1990, y su activismo en el marco de una política de reparaciones. En otras palabras, eventos conmemorativos, registro y difusión ocurren en simultáneo y de forma pública, de modo que activismo y archivo se constituyen mutuamente.
A diferencia de la investigación que se hace en un archivo institucional, y que Ybazeta considera distante y segura, la consulta del archivo de la página web tuvo la fuerza de interpelarlo y de implicarlo como «asistente permanente de un proceso penal en marcha y de conocer cara a cara a los y las protagonistas del caso». Estos archivos emergentes brindan a nuestro entender una suerte de «accesibilidad performativa», de forma tal que el solo hecho de visitar su página constituye ya un acto de creación e interpretación, es decir, de intervención y activación del archivo que esta contiene. Las visitas virtuales movilizaron a Ybazeta a crear su propio archivo a partir de las grabaciones y anotaciones de las audiencias. El actor digital como archivero reta la institucionalidad y centralización de los archivos públicos y privados, así como la autoridad de sus voces expertas. Siguiendo a Ybazeta, este no solo puede otorgar el estatus de archivables a documentos poco convencionales como, por ejemplo, registros de la vida cotidiana, sino que, al incluir, además de estos documentos, los comentarios y testimonios de usuarios, pone incluso en cuestión el conjunto de información que presentan plataformas digitales institucionales como el archivo audiovisual de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La pugna por reconocer como archivables una serie de manifestaciones culturales emergentes genera tensiones. Este asunto también lo discute Quinteros cuando imagina un archivo del documental peruano que debiera contemplar, más allá de las miradas del documental, las de los registros domésticos y materiales afines como objetos de consumo cultural igualmente dignos de archivarse.
El estatus de documento privado con acceso restringido no es una condición estable en el tiempo (Reyes, en este volumen), y al trasladarse propiedades intelectuales de un régimen individual a uno colectivo y público surgen complejidades respecto de cómo organizar su acceso (Seeger, 2004; Menezes, 2011). La contribución de Ximena Málaga y María Eugenia Ulfe (en este volumen) nos ofrece algunas claves sobre la manera en que el proceso de archivización pública de propiedades intelectuales privadas compromete la seguridad, privacidad o representación de personas o grupos. Su investigación etnográfica estuvo dedicada a estudiar el caso concreto de la implementación de la política de reparaciones en Huanca Sancos, Ayacucho, que fue escenario de una incursión y masacre perpetrada por Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno. Se enfocaron primero en la actuación de organizaciones regionales, especialmente las de asociaciones de víctimas y sus filiales locales, en su tarea de canalizar las demandas de los afectados por el Estado. Descubrieron entonces que el material fotográfico guardado en álbumes familiares matizaba o contradecía el lenguaje oficial de estas organizaciones, que establecía una distinción clara entre víctimas y victimarios. Por lo tanto, con el fin de reunir fotografías familiares y domésticas, realizaron tres convocatorias públicas consecutivas, a través de las cuales las solicitaron de maneras distintas. Tal procedimiento no solamente permitió construir un archivo fotográfico diversificado, sino, además, sacar conclusiones de orden metodológico tanto acerca de sus «propios procesos de “archivización” al momento de hacer campo» como de la perspectiva que tenían de los pobladores de Huancasancos del proceso de conformar un archivo visual. Al diversificar el contenido de su archivo etnográfico, recogieron nuevos testimonios que dieron cuenta de la estructura social de la comunidad y las fracturas y jerarquías que existen en ella.
Además, este archivo fotográfico se gestionó en el marco de un plan de devolución a la comunidad, implicando el montaje de dos exhibiciones y la entrega del material digitalizado a la municipalidad de Huanca Sancos para colaborar con el proyecto municipal, ya en curso, de crear un acervo patrimonial de la memoria visual del pueblo. A nuestro entender, la transformación de las fotografías de los álbumes de familia, de propiedad individual y de índole privada, en un acervo documental y patrimonial de la comunidad, reveló tensiones en dos planos: uno concierne a la representación de las jerarquías de clase y etnicidad que organizan la sociedad de Huanca Sancos, y que se reproducen tanto al hacer visibles a aquellas familias que están en condiciones de responder a la convocatoria con una mayor cantidad de material fotográfico, como al otorgar mayor representatividad a los rostros de estas familias y a los eventos en que estos aparecen. La promesa era la creación de un archivo que recogiera la memoria de la vida cotidiana durante los años de violencia, que pudiera hacer de contrapeso al predominio de una imagen de la comunidad marcada por la violencia de la guerra y su condición de víctima. Pero no todos los miembros de la comunidad estaban en condiciones de sacar provecho de esa posibilidad de la misma manera. Un segundo plano de tensión se vincula al acceso a las copias digitalizadas entregadas a la municipalidad, ya que se perdía el control sobre la circulación de un material y contenidos hasta hace poco privados. No todos en la comunidad disponen por igual de los recursos técnicos para acceder o hacer uso del material digitalizado. Y, finalmente, la municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para darle sostenibilidad al archivo vigente, ya que eso requiere de una inversión importante en renovación tecnológica.
Ya hemos comentado que, en un sentido ontológico, el archivo guarda la paradoja según la cual para preservar la historia debe apartar sus rastros del flujo de la vida, interrumpir la relacion entre objetos de archivo y sujetos, entre el dato y el evento. En tal sentido, la dimensión representacional del archivo requiere que este gestione el acceso a sus objetos de manera restrictiva. Esta dimensión nos refiere a los contenidos que alberga y que se van formando a través de procesos complejos de colección, selección, almacenamiento y catalogación, que otorgan a un objeto el estatus de archivable. El archivo busca fijar su significado y mantenerlo bajo control. Como venimos discutiendo, la gestión de la distancia, la movilidad y el régimen de propiedad son aspectos claves de este esfuerzo. Una dinamización de la accesibilidad a los materiales de archivo implica entonces su reinserción en el flujo de los acontecimientos, su recuperación como repertorio (Taylor, 2003), lo cual le devuelve al archivo su poder performativo para activar la posibilidad de renovadas interpretaciones y apropiaciones de sus objetos, así como de la mediación de estos en el tejido de viejas y nuevas relaciones sociales.
Como nos muestran las contribuciones, la conformación de archivos y la accesibilidad a sus materiales son dos dimensiones estrechamente conectadas y constitutivas, ambas, de la naturaleza misma del archivo. Sin embargo, también nos dan indicios de dos regímenes archivísticos posibles y en tensión: aquel donde prima el principio de la acumulación y ese otro regido por las lógicas de la circulación y el intercambio. Asumir el archivo como lugar antropológico nos coloca pues en la situación de problematizar nuestra propia práctica de investigación en el marco de los retos epistemológicos, políticos y éticos que ambos regímenes nos plantean. Nos interroga profundamente sobre los archivos que nosotros mismos creamos a través de nuestro quehacer etnográfico, y cómo concebimos la producción de conocimiento como práctica metodológica y política.
C. Lógicas de activación
En Etnografía y la imaginación histórica, John y Jean Comaroff (1992, p. 31) buscaban entender las formas en que los mundos sociales se configuran a través de una metodología antropológica que capta los «procesos donde sujetos y contextos se constituyen mutuamente, y donde ciertas cosas pueden ser dichas o hechas». Ambos abogaban por una «etnografía de los archivos» que «no puede contentarse con cánones de evidencia documental preestablecidos» (p. 33-34). La tarea consistiría más bien en construir un archivo propio en el cual las huellas de un período específico se articulan menos en torno a una cadena de eventos que en relación con un conjunto de argumentos y disputas. Ellos proponían «trabajar dentro y fuera de registros oficiales, con y más allá de los custodios de la memoria de las sociedades en las que investigamos» (p. 35).
Consideramos que las contribuciones de esta tercera sección están en diálogo con esa noción de «archivo etnográfico». Sin embargo, ofrecen una perspectiva original al ocuparse del quehacer y el arte del archivo etnográfico desde una perspectiva regional latinoamericana asumiendo el rol de antropólogo a la par del rol de coleccionista, de archivero y de curador. Los autores de esta sección experimentaron con diversas posibilidades de activar el archivo, sea desde el arte y lógicas de activación curatorial, sea desde la antropología y lógicas de activación etnográficas. La discusión de ambas lógicas hace referencia tanto a aquellos generados por los propios investigadores con fines de investigación, de difusión o de experimentación etnográfica o estética, como a aquellos otros a los que los investigadores recurren como fuentes.
Entre estos últimos se encuentra el archivo de los Talleres de Fotografía Social (TAFOS), albergado desde 1998 en la PUCP. Ángel Colunge y Carlos Zevallos (en este volumen) lo activan desde la perspectiva de poder al desenvolverse en el archivo TAFOS/PUCP como antropólogos asumiendo al mismo tiempo el rol del coleccionista, del archivero y del curador. En un inicio este archivo fue producido, reunido y exhibido entre los años 1986 y 1998, en el período del conflicto armado interno peruano, en el marco de un proyecto de fotografía y comunicación popular que promovía talleres de fotografía social en colaboración con organizaciones populares y sus líderes, siguiendo una clara agenda política. Colunge y Zevallos enfatizan que TAFOS promovía el desarrollo y la comunicación popular para una alianza interinstitucional de campesinos, trabajadores y estudiantes organizados. Activar este archivo desde la actualidad les obliga, primero, a asumir de manera reflexiva su lugar de enunciación. En virtud de su «condición de trabajadores en el archivo TAFOS/PUCP e investigadores de contenido de dicho archivo», ellos se proponen trascender el papel de investigadores en aras de su compromiso con el «rol de promotores de su material». Segundo, analizan las lógicas que modelaron su institucionalidad y sus contenidos, así como el contexto político en el cual fue concebido y creado, y que lo constituyen en un «archivo utópico». Colunge y Zevallos se comprometen con la condición de origen del archivo TAFOS/PUCP para difundir sus materiales en la actualidad y se hacen la pregunta: «¿cómo podemos devolver al archivo, y a sus fotografías, su función política?» (la cursiva es de los autores). Desarrollan una investigación sobre el material fotográfico realizado por el taller llevado a cabo con miembros de organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1990 y 1993) durante el periodo de ocupación del campus por las Fuerzas Armadas del Perú bajo las órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori. La investigación desemboca en la elaboración de un fotolibro. Para hacer hablar al archivo identifican en él los olvidos y prestan oídos a las voces silenciadas.
El hecho de que Colunge y Zevallos se autodenominen «trabajadores en el archivo», entendiendo esta relación como «laboral y afectiva» al mismo tiempo, nos propone pensar el «archivo etnográfico» como resultado de un oficio que compromete la corporalidad del antropólogo, su sensorialidad, así como una disposición estética que combina el ejercicio intelectual con el trabajo artesanal. Entendido así, el «archivo etnográfico» recupera también la aproximación al archivo como un conjunto de prácticas y tácticas vinculadas a su materialidad (Basu & De Jong, 2016).
Otro acercamiento a la activación de los archivos se apoya en «métodos archivísticos y el campo expandido de la antropología de la imagen». Xavier Andrade (en este volumen) los emprende a partir de la obra del artista neoconceptual Mark Lombardi y el archivo que él armó para explorar los negocios turbios y vínculos secretos del capitalismo global a finales del siglo XX. A pesar de las posibilidades que la tecnología digital ya ofrecía en los años 90 para el análisis de datos, el artista optó por visibilizar los resultados de sus investigaciones a través de dibujos. El análisis a su vez se basó en que construyera materiales archivísticos de manera artesanal como el extraer información de fuentes escritas secundarias. Además, tales procedimientos implicaron la manipulación de objetos, su traslado físico y su ubicación espacial, que requerían a su vez que el propio artista se desplazara físicamente para accederla. Lombardi tradujo estas técnicas laboriosas en ejercicios creativos y experiencias estéticas que materializó en formatos visuales. Las trayectorias y estructuras narrativas que visualizó operan como dispositivos para explorar conceptualmente un fenómeno social. Andrade se pregunta por las implicancias de esta metodología de archivo para el quehacer del antropólogo visual. Propone pensar la etnografía como el oficio de ensamblar imágenes y al etnógrafo como un «hacedor-de-imágenes».
El tratamiento del archivo desde un enfoque etnográfico implica entonces elaborar propuestas metodológicas y curatoriales dirigidas a intervenir los archivos existentes o crear nuevos, con el objetivo de subvertirlos como lugares de investigación y activarlos en línea con lo que Mary Louise Pratt (1991) denomina «zonas de contacto». Esto requiere descentrar la propia figura del etnógrafo y entrar en diálogo con otros campos disciplinarios como el de la archivística, el arte y la curaduría, para ensayar formas emergentes de hacer etnografía y ser etnógrafo. La discusión acerca de las lógicas de activación etnográficas y curatorial hace referencia tanto a aquellos generados por los propios investigadores con fines de investigación, de difusión o de experimentación etnográfica o estética, como a aquellos otros a los que los investigadores recurren como fuentes, entre los que se encuentran el archivo TAFOS/PUCP, el archivo del diario El Comercio, el archivo de la municipalidad de Huancasancos, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú, los museos nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) y su archivo institucional.
Entendiendo la lógica etnográfica como el principio que rige la creación de una arena intervenida por voces diversas, otros autores de esta sección han empleado estrategias para hacer hablar al archivo más allá de su configuración de origen, encontrando otras voces en él o poniéndolo en diálogo con las voces de otros archivos. La contribución de Pamela Loli permite identificar una primera estrategia que consiste en «seguir la imagen» —en una suerte de readaptación de la propuesta de George Marcus (2001) de una etnografía multisituada— al interior del archivo que la alberga. Al rastrear en el archivo del diario El Comercio las imágenes de las portadas que retrataban al presidente general Juan Velasco Alvarado aparecidas en el mismo diario entre el 28 de julio de 1974 y el 28 de agosto de 1975, Loli descubrió la colección de «opacos», un conjunto de sobres con fotos impresas en blanco y negro que contienen más información (a sus reversos) que las portadas microfilmadas. Los contenidos y miradas de las fotografías documentadas en los opacos en gran parte quedaron invisibilizados debido a las decisiones editoriales tomadas en ese momento. A partir de estas imágenes pudo construir su propio archivo. En este logró contextualizar las imágenes de las portadas que son el objeto de su investigación, las amplió para incluir otras miradas, enriqueciendo y complejizando las posibilidades de análisis.
Siguiendo con las lógicas de activación etnográfica, consideramos que el trabajo de Mercedes Figueroa (en este volumen) nos invita a identficar lo que proponemos como una segunda estrategia etnográfica para hacer hablar al archivo. Esta consiste en identificar lugares de prácticas archivísticas alternativos, y diseñarlos a modo de «para-sitios» (Marcus 2000) con el fin de reanimar el trabajo de selección y de reorganización vinculado al material de un archivo específico en el tiempo presente. Figueroa estudia cómo la fotografía familiar se utiliza como medio para representar la memoria, en las esferas privadas y públicas, en el caso de dos grupos: los estudiantes universitarios desaparecidos y los militares de las Fuerzas Armadas del Perú que fueron asesinados por integrantes de Sendero Luminoso en el contexto del conflicto armado interno del Perú (1980-2000). Por un lado, ella propone discutir la noción de víctima y las imágenes asociadas a ella en relación con aquellas propuestas de memoria por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe final y en la exposición fotográfica Yuyanapaq, así como a las agendas políticas de memoria y de reconocimiento desarrolladas por ambos grupos de familiares de «las víctimas». Más allá de utilizar los álbumes de familia como fuente y a las fotografías como instrumentos de elicitación, Figueroa reconoce que son «medios para contar historias». Basándose en este concepto, propone a los familiares, en su mayoría madres o viudas, revisitar el álbum con el fin de retomar las tareas de ordenar las fotografías. En términos metodológicos, la estrategía de activación que desarrolla Figueroa es la de expandir su propio archivo diversificando las voces que lo integran al incluir en él material proveniente de los miniarchivos domésticos que albergan contenidos íntimos, cotidianos y conmemorativos.
Por otro lado, ella trabaja a partir del álbum familiar como una «técnica doméstica de archivo» y reconoce a las mujeres «como productoras y portadoras de memoria familiar, tanto dentro como fuera del ámbito doméstico». Convierte de esta manera al álbum familiar en un espacio colaborativo. Las madres y viudas participan desde su experticia como archiveras domésticas —Marcus (2000) las denominaría «socias epistémicas»— en la elaboración del archivo etnográfico. El seguimiento de esta estrategia le permite a Figueroa complejizar su archivo etnográfico para identificar la manera en que los familiares bregan con sus memorias familiares. Observa cómo estas se transforman ante la necesidad de retar la distinción y dicotomía entre víctimas y victimarios que la Comisión de la Verdad y Reconciliación impone a los que fueron afectados y estuvieron involucrados en este conflicto.
De las estrategias metodológicas que los autores aplicaron para contextualizar y ampliar sus materiales, así como para crear archivos de forma colaborativa, se desprenden las condiciones y términos de producción del «archivo etnográfico». Involucran un conjunto de aspiraciones y negociaciones, así como circunstancias tecnológicas y materiales que determinan en gran medida lo que este tiene para revelar. Agrupamos las lógicas curatoriales que se exploran en este volumen con el fin de activar el archivo con miras a facilitar lecturas y usos distintos y divergentes bajo tres ejes: contemporizar el archivo, la curaduría como pedagogía, y musealizar el archivo como estrategias archivísticas. Van de la mano del montaje, la manipulación y manufactura, la ampliación, y la exhibición que operan como «tácticas archivísticas» (Basu & De Jong, 2016, p. 13).
En lo que concierne a la contemporización del archivo, retomamos aquí a Ángel Colunge y Carlos Zevallos, quienes la entienden como la tarea de establecer una «relación crítica con el presente». En el caso de activar el archivo TAFOS/PUCP, el reto consistió en otorgar vigencia y relevancia política a una selección de fotografías que fueron tomadas y tuvieron significación política hace 25 años. A través del montaje y la edición del material etnográfico, los autores apostaron por crear un fotolibro que tuviera la capacidad de re-activar la capacidad de las imágenes para producir «disenso». Este emerge del contraste de las modalidades como se representó la violencia política en el taller de San Marcos con las imágenes actuales de la violencia de aquel tiempo «que habitan nuestros repertorios visuales en la esfera pública». Los autores toman en cuenta a una audiencia activa capaz de interpretar desde su propia imaginación visual las fotografías del archivo, y como curadores intuyen sus marcos epistémicos y lenguajes estéticos.
La activación del archivo, aunque respetuosa de su carácter utópico, significa una intervención transformadora. La contemporización que proponen Colunge y Zevallos, por un lado, se concentró «en el potencial de la representación fotográfica para evidenciar injusticias y agravios»; por otro lado, a través de la elaboración de un ensayo visual basado en el material fotográfico histórico, el material también fue interpretado con base en criterios estéticos. El tránsito de los materiales del campo de la comunicación popular y el activismo al campo de la estética y la fotografía artística reactivó a la vez que redefinió al archivo. Este hecho entra en tensión con la propia preocupación de los autores, quienes consideran que los proyectos editoriales de los que han sido objeto las fotografías del archivo TAFOS/PUCP «reduce(n) el trabajo archivístico a un proceso de “reconocimiento” del valor fotográfico en un régimen artístico/documental».
La curaduría como pedagogía conforma otra línea más de experimentación para re-activar el archivo de acuerdo con una agenda política que busca expandir los sentidos comunes sobre determinados fenómenos sociales, sobre el archivo mismo y sobre sus prácticas. Verónica Zela (en este volumen) argumenta que esto requiere tomar distancia de las pedagogías propias de una literacidad escolarizada y musealizada, y de sus voces autorizadas, que restringen la construcción plural de sentidos. A cambio propone nuevas formas de literacidad basadas en «los lenguajes visuales y la manipulación táctil» para crear espacios de reflexión sobre el pasado reciente en el Perú y desestabilizar las memorias «salvadoras» de la pacificación fujimorista, y «oficial» de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La experiencia que Zela discute es la instalación participativa que llevó a cabo en La Casa de la Literatura denominada Archivo personalizable: violencia política reciente/Perú, dirigida a jóvenes escolares de sexto de primaria. Consistió en el montaje de un espacio expositivo donde se dispuso una selección de materiales visuales y textuales provenientes de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional alusivos al período de violencia interna, pero también a temáticas distintas. Los materiales fueron dispuestos a modo de un taller de trabajo buscando incitar al visitante a manipular los materiales expuestos y montar relatos de forma situada y reflexiva «sobre la historia como si fuese el espacio íntimo de la propia biografía de cada visitante». Para desestabilizar las memorias hegemónicas que ejercen su poder normalizador desde el archivo, el museo y la escuela, Zela no trabajó en contra del archivo. Aprovechó más bien sus posibilidades performativas recurriendo a —y ampliando— las propias prácticas archivísticas. Su montaje estuvo dirigido a promover la selección y manipulacion de informacion, así como la manufactura de cuadernos que fueron exhibidos en la sala de exposición. El poder desestabilizador de tal aproximación al archivo y propuesta curatorial opera a través de la construcción de narrativas personales, que trascienden la idea de archivo como evidencia. De este modo se trastocan las distinciones entre público y privado, historia y biografía, y lo político y lo afectivo.
Como última estrategia de activación del museo llamamos la atención sobre lo que Pamela Cevallos (en este volumen) llama musealizar el archivo. Esta es la última etapa de una progresión de formas de activación de los documentos y objetos de los museos nacionales del Banco Central del Ecuador y su archivo institucional (ver sección A). Estas estrategias de activación se vinculan a formas de apropiación en el arte contemporáneo, así como a metodologías etnográficas experimentales. Todas las fases del proyecto implicaron un trabajo de curaduría y montaje que llevaba a la formulación y exposición de hallazgos de investigación de forma progresiva a través de estrategias como fragmentar, ampliar, recrear y exhibir. La última fase del proyecto consistió en crear en La Pila, localidad de donde fue extraída a través de la huaquería una parte importante de la colección que alberga el Banco Central del Ecuador, un museo que investigara y pusiera en valor su memoria social, prestando atención a la historia del lugar, a la actividad artesanal, y a sus conocimientos técnicos, culturales y estéticos. Tal propuesta pone en tensión la historia de la formación del patrimonio arqueológico de la nación con la historia local. Además de las réplicas artesanales y objetos precolombinos donados por los pobladores, el museo «hará uso de los archivos burocráticos de los museos nacionales para contextualizar una realidad local». Asimismo, se acordó que el museo retornararía a La Pila información de sus actas de adquisición para clarificar de manera crítica cómo el coleccionismo en el país impactó en las comunidades. La activación del archivo a través de la musealización compromete en este caso una suerte de retorno y devolución de una memoria que adquiere relevancia en el presente.
En la práctica, las formas de activación del archivo en sus lógicas etnográficas y curatoriales se encuentran entrelazadas y se configuran mutuamente. Las estrategias de activación del archivo que se presentan pueden ser sintetizadas a través de los conceptos de ampliar (Loli; Málaga y Ulfe; Zela); colaborar (Málaga y Ulfe; Figueroa; Zela; Cevallos) y devolver (Colunge y Zevallos; Málaga y Ulfe; Cevallos). En todos los casos, el activismo etnográfico y el artístico lograron activar los archivos en favor de una diversificación de voces y participación democrática. Podría pecar de optimismo esta perspectiva si no se pusieran a consideración también los límites que estas estrategias de activación tienen respecto a su eficacia cultural y política. Así, algunas de las problemáticas referidas tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de descontextualización y despolitización que puede derivarse de la estetización de los objetos de archivo. Estos están implicados en modos de activación como el montaje y la exhibición cuando recurren a los lenguajes estéticos y sensoriales.
Resumen de los artículos
A. Lógicas de memoria y de olvido
Aura Lisette Reyes: Lógicas de archivo y circulaciones restringidas: los materiales de la expedición de Konrad Theodor Preuss a Colombia
Aura Reyes reflexiona sobre las posibilidades de escribir una historia crítica de la antropología colombiana analizando cómo se formó el acervo del investigador alemán Konrad Theodor Preuss y mostrando la manera en que se ha organizado actualmente el acceso a sus materiales. Preuss es considerado una de las figuras fundacionales de la antropología colombiana, y su legado, conformado por objetos y documentos provenientes de su estadía en Colombia entre los años 1913 y 1915, se encuentra diseminado en museos y archivos en Alemania, Suecia y Colombia, así como en plataformas de acceso abierto en Internet. La autora encuentra que la formación de las colecciones custodiadas en los distintos archivos está estrechamente ligada a diferentes criterios de selección. Por esa razón, en el Museo Etnológico de Berlín se encuentran informes de campo, recibos y correspondencia que Preuss mantenía con personal del museo en su calidad de funcionario de este, mientras que sus cartas personales, dirigidas a investigadores o instituciones colombianas, quedaron más bien en su archivo personal, parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Una comprensión más completa de la perspectiva personal de Preuss y de su influencia en la antropología colombiana a través de sus actividades y relaciones con académicos colombianos requiere pues de la búsqueda en una serie de otros archivos. La reciente digitalización de materiales de Preuss en el marco de políticas de accesibilidad facilita ahora a los investigadores el acceso a las versiones digitales de objetos y fotografías. La consulta a través de plataformas digitales les permite a los usuarios establecer relaciones entre data ubicada en locaciones distintas y alejadas una de otra. Sin embargo, también estos materiales han sido seleccionados siguiendo criterios que descuidan aspectos referidos a los procesos de formación de las colecciones. Estas plataformas se dirigen además a un público especializado y conocedor, por lo que persiste una brecha entre los archivos y las comunidades de origen del material. Reyes argumenta que aún resta trabajo por hacer para superar las «lógicas de memoria y olvido» y remodelar el legado de Preuss de forma más democrática.
Pamela Cevallos S.: Arte, etnografía y archivo. Apuntes sobre un proyecto artístico
Pamela Cevallos presenta una reflexión sobre las posibilidades que la activación del archivo, a través de técnicas etnográficas y estrategias curatoriales, ofrece para la indagación en torno a las prácticas de coleccionismo y el origen de los museos nacionales en Ecuador a mediados del siglo XX. Estas prácticas a su vez están informadas desde los debates de la crítica institucional y el impulso archivístico del arte contemporáneo, y las metodologías etnográficas. A través de proyectos artísticos que realizó entre 2013 y 2018, llevó a cabo un proceso curatorial y de producción de conocimiento de cinco fases en las que aplicó técnicas distintas: fragmentar, ampliar, recrear, exhibir y musealizar los objetos almacenados. De este modo, además, problematiza «las conexiones entre galerías, el mercado del arte y la gestión pública de la cultura». Su estudio se centra en el caso del Museo Nacional del Banco Central de Reserva del Ecuador, cuya colección de objetos arqueológicos tiene su origen principalmente en la comunidad de La Pila, la cual comercializó objetos arqueológicos provenientes de la actividad de la huaquería, y abasteció a los museos con «réplicas precolombinas» entre 1960 y 1980. Para el Museo Nacional, la caracterización estética fue un criterio importante para conformar y legitimar las piezas como objetos museales, al mismo tiempo que establecía una distinción moral entre la voz autorizada del coleccionista y los expertos, y las voces estigmatizadas de los huaqueros y comerciantes de piezas arqueológicas. Por otro lado, la producción de réplicas, que constituye parte importante de la economía informal de La Pila, así como de la posterior producción artesanal fomentada desde la oficialidad para el mercado turístico, revela las complejas relaciones entre coleccionismo y huaquería, y entre arte y artesanía. Estas relaciones tienden a reproducir condiciones materiales precarias y un desconocimiento de los saberes locales respecto al pasado preshispánico. En términos generales, el estudio arroja luces sobre una historia y voces subalternas que han sido opacadas por el discurso de «salvaguarda del patrimonio». La última fase consistió en crear un museo en La Pila que investigara y pusiera en valor su memoria social a partir de las réplicas y apropiaciones de objetos precolombinos que llevan el nombre del artesano o donador. Así, el museo se constituyó en un área de negociación en la que estaba en juego la posibilidad de la comunidad de ser parte de la memoria y patrimonio materializado en él.
Juan Carlos La Serna: Coleccionismo, exposición y denuncia. Repositorios fotográficos y la construcción de las narrativas visuales de la época del caucho
Juan Carlos La Serna propone que el adentrarse en la variedad de repositorios, archivos y colecciones regionales, nacionales y extranjeras es uno de los primeros pasos por seguir. Solo de este modo es posible generar narrativas visuales desde varias perspectivas, capaces de dar cuenta del complejo proceso de construcción nacional en la Amazonía como territorio de «frontera». El autor se interesa por lo tanto en la diversidad de los repositorios fotográficos existentes sobre la época del caucho con miras a contextualizar el proceso de construcción de imágenes de la selva y de sus pobladores. Parte de su preocupación se debe al hecho de que con motivo de la conmemoración del centenario del «Escándalo del Putumayo» en 2012, aún predomina la diseminación de fotografías que representan la perspectiva del Estado peruano republicano respecto a la Amazonía como una región marginal abierta a la colonización. Además, se reprodujeron las fotos encargadas por el cauchero Julio C. Arana, responsable de la muerte de miles de indígenas que mantuvo en estado de esclavitud, para justificar su régimen laboral como supuestamente justo y adaptado a una tutela paternalista sobre los indígenas de la selva. A pesar de que el discurso contemporáneo es crítico de la historia nacional y resalta la violencia del proyecto modernizador frente a los habitantes originarios de la Amazonía, las actuales narrativas visuales aún reiteran su imagen como gente atemporal y necesitada de protección frente a la amenaza de actores externos. El autor subraya que no existe hasta el momento un archivo de la memoria visual de la nación que abarque a la Amazonía a la par de otras regiones peruanas, contraponiendo a esta situación la existencia dispersa de una multiplicidad de repositorios y de colecciones fotográficas privadas y municipales, así como de archivos europeos. Identifica iniciativas que rastrean y representan narraciones visuales más diversas desde y sobre la Amazonía surgidas en los últimos años. Varias provienen del departamento de Loreto y de Iquitos, donde el gobierno regional ha promocionado campañas de recolección de fotografías históricas en posesión de las familias locales, del rescate de la obra de fotógrafos regionales individuales y de la diseminación de fotografías históricas a través de las redes sociales y blogs.
B. Lógicas de acceso
Alonso Quinteros Meléndez: La (im)posibilidad de un archivo de cine documental peruano
Alonso Quinteros constata que al mismo tiempo que se observa un incremento en la producción documental en el Perú, el interés en archivarla con miras a ponerla en valor como parte del patrimonio audiovisual peruano es aún incipiente. Analiza primero las razones del desinterés por preservar la producción documental peruana. Considerarla un fenómeno contemporáneo ligado a las problemáticas sociales y culturales en el Perú actual parece desalentar la conservación de los documentales para el futuro. Existe además la creencia de que lo que circula en Internet estaría ya resguardado y que no necesitaría de la institucionalidad de un archivo. Finalmente, en la cultura archivística predomina aún el valor del texto impreso sobre el documento audiovisual. En suma, se desconoce el film documental como un objeto cultural que merezca ser preservado para el futuro. En ese sentido, Quinteros delinea la propuesta de un archivo audiovisual digital y vislumbra sus posibles usos como una plataforma para la difusión e investigación sobre este cine. Rescata al respecto algunas iniciativas del ámbito de la digitalización de acervos fílmicos como los noticiarios que la Biblioteca Nacional difunde a través de su plataforma web; y la del colectivo Monopelao en Arequipa, que ha organizado muestras en distintas ciudades del Perú, Bolivia y Chile con documentales recopilados. Sin embargo, Quinteros considera que al momento de crear un archivo de lo audiovisual en el Perú es necesario abrir el espectro más allá de lo llevado a cabo por productoras cinematográficas o por iniciativas que promueven el cine como consumo cultural. El acervo del documental peruano debiera incluir filmaciones domésticas y en formatos distintos, así como materiales producidos en el marco de agendas políticas y de reclamo de derechos. En otras palabras, debiera plantearse en el marco de las discusiones promovidas desde la UNESCO que inciden en «la importancia de propiciar la diversidad cultural en los ámbitos de los medios audiovisuales y el patrimonio audiovisual», así como de democratizar los medios y reducir las brechas digitales. Finalmente, propone la necesidad de albergar, junto con el material fílmico, todos aquellos objetos que den cuenta de la historia y la práctica documental. Mas allá de constituir un repositorio cumpliendo funciones de preservación y dando acceso a la investigación social, Quinteros imagina este archivo como «un espacio para la apertura y reconocimiento de la diversidad de miradas, imágenes, voces y subjetividades que han sido recogidas por la historia del cine documental peruano».
Víctor César Ybazeta Guerra: La construcción de la memoria desde el documental
La producción de un documental puede implicar la revisión de archivos existentes, la creación de un archivo propio y la conceptualización del documental como una curaduría dirigida a activar los archivos. Víctor Ybazeta discute estas relaciones entre el archivo y la producción documental en el marco de la producción de su cortometraje La marcha de Cantoral (2017). En este explora los movimientos sociales en relación con el sindicalismo y la autoorganización comunitaria a partir de la trayectoria del líder minero Saúl Cantoral Huamaní, asesinado durante el primer gobierno aprista en el Perú. Al recabar información en archivos institucionales, el autor identificó una gran precariedad respecto a su situación, no solo debido a las malas condiciones en las cuales el material es preservado, sino también por el hecho de que muchos documentos son desechados por falta de espacio, como sucedió con el archivo de la FNTMMSP (Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú). Por el contrario, su búsqueda por Internet le permitió identificar videos que evidencian el rol público de Cantoral como líder minero, y además encontró ahí un archivo alternativo: la página de Facebook en homenaje a Cantoral Saúl Cantoral vive. Continuamos tu lucha, multiplicamos tu ejemplo. Ybazeta analiza esta página, administrada por sus hijas desde 2014, como una iniciativa ciudadana. En esta plataforma abierta el trabajo de memoria se lleva a cabo adjuntando contenidos poco convencionales, como, por ejemplo, testimonios o registros de la vida cotidiana. Además, se retroalimenta de los comentarios y testimonios de los visitantes y usuarios de la página. Así, información difundida en la muestra fotográfica permanente Yuyanapaq, que expone material del archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación e indica como perpetrador del asesinato de Cantoral al Grupo Colina, es corregida al señalarse la responsabilidad del Comando Rodrigo Franco. Este archivo, que Ybazeta considera «cercano a lo comunitario» y el activismo político que promueve, se constituyen mutuamente, motivo por el cual Ybazeta realiza la curatoría de su propio archivo y produce su documental sobre Cantoral con el afán de que sea públicamente accessible y se inserte en la arena de debate político.
Ximena Málaga Sabogal y María Eugenia Ulfe: El archivo como proceso y el trabajo etnográfico
Ximena Málaga y María Eugenia Ulfe exploraron las posibilidades de incrementar su propio archivo etnográfico incorporando colecciones fotográficas locales existentes y, al mismo tiempo, creando un nuevo archivo para Huanca Sancos, en Ayacucho. Ellas analizan la doble naturaleza del archivo en el contexto de la investigación etnográfica: como herramienta de investigación y como «campo etnográfico». Durante los años 2013 y 2016 estudiaron la implementación de la política de reparaciones en esta comunidad que fue profundamente afectada por el conflicto armado interno, con el fin de analizar la forma en que las asociaciones de víctimas se organizaron para canalizar las demandas de los afectados por el Estado. En este proceso descubrieron el potencial de las imágenes tomadas por fotógrafos locales, ya que estas incluían a diversos actores de la sociedad sin importar las discrepancias ideológicas ni políticas que los dividieron en el período de 1980 a 2000. Apoyándose en la colección de fotografías de la municipalidad de Huanca Sancos, Málaga y Ulfe realizaron tres convocatorias consecutivas dirigidas a las familias huancasanquinas, y así pudieron recopilar fotos de aniversarios, fiestas comunales, partidos de fútbol y concursos. Además de contribuir con el archivo municipal, usaron las fotos como recurso metodológico para recopilar información e incluirlas en formatos de devolución a la comunidad. Asimismo, contribuyeron a romper los silencios existentes sobre algunas personas, sea por su alegado vínculo con Sendero Luminoso o por no encajar en las categorías de víctima y victimario, que articula la retórica de la política de reparaciones. Como forma de devolución contribuyeron a crear un archivo público a partir del material fotográfico proveniente de álbumes de familias, entregando el material recopilado en versión digital a la municipalidad y realizando dos exhibiciones. En este proceso, Málaga y Ulfe reflexionaron sobre qué es un archivo para los huancasanquinos. Su participación en las convocatorias estuvo animada por preservar y dar acceso a un material que se empezaba a valorar como acervo de la comunidad. Al mismo tiempo, este archivo confronta el reto de un acceso aún restringido y de la falta de sostenibilidad, dado que la precaria infraestructura municipal y «las jerarquías de una sociedad fragmentada» interfieren en su consolidación.
C. Lógicas de activación
Ángel Colunge Rosales y Carlos Zevallos Trigoso: Archivo, memoria y contemporaneidad: la violencia y su representación visual en el proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
El archivo institucional de las más de 200 000 imágenes de los Talleres de Fotografía Social, un proyecto de fotografía popular pionero, es administrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desde su cierre en 1998. Ángel Colunge y Carlos Zevallos, a cargo de este archivo, reflexionan sobre la labor que realizan en la intersección entre ser archiveros, antropólogos visuales y fotógrafos a la vez. Los autores exploran así, desde la actualidad, el uso del archivo TAFOS que definen como «institución utópica», dado que la idea de comunicación popular se encontraba en el centro de su concepción y conformación institucional. Los fotógrafos populares que aportaron a sus extensos materiales estaban interesados sobre todo en el potencial de la representación fotográfica para evidenciar injusticias y agravios y, en menor grado, en sus dimensiones artísticas. Asumiendo los objetivos estético-políticos de TAFOS de manera reflexiva, Colunge y Zevallos se enfocan en el material de un taller de TAFOS realizado entre 1990 y 1993 en la Universidad de San Marcos con el fin de investigar la representación visual de la violencia por parte de un grupo heterogéneo de estudiantes. En aquellos años, marcados por el conflicto armado interno, los estudiantes estaban sujetos a la violencia tanto de los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA) como del Estado durante la intervención de la Universidad por las Fuerzas Armadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Con el fin de mantener vigente el archivo de TAFOS como «institución utópica», los autores rescatan y diseminan a través de un fotolibro un conjunto de imágenes tomadas por los miembros del taller de San Marcos en las cuales la conquista visual de los espacios universitarios por parte de los grupos subversivos es relativizada frente a una vida universitaria que no fue dominada por ellos.
Xavier Andrade: Archivos conceptuales y antropología de la imagen: Mark Lombardi
A través de la obra del artista neoconceptual Mark Lombardi (Syracuse, 1951 — Nueva York, 2000), Xavier Andrade explora la relación entre el arte y la práctica archivística: coleccionar, seleccionar, organizar y mostrar. El autor discute el archivo más allá de su condición de fuente para la producción de conocimiento y la creación estética, e invita a reflexionar sobre la organicidad entre la producción del dato, el análisis y la conceptualización; entre la práctica y la teoría en el proceso de investigación; así como en su resolución gráfica y estética. Esto concierne a los «métodos archivísticos y el campo expandido de la antropología de la imagen». A través del testimonio de Lombardi, recogido en una entrevista y sus cuadernos de apuntes, Andrade presenta los procedimientos archivísticos que este llevó a cabo al investigar fuentes secundarias acerca de los negocios turbios y vínculos secretos del capitalismo global. Así nos relata que Lombardi fue construyendo un archivo de manera acumulativa mientras sistematizaba el material con el fin de revelar los flujos de capital y de influencias que dan sostén al orden económico. Su trabajo comprometía la manipulación de los datos de manera tangible y artesanal, dejando de lado las posibilidades de análisis computacional que la tecnología de ese momento le ofrecía. Al realizar trazos de flujos manualmente o trasladándose físicamente, fue hilvanando historias a la par de plasmar los datos en diagramas abstractos. En otras palabras, el trabajo de Lombardi en el archivo tomaba una forma visual mientras adquiría el carácter de una experiencia estética. Preguntándose por las posibilidades que el método de Lombardi tiene para «el quehacer archivístico, etnográfico y conceptual», Andrade piensa la etnografía como el oficio de ensamblaje de imágenes y al etnógrafo como un «hacedor-de-imágenes». Para la antropología visual esto significa reconocer en el artefacto visual no solamente un dispositivo para recopilar datos y crear un archivo, sino un dispositivo analítico que permite pensar el dato. Un proyecto que contempla la transparencia del archivo y del trabajo como una forma de reflexividad requiere romper con la definición del archivo como una entidad separada del trabajo de interpretación y de comunicación conceptual. Al mismo tiempo, invita a la consideración de las dimensiones estéticas de la propia práctica archivística.
Y. Pamela Loli Soto: Velasco en portada: lo visible y lo relegado en la imagen de Juan Velasco Alvarado a través de las portadas de El Comercio (1974-1975)
Con el objetivo de analizar la relación cambiante entre el diario El Comercio y la dictadura militar, y partiendo del concepto de Diana Taylor de que en el archivo mismo reside el poder, Pamela Loli rastreó las imágenes del entonces presidente general Juan Velasco Alvarado que se publicaron en las portadas del diario entre el 28 de julio de 1974 y el 28 de agosto de 1975, cuando este había sido expropiado por el gobierno militar. En un siguiente paso revisó la colección de opacos y la información escrita en el reverso de cada pieza, de modo que pudo reconstruir el recorrido y valoración de la foto por varios actores durante el proceso de edición. El valor de esta colección de opacos radica en que la mayoría de estos corresponden a las imágenes encargadas para una edición pero que no fueron elegidas al momento de armar la portada. La comparación entre foto de portada y opacos le permitió a Loli analizar las decisiones editoriales que se tomaron a la luz de un conjunto de otras posibilidades. Armó en base a este material un archivo propio que le permitió «visualizar de forma cronológica y temática la información visual encontrada». Loli discute cómo en estos procesos de selección se vislumbran las tensiones en el momento de cambios que se vivía en ese entonces, y durante el cual el personal, y en particular la familia dueña del medio, empezarían a oscilar en su posicionamiento frente al gobierno y la expropiación de los medios. Encontró al respecto que la imagen que El Comercio construyó y privilegió en sus portadas fue la de un general Velasco Alvarado como mandatario «sereno», más que «amigo». Loli atribuye esta tensión entre las fotos que salieron en portadas y las que quedaron invisibilizadas a la situación de El Comercio como diario intervenido por el general Velasco.
Mercedes Figueroa Espejo: Archivos fotográficos y memorias familiares: representaciones de estudiantes universitarios y policías fallecidos durante el conflicto armado interno en el Perú
Mercedes Figueroa parte de un proyecto colaborativo que ella realizó en el marco de su investigación de las prácticas cotidianas de archivar «desde abajo». Estas conciernen a los archivos de fotos familiares (álbumes de fotografía familiar, además de las fotos guardadas en bolsas, etcétera) que gestionan sobre todo las madres o viudas de personas desaparecidas o muertas durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). La autora se basa en el concepto de que estas prácticas constituyen lugares antropológicos para explorar de qué manera son reorganizados y transformados los archivos familiares en el período posterior al conflicto, y en el contexto de luchas por la memoria. Figueroa considera a las madres y viudas como productoras y portadoras de la memoria familiar, que ejercen esta agencia más allá del ámbito del hogar para conmemorar y formular reclamos en relación con sus familiares fallecidos en el espacio público. El estudio compara las prácticas de representación y archivado de los parientes, principalmente madres y hermanas de estudiantes universitarios desaparecidos por fuerzas del Estado, y viudas de efectivos de las Fuerzas Armadas del Perú asesinados por agentes senderistas. Al respecto, encuentra que el valor testimonial y potencial de las fotos es utilizado de diversas maneras. En el caso de los estudiantes universitarios se construye una memoria fotográfica que los humaniza y los despolitiza para contrarrestar las acusaciones levantadas durante la presidencia de Fujimori de que los desaparecidos estuvieran ligados al terrorismo. En el caso de los militares, la memoria fotográfica enfatiza su pertenencia a la institución estatal de las Fuezas Armadas, pero esta queda en tensión con el actual deterioro de las relaciones cuando los parientes que reclaman indemnización son requeridos a presentar pruebas de que los asesinados fallecieron en el marco de su labor. Los parientes lidian, a la vez que retan la categorización de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de los afectados e involucrados en este conflicto como «víctimas» y «victimarios». Figueroa argumenta que en ambos casos las madres buscan construir memoria visual, democracia y futuro apoyándose en prácticas cotidianas del archivo familiar.
Verónica Zela: Archivo personalizable: violencia política reciente / Perú
Verónica Zela entiende el archivo desde una perspectiva foucaultiana, como un dispositivo discursivo que enmarca aquello que puede ser dicho. Partiendo de este concepto, realizó la exposición Archivo personalizable: violencia política reciente/Perú en La Casa de la Literatura en 2017, una instalación participativa basada en su intervención a los archivos peruanos que conciernen al conflicto armado interno. Con la instalación invitaba al público visitante a reflexionar sobre lo ocurrido durante la violencia vivida en el Perú en las décadas de 1980 y 1990. Esta instalación se dirigió en particular a jóvenes escolares de sexto grado de primaria, a quienes se les proporcionaron recursos para «reflexionar sobre la historia como si fuese el espacio íntimo de la propia biografía» y permitirles descentrar la producción de saberes generalmente reservados a figuras de autoridades. En un primer paso, Zela seleccionó materiales archivísticos que le permitieran transcender las narrativas oficiales sobre este periodo: 506 documentos-imágenes de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional comprendieron contenidos textuales y visuales de reportajes periodísticos, textos literarios, canciones, ensayos e imágenes. En 30 nodos de lectura que trataron la crisis económica, la guerra y las acciones de los ciudadanos, distribuyó 100 reproducciones de cada documento-imagen. En un segundo momento, Zela observó y analizó el trabajo de memoria de los visitantes con estos documentos-imágenes. Constató que el público entendía el período de violencia principalmente a través de sus síntomas, al escoger imágenes emblemáticas como las del coche bomba. Muchas otras imágenes se usaron bajo la lógica probatoria de una memoria que simplifica la historia, por ejemplo, como una lucha entre héroes y villanos, siendo Fujimori y Guzmán las imágenes más validadas, en detrimento de otras que muestran iniciativas ciudadanas que tuvieron un papel clave durante el conflicto. Aquellos visitantes que desestabilizaron la memoria salvadora y oficial fueron la excepción, como el visitante que superpuso el logo de Inca Kola, la bandera de Sendero Luminoso y el letrero de la avendida Emancipación, combinando así «signos de utopías, permitidas (Inca Kola), prohibidas (SL) y oficiales (Av. Emancipación)». La autora reconoce los límites de un proyecto como el Archivo personalizable, pero insta a seguir creando oportunidades para trabajar la memoria no «como un deber sino como un querer, un derecho y un accionar».
Agradecimientos. Los dos volúmes que componen esta publicación no habrían sido posibles sin la participación entusiasta de un grupo interdisciplinario de colegas que primero compartió sus investigaciones y reflexiones en el Seminario Internacional Antropología y Archivos en la Era Digital (Lima, 2017), y luego apostó por preparar con dedicación los textos aquí incluidos. Tanto el seminario como la presente publicación han contado en distintos momentos con los apoyos institucionales y financieros de la Maestría de Antropología Visual, el Grupo de Investigación en Antropología Visual (GIAV) y el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación Alexander von Humboldt, y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Freie Universität Berlin. Finalmente, le agradecemos a Erika Tirado y a Marcela Osses por su comprometida labor en la preparación del manuscrito.
Referencias bibliográficas
Achim, Miruna, & Podgorny, Irina (Eds.) (2014). Museos al detalle. Colecciones, antigüedades e historia natural, 1790-1870. Rosario: Prohistoria Ediciones.
Aguirre, Carlos (2016). Una tragedia cultural: el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú. Revista de la Biblioteca Nacional: La Biblioteca, 11-12, 107-139.
Andreoni, Manuela, & Londoño, Ernesto (2018). La pérdida de piezas indígenas en el museo de Brasil «se sintió como un nuevo genocidio». New York Times, September 17, 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/09/17/museo-nacional-brasil-obras-indigenas/
Appadurai, Arjun (2003). Archive and Aspiration. En Brouwer, Joke, & Mulder, Arjen (Eds.), Information is alive. Art and Theory on Archiving and Retrieving Data (pp. 14-25). Rotterdam: V2 Publishing/NAI Publishers.
Basu, Paul, & De Jong, Ferdinand (2016). Utopian Archives, Decolonial Affordances.Introduction to Special Issue.Social Anthropology 24(1): 5-19.
Cánepa, Gisela, & Ulfe, María Eugenia (2014). Performatividades contemporáneas y el imperativo de la participación en las tecnologías digitales. Anthropologica 32(33), 67-86. Revista del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/11326
Cánepa, Gisela (2018). Imágenes móviles. Circulación y nuevos usos culturales de la colección fotográfica de Heinrich Brüning. En Cánepa, Gisela, & Kummels, Ingrid (Eds.), Fotografía en América Latina. Imágenes e identidades a través del tiempo y el espacio (pp. 17-24). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Comaroff, John, & Comaroff, Jean (1992). Ethnography and the Historical Imagination. En Comaroff, John, & Comaroff, Jean, Ethnography and the Historical Imagination (pp. 3-48). Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press.
Coombe, Rosemary (2013). Managing Cultural Heritage as Neoliberal Governmentality. En Bendix, Aditya Eggert, & Arnika Peselmann (Eds.), Heritage Regimes and the State (pp. 375-388). Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
De Brigard, Emilie (2003). The History of Ethnographic Film. En Hockings, Paul (Ed.), Principles of Visual Anthropology (pp. 11-44). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
De la Serna, Juan Carlos, & Chaumeil, Jean-Pierre (2016). El bosque ilustrado. Diccionario histórico de la fotografía amazónica peruana. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica / Instituto Francés de Estudios Andinos / Pontificia Universidad Católica del Perú.
Delpar, Helen (1992). The Enormous Vogue of Things Mexican. Cultural Relations Between the United States and Mexico, 1920-1935. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
Derrida, Jacques (1994). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta.
Edwards, Elizabeth (2011). Photographs: Material Form and the Dynamic Archive. En Caraffa, Constanza (Ed.), Photo Archives and the Photographic Memory of Art History (pp. 47-56). Berlín: Deutscher Kunstverlag.
Ethnologisches Museum Berlin (Ed.) (2002). Deutsche am Amazonas — Forscher oder Abenteurer? Expeditionen in Brasilien 1800 bis 1914. Münster/Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.
Featherstone, Mike (2010). Archiving Cultures. British Journal of Sociology 51(1): 161-184.
Figueroa, Mercedes (2018). Miradas y rostros de la ausencia. Significaciones y resignificaciones de las fotos de familia de estudiantes universitarios desaparecidos en el Perú. En Cánepa, Gisela, & Kummels, Ingrid (Eds.), Fotografía en América Latina (pp. 229-256). Imágenes e identidades a través del tiempo y el espacio. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Fischer, Manuela; Bolz, Peter, & Kamel, Susan (Eds.) (2007). Adolf Bastian and his Universal Archive of Humanity. The Origins of German Anthropology. Hildesheim: Olms.
Foucault, Michel ([1969]2002). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI.
Frey, Barbara (2018). Feather Headdress, Insect Mats, and Dancing Accessories. An Object Ensemble in a Field of Tension of an Intercultural Encounter in 1966. En Flitsch, Mareile, Powroznik, Maike, & Wernsdörfer, Martina (Eds.), Encountering — Retracing — Mapping: the Ethnographic Legacy of Heinrich Harrer and Peter Aufschnaiter (pp. 78-85). Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers.
Gänger, Stefanie (2014). Relics of the Past. The Collecting and Study of Pre-Colombian antiquities in Peru and Chile, 1837-1911. Oxford: University Press.
Garde-Hansen, Joanne (2009). My Memories?: Personal digital Archive Fever and Facebook. En Garde-Hansen, J., Hoskins, Andrew, & Reading, A. (Eds.), Save as... Digital Memories (pp. 135-150). New York: Palgrave Macmillan.
Geismar, Haidy (2017). Instant Archives? En Hjorth, Larissa et al. (Eds.), The Routledge Companion to Digital Ethnography (pp. 331-343). New York: Routledge.
Göbel, Barbara, & Chicote, Gloria (Eds.) (2017). Transiciones inciertas. Archivo, conocimientos y transformación digital en América Latina. Universidad de La Plata, Ibero-Amerikanisches Institut.
Göbel, Barbara, & Müller, Christoph (2017). Archivos en movimiento. ¿Qué significa la transformación digital para la internacionalización de los archivos? En Göbel, Barbara, & Chicote, Gloria (Eds.), Transiciones inciertas. Archivo, conocimientos y transformación digital en América Latina (pp. 19-36). Universidad de La Plata, Ibero-Amerikanisches Institut.
Guzmán, Diana -Mirigõ- y Villegas, Orlando -Maha-piria- (2018). La perspectiva desde Mitú, Colombia: museos, objetos y narrativas. En Kraus, Michael, Halbmayer, Ernst, & Ingrid Kummels (Eds.), Objetos como testigos del contacto cultural: Perspectivas interculturales de la historia y del presente de las poblaciones indígenas del Alto Río Negro (Brasil/Colombia). Estudios Indiana 11: 49-52. Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut. https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Estudios_Indiana/Estudios_Indiana_11_online.pdf
Jenkins, Henry; Ito, Mizuko, & Boyd, Danah (2016). Defining Participatory Culture. En Jenkins, Henry, Ito, Mizuko, & Boyd, Danah, Participatory Culture in a Networked Era: a Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics (pp. 1-31). Cambridge: Polity Press.
Joyce, Patrick (1999). The Politics of the Liberal Archive. History of the Human Sciences 12(2): 35-49.
Kraus, Michael (2015). Exploring the Archive. An Introduction. En Fischer, Manuela, & Kraus, Michael (Eds), Exploring the Archive. Historical Photography from Latin America (pp. 9-47). The Collection of the Ethnologisches Museum Berlin. Köln: Böhlau Verlag.
Kraus, Michael (2018). Testigos de la época del caucho: experiencias de Theodor Koch-Grünberg y Hermann Schmidt en el alto río Negro. En Kraus, Michael, Halbmayer, Ernst, & Ingrid Kummels (Eds.), Objetos como testigos del contacto cultural: Perspectivas interculturales de la historia y del presente de las poblaciones indígenas del Alto Río Negro (Brasil/Colombia). Estudios Indiana, 11: 97-133. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut.
Kraus, Michael; Halbmayer, Ernst, & Kummels, Ingrid (2018). La perspectiva desde Alemania: pasos hacia un diálogo en torno a los objetos. En Kraus, Michael; Halbmayer, Ernst, & Kummels, Ingrid (Eds.), Objetos como testigos del contacto cultural: Perspectivas interculturales de la historia y del presente de las poblaciones indígenas del Alto Río Negro (Brasil/Colombia). Estudios Indiana, 11: 9-47. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut. https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Estudios_Indiana/Estudios_Indiana_11_online.pdf (Fecha de consulta 1 de junio, 2020).
Kummels, Ingrid (2015). Indigenous Long-distance Runners and the Globalisation of Sport: the Tarahumara (Rarámuri) in the Photography of the Sports Reporter Arthur E. Grix in the1930s. En Fischer, Manuela, & Kraus, Michael (Eds.), Exploring the Archive. Historical Photography from Latin America (pp. 339-359). The Collection of the Ethnologisches Museum Berlin. Köln: Böhlau.
Kummels, Ingrid (2018a). Espacios mediáticos transfronterizos. El video ayuujk entre México y Estados Unidos. México: CIESAS.
Kummels, Ingrid (2018b). Objetos dormidos — Sobre el futuro de los artefactos en los museos. Blog: Wie geht es weiter mit Humboldts Erbe, 2.10.2018. https://boasblogs.org/autor/ingrid-kummels/?blog=humboldt (Fecha de consulta 1 de junio, 2020).
Lerner, Jesse, & Ortiz Torres, Rubén (Eds.) (2017). L. A. Collects L. A. Latin America in Southern California Collections. Los Angeles: Vincent Price Art Museum at East Los Angeles College.
Marcus, George (Ed.) (2000). Para-Sites: A Casebook against Cynical Reason. Chicago: University of Chicago Press.
Marcus, George (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. Alteridades, vol. 11, n.° 22: 111-127, julio-diciembre.
Mbembe, Achille (2002). The Power of the Archive and its Limits. En Hamilton, Carolyn et al. (Eds.), Refiguring the Archive (pp. 19-26). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Menezes Bastos, Rafael (2011). Etnomusicología, producción de conocimiento y apropiación indígena de la fonografía: el caso brasileño hoy en día. Revista Transcultural de Música, 15.
Mignolo, Walter (2014). Activar los archivos, descentralizar las musas. Quaderns portàtils, 30. Barcelona: MACBA.Mitchell, Timothy (1998). Orientalism and the exhibitionary order. En Mirzoeff, Nicholas (Ed.), The visual culture reader (pp. 495-505). London and New York: Routledge.
Oyuela-Caycedo, Augusto, & Fischer, Manuel (2006). Ritual paraphernalia and the foundation of religious temples. The case of the Tairona-Kágaba/Kogi, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Baessler Archiv, 54: 145-153.
Penny, Glenn (2002). Objects of Culture. Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany. Chapel Hill: The Univerisity of North Carolina Press.
Perrot, Michelle (2008). Mi historia de las mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Pineda Giraldo, Roberto (1999). Inicios de la Antropología en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 3: 29-42. http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res3.1999.02
Poole, Deborah (2000). Visión, raza y modernidad: una economía visual del mundo andino de imágenes. Lima: Sur, Casa de Estudios del Socialismo.
Pratt, Mary Louise (1991). Arts of the Contact Zone. Profession: 33-40.
Reyes, Aura (2017). Entre curiosidades del progreso nacional y objetos etnográficos, prácticas de colección en el Museo Nacional de Colombia a inicios del siglo XX. Revista Maguaré 31(1): 113-151.
Scholz, Andrea (2017). Sharing Knowledge as a Step Toward an Epistemological Pluralization of the Museum. Museum Worlds. Advances in research, 5: 133-148.
Seeger, Anthony (2004). The Selective Protection of Musical Ideas: The «Creators» and the Dispossessed. En Verdery, Katherine, & Humphrey, Caroline (Eds.), Property in Question: Value Transformation in the Global Economy (pp. 69-83). Oxford: Berg Publishers.
Stocking, George W., Jr (1988). Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture. History of Anthropology, vol. 3. Madison: University of Wisconsin Press.
Stoler, Ann Laura (2010a). Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton: Princeton University Press.
Stoler, Anne Laura (2010b). Archivos coloniales y el arte de gobernar. Revista Colombiana de Antropología, vol. 46, n.° 2, julio-diciembre, pp. 465-496. http://www.redalyc.org/pdf/1050/105020003009.pdf
Taylor, Diana (2003). The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham: Duke University Press.
Veliz, Mariano (2017). Contra-archivos: estrategias de apropiación de imágenes y sonidos de perpretadores. Revista Digital de Cinema Documentario. DOI: 10.20287/doc.d22.dt07
Vessuri, Hebe (2017). Museos en la transición digital: ¿nuevas asimetrías? En Göbel, Barbara, & Chicote, Gloria (Eds.), Transiciones inciertas. Archivo, conocimientos y transformación digital en América Latina (pp. 37-55). Berlín: Universidad de La Plata, Ibero-Amerikanisches Institut.
Weld, Kirsten (2014). Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala. Durham: Duke University Press.
1 La visita de Ingrid Kummels como profesora invitada a la MAV fue posible gracias a la Cátedra Alberto Flores Galindo para profesores visitantes que otorga la PUCP. Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en el curso por sus aportes en las discusiones en clase, su lectura innovadora de los textos asignados, su sentido crítico, las reflexiones que traían de sus propias experiencias o estudios de caso. Durante el dictado del curso, nuestra propia indagación en esta línea de trabajo se vio enormemente enriquecida.
2 Para imágenes del incendio, véase https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/incendio-devora-museo-nacional-rio-janeiro-antiguos-brasil-noticia-nndc-553269?foto=10. (Fecha de consulta 23 de junio, 2019).
3 Respecto a imágenes del edificio antes y después del incendio, véase https://elcomercio.pe/mundo/importante-museo-nacional-brasil-incendiado-rio-janeiro-fotos-noticia-nndc-553289. (Fecha de consulta 23 de junio, 2019).
4 Noticias de la BNP. Recuperado de http://www.bnp.gob.pe/bnp-expone-fotografias-del-tragico-incendio-de-1943/. (Fecha de consulta 1 de junio, 2020). Véase también Aguirre (2016).
5 Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2018/09/17/museo-nacional-brasil-obras-indigenas/. (Fecha de consulta 23 de junio, 2019).
6 Véase, por ejemplo, el caso del ictiólogo Paulo Backup, que arriesgó su vida para salvar la colección de moluscos: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45398164. (Fecha de consulta 23 de junio de 2019).
7 En las protestas estudiantiles del 4 de septiembre, realizadas por varias universidades brasileñas, se señaló en carteles, entre otros, «Capitalismo quema história»; ver http://ubes.org.br/2018/luto-pelo-museu-nacional-luta-pela-educacao/ El Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro denunció: «Congelar investimento en cultura mata nosso pasado»; ver http://www.sintrasef.org/pelo-fim-da-ec-95-por-mais-museus-publicos-e-cultura/. (Fecha de consulta 23 de junio de 2019).
8 Ver, por ejemplo, los carteles que portan los protestantes en https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/politica/1536003919_497411.html (Povo sem cidadania e história) http://www.gni.org.br/2018/09/10/populacao-em-luto-pelo-museu-nacional-protesta-nas-ruas-do-rio/. (Fecha de consulta 1 de junio, 2020).
9 Ver el artículo crítico sobre el estado de almanecimiento de los objetos etnográficos en el depósito del Ethnologisches Museum Berlin: https://www.sueddeutsche.de/kultur/ethnologisches-museum-raubkunst-1.4516193 (Fecha de consulta 1 de junio, 2020); las declaraciones al respeto de la vicedirectora de los Museos Estatales Berlineses, Christina Haak, https://www.tagesspiegel.de/kultur/vorwuerfe-gegen-staatliche-museen-berlin-verrottet-aussereuropaeische-kunst-im-depot/24579912.html (Fecha de consulta 1 de junio, 2020).
10 Ver http://www.germananthropology.com/short-portrait/curt-nimuendaj-unckel/193 (Fecha de consulta 1 junio, 2020).