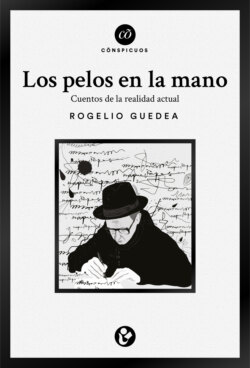Читать книгу Los pelos en la mano - Alberto Chimal, Guadalupe Nettel - Страница 5
Acólito
Оглавление—Vengo del funeral de mi hermana. Estoy por salir… —la voz le recordó a Cristóbal algo que no pudo apresar en medio del sueño.
—¿Qué…?
Del otro lado se escuchó el vacío que suena cuando alguien llama desde la calle, parado sobre la banqueta, dando pasos en algún lugar público. Por la vaguedad del espacio de nadie, Cristóbal no supo si ella pensaba, si se había enojado o siquiera lo escuchaba. Ya más despierto, reconoció a Milagros del otro lado de la línea.
—Almudena… —alcanzó a decir.
—Me gustaría decirte que se murió tranquila, dormida o algo así. No. Mira, me gustaría decirte que no sufrió y yo sí, porque se fue y todo eso. Pero no siento nada, Cristo.
—¿Dónde estás?
—Quedo sólo yo, de la dupla. Pero siento que hace mucho que ya no éramos gemelas. Digo, éramos, pero como si algo hubiera pasado en el camino. Otro accidente genético, pon tú.
—¿Estás sola?, ¿estás en la funeraria?, ¿quieres que vaya?
—Ya salí. De ahí vengo. Voy caminando, me voy a mi casa.
Cristóbal se enderezó en su cama, revuelta, con sábanas que no se habían cambiado en semanas. Levantó la vista y calculó su propio desorden antes de decir:
—¿Quieres venir? Ven.
Del otro lado, el silencio multiplicado por pasos, autos, la vida que tiene la calle, de sonido monótono. Luego una tos, una palabra inaudible, una inspiración.
—¿Puedo?
—Claro. ¿Cuánto haces para acá? ¿Te acuerdas dónde vivo?
—¿Media hora? Algo así. Tengo que ver cómo me muevo a tu casa, pero no más de cuarenta minutos. Me acuerdo. Si se me olvida el número de departamento, te marco.
—Es el tres. Te espero…
* * *
Abrió las ventanas de su habitación, subió las persianas. ¿Qué hora era? Tarde, la tarde. Su noche había sido el caos, su mañana… la resaca. Recorría su cuarto agachándose: una playera, unos calzones, un calcetín sucio. Todo, desbordado después, sobre el cesto arrumbado en el clóset. Mientras buscaba lo que su cabeza comprendía como orden, pensaba en la voz de Milagros y en retazos del rostro de Almudena. Una cara que, a pesar de los pómulos altos, era más bien redonda. Una cara atractiva, de piel lisa, tersa, de apariencia saludable. Almudena, sí. Milagros tenía esa cara idéntica, casi, salvo que la suya era más angulosa, de labios más gruesos, un rostro más pronunciado. Eran gemelas.
Miró su reloj. Faltaban veinte minutos para que la puerta sonara y tuviera frente a sí a la mitad de esa dupla que décadas atrás lo hacía soñar, que le vaciaba la mente de ideas, desconcertándolo y convirtiéndolo en lo que fue para ellas: un esclavo o un tonto. Mejor ocuparse. Se ocupó entonces. Pero Almudena, fragmentada e incongruente, volvía a colársele. Su cuerpo, su risa seca y dura, el color de su pelo y su olor a maderas dulces. Un hombro desnudo, la curva de una cadera al levantarse de la cama, en la penumbra. Sus ojos cerrados, las pestañas más obviamente espesas cuando miraba de frente. Se detuvo en seco, quiso desbrozar: ¿qué? Ningún sentimiento, ninguna emoción. O desconcierto, si es que calificaba.
Los platos escurrían el agua de la desidia. La llave, descompuesta hacía tiempo, goteaba sin cesar. Eso era también una ventaja, porque nada se había pegado a la loza, aunque de ahí emanaba un olor almendrado, gris, que no estaba bueno. Se detuvo frente a la pila sucia y pensó en lavar al menos lo de hasta arriba tan sólo para distraerse de inmediato con el resto de las ventanas, cerradas. Ventilar. Sacar. Mover. La luz del sol debía entrar, aunque fueran esos rayos pálidos y desanimados de las cuatro de la tarde que anunciaban una leve llovizna y reafirmaban la contaminación.
Llegaría Milagros con la memoria de sus días juntos, cuando él era un acólito de las hermanas. Tal vez seguía siéndolo, pensó, mientras movía de lugar objetos, tratando de encontrarles sentido en su desorden. Ya no oficiarían como antes, ni en los lugares conocidos; ya no serían las mujeres que lo habían iniciado en su peculiar mundo, sacándolo de la normalidad y lanzándolo a un espacio que se había vuelto propio, por más desarreglado que estuviera, pero seguirían siendo sacerdotisas: las ungidas. Incluso sin Almudena, muerta, sola ya en su propio funeral, lejos de su hermana.
Había invitado a Milagros ahí, para estar con ella y darle lo que pidiera, porque era incapaz de rechazarla. ¿Hacía cuánto que no se veían?, ¿un año?, ¿dos? Por lo menos un año. Eso no era amistad, por supuesto. Un monaguillo de utilería, como todos.
* * *
—Hola —Milagros paseó con velocidad sus ojos por todos los rincones de la sala y el comedor. Cristóbal vio que una esquina de su mirada alcanzaba la cocina, la puerta abierta del baño. Ella olía a limpio, su pelo rubio emanaba aromas delicados, de flores exóticas y hojas verdes. Su ropa no tenía arrugas, ni borlitas, polvo o el pelo de alguna mascota demasiado cariñosa… Un vestido impecable, negro, con un cinturón de hebilla plateada ciñéndola por la cintura. Medias, tacones. Él no era capaz de registrar la marca o la tendencia, pero daba por sentado que era ropa cara, nueva. Se notaba.
—Hola, Milagros…
Se acercó para abrazarla, porque era lo menos que podía hacer y porque, abrazándola, abarcaba también un poco del cuerpo extinto de Almudena. Quería recordar lo que se sentía tenerla cerca quizás para alcanzar emociones perdidas. Ella aceptó el abrazo apenas unos segundos. Siempre fue la más reacia al contacto, recelosa, taimada, atenta a todo y a todos. Y, después de un tiempo, abstemia, además.
Dieron unos pasos torpes, uno frente al otro, y luego se desplazaron a la sala. Ella se sentó como si hubiera estado ahí apenas, con dominio del espacio. Llevaba una bolsita colgando del hombro y la dejó a su lado, unió las piernas (las rodillas apretadas) y levantó la cara para verlo de frente.
—Me gustaría decirte que murió tranquila…
Cristóbal, sentado en un sillón individual, reculó. Milagros repetía las frases, como si las tuviera ensayadas.
—…en el sueño o algo así. Me gustaría decirte que no sufrió…
Tal vez se había vuelto loca. La pérdida de un gemelo, pensó Cristóbal, debe ser la peor pérdida posible. Como morirse uno mismo.
—El alcohol, ¿sabes? Hay cuerpos que no están hechos para eso. El suyo.
Eso no era verdad y ella sabía que él lo sabía. La había visto beber, a Almudena, durante años. Era una campeona, histórica en su capacidad y resistencia. Nadie se le comparaba, no importaba la edad o el tonelaje. Era obvio para todos los que la rodeaban, que alguna vez la habían visto o tenido cerca durante más de tres horas, que ese vicio acabaría con ella. Lo sabían incluso ellos, gente como él mismo, asistentes de la cofradía de la droga.
Almudena y Milagros vendían. Las habían iniciado en la adolescencia y se mantenían libres de ese gancho. Eran apenas consumidoras eventuales para darle ánimos a los nuevos compradores o para acompañar a quienes querían medir la calidad. Eran un sistema planetario complejo: ellas orbitaban a un sol de rostro desconocido y tenían, a su vez, pequeños satélites que las orbitaban. Cristóbal era uno de esos cuerpos que giraban en torno a las gemelas, sin importar casi nada. Él sí consumía y eso, la droga, había sido lo primero. Pero después… después las gemelas y su misterio.
Se movió hacia ella, se sentó a su lado. Trató de tomarle la mano pero ella lo rechazó con un gesto de hastío, como si hubieran estado sudándose las palmas el día entero. La miró mirar: al frente, al techo. No había nada que pudiera darle, entonces. Ni sus recuerdos ni sus arrepentimientos, nada. Debía esperar, como siempre, a que fuera una de las gemelas (ahora la restante) quien decidiera cuándo, qué.
—Se le reventó el hígado. Bueno, no, no exactamente. ¿Sabías que estaba flaquísima? Flaca de verdad. Sus brazos, sus piernas. Y siempre estuvo lúcida salvo por los últimos quince días. Ahí sí se puso grave. Mi mamá la cuidó. La cuidaron, pues, los dos. Pero él ya sabes cómo es, le damos miedo. Le dábamos.
Cristóbal permaneció inmóvil, esperando una señal más clara. ¿Debía hablar? Tuvo el antojo incongruente de fumar mariguana. Las gemelas odiaban la mariguana, la vendían poquísimo, casi nada. Porque, decían, es una droga de mugre, de gente sucia, cosa del campo que no implica ninguna sofisticación. Ellas se movían, además, en un grupo donde esas drogas baratas se volvían innecesarias, ni siquiera contaban. A él lo relajaba, lo hacía pensar mejor, con una claridad que no le daban la cocaína o cualquier otra cosa.
—Bueno, ya no la veía. En el funeral estuvo Gil, ¿sabes? Estuvieron ahí todos. El Guapo, Gil, La Muñeca, Sarabanda, Tron, don Modesto… todos. Para qué te hago una lista. También su pobre novio, carajo. Mis papás. Mis tíos… Yo.
—¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido. Con gusto…
Se arrepintió de inmediato de sus palabras. No le hubiera dado gusto ver el féretro de Almudena, ni saberla ahí muerta. No tenía remedio, era una tontería aclarar lo que quería decirle. Milagros se sonrió con malicia y asintió. Sí, entendía que él era un tonto.
—A ella le hubiera gustado saberte ahí, Cristo. Le hubiera gustado…
* * *
Llevaban más de veinte años de conocerse. Tenían, esas gemelas cósmicas, dieciocho recién cumplidos cuando las vio por primera vez. Él estaba por terminar la carrera de Estudios Latinoamericanos y ellas sólo iban a la facultad de Filosofía a pasear, porque estudiaban Ciencia Política. A pasear y a hacer negocio.
No tenían una belleza tradicional. Sus cuerpos eran anchos, no gordos, de ninguna manera. Sólo que no tenían una cintura pronunciada, brazos delgados, tobillos finos. Se veían saludables, más que casi cualquiera ahí. También eran rubias, de un rubio disparejo, con gajos ambarinos y del color del cedro pulido. Tenían los ojos cafés, de venado. Los hombres las miraban mientras las mujeres decían: “No son tan guapas”.
Con ellas, Cristóbal hizo un intercambio sobre el que no se detenía a pensar. Pasó con velocidad de ser un cliente, cuando ellas aún se sentaban en la hierba, a ser quien las asistía, arreglando citas, entregas —limpiando, incluso, rastros y desórdenes. No que se notara en su vida doméstica, pero tenía lo importante bajo control.
Milagros había sido una aspiración, tal vez no por sí sola. Era complicado quererlas de manera independiente, relacionarse con ellas así. La otra, la muerta, tenía la cabeza llena de borrasca, de vajillas rotas. La sobreviviente era sensata hasta que uno pensaba en su vida, en cómo la llevaba y en su relación con Gil.
Cristóbal la miró de reojo. Era muy extraño sentir que no podía tocarla, abrazarla, darle un beso, morderle un labio o esa mejilla que seguía siendo carnosa y sana, como la de una mujer más joven y con un pasado distinto; dependía de ella, de una señal. Eso, con décadas de estar cerca, flotando a su lado. Con la relación que había tenido con la propia Almudena y que no era un secreto para nadie. Estiró el brazo, porque pensaba que podía romper el embrujo ahora que era una sola, la mitad. El cuerpo de Milagros, aún con la vista perdida en alguna imagen de su cerebro, rechazó el contacto.
Él se resignó. Estaba para ayudarla, en todo caso. Para escuchar lo que tenía que decirle, si es que quería hablar. O para lo que fuera. Ir por comida, hacer un trámite, lo que ella pidiera.
—¿Qué necesitas?
La gemela lo miró con cierta distancia y los ojos turbios, como si no entendiera las palabras o tuvieran para ella un sentido extraño.
—Nada. No necesito nada —dijo primero y luego hizo una pausa— …gracias.
Educada, sí. Sus padres eran profesores e investigadores universitarios a los que les costó trabajó comprender qué tan descarriadas estaban las hijas que habían mimado en su infancia. Al menos, las habían educado.
* * *
Se paró del sillón y fue a la cocina. Desde ahí, gritó:
—¿Agua?
Estaba dispuesto a lavar más de un vaso, para ofrecerle uno que le gustara y la hiciera sentir cómoda, porque estaba acostumbrada a una vida mucho mejor que la que él llevaba por desidia y por las circunstancias.
Se asomó a ver la respuesta, después de un silencio más o menos prolongado. Milagros negaba con la cabeza, como si él pudiera escuchar ese balanceo. Muy bien, no quería agua. ¿Qué quería?, ¿por qué estaba ahí?
Tal vez para revivir esos años juntos, en una banda formada por unos cuantos que eran a la vez ajenos y complementarios. Esos años en los que él conoció a las personas ricas —verdaderamente ricas— y que lo establecieron como una persona diferente a la que él mismo se suponía. Esas dos mujeres, meteóricas, le dieron una nueva identidad. Miró sus platos sucios y dudó. ¿Eso?
Volvió a la sala con un vaso para ella y uno para él y se sentó. Milagros tomó el suyo con la punta de los dedos y lo colocó encima de la mesita de centro. Su mirada se volvió de nuevo al vacío, indiferente a Cristóbal, y se paró, lista para irse.
Almudena no había sido así. O no siempre. Aunque también se ponía de pie, cuando las energías le alcanzaban, para abandonar su cama pronto, sin despedirse y sin quedarse abrazada a él. Si las energías no le daban para eso, se dejaba envolver por brazos y piernas y se quedaba dormida, como lo haría una pareja normal.
Para poder tenerla cerca había que aguantar su ritmo, a como diera lugar. Bebía sin parar, sin parar. Y comía poquísimo, casi nada. Jugaba con la comida en el plato, la organizaba por colores, creaba secciones para distintos ingredientes, y luego se hartaba, tal vez cansada de jugar con los chícharos. No trastabillaba, no se caía… Sus energías iban bajando, poco a poco, hasta que se quedaba dormida o hasta que hablaba en un susurro, casi para sí misma, mientras los demás hacía ya rato que se encontraban sin posibilidades de responderle. Él había aprendido a no beber más que unas cuantas cervezas, un par de tequilas, si acaso un vaso de whisky. Poco. De esa forma podía estar pendiente de ella, de lo que hacía, sus movimientos, su lenta evolución hacia el sueño o la monomanía.
Milagros se giró para tenerlo de frente y le dijo:
—Estaba flaquísima, al final. Flaca de veras. Imagina este cuerpo sin veinte kilos o más. Algo así.
Cristóbal obvió que la gemela le repetía información de nueva cuenta; prefirió revisar su cuerpo del que no podía decir que fuera parco en carnes, aunque tampoco las tenía en exceso: bien puestas, eso sí, obligadas tal vez por ejercicio. Pero ahí estaba, un cuerpo firme y generoso. Almudena, entonces, se había vuelto un esqueleto.
—Es lo que les pasa a muchos alcohólicos. Salvo en la barriga, donde todo está hecho mierda, salvo ahí… Todo lo demás, un palo. Piensa en una calaca, Cristo. No la hubieras reconocido. Pensé que se iba a evaporar o que todos arderíamos con ella con los primeros fuegos del crematorio. Por eso me salí antes. Pero no, no pasó nada peor. Me hubiera enterado en el camino para acá.
Milagros parecía no asociarse en lo más mínimo a esa muerte, aunque por fuerza debía tocarla de una manera muy directa. Él también se paró, junto a ella. Cuando la sintió dar dos pasos, avanzó a su lado.
* * *
Las gemelas habían sido inducidas al mundo de la droga a los diecisiete años. Eran unas niñas. Un hombre, al que llamaban Gil aunque ése no era su nombre, las había seguido durante meses: las vio discutir, caminar juntas a la papelería, patinar o andar en bicicleta. Dos adolescentes con el cabello rubio, idénticas. Cristóbal no tenía muy claro cómo habían cedido a la invitación de Gil y, cuando pensaba en el tema, le parecía de una sordidez que no casaba con las mujeres a las que había tratado durante tanto tiempo. Sabía, sí, que Milagros se había enamorado de ese hombre moreno, compacto, de mirada hosca y metálica a la que él había visto apenas en un par de ocasiones. Cuando necesitaba algo, un favor muy grande, algo que ella no quería hacer, soltaba alguna que otra prenda íntima para que él o algún otro se sintiera más próximo y capaz de hacer sacrificios por ella, sin importar qué. Así fue que supo por qué estaba él mismo ahí. Su amigo —en un tiempo amante de las dos, después únicamente de Milagros— resultó un entrenador de excelencia. Ellas, con su particular belleza y la manera que tenían de relacionarse, directa y sin reparos, sin timidez, eran la entrada a un mundo al que ninguno de los conocidos del Gil, morenos, bajitos, sin educación, tendría acceso. Ellas podían pasar de la gente clasemediera a los ricos sin demasiadas trabas. Ahora, quedaba sólo una, vestida con ropa fina, con los ojos perdidos en el vacío que ofrecía la ventana de su departamento.
Cristóbal giró para ver el rostro de Milagros. Era nieta de refugiados españoles. Las hermanas llevaban el nombre de sus abuelas por algún pacto familiar hecho a su nacimiento, aunque decían, a quien acabara de conocerlas, que se llamaban así por vírgenes, santos y peticiones al Cielo bendito. Querían chocar un poco más con eso y los pequeños reyezuelos a los que les vendían droga a precios exorbitantes se compraban el paquete completo. Cristóbal se reía de ellos: las pensaban hijas de la pureza, pero les compraban cocaína y buscaban de vez en cuando llevárselas a la cama. Ése era un terreno que las gemelas habían vedado para los compradores ilustres. Eso no. Ni hombres ni mujeres. Llegaban a un punto de seducción perfecto, donde parecía que todo era posible, que eran amigos, que podía pasar, que había entre ellos intimidad. Y luego los dejaban con las ganas, les cambiaban la jugada. Eran especialistas.
Pensó en Almudena, en cómo lo había seducido para hacerlo un seguidor más fiel. Le regalaba apenas a veces gestos cariñosos, de vez en cuando algún momento de pasión y, ocasionalmente, retazos de una vida en común —o de su posibilidad. Ambas, entonces, habían sido una aspiración, no sólo Milagros.
* * *
—Pues bueno —dijo Milagros con la voz cargada de urgencia— ya me voy. Gracias por todo, Cristo.
—¿A dónde vas, Milagros? Quédate un rato más. Acá puedes estar tranquila. Yo guardo silencio. Te escucho, si quieres.
—Gracias. Un lindo, como siempre. Un adorado —esas palabras, en ese tono, eran un robo a las clases altas de las que, Cristóbal suponía, ella ya formaba parte.
—No, no. En serio. Lo digo por los viejos tiempos, por cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de qué llevaban puesto ustedes, de qué llevaba puesto yo. Pantalón de mezclilla, chamarra…
—¿Mezclilla, tú?
Él sonrió ante el tono irónico, ¿sarcástico? No pensó en responderle porque se había invitado a sí mismo a ese recuerdo y estaba ya en él. En una tarde en la Colonia Condesa, bajo un cielo que amenazaba lluvia, en una fiesta improvisada un jueves cualquiera. Ellas dos llegaron invitadas por un invitado y se instalaron en el grupo con gracia y aplomo.
—Quédate, hombre —dijo él, empujándola con suavidad al sillón— aunque sea para reírte de mi ropa, de mi forma de vestir.
—Siempre útil, tu forma de vestir —dijo ella, sin oponer resistencia.
La sentó y se puso a su lado, con cuidado de no estorbarla o hacerla sentir inquieta y con ganas de irse nuevamente.
—Qué pasó con Almudena, dime.
—Pues que se murió, Cristo…
Él guardó silencio. Eso lo había aprendido de la propia Milagros. Esperaba callada que los demás llenaran el vacío. Solían hacerlo con sus propias cosas, sus intimidades y sus miedos. Eso le permitía manejarse con más habilidad, aprender algo de esa gente que quería comprarle distintas drogas. Con esas palabras, entendía si estaba frente a alguien que querría abusar, que deseaba morir, que buscaba disfrutar o experimentar. Eso era útil para su negocio.
Uno junto al otro escucharon el sonido de sus cuerpos crujir en el sillón de piel. Se movían con cuidado, para que los crujidos no fueran tremendos: no querían que sonaran a algún desahogo corporal. Ella juntó de nuevo las rodillas, muy apretadas una contra la otra y se giró para verlo a los ojos.
—Almudena fue adicta al alcohol casi desde siempre. Y yo adicta al sexo. Algo genético habremos traído, porque nuestros padres… Ni mi papá ni mi mamá son así, ¿me explico? Ahora mismo siguen sin entender qué pasó, cómo les pasó esto a ellos. No está en su mundo o en su capacidad. Éramos tan jóvenes cuando empezamos. Y Gil nos mantuvo siempre alejadas de la droga. Nos dio a probar, pero nos tuvo vigiladas. El alcohol no le parecía tan grave si sabíamos manejarlo. También eso nos enseñó.
Cristóbal asintió, como si todo lo que escuchaba fuera lógico y claro.
—¿Te acuerdas de los niños de Careyes? Eso fue grande. ¿Cuántos años fuimos allá, a pasar el fin del año? Tú menos. Pobre Cristo, eras morralla. Nosotras no. Y ellos, unos tarados. Ya hay dos o tres que tomaron la rienda de las empresas de su papá, otro que anda buscándole a la política y, para como son las cosas, será gobernador. ¿Te imaginas el horror? Eso va a ser una cosa pésima. ¿Y se acordarán de ti? Probablemente.
Él no se inmutó. Era su papel, por el momento. Callar, escuchar. Aceptar lo que le tocaba.
—Yo cuidé su manera de beber, Gil también. La mandaron a desintoxicarse. ¿Crees que alguno de mis papás preguntó por qué se iba tanto tiempo, ella sola, sin decir a dónde y sin visitarlos? Claro que no. Nunca entendieron nada. Nos daban libertad, al principio. Luego vivíamos solas. Cada quien hacía lo que quería y los veíamos de vez en cuando, un ratito, para comidas o desayunos. Las noches eran un privilegio, ahí no les tocaba vernos. Pobres, la verdad. Los compadezco un poco ahora, que perdieron una hija. Mi madre está desolada, no sabes la cara que tiene. Y no sabes la cara que tenía Almudena cuando se murió, los últimos días. No sabes. Los ojos. Mira mis ojos y piénsalos vacíos, como huecos, como llenos de restos de cal o cemento. Algo así.
—¿Por qué fueron ellos al funeral? —la pregunta era un riesgo que podía tomar ahora que Milagros se había soltado un poco. Preguntaba por el hombre que se las había adueñado.
—Porque… No sé. Por hijos de puta, supongo. Gil la quiso, sin duda. Pero han visto tantos muertos en su vida… ¿Crees que se asustan? Claro, igual ahora les pegó más. Los años de conocernos. Tanto tiempo haciendo negocios juntos y entramos ahí por ellos. Y te digo, había cariño.
—¿Y los otros?
—¿Quiénes? ¿Los clientes? ¿Los que pagaron para que yo tuviera una casa y cosas que me gustan? Ah. No. Ninguno sabe porque hace ya un par de años, más… Más, ahora no sé cuántos, que nos salimos del tema. O sea, del tema con ellos. O del tema como tú lo conociste.
—¿Eso se puede?
—Tú, por ejemplo. ¿Te jodimos para que te quedaras?
—No, pero pensé que era por Almudena.
—Vamos a suponer que te quiso como tú deseas que te haya querido, Cristo. Vamos a dar eso por hecho. Aún así, ¿de qué vivía mi hermana? ¿De qué vivíamos las dos? Esos son vacíos que hay que llenar cuando uno quiere hacer el rompecabezas. Es una organización. Siempre hay alguien que te protege —guardó silencio unos momentos, inhaló hondo y resopló un poco antes de decir: —Gil. En nuestro caso, fue Gil. Ya había entrado a donde quería, ya tenía una clientela armada, ya conocía movimientos y movidas. Llegó un momento en el que servíamos para otras cosas. ¿Sabes de qué hablo? ¿Tú crees que la droga es lo único que funciona ahí? No me decepciones, Cristo. Eres mucho más listo que eso.
Cristóbal se removió, incómodo. Esa franqueza era como si las gemelas unidas se le hubieran lanzado encima. Se sintió inocente, un poco perdido.
* * *
Le costó trabajo imaginar lo que imaginó, ponerlo en una secuencia lógica en su cabeza. Milagros le estaba hablando actos que le parecían imposibles, de crímenes atroces. Si la volteaba a ver, la realidad se le presentaría. Vio la alfombra y descubrió en ella manchas que eran, sin duda, viejas.
Así que él era cómplice de algo más grave que la distribución de droga, el sexo más o menos irresponsable, el alcohol a deshoras. Seguramente, lo habían visto como a un niño de pecho. Les había despertado ternura y tal vez por eso Almudena le prestó su cuerpo y se atrevió a ser casi cariñosa. Porque, para él, se trataba de entrar cada vez más en el círculo de los ricos. Y no entendía por qué cambiaban de unos a otros y a otros más. En la ciudad de México: Pedregal, San Ángel, Polanco, Las Lomas, Santa Fe… Algunos sitios aislados en la Condesa, Roma… Eran las colonias buenas, elegantes, dignas. También iban a Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puerto Vallarta, Careyes, Ensenada y sus alrededores. Tocaban base aquí y allá y regresaban a la ciudad. Casi siempre eran círculos ya constituidos de jóvenes descarados, con casas de fin de semana o de veraneo. Las invitaban como compañía a Bogotá o a Madrid, a Woodlands o Vail. Él no iba a los viajes internacionales, no. Se quedaba en su casa, extrañándolas y pensándolas. Tampoco las veía tan seguido: una vez al mes, a veces cada dos meses. Y, en ocasiones, pasaba con ellas dos semanas enteras o más, compartiendo la intimidad que permitía la fiesta. Pero sentía que formaban parte de un núcleo cerrado y no se atrevía a tener una pareja porque se creía comprometido con Almudena.
—Cristo, no me hagas pensar mal de tu inteligencia… Tanto rato callado. No es tan difícil de entender. Ni la muerte.
“Cristo”: ése apodo venía de Almudena, claro. Limpiaba su nombre de cualquier antepasado explorador y lo convertía en algo de culto y de dolor. Un Cristo.
Se rió, con una risa auténtica que se le escapó como si fuera un error. Claro. Eran tan simple. O tan complejo pero obvio. Y estas dos. Una bebía a escondidas. La otra seguía acostándose con un hombre que la había seducido cuando era apenas una niña, cuando el tipo tenía una edad en la que convertía ese acto en un delito. Y las dos habían cedido a esa especie de padrote que les controlaba el cuerpo y las cuentas. Pues sí, una organización de la que él había formado parte involuntaria.
Extendió una mano para tomar la de Milagros que, por una vez, no lo rechazó. Era una mano suave, carnosa, tibia. Una mano que invitaba al cariño y al contacto más profundo. Volvió a reírse y ella se giró para verlo, con una sonrisa dibujada en los labios, quizás comprendiendo lo que él estaba viendo apenas.
—Pero todo era tan sencillo, tan fácil…
—Sí. Eso parecía, ¿no? Era todo el chiste. Oye, fuimos profesionales.
—Sin violencia, ¿verdad…?
—¿Nosotras? No, somos incapaces de la violencia. Éramos, éramos.
—¿Ninguna?, ¿nada?, ¿jamás?
—¿Hablas de ejercer la violencia? ¿O hablas de recibir la violencia?
Él soltó la mano y cruzó los brazos sobre su pecho. Sintió que el departamento se oscurecía y fue hacia las ventanas para abrir más las persianas, dejar entrar el poco sol que quedaba. Esa información era…
—Son dos cosas diferentes, pero son lo mismo. Entiendes, ¿no? Claro que entiendes. Tú y Almudena, lo poco que hayan tenido, habrá sido suficiente para que esto sea transparente para ti, ¿cierto?
Para él no había sido poco y se sorprendió en ese instante por no sentir ganas de llorar una pérdida que le había ocurrido hacía tanto. Era por Milagros, ahí presente. Una emisaria de la muerta, una parte viva.
—Tú siempre fuiste muy sano, ¿no? El más saludable de todos. Y formal y educado. Podíamos confiar en ti, en que hablarías con la gente de manera auténtica, que disfrutarías el momento. Un poco de droga, algo de sexo, unas cuantas cervezas. Una persona normal, común y corriente. Gil y tú: lo más importante de la ecuación. Tu rostro, tu cuerpo, tu forma de vestir, tus posturas de izquierda a veces radicales, tu amor por mi hermana, tu cegazón para ver cómo se estaba matando y las poquitas ganas que tenías de ver todo te hacían indispensable.
—Una herramienta…
—Puedes verlo así, aunque sabes perfecto cómo funcionan las cosas. Perfecto. Esto no se planea, se va armando.
—¿Se burlaban de mí, por pendejo?
Ella negó con la cabeza con mucho énfasis. No, de ninguna manera. No, no.
—Jamás.
—¿Ninguno?, ¿nadie más del grupo?
—Ninguno de los que importaron… Además, te saliste, ¿no? Un día decidiste no acompañarnos más. No comprar más ni ayudar con las ventas. Te dejamos ir con agradecimiento, aprecio.
—Santos. Hermanos de la caridad.
—No mames, Cristo. Es un tema serio. Tú sabes qué tan serio es. Lo sabías desde antes. Así que no me vengas con chingaderas.
Almudena sí había llevado en su cuerpo cicatrices, moretones. Y sí parecía asustada o loca con regularidad. La estoica estaba a su lado: todavía.
—Sólo que las cosas no son como en las películas, no en lo que hacíamos. O hicimos o hacemos a veces. Ahora estamos organizados distinto, nada funciona como hace unos años. No sé ya ni qué decirte, para serte franca. Quería verte, hablar de lo que pasó con mi hermana. Quería saber qué tanto sabías de su enfermedad. Porque después de un punto lo que ella tenía no se quita ni dejando de beber… En fin. Obviemos los detalles, mejor.
Cristóbal se tomó la cabeza, la balanceó un poco, siguiendo un ritmo interior. Pensó en ellas, en el tiempo pasado con ellas. En lo que hubiera podido ser. Extrañó las posibilidades de esos años, la sensación de ser dueños totales del tiempo y el espacio, de sus propios cuerpos. Añoró esa juventud que los hacía sentir invencibles, cabrones, libres.
—¿Y cómo va el taller?, ¿las motos? —Milagros cambió el tono, se volvió más amable, casi dulce. Al irse del grupo y no tener el recurso irregular, no siempre suficiente que le ofrecía, pensó en dedicarse a su pasión. Las motocicletas lo fascinaban por dentro y por fuera y se soñaba logrando acuerdos internacionales para vender las mejores en México. Logró un taller modesto y cumplidor. Y los veía ahí, de vez en cuando: otros del pequeño grupo que aparecían para saludar, para pedirle dinero prestado, para ver qué hacía y cómo. Gil también y El Guapo: unos más que se dieron vueltas regulares, seguramente para verificar que no hiciera un pequeño negocio dentro del negocio. Para entonces se había impuesto en él el deseo de alejarse, de dejarlos de ver. Almudena lo visitó, como un demonio invocado, en dos ocasiones. Una fue, para él, suave y dolorosa; la otra, fría, olvidable. Y el tiempo había pasado.
—Va bien, no siempre es lo que me hubiera gustado que fuera, pero jala. Las motos se descomponen, hay miles. Así que tampoco es trágico.
Ella soltó una risa que borró la amabilidad. Fue algo cruel, borroso. Lo hizo sentir miedo, como cuando supo de las hermanas su verdadera labor, eso que las transformó a sus ojos y a lo que lo invitaron. Pero fue una época rebosante de entusiasmo, de ímpetus de saber más, llena de la energía juvenil que quiere encontrarle sentido y solución a todo. Se imponían en ellos las ganas, la idea misma de estar haciendo algo ilícito, divertido, loco. Era más importante estar con los malos, aunque fuera un rato.
Milagros estaba ahí, en su casa, anunciándole la muerte de la mujer que había sido su amante. Anunciándole una muerte indigna, además. ¿Por qué, si movían tanto dinero, tantos recursos, si eran todos tan cercanos y protegían su negocio y se habían inventado una nueva organización con fines más lucrativos, no habían podido salvarla? Almudena se había muerto de algo controlable. La podían meter a una clínica, extenderle la vida.
Percibió la presencia de la gemela viva muy cerca de él. Aspiró su aroma, escuchó su respiración pausada. Era una mujer compuesta, contenida. Aún la admiraba. Hubiera querido confrontarla, pero no se atrevió. En su cabeza, eso sí. Ahí la confrontó y le dijo cosas que llevaba atoradas en el pecho. Le preguntó en las circunvoluciones de su pensamiento cómo y por qué fue que entraron las dos a ese juego. Le preguntó por qué lo habían reclutado a él, que sólo quería fumar un poco de mariguana de vez en cuando. De qué les servía.
Porque justo fue con ella en su departamento, después de una larga ausencia, después de años de desearla y desear a su hermana, después del tiempo invertido en comprarles droga, venderla con ellas, ir a las casas de los ricos, estar ahí desperdiciándose, que se supuso a sí mismo una vida distinta de no haberlas conocido. Una vida en la que el taller mecánico no era el eje sobre el que giraba todo. Más bien, el principio y el fin habrían sido las aspiraciones que tenía cuando las conoció. Las ganas de cambiar el mundo y dedicarse a modificar la vida pública del país o, al menos, de la ciudad. O de tocar la guitarra de manera profesional, hacer de eso una carrera que le pagaría bien. Habría sido un hombre que vive de dar conciertos.
Milagros se movió, tal vez alertada por esos pensamientos inútiles. Caminó un poco por el departamento: se asomó a la habitación y Cristóbal la vio evaluar su cama destendida —de sábanas que habían visto tiempos mejores—, los calcetines aislados en el suelo, adornando la alfombra triste; se asomó luego al baño y anunció que lo usaría. Él la imaginó revisándolo con sorna, como algo risible. Cuando salió, alisándose el vestido y reacomodándose el pelo, siguió su inspección. Posó los ojos en un par de fotografías colocadas sobre un viejo tocadiscos inservible.
—Qué mal que no tuvimos fotos, ¿no?
—¿Qué?, ¿de qué hablas?
—Sí, fotos de nosotros. Del grupo. Tú, yo, Almudena, Natalia, Roberto, Julio. Ya sabes… Pero eso sí estaba prohibido.
—Pero sí tomamos fotos, la última vez. Otras veces.
—Claro, tomamos fotos. Pero no las tenemos. No era cosa de imprimir esas imágenes, ¿cierto? Están en el celular de alguien, de esos que tienen mucha memoria. En el de mi hermana, seguramente. Eso, si Gil no lo confiscó. Ni me enteré de dónde dejó sus cosas, ese tipo de cosas: su compu, su celular. Tal vez te dejó un recado, Cristo, y nunca lo sabremos.
Él sonrió con melancolía y sumisión. En las reuniones en el Pedregal o Santa Fe se había sentido un rey, un ser inmortal. A veces, impulsado por la adrenalina de los otros, había tenido aventuras casuales con esas mujeres ricas, felices y despreocupadas. Esas mujeres sin nombre, herederas, dueñas de casas o novias de los dueños o esposas o madres; mujeres maduras e insatisfechas, jovencitas bobas. Nunca tuvo una relación, salvo con la gemela. Pero sí acostones. Preservativos, mariguana, cocaína, champaña, coca cola, quesos fuertes y botanas de importación: de eso había siempre, cada vez. Y si Roberto o Julio habían desaparecido de la escena porque no podían controlarse, las gemelas y su sol podían confiar en él, en su estabilidad. ¿A quién le importaba que de vez en cuando tuviera sexo porque alguna mujer que quería vivirlo todo se lo llevara al baño, al cuarto, al patio, a la alberca? A Almudena no, porque se lo había dicho. A Milagros tampoco. Todo eso sucedía cuando la compra era un hecho concreto, lo demás no existía.
—Exacto —dijo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. —Nunca sabremos si tu hermana me dejó un recado de amor, una larga carta guardada en su disco duro. No sabremos si pensaba todavía en mí, ¿no? Capaz que sí. Capaz que fui el amor de su vida.
—Capaz —dijo Milagros, preparándose para salir de ese departamento.
* * *
—Antes de que te vayas —dijo él, tomándola de un brazo, reteniéndola.
—¿Qué?
—¿No hubo nada que pudieran hacer?
—Ay, Cristo —Milagros suspiró con cansancio—: Almudena se quiso morir. Supongo que todos queremos eso, un poco. Casi nadie lo logra. Ella lo hizo muy bien, ¿no crees? No podíamos hacer nada.
—Ni con la nueva organización, ni con tanto dinero…
—Cristóbal, no sé de qué estás hablando, de verdad.
—Milagros…
Ella avanzó hacia la puerta, liberándose con suavidad de la mano que la apresaba.
—¿A qué viniste?
—A anunciarte la muerte de un ser querido —dijo ella con seriedad, como si estuviera leyendo un parlamento. —Porque tú querías a mi hermana, ¿no? La quisiste. Tal vez yo también. Y es posible que ella nos haya querido a los dos, a su modo. Ya hablamos de esto. Ya me voy. Estoy cansada porque los muertos usan siempre horas jodidas del día, son muchos trámites. En fin.
—Quédate aquí… Nos hacemos compañía.
—No me hagas reír, Cristo. ¿Compañía? No mames. ¿Qué compañía me vas a hacer tú, por amor de Dios? Anda, no hagas caras. Ya nos acompañamos en la vida, antes.
—Todavía tengo cosas que decirte.
—Estoy segura de eso, segurísima. Y si me quedo hasta yo tendré cosas que decirte. Pero no quiero quedarme. Tengo ganas de treparme a un avión e ir a la playa. O ir a cenar delicioso, sola.
—¿Hay muchos más muertos?
—No entiendo…
—¿Hay más muertos, del círculo? ¿Se murió mucha gente mientras yo estuve ahí, con ustedes? O sea, en lo que nos movíamos de una casa a la otra y con nuevos grupos y eso, ¿se murieron muchos, de los que dejamos?
—Lo normal, Cristo. Como se muere la gente.
—¿Yo participé directamente en esas muertes?
—¿No querías cambiar el mundo, cuando nos conocimos?
—Era la edad…
—Bueno, cambiaste el mundo a tu manera, Cristóbal.
—No me acordaba bien de ti, la verdad.
—Yo también cambié el mundo a mi manera. Almudena… Todos. Fue lo que fue. Así son las cosas. Tú estás bien, estás sano, tienes este departamento, tu taller. ¿Qué más puedes pedir?, ¿qué más quieres? Yo soy lo que siempre he sido, desde que nos conocimos.
—Eran perfectas, para mí. Todo era perfecto. Fluía, era delicioso. Era lo que se sueña, a veces.
—¿Ves? A eso me refería hace rato. Pero no importa ya. No le des vueltas. Déjame ir, despídete tranquilo de la vida que viviste, ¿no? Eso deberíamos hacer todos, despedirnos en calma de la vida.
—No como Almudena…
—Sí, no como ella.
—Entonces te vas…
—Fue un gusto verte, Cristóbal. Reencontrarte. No sé ni siquiera cómo fue que decidí marcarte, pero ya ves. Qué bueno que sigues teniendo el mismo teléfono. Me hubiera dado coraje no verte, no darte yo esta noticia. Pero ya está.
Él asintió, con la mirada baja y una sonrisa a medias formándosele en la boca. Dijo:
—¿Y ahora qué?
Ella se encogió de hombros, parecía más cansada que antes. Seguramente harta de que la retuvieran con preguntas, de tener que seguir ahí.
—Ahora nos damos un abrazo, antes de que me vaya.
Cristóbal sabía que no se verían más. Que ésa era una despedida por fin, una verdadera y, como ella decía, con calma. Se estaban despidiendo de la vida que habían compartido, al menos de manera fragmentada. Ella, bien vestida y perfumada, seguía con una existencia que le parecía mejor que la suya propia, envidiable: como había sido antes, años atrás. Milagros se iría llevándose puesto el cuerpo de Almudena y la idea misma de esa otra mujer. Él dio un paso para abrazarse a ella, para tenerla cerca y olerla otra vez. Al tocarla, percibió su propio olor, rancio, a ropa húmeda. Vio su departamento con la nuca de la gemela bajo su barbilla y su cara recargándosele en el hombro; tenía frente a sí un panorama marrón, desencantado y sucio. Eso era él.
—Que te vaya bien, Milagros.
—A ti también, Cristo. A ti también.
—¿Estamos bien, no? No debo nada.
—Nada. Estamos muy bien.
La acompañó a la puerta y la vio caminar con un movimiento suave en las caderas, en las piernas que se veían fuertes a pesar de la vida que habían llevado.
Cerró la puerta del departamento, cerró también las persianas, volvió a su habitación y se metió en la cama, a sabiendas de que la noche estaba por caer y podría dormir a su antojo.
ø ø ø
Julieta García González
Nació en Ciudad de México en 1970. Es narradora, editora y articulista. Ha sido colaboradora de distintos medios en México y el extranjero como articulista y periodista. Su trabajo aparece en más de 30 antologías literarias. Es autora de la novela Vapor (Joaquín Mortiz, 2004), de los libros de cuentos Las malas costumbres (FCE, 2005) y Pasajeros con destino (Cal y Arena, 2013), así como del libro para niños El pie que no quería bañarse (SM, 2012). Su más reciente novela es Cuando escuches el trueno (Random Literatura, 2017).