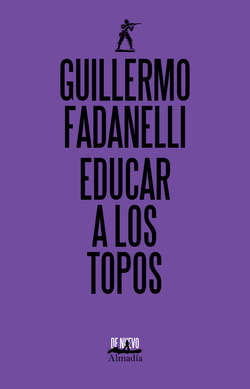Читать книгу Educar a los topos - Guillermo Fadanelli - Страница 5
PRIMERA PARTE
ОглавлениеHace unas noches volví a soñar con mi padre. En mi sueño este hombre de aspecto recio, mal encarado, se encontraba junto a mí explicándome cómo funcionaba su nuevo reloj, sin tomar en consideración que no me importaba en lo más mínimo el funcionamiento de los relojes. Yo lo observaba concentrarse en esas manecillas diminutas, como si su misión más importante en la vida fuera que su hijo mayor comprendiera el enorme valor contenido en un Mido con extensible de oro, carátula ovalada y calendario. Nada más elegante o apropiado para él que almacenar el tiempo en un reloj de oro. Parecía no conceder ninguna importancia al hecho de que mis muñecas continuaran desnudas pese a todos los relojes que me regalara en el transcurso de los años pasados. Yo lo observaba mientras un pensamiento ocupaba mi mente: prefiero que me explique cómo funciona su reloj a que esté muerto, con sus huesos ordenados dentro de una caja que sus hijos ni siquiera pudimos elegir. Mi desinterés por los relojes tiene remedio, pero su muerte me pesa más que todas las horas transcurridas desde el principio del tiempo. Su deceso repentino, que ocurrió cuando su salud daba muestras de mejorar, me reveló algo que no lograron sugerirme los trece relojes que con tanta pasión él atara a mis manos: que el tiempo tiene peso, un peso que ningún humano podría soportar sobre su espalda sin antes haber acumulado una dosis suficiente de cinismo en la sangre.
En el sueño me veía fingiendo, hipócrita como he llegado a ser, una atención que en realidad jamás concedí a mi padre cuando disertaba acerca de las maravillas de la relojería. Fingía, sí, porque sabía que en realidad él estaba muerto y que un instante de distracción me devolvería a la soledad de mi habitación, a la recámara de un huérfano que no se acostumbraba a serlo. Y es que él murió en una madrugada de hace apenas once meses, recostado, con la televisión encendida y la luz de su pequeña lámpara de mesa iluminando su cuerpo enroscado como un caracol. La muerte lo sorprendió sin médicos, hospitales o plañideras compungidas bebiendo café a un lado de su cama, como era de esperarse de un hombre que no tolera ba los aspavientos sentimentales ni mucho menos el derroche de lágrimas. En algún momento de la recién comenzada madrugada mi madre, que dormía en una habitación contigua, entró a su habitación para preguntarle si deseaba cenar, pero él, muerto como estaba, prefirió mantener íntegro su silencio, no responder y cruzar de una buena vez la puerta que se abrió apenas un año atrás cuando sufriera una aparatosa fractura de cadera.
Nunca he sido el vivo retrato de mi padre, pese a que conforme los años avanzan mi rostro comienza a parecerse al suyo y mis facciones se tornan cada vez más agresivas, como si debajo de la arena comenzaran a emerger unas herrumbrosas molduras de hierro, o los fragmentos de una enorme piedra sedimentaria. Es una sensación incómoda lo menos, pero me tranquiliza pensar que en esencia todos los viejos se parecen. Al final de mi vida careceré de un rostro, estoy seguro, pero a cambio tendré una piedra que será como todas las piedras que en conjunto forman montañas. A veces pienso que todos merecemos la muerte, menos los ancianos. Ellos deberían estacionarse para siempre en una de las profundas grietas de su piel maltratada.
Guardo en una caja de cartón los trece relojes que me obsequió mi padre a lo largo de su vida: uno de ellos, acaso el menos solemne, es aquel donde la manecilla más delgada tenía la forma de un cohete espacial que giraba sin cesar en su órbita perfecta. Tomando en cuenta el escaso sentido del humor paterno, el reloj con manecilla de cohete se convirtió a la postre en mi favorito. Al menos puedo considerarlo una excepción o un raro momento de debilidad. Desconozco las razones por las que mi padre simulaba no enterarse de mi aversión por los instrumentos de medición. No conservo el pequeño microscopio equipado con probetas, espátulas, placas de cristal y huevos de camarón, ni tampoco el mecano metálico que se extravió en las constantes mudanzas que me acompañaron después de la juventud. La mayoría de sus regalos, a excepción de la manopla, los bates o los balones estaban relacionados con su afición a medir todo lo que encontraba a su alrededor. Mi padre deseaba medir el mundo, el tiempo, la cintura del universo, pero a mí no me importaba saber si la tierra era redonda o un estanque de patos. Y ahora me importa menos.
Me es indiferente el color de las pastillas que ingiero antes de dormir porque los sueños insisten en recordarme, puntuales, que me he quedado solo en un mundo que me es imposible medir: sin relojes, telescopios elementales, microscopios, ni mecanos para entender cómo funcionan las cosas. En definitiva, no está en mis manos develar ningún secreto de la naturaleza. Estoy seguro de que mi padre me habría explicado qué clase de madera es la más conveniente para construir un ataúd duradero. Nos habría ofrecido una cátedra sobre la calidad de la madera y las diferencias que existen entre el roble, el cedro y el pino corriente. Además no habría sido tan torpe como sus hijos para llevar a cabo los trámites funerarios: no habría dejado pasar tanto tiempo sin dar aviso a las autoridades, ni tampoco hubiera olvidado llamar a los familiares cercanos al recién fallecido. Ya lo veo tomar el teléfono para comunicarle a su parentela que finalmente la desgracia había tenido lugar cuando menos se esperaba. Lo imagino convenciendo a los enterradores de que, por unos cuantos pesos más, realizaran su trabajo con suma delicadeza para no aumentar el sufrimiento de la viuda. No se debe tratar a un cadáver como si fuera un bulto cualquiera, más si sus familiares están presentes. Una vez que los familiares se marchen pueden comerse el cadáver, pero entre tanto hay que guardar un respeto extremo. Lo imagino husmeando en el muestrario de ataúdes para seleccionar el más costoso, uno dorado, resplandeciente como el reloj que me obsequió el día en que terminé mis estudios de preparatoria. Cada uno de los trece relojes que hoy almaceno en una caja sellada debió de estar ligado a una fecha importante que mi memoria se ha negado a guardar: graduaciones o cumpleaños, qué más da. En cambio, yo no quise seleccionar siquiera una corona de flores, ni me di un tiempo para conversar con los encargados de llevar a cabo las exequias. Debí de presentarme como el hijo mayor y hacer las preguntas de rutina. “Soy el hijo mayor del señor Juárez y espero entiendan lo delicado de este asunto”. Tampoco me comporté amable con los familiares que asistieron al sepelio. ¿Para qué hacer un picnic en el velatorio? Fue mi primo quien tomó la decisión de que la superficie del ataúd fuera dorada, sin importar que costara unos miles de pesos más. Un primo a quien no veíamos desde varios años atrás eligió la caja más conveniente para hospedar a los futuros gusanos. Un primo a esas alturas desconocido. No me molestó su intromisión porque a pesar de que mi padre murió en la miseria, todos en la familia estaban enterados de su afición por la ostentación, el oro, los autos grandes, los ceniceros y lámparas de cristal cortado, los gobelinos afelpados, los tapices con relieve y las alfombras mullidas. Es un privilegio que existan personas como mi primo que saben cómo comportarse en los velorios. ¿Dónde aprenden a comportarse así? ¿Dónde aprenden que los ataúdes dorados son lo más conveniente para honrar a un muerto?
El sueño del reloj no tendría que estar incluido en estas hojas que planeé comenzar de una manera distinta, pero ha sucedido justo hace unas noches cuando pensé que la pesadumbre había disminuido. Apenas me desperté esta mañana tomé un cuaderno con algunas hojas en blanco y escribí varios párrafos que ahora no me es sencillo ignorar. Soy flojo y prefiero aprovechar estas hojas: y no se puede hacer ya nada al respecto. La cuestión es que el verdadero comienzo de esta crónica debió describir una noche de hace poco más de treinta años, cuando me enteré de que sería recluido en una escuela militar. Sé bien que la palabra recluir es exagerada, pero así lo imaginé en ese entonces. Mi padre había terminado de cenar y sumido en un sospechoso silencio fingía escuchar las palabras de su mujer que le hablaba de asuntos cotidianos, para él de poca importancia. Siempre le parecieron de escasa gravedad los asuntos que despertaban el interés de mi madre: el mundo se desarrollaba fuera, no dentro de la casa. ¿Por qué le narraban con tanto detalle situaciones ridículas? Que yo vagara por las tardes sin permiso no era un asunto de relevancia para el futuro, como tampoco lo era que mi hermana hubiera orinado las sábanas o acumulado la cal de una pared bajo su propia cama. Un hecho: la cal y los orines tenían escaso peso en la jerarquía de los valores paternos.
–No sé por qué razón se ha puesto a escarbar en la pared. –Intrigada, mi madre ponía el tema sobre la mesa. A todos nos parecía un asunto de interés mayúsculo, a todos menos a él.
–En estos casos sólo existe una solución posible, evitar que se coma esa cal –reaccionaba mi padre, con fastidio. Sabía que no lo dejarían en paz hasta que diera una solución al asunto. A fin de cuentas era el juez, la voz que dictaba sentencia, el obrero que en su casa tiene casi el mismo peso que Dios.
–No puedo estar detrás de ella todo el día, y como está flaca y huesuda aprovecha para colarse en cualquier aguje ro; se esconde. No sé por qué a los niños les parece tan di vertido ocultarse –se preguntaba ella. ¿Qué acaso no es evi dente que los niños se esconden de las personas mayores?
–Si se come la cal es que debe hacerle falta una vitamina. Le preguntaré a un doctor –concluía él. Y a otro tema.
La necesidad de ahorrar nos depositó en casa de mi abuela paterna desde comienzos de los años setenta. El mundial de futbol recién había terminado y todavía estaban frescos los cuatro goles que Italia le había metido a México en La Bombonera para eliminarlo del torneo. Sin embargo, la derrota no nos había sumido en la amargura, porque no obstante que éramos todavía pequeños habíamos escuchado decir a los mayores que jamás podríamos ganarle a Italia. Fue la primera vez en mi vida que escuché la frase “Es un sueño guajiro”. La casa de la abuela era amplia, rectangular, y los cuartos se comunicaban entre sí a través de puertas espigadas. La construcción de dos pisos y un cuarto de hormigón en la azotea se levantaba un poco triste sobre la Avenida Nueve, hacia los límites de la colonia Portales (hoy la Avenida Nueve ha sido rebautizada con el nombre de Luis Spota, uno de los dos escritores por los que mi padre sintió siempre un mínimo respeto. El otro fue Ricardo Garibay). Vista de frente la construcción daba la sensación de haber sido roída sin piedad por el tiempo, pero su verdadera fortaleza no se adivinaba de ningún modo en la fachada. Los pisos eran de duela y los techos descansaban en un conjunto de robustas vigas apolilladas. Una casa holgada y sólida que ahora sólo tiene realidad en la memoria de los sobrevivientes.
Un barrio de pobres, o más bien de obreros y comerciantes la colonia Portales, como la San Simón o la Postal. Aquí los perros, no tan flacos como debía de esperarse de animales errabundos, deambulaban sin dirección premeditada y ningún habitante se encontraba a salvo de ser asaltado cuando caía la noche. Después de las nueve una sospechosa tranquilidad tomaba las calles, las puertas se clausuraban y los pandilleros se reunían en un callejón a fumar mariguana y a beber aguardiente. El olor de la mariguana era tan intenso que lograba colarse por las quicios y juntas de las ventanas y no se disipaba sino hasta después de la medianoche. La iglesia de San Simón se erguía, modesta, a unas cuantas calles de nuestra casa, y en su atrio de piso desnivelado los niños jugaban pelota durante las tardes y las mujeres conversaban a salvo de la mirada de sus maridos. ¿De qué hablaban estas mujeres?, no lo sé, pero mi madre era una de ellas. A unas cuadras estaban también los baños de vapor Rocío, los billares Peninsular y los depósitos de leche barata que el gobierno abría en las zonas populares. ¿Qué más podíamos pedir? Un dios protector de los humildes, un billar para los jugadores, mariguana para los vagos, leche para los becerros y baños de vapor para quitarnos la mugre los fines de semana. En este barrio creció mi padre, sus dos hermanos menores y, para hacerle la vida más sencilla, también su esposa, cuya familia vivía al oriente de la calzada de Tlalpan, en un edificio de departamentos a mitad de la calle Zacahuitzco.
Mi madre, descendiente de italianos tiroleses e hija menor de un matrimonio divorciado que no encontró prosperidad en la Ciudad de México, conoció a su esposo desde los diecisiete años, cuando comenzaba a tomar silueta de rumbera. Casarse con el hombre más feo que había conocido, según sus palabras, tenía una sola finalidad: abandonar la casa de su padrastro. “Además no sabía bailar, yo lo enseñé”. Este hombre de nariz plana y cabello rizado se convirtió en su pasaporte espontáneo, ¿a dónde?, ella no lo sabía. Si hubiera reflexionado o sopesado las consecuencias simplemente no tendría esas venas tan azules en el cuello. Firme en sus propósitos, se marchó de la casa de su padrastro, para adentrarse en los terrenos de un hombre de áspero temperamento e insípida educación. Se equivocó, por cierto, pero en estas cuestiones todos se equivocan porque, probablemente, la única persona con la que uno debería unirse para siempre habita en un suburbio de Tailandia. El único hombre con el que mi madre debió casarse era un ciudadano sueco que por aquellos tiempos se dedicaba a apilar ladrillos en una bode ga de Estocolmo. No sólo era, mi padre, desde el punto de vista de su mujer, un hombre poco agraciado, vulgar como un elote, sino que su vanidad sobrepasaba los límites de la discreción. Un fanfarrón, alguien que se ríe del mundo y que sólo con desearlo obtiene lo que desea. Una confianza inaudita en sus movimientos le abría paso entre las piedras. La prueba de ello es que siendo un ser sin gracia persiguió con seguridad arrogante a una mujer que, según el sentido común, merecía un destino cinematográfico. Al menos ésta es la versión de los hechos que ella narraba a sus hijos: la conozco de memoria porque la escuché de su boca infinitas veces. “No sé si lo hubiera encontrado –al famoso hombre mejor–, pero por lo menos tenía derecho a buscarlo”, concluía ella en la agonía de su dramático crescendo.
Sentado en una de las cabeceras de la mesa, sin pronunciar palabra, fingía concentrarme en las migajas esparcidas sobre el fondo del plato. Cuando levantaba la vista lo hacía para husmear en la calle que serpenteaba en el desconocido pueblo español que un pintor había iluminado en el cuadro que ocupaba una porción considerable de la pared. Ahora tengo deseos de creer que el modelo había sido una población de Castilla, un villorio toledano de los años veinte. Esperaba, de un momento a otro, la orden de marcharme a la cama porque no era correcto, según rezaban nuestras odiosas costumbres, escuchar las conversaciones de los adultos, sobre todo una vez entrada la noche, ¿las diez?, hora en que ellos se relajaban y tiraban al agua las piedras acumuladas durante el día para tratar asuntos que los menores de edad no podrían comprender. Como si en verdad existiera algo no apropiado para los niños. ¿Acaso no somos la concreción de un chorro de leche que lanza un pene enloquecido? Como si nuestra sangre no contuviera desde un principio todos los vicios de los padres y sus ancestros. En un momento de silencio mi padre, sereno, como si tratara un asunto de relativa importancia, comunicó a todos en la mesa que había decidido inscribirme en una escuela militarizada. La primera reacción fue de asombro. Nadie había siquiera pensado en la posibilidad de que se me confinara en una escuela de esa clase. Podría tratarse de una estrategia de corrección, pero el anuncio impuesto de manera tan solemne tenía más cara de ocurrencia nocturna que de otra cosa. No, las bromas estaban descartadas en un hombre que no practicaba la risa delante de su familia. ¿Entonces? Después del anuncio comenzó una larga discusión que despertó lágrimas en mi abuela, una mujer de sangre endemoniada, pero noble en sus actos. De ninguna manera consentiría que su primer nieto, con sus escasos once años de edad, se transformara en un soldado: ¡un soldado! Además de sospechar que su esposo, mi abuelo, Patrocinio Juárez, había sido asesinado por un grupo de militares en Durango cuando su carrera política comenzaba a ascender, no solaparía que su nieto fuera educado con una disciplina tan ingrata como absurda. Si los soldados son como las garrapatas, como los hongos, están allí desde el principio de la humanidad, ¿cuál es su mérito? Me sorprendió ver llorar a una mujer de su carácter, pero lo que más me intrigaba era el hecho de que lo hiciera por mi causa. Si me ponía a hacer cuentas aquella era la primera vez que mi abuela soltaba unas cuantas lágrimas en mi honor. Había que celebrarlo.
–Sólo a los delincuentes se les inscribe en escuelas de soldados –sentenció.
Aún conservaba su acento norteño, pero su cabello después de tantos tintes había perdido su color original. Sobre la mesa, como la crátera alrededor de la que todos nos reuníamos, estaba una charola con piezas de pan dulce que mi abuela compraba por las mañanas en la panadería San Simón: cuernos, orejas, corbatas, panqués. Acostumbraba guardar este pan dentro de una cacerola de peltre para que no se pusiera duro. Efectivamente, el pan no se endurecía pero se ablandaba tanto que daba asco comerlo en el desayuno. La cacerola con pan, el recipiente de los búlgaros donde se agriaba la leche, la damajuana de barro para almacenar agua, eran todos elementos de la naturaleza muerta que mi abuela confeccionaba pacientemente en su comedor.
–No es una escuela de soldados –replicaba mi padre–, son cadetes, estudiantes como otros cualquiera. Creo que ha llegado el momento de que mi hijo se entere de que no ha nacido en un paraíso.
–Para saber que la vida no es un paraíso no hay que encerrarse en un corral de puercos. –La recuerdo bien. Llevaba puesto un abrigo de colores con un cuello afelpado, imitación de piel. A sus pies una gata blanca: “Nieves” la llamaba. Y “Puta Nieves” cuando se ponía en celo. Y “Maldita Puta Nieves” cuando orinaba en el linóleo.
–Jóvenes cadetes. –A mi padre le molestó que se les llamara puercos a quienes serían mis futuros compañeros.
–Pequeños marranos –acentuó la abuela. Y punto.
Mi madre, a contracorriente de su paciencia habitual, amenazó con levantarse de la mesa si volvía a escuchar cualquier palabra relacionada con una escuela militar:
–No toleraremos que cometas una tontería así con este niño.
Hablaba en plural, haciendo suyas las palabras de su suegra, elevando la voz a tonos increíbles. Su hijo mayor, en quien ella encontraba una sensibilidad fuera de lo común, no tenía por qué ser condenado a vivir en un colegio militar. Era demasiado pronto para echarme a perder.
–¿Tú qué vas a saber? Ocúpate de tener a los niños limpios: yo me haré cargo de su educación.
–No estamos en Alemania ni en guerra para que deba ir a un internado militar.
Para mi madre, todas las guerras se relacionaban con la Alemania nazi. Su hijo sería un artista, un pintor, no un soldado alemán que debe pedir permiso hasta cuando quiere ir al baño.
Fue entonces que salté de mi asiento. Si bien mi madre había prohibido mencionar la palabra militar en la mesa había sido ella, me imagino que llevada por su desesperación y la ausencia de talento político, quien puso sobre la mesa una palabra que me caló en los huesos: internado. La alusión a una escuela militarizada no me causó mayores sobresaltos porque semanas antes mi padre, calculador, me había comunicado que una de las opciones para continuar mis estudios en la secundaria era convirtiéndome en cadete. ¿En qué consistía ser cadete? No lo sabía con exactitud, pero tampoco me importaba gran cosa. A los once años habría aceptado ir al rastro sin hacer preguntas. Mi padre había preparado bien el camino anticipándose a la belicosa reacción de las mujeres, pero lo que jamás me dijo fue que estaría internado, desterrado como un maleante.
–Un momento –se defendió él, acorralado por las críticas–, no he hablado de internar al niño. Estará medio interno, solamente. Puede volver a su casa para dormir. Y si la escuela no estuviera tan lejos podría comer aquí todos los días. ¿Eso les parece trágico? ¿Dónde está el drama? Además, no es una escuela militar, sino un colegio con disciplina militar; una escuela como existen tantas, sólo que aquí no le permitirán comportarse como animal. Ustedes estarán satisfechas cuando termine en la cárcel: quieren un héroe, un estudiante en huelga.
–Los estudiantes no tienen nada que ver aquí –arremetió mi abuela. Yo había reunido las migajas, las había triturado para formar sobre el plato un ojo que me miraba burlón.
–Claro que tienen que ver. Para ser un rebelde lo primero que uno debe saber es contra qué se rebela. Un estudiante no incendia o destruye el instrumento con el que se gana la vida un obrero –dijo mi padre.
Aludía a que durante septiembre del año 68, un grupo de estudiantes universitarios había prendido fuego a varios trolebuses para protestar por las represiones policiacas. Entre los vehículos quemados estaba el que conducía mi padre desde Ciudad Universitaria hasta el Palacio de los Deportes. Existe una fotografía donde se le puede ver a un lado de los restos calcinados de su trolebús. Es para romperle el alma a cualquiera.
–Pero no tenían que matarlos –masculló la abuela.
–Claro que no. Yo lo único que sostengo es que su rebeldía era contradictoria. Defendían a los obreros y buscaban su respaldo, pero entre tanto destruían sus fuentes de trabajo. ¿Qué te parece?
–No estamos hablando de eso.
–Es justamente el tema. Quiero proteger a mi hijo de esas contradicciones desde ahora. Y una razón de peso para inscribirlo en una escuela militar es que está demasiado cerca de su madre, de ustedes. Me lo van a volver marica. Es un niño, no su maldita dama de compañía. –¿De dónde obtenía mi padre esa clase de frases? Estrictamente hablando nadie en la familia había tenido contacto con una dama de compañía.
Las mujeres de mi casa no eran duchas a la hora de enfrentar los argumentos paternos. No obstante, cuando sospechaban que se estaba cometiendo una injusticia, reaccionaban sin necesidad de argucias retóricas: primero la pasión, el miedo, la sospecha de un atentado, y después las palabras. Lo primero, lo imprescindible era repeler los ataques; ya más tarde vendrían las aburridas negociaciones. La noticia de mi reclusión en una academia militarizada llegó de manera sorpresiva cuando sólo faltaban unos días para que comenzaran las inscripciones a la secundaria. No había tiempo para preparar una contraofensiva decorosa; tampoco para una digna resignación. Mi padre sabía cómo usar las palabras. No sé en qué consistía exactamente su talento, pero podía anunciarte tu muerte de tal manera que pareciera una acto sin importancia. O, por el contrario: hacía que un acontecimiento sin relevancia alguna pasara como el más grande suceso de nuestras vidas. Su poder no provenía de sus bíceps popeyescos, ni de sus ojos de toro enfurecido, sino de sus palabras. ¿Cómo oponerse a ellas? Él hablaba desde una tribuna vitalicia a la que no llegaban las objeciones del pueblo. Y yo era el pueblo. Y mi madre era también el pueblo.
–Es mi derecho decidir sobre su educación, el mínimo derecho que se le concede a un padre –el supremo juez aludiendo al derecho, nada menos–. Si estuviera en sus manos lo tendrían en la cocina cortando cebollas y pelando papas.
–Allá es donde van a ponerlo a cortar cebollas. Los militares son todos unos criados –dijo mi abuela. Ella sabía, por experiencia, que la decisión estaba tomada y que ni el llanto de todas las vírgenes podría poner la balanza de su lado.
–Estos criados dominan decenas de países en el mundo y todo el mundo los respeta.
–Tienes razón, pero eso los vuelve todavía más siniestros. Criados armados, no puedo imaginarme un mundo peor.
Una semana antes del anuncio oficial, mi padre echó mano de su mejor retórica para convencerme de que la escuela militarizada nos revelaría una mina de hermosas actividades: los cadetes viajaban varias veces al año con destino a países lejanos; los cadetes hacían deporte en instalaciones de primera categoría, como albercas profundas o gimnasios de duelas relucientes; los cadetes eran admirados por las mujeres que no podían evitar mirarlos cuando pasaban a su lado; los cadetes, expertos en balística y artes marciales eran, en consecuencia, respetados por todos los jóvenes de su edad que veían en ellos a hombres superiores. Se trataba sólo de un montón de engaños porque, como comprobaría más tarde, los cadetes de esa escuela, a excepción de una vez al año que salían a hacer prácticas militares a Toluca, no viajaban jamás; ni tampoco practicaban deporte en bellas instalaciones de duela y mosaicos azules; ni eran respetados por otros jóvenes que, por el contrario, se divertían gritándoles ma jaderías en la calle; y mucho menos eran admirados por las mujeres que en ese entonces comenzaban a enamorarse de los hombres con cabello largo. Las mujeres despreciaban ejércitos enteros de gladiadores y hombres superiores con tal de meterse a la cama con un cantante de pelos largos: amaban las cabelleras por sobre todas las cosas, por encima incluso de los caramelos. Nunca imaginé cuánto podía ser admirado mi cabello por las adolescentes hasta que lo contemplé cercenado y esparcido como aserrín en el piso de una peluquería: el cráneo rapado estaba en el aparador, el casquete corto a cepillo, peor que ser castrado, y el cráneo topológico. Y no conforme con mentirme, mi padre me pidió discreción, es decir silencio absoluto, porque nuestros planes podían venirse abajo a causa de la intransigencia de su mujer: “Sabes bien cómo es tu madre”. Habría de escuchar durante décadas esta frase, como si con sólo pronun ciarla mi padre despertara en mí una complicidad que nos pondría a salvo de la atribulada naturaleza femenina. Los lobos reconocemos nuestros aullidos a cientos de me tros de distancia, los escuchamos abrirse paso en la espesura. Los lobos sabemos que las mujeres poseen ciertas obligaciones que cumplir, las han tenido durante siglos, y una de ellas es permitir a los hombres educar a los hombres, enfrentarse, moldearse entre sí como dos golpes secos: el tiempo transcurre, pero los animales rugen, conquistan, desgarran la carne, y ojalá fuera de otra manera, pero así son y serán las cosas.
He allí el discernimiento de un padre ansioso de que su hijo encarnara en un cómplice natural al que no debía explicársele nada. Qué caso tenía exponer en un pizarrón los pormenores de la hermandad masculina si desde que nacemos sabemos cómo son las mujeres. Desde que somos aire envenenado, polución, células, fetos conocemos los aromas de la entrepierna femenina porque justo desde ese agujero negro de contorno afelpado hemos sido arrojados a este mundo. Y ningún jabón, ni siquiera el jabón del perro agradecido, podrá atenuar ese olor de nuestra piel, de nuestra mente; es ésta la diferencia trascendental: nacemos con el olor de su sexo bamboleándose en los pasillos de nuestra mente. Y ponernos al resguardo de sus complicaciones metafísicas es el único recurso que tenemos para gobernar la estúpida marcha de las cosas. Según las avanzadas teorías de mi padre, su hijo no requería que nadie lo instruyera en los asuntos de la fraternidad masculina porque había nacido hombre y tendría forzosamente que comprender. Si no lo hacía era yo un idiota, un traicionero o un maricón, aunque cabía la posibilidad de que fuera las tres cosas al mismo tiempo.
Cómo me incomodaba escuchar la frase “Sabes bien cómo es tu madre”. ¿Por qué tendría yo que saberlo? Como si ella fuera una incómoda gotera que ni el mejor fontanero, ni siquiera el fontanero más borracho del rumbo ha logrado remediar, o una tormenta inesperada que llega para echarnos a perder los días de campo: ya sabes cómo son estos tiempos, nunca sabes cuándo la tormenta va a quebrar las ramas del alcornoque. Y aun cuando mi padre tuviera sus razones para pensar así, ¿de qué serviría reparar esa tubería si la casa estaba podrida desde sus cimientos? Tendríamos que acostumbrarnos a vivir con goteras por el resto de nuestros días.
A esa edad, once años, las palabras de mis padres resultaban capitales, pero sobre todo las de ella. Aquella mujer tenía más conocimientos de nosotros que cualquier otra persona en el mundo: era una experta. Al menos esto pensaba yo después de hacer una primitiva suma del tiempo que ambos pasaban al lado de sus hijos. Las sumas sencillas tienen el poder de aclarar cualquier embrollo, por complicado que sea. Dios también es una suma, lo escuché de labios de ella: “Dios es la suma de todos nosotros, más los lápices, los perros y todas las ramas que nacen de los árboles”. Y mi padre no podría escapar de ese destino: ser la suma de sus actos. El hombre desaparecía desde las seis de la mañana dejando un rastro de lavanda para volver a casa a las nueve de la noche, llamaba por teléfono una o dos veces durante la tarde, volvía para poner orden en el establo, cenar, dar el dinero del gasto cotidiano y descansar en su cama ancha adonde mi madre llegaba después de apagar las luces de los cuartos restantes. Mis padres dormían en una amplia habitación que estaba en la azotea de la casa, un cuarto fresco al que se llegaba por una escalera de hierro en forma de espiral, una escalinata endeble, herrumbrosa, que se cimbraba en cuanto resentía el peso de una persona. Así, los pasos de mi madre cuando ascendía los escalones anunciaban el verdadero ocaso del día. Unos pasos que continúo escuchando cuando en las noches me despierto de forma súbita recordando que ella también está muerta.
Los días que siguieron a la discusión sobre mi ingreso a la escuela militar se sucedieron tranquilamente. Sin ser explícita se declaró una tregua, pero la reconciliación no llegaría hasta muchos meses después cuando ya nada tenía remedio. Lo que sí hubo fue resignación, e incluso mi padre prometió, para suavizar el escabroso asunto, sacarme de la escuela en caso de que no la encontrara de mi agrado. Nadie le creía.
–Si no se adapta lo inscribimos el año siguiente en una secundaria del gobierno. No es necesario que sufra.
–Como si no te conociera –le espetaba, incrédula, su madre–. Ni aunque me lo firmes te creo.
Un embuste más que, al menos, cumplió la función de hacer menos amargos los días para las mujeres de mi casa. Carajo, si mi madre no hubiera creído en la primera mentira de su esposo, si no la hubiera impresionado con su verborrea y su garbo de matón a la Charles Bronson, sus zapatos del número ocho, su perfume en cascada, me habría evitado el infortunio de patalear bocarriba en una cuna que estoy seguro era incomodísima. Un poco de perspicacia materna, de malicia, y yo no estaría ahora escribiendo estas páginas: me encontraría satisfecho y sonriente en el infinito ejército de los no nacidos. ¿Por qué se le presta tanta atención a las mentiras de los hombres? No soy capaz de imaginarme la clase de historias que habrá fabulado mi padre para llevarse a una mujer de ojos verdes a la cama. Si nos vamos a los hechos su imaginación ha resultado, por mucho, superior a la mía.
La visita a las instalaciones de la escuela con vistas a comprar mis uniformes fue desoladora. Lo fue por dos diferentes razones: la primera porque el edificio con su enorme patio de cemento en el centro me pareció triste y carente de gracia: ¿dónde estaba la alberca, los trampolines, la fosa de clavados, el gimnasio olímpico? La escuela tenía aire de vieja penitenciaría, de correccional, más que de institución educativa. Los edificios, el aire viejo acumulado en los rincones, el blanco abúlico de los muros, todo conspiraba para ofrecer una mala impresión a quienes pisábamos por primera vez su terrrritorio. La segunda causa de mi desánimo fue que pese al uniforme alamarado, a los escudos y escarapelas que adornaban el chanchomón, pese a la filigrana de las charreteras nada de eso despertó en mí el entusiasmo que mi padre había calculado. Una vez más se había equivocado a la hora de hacer las sumas. No sé cómo pudo suponer que sentiría emoción por llevar pegado al cuerpo esos pedazos de lata. Si los relojes dorados no empujaban mi espíritu en ninguna dirección, no veía por qué habían de hacerlo los botones del uniforme o el chapetón de la fajilla. De haberme tenido que enfrentar en una pelea a muerte con un niño uniformado estoy seguro de que no habría sentido ningún temor; al contrario, aun sin conocerlo a fondo sabría que me estaba enfrentando a un pusilánime. La verdad es que nunca me han intimidado las medallas ni las insignias. En cambio, las botas negras de cintas largas como serpientes o los uniformes opacos me hacían estremecer de temor. Las batas ensangrentadas de los carniceros, los overoles de mezclilla raída de los obreros me causaban más miedo que un militar con plumas o charreteras doradas. Y si fuera yo el jefe de un ejército mis soldados vestirían de negro, de luto perpetuo: y además les ordenaría suicidarse a mitad del campo de batalla.
De vuelta a casa, mi padre extendió las compras recientes sobre la cama. Llamó a su madre, a su esposa y a mis hermanos para hacerles una breve exhibición. Se hallaba tan entusiasmado que no me dio el corazón para marcharme. Sé que habría comprendido el desaire, pero me mantuve estoico al pie de la cama mientras él explicaba las funciones de cada una de aquellas tonterías. Allí estaban mi crinolina, mis zapatillas de lona, mis mallas, la diadema diamantina, ¿acaso los militares son modelos de pasarela? Si lo que desean es impresionar al enemigo con tanta lentejuela sólo van a matarlo de risa.
El nuevo sueldo de administrador le permitió a mi padre comprarse un Ford negro que sus hijos lavábamos todas las mañanas antes de que él se marchara a trabajar. Los primeros cinco días de la semana sólo usábamos agua y jabón, pero los sábados teníamos el deber de encerar y pulir el armatoste. Lavar una lámina que en unas horas volvería a ensuciarse, a llenarse de polvo, a opacarse: los pequeños sísifos encaramados al auto, frotando, cepillando el corcel del guerrero. Era su tercer automóvil en menos de dos años. Los dos primeros habían sido un antiguo Dodge descapotable y un Plymouth azul cobalto con aletas de tiburón en la parte trasera que en sus mejores tiempos ofreció servicio de taxi. Sin embargo, por ninguno de sus dos primeros autos había sentido él tanto orgullo como por el Ford, modelo 70, ocho cilindros y no sé cuántos cientos de caballos de fuerza. Temeroso de que los vándalos le hicieran daño a su automóvil lo guardaba en una pensión sin techo, un terreno pedregoso que se encontraba a unos metros de casa y en cuyo centro daba sombra un robusto pirul de ramas largas. En este árbol hacían nido toda clase de aves, pericos, golondrinas, urracas. Los malditos pájaros piaban desde las cinco de la mañana y guiados por la locura volaban desde el pirul hasta la higuera de la casa vecina. Sobra decir que los hijos debíamos limpiar la cagarruta que dejaban caer las aves sobre el toldo del Ford negro de ocho cilindros: un detalle suficiente para odiar a los pájaros.
Cuando estaba de buen humor, mi padre me permitía conducir el auto desde la pensión hasta la puerta de la casa. Cómo me habría motivado que Ana Bertha, mi vecina y compañera de clases, se apareciera por la mañana cuando tenía el volante aprisionado en mis manos, pero ella se levantaba un poco más tarde y bostezaba por las mañanas hasta que el sol comenzaba a calentar; y seguía bostezando hasta después de media mañana cuando llegaba la hora del primer descanso: Ana Bertha había nacido para poner huevos y cualquier otra actividad le parecía poca cosa. En ese mismo auto, mi padre me condujo por primera vez hasta las puertas de la nueva escuela en el barrio de Tacubaya. Ni una palabra de ambas bocas. Sólo la música instrumental de 620 AM interrumpida de vez en cuando por una voz varonil que decía: “620, la música que llegó para quedarse”. Melodías para un funeral cuyo cortejo estaba formado por un solo auto: Ford, negro, modelo 1970. La tela de mi uniforme se palpaba tan dura como un cartón, pero una noche antes mi propio padre había lustrado mis botones con una sustancia que le recomendaron en el almacén donde compró los uniformes. Mi madre no ocultó que ver a su pequeño hijo de once años vestido como militar le causaba una impresión aceptable. Después de todo el jodido mozalbete, el futuro artista se encontraba con su primer obstáculo. Mi hermano Orlando me miraba también con cierta admiración, pero estoy seguro de que no deseaba estar en mi lugar, sobre todo después de presenciar lo que el peluquero había hecho con mi cabeza. Eres como una zanahoria mordida, me dijo, pero sus palabras no me causaron el daño suficiente para lanzarme a golpes contra él. Si todo fuera tan indefenso como un apodo. Más bien me sorprendió la sensación de que la vida cambiaba a traves de mí y de que nunca podría oponerme a ella, de que era utilizado por algo que carecía de nombre o rostro, pero que se aprovechaba de mí para existir. La abuela se mostró más práctica. Una noche antes de mi primer día escolar me sugirió obedecer, poner atención en mis estudios, no entusiasmarme con las armas y, sobre todo, no permitir que nadie me pusiera una mano encima. Si uno de esos criados con uniforme me golpeaba, ella misma se presentaría en la escuela para reclamar venganza.
–He tenido suficiente con la muerte de Patrocinio. Los militares no volverán a causarme ningún dolor.
Si la vieja se hubiera enterado de la cantidad de golpes que me propinaron casi desde el primer día con todo tipo de objetos no le habrían sido suficientes los años que le quedaban de vida para vengarme. Una muerte puede vengarse, ¿pero un puntapie cargado de desprecio?
–Nadie lo lastimará, madre. Va a una escuela, no a un reformatorio. ¿No ves que pones nerviosa a Elva con tus comentarios?
–Eso lo veremos. A la primera marca que vea en su cuerpo te hago responsable.
–¿Y qué vas a hacer? –preguntó él, retador.
–Lo primero es sacar a mi nieto de esa escuela. Lo segundo es correrte a ti de mi casa.
Estaba más que en su derecho. Vivíamos en su casa porque mi padre había invertido sus delgados ahorros en un terreno cercano al canal de Cuemanco en el sur de la ciudad. En ese terreno de doscientos cincuenta metros cuadrados construía con paciencia, a paso lento, la que sería la nueva jaula para los críos. Una casa propia, cuántos sueños despierta esa frase en una época donde todos los lotes de la tierra tienen ya propietario. Y desde entonces robarle un miserable terreno a los propietarios representaba una epopeya que debíamos festejar como si hubiéramos ganado la batalla más importante de nuestras vidas. Un domingo de cada mes la familia ente ra visitaba la obra negra que, desde la perspectiva de los niños, era una casa en ruinas con los mismos atributos de un campo de guerra: bardas sin terminar, zanjas profundas, charcos, monolitos de ladrillo rojo, cerros de arena, andamios laberínticos. Era de suponer que poseer estas ruinas le permitía a mi padre no conceder demasiada importancia a las amenazas de ser arrojado a la calle. No tenía sentido prestar atención a los amagos de su madre cuando en su horizonte se erguía imponente una casa de dos pisos, tres baños, cuarto de servicio y cocina integral. Al contrario, podía portarse lo patán que quisiera. En cambio, el resto de la familia sí que temía los arrebatos coléricos de la abuela. Cómo no temer a una mujer que ocultaba una pistola calibre 22 en el cajón de una cómoda a un lado de las fotografías color sepia de su esposo, un arma modesta en forma de escuadra que sus nietos habíamos visto en contadas ocasiones cuando la lustraba con una franela untada de aceite. Una pistola nada menos, negra, deslumbrante.
“No se les ocurra husmear en este cajón”, nos advertía, siempre demasiado tarde porque, cuando ella se ausentaba, mi hermano y yo extraíamos el arma de la cómoda, la colocábamos sobre la cama y, cautos, la observábamos largos minutos, como si fuera un cocodrilo salido del estanque. Sólo un niño conoce el verdadero valor de un objeto de esa naturaleza, un valor que no tiene que ver con darle muerte a otro hombre, sino con un misterio más profundo. Y cada vez que la abuela entraba en cólera los niños no olvidábamos que poseía un arma y que podía utilizarla para descargar su furia sobre nosotros. Incluso, una tarde mientras ella miraba su telenovela, la incertidumbre me llevó a preguntarle si no sería mejor deshacerse de aquel peligroso objeto.
–No, de ningún modo. La necesito para defenderme cuando ustedes se vayan de esta casa –respondía con una fatua sonrisa ensimismada. ¿Podría disparar el arma una mano con uñas tan largas como las suyas?, nos preguntábamos. Una interrogante cuya respuesta nunca pudimos indagar.
–Las balas son muy pequeñas, ¿se puede matar con ellas?
–No sé, yo nunca he matado a nadie. Si tengo esta arma conmigo es porque soy una vieja.
–No la necesitas –dije. Ella estaba sentada en una silla bajo la ventana. La luz de la tarde caía sobre su cabellera dorada.
–Sí la necesito. Todos los ancianos deberíamos estar armados. Somos los únicos que tenemos ese derecho.
No había fachada más sosa que la de mi escuela secundaria: un muro gris, plano, y una puerta metálica en el centro: hasta un simio, si se lo exigieran, realizaría un diseño más decoroso. El primate imaginaría al menos una fachada con friso, jambas de cantera, rodapiés y una enramada cubriendo parte del muro. La fachada medía más de cinco metros de altura y a la hora de moverse el portón herrumbroso se arrastraba sobre el cemento provocando un chillido insoportable. Un culo de rata, eso era el portón de la entrada principal: un culo de rata por donde entraban y salían los estudiantes. Esta puerta se abría a las siete de la mañana para cerrarse una hora después, cuando la banda comenzaba a hacer honores a la bandera. Durante el tiempo que la puerta se mantenía franca, un pelotón de la policía militar impedía la entrada a los cadetes que mostraran imperfecciones en su uniforme. Si no habías pulido los botones dorados o la forma del chanchomón no era perfectamente circular, te devolvían a casa con una patada en el trasero. Tampoco se permitían las botas opacas, ni mucho menos la ausencia de una pieza en el uniforme. Hasta los pisacuellos tenían que ser lustrados para que brillaran como pequeños diamantes. No era nada sencillo entrar por ese culo fruncido ni sortear la mirada minuciosa, sádica de los policías militares. Y, sin embargo, el primer día de clase hicieron excepciones porque muchos de los cadetes de nuevo ingreso no conocíamos a conciencia el reglamento. Los policías militares hallaban un placer sibarita en perdonar tus faltas, pero sólo por tratarse del primer día.
Diez minutos antes de las siete de la mañana el Ford negro se estacionaba frente a la escuela. Y si para mi padre la puntualidad representaba una encomiable virtud, para su familia, en cambio, la costumbre de presentarse treinta minutos antes a cualquier cita significaba, en todo caso, una enfermedad, una manía que afectaba los hábitos de todos nosotros. No era muy diferente a vivir con un lisiado que obligaba a los demás a marchar a su propio ritmo. Si al menos obtuviera una ración monetaria por llegar temprano, si al menos esas horas robadas al sueño tuvieran una recompensa evidente.
En vista de que mi abuela se negara a salir de su recámara para desearme buena suerte o darme un último consejo, la despedida se tornó un poco sombría. Su ausencia auguraba tiempos difíciles. De todas maneras, recibí la bendición de mi madre que me fue concedida con especial fervor y unas palmadas de mi hermano menor que sentí como un leve empujón a la tumba. Mi hermana, en cambio, dormía a pierna suelta ajena a la dramática despedida. A sus siete años le importaba un bledo si le cortaban la cabeza al resto de sus hermanos porque a esa edad se puede cambiar de hermanos, padres y perros sin soltar más que unas cuantas lágrimas. En el camino a la escuela, mi padre sintonizó en el radio una de sus frecuencias favoritas, 620 en AM. Como la música instrumental le pareció un tanto lúgubre para la ocasión cambió a la estación de las noticias, sin embargo ninguno de los dos puso atención en ellas. Ambos, sin confesarlo, estábamos seriamente preocupados por mi futuro. Mi corazón latía como el de un pescado recién sacado del agua al que le espera un sartén rebosante de aceite: mi futuro, nada menos. Pese a ser experto en ocultar sus pensamientos, mi padre temía haberse equivocado y ese temor se revelaba en su sospechoso silencio. Jamás lo reconocería, pero aquella mañana mientras observábamos en silencio el culo de rata custodiado por dos pelotones de policía se arrepintió de no hacer caso a su madre y de entregarles un hijo a los militares.
La entrada en el culo de rata fue relativamente sencilla. Los policías militares, en realidad alumnos investidos con ese cargo durante una semana, me detuvieron un minuto para hacerme observaciones sobre mi aspecto. Su gesto fiero sumado a mi temor de ser lanzado a la calle en presencia de mi padre me hizo enmudecer. Las valencianas del pantalón tenían que ser más altas para permitir que las botas se mostraran enteras y la punta de la corbata no podía estar suelta, sino escondida entre dos botones de la camisola.
–Hoy te permitiremos ser un idiota –me dijeron.
Si se miraran la jeta en un espejo no serían tan exigentes: ¿es posible tener papada a los trece años? ¿Cómo han permitido que los rapen si tienen cicatrices en la nuca?
Una bailarina a punto de entrar a escena. De modo que éstos eran los feroces custodios de la puerta: ujieres meticulosos preocupados por el atuendo de las jóvenes bailarinas. Sólo un detalle me sobresaltó: mi cabello no estaba tan corto como lo exigía el reglamento escolar. Jamás en mis once años de vida me había cortado tanto el cabello, pero en esta jodida escuela se me exigía que me rapara todavía más: “Tienes que raparte a cepillo; pídele al peluquero casquete corto a la brush ”, me recomendaba el policía militar, un gordo de cachetes gelatinosos. Maldita sea, si a fin de cuentas el embrollo podía solucionarse con un poco de gomina. Los famosos fijadores de cabello para hombres Wildrot o Alberto VO5 harían las cosas más simples sin necesidad de acudir a las tijeras y a la podadora. Los cadetes mexicanos no marcharíamos jamás a la guerra, ni pasaríamos extensas jornadas agazapados en una trinchera. No teníamos por qué temer a los piojos o a que las aves hicieran nidos en nuestra ca bellera. Como si así fuera, las revisiones de corte de pelo se llevaban a cabo tres veces al mes. Cada diez días tendría que verle la cara a un peluquero, cuando antes lo visitaba sólo tres veces al año. El peluquero pasaría a formar también parte de mi familia, sería casi como mi abuela, o el tío Carlos o la gata Nieves. En ese aspecto, mi padre se había comportado de manera sensata tolerando que lleváramos una discreta melena, no extravagante, pero al menos sí decorosa: la melena en un niño, a diferencia de los adultos, resultaba en su opinión perdonable. También nos permitía usar pantalones acampanados de varios colores y zapatos de plataforma que él mismo compraba en la tienda Milano, a un lado del metro Nativitas. El hecho de que deseara una disciplina acartonada para sus hijos no significaba que les negara los beneficios de la moda. Los padres siempre quieren lo peor para sus hijos, porque lo peor es lo único que dura. Y para que esto sea posible hay que clavarles pequeñas agujas en los tobillos y en las plantas de los pies.
Una vez franqueada la entrada al colegio, me encaminé hacia unos escalones de piedra, próximos al asta bandera. Desde esa posición vi el extenso patio de cemento poblarse de cadetes (ya desde entonces me gustaba apartarme para mirar a los otros desde una posición privilegiada: un francotirador que jamás dispara, y se conforma con husmear a los enemigos desde la mira). Los alumnos más grandes pertenecían a la preparatoria, los menores a la secundaria. Era fácil reconocer a los estudiantes de nuevo ingreso porque, como yo, se mantenían quietos como pollos friolentos, tensos, en espera de una orden que les propusiera una función o los remitiera a su salón de clases: cervatos barruntando la presencia del león que en el momento menos pensado se manifestaría con todo su poder. No podría ahora, tanto tiempo después, describir las emociones que se apoderaron de mi ánimo en aquel preciso momento, pero estoy seguro de que afronté los hechos con bastante dignidad, con una resignación sorprendente, casi mística, como el joven fraile que no puede correr de vuelta a su hogar y se lanza de bruces en el templo de Dios. Fue la primera vez que experimenté esa emocionante y amarga sensación de lejanía. Ninguna de las dos escuelas a las que asistí en la primaria –Perseverancia y Pedro María Anaya– guardaba ese aspecto de exilio, de destierro que impregnaba todo lo que se relacionaba con la academia militar. Además, toda mi vida había permanecido cerca de la familia, a unos pasos de los colegios que, en cierto modo, sólo eran una extensión menos amable de la casa.