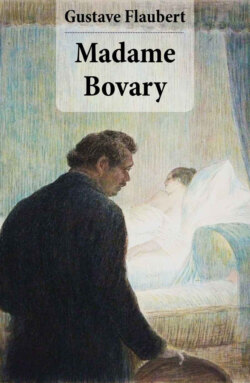Читать книгу Madame Bovary (texto completo, con índice activo) - Gustave Flaubert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IV
ОглавлениеÍndice
Los invitados llegaron temprano en coches (carricoches de un caballo), charabanes de dos ruedas, viejos cabriolets sin capota, jardineras con cortinas de cuero, y los jóvenes de los pueblos más cercanos, en carretas, de pie, en fila, con las manos apoyadas sobre los adrales para no caerse, puesto que iban al trote y eran fuertemente zarandeados. Vinieron de diez leguas a la redonda, de Godeville, de Normanville y de Cany.
Habían invitado a todos los parientes de las dos familias, se habían reconciliado con los amigos con quienes estaban reñidos, habían escrito a los conocidos que no habían visto desde hacía mucho tiempo. De vez en cuando se oían latigazos detrás del seto; enseguida se abría la barrera: era un carricoche que entraba. Galopando hasta el primer peldaño de la escalinata, paraba en seco y vaciaba su carga, que salía por todas partes frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las señoras, de gorro, llevaban vestidos a la moda de la ciudad, cadenas de reloj de oro, esclavinas con las puntas cruzadas en la cintura o pequeños chales de color sujetos a la espalda con un alfiler dejando el cuello descubierto por detrás.
Los chicos, vestidos como sus papás, parecían incómodos con sus trajes nuevos (muchos incluso estrenaron aquel día el primer par de botas de su vida), y al lado de ellos se veía, sin decir ni pío, con el vestido blanco de su primera comunión alargado para la ocasión, a alguna muchachita espigada de catorce o dieciséis años, su prima o tal vez su hermana menor, coloradota, atontada, con el pelo brillante de fijador de rosa y con mucho miedo a ensuciarse los guantes.
Como no había bastantes mozos de cuadra para desenganchar todos los coches, los señores se remangaban y ellos mismos se ponían a la faena. Según su diferente posición social, vestían fracs, levitas, chaquetas, chaqués; buenos trajes que conservaban como recuerdo de familia y que no salían del armario más que en las solemnidades; levitas con grandes faldones flotando al viento, de cuello cilíndrico y bolsillos grandes como sacos; chaquetas de grueso paño que combinaban ordinariamente con alguna gorra con la visera ribeteada de cobre; chaqués muy cortos que tenían en la espalda dos botones juntos como un par de ojos, y cuyos faldones parecían cortados del mismo tronco por el hacha de un carpintero.
Había algunos incluso, aunque, naturalmente, éstos tenían que comer al fondo de la mesa, que llevaban blusas de ceremonia, es decir, con el cuello vuelto sobre los hombros, la espalda fruncida en pequeños pliegues y el talle muy bajo ceñido por un cinturón cosido. Y las camisas se arqueaban sobre los pechos como corazas. Todos iban con el pelo recién cortado, con las orejas despejadas y bien afeitados; incluso algunos que se habían levantado antes del amanecer, como no veían bien para afeitarse, tenían cortes en diagonal debajo de la nariz o a lo largo de las mejillas raspaduras del tamaño de una moneda de tres francos que se habían hinchado por el camino al contacto con el aire libre, lo cual jaspeaba un poco de manchas rosas todas aquellas gruesas caras blancas satisfechas.
Como el ayuntamiento se encontraba a una media legua de la finca, fueron y volvieron, una vez terminada la ceremonia en la iglesia. El cortejo, al principio compacto como una sola cinta de color que ondulaba en el campo, serpenteando entre el trigo verde, se alargó enseguida y se cortó en grupos diferentes que se rezagaban charlando. El violinista iba en cabeza, con su violín engalanado de cintas; a continuación marchaban los novios, los padres, los amigos todos revueltos, y los niños se quedaban atrás, entreteniéndose en arrancar las campanillas de los tallos de avena o peleándose sin que ellos los vieran.
El vestido de Emma, muy largo, arrastraba un poco; de vez en cuando, ella se paraba para levantarlo, y entonces, delicadamente, con sus dedos enguantados, se quitaba las hierbas ásperas con los pequeños pinchos de los cardos, mientras que Carlos, con las manos libres, esperaba a que ella hubiese terminado.
El tío Rouault, tocado con su sombrero de seda nuevo y con las bocamangas de su traje negro tapándole las manos hasta las uñas, daba su brazo a la señora Bovary madre. En cuanto al señor Bovary padre, que, despreciando a toda aquella gente, había venido simplemente con una levita de una fila de botones de corte militar, prodigaba galanterías de taberna a una joven campesina rubia. Ella las acogía, se ponía colorada, no sabía qué contestar. Los demás hablaban de sus asuntos o se hacían travesuras por detrás, provocando anticipadamente el jolgorio; y, aplicando el oído, se seguía oyendo el rasgueo del violinista, que continuaba tocando en pleno campo.
Cuando se daba cuenta de que la gente se retrasaba, se paraba a tomar aliento, enceraba, frotaba con colofonia su arco para que las cuerdas chirriasen mejor, y luego reemprendía su marcha bajando y subiendo alternativamente el mástil de su violín para marcarse bien el compás a sí mismo. El ruido del instrumento espantaba de lejos a los pajaritos. La mesa estaba puesta bajo el cobertizo de los carros. Había cuatro solomillos, seis pollos en pepitoria, ternera guisada, tres piernas de cordero y, en el centro, un hermoso lechón asado rodeado de cuatro morcillas con acederas.
En las esquinas estaban dispuestas botellas de aguardiente. La sidra dulce embotellada rebosaba su espuma espesa alrededor de los tapones y todos los vasos estaban ya llenos de vino hasta el borde. Grandes fuentes de natillas amarillas, que se movían solas al menor choque de la mesa, presentaban, dibujadas sobre su superficie lisa, las iniciales de los nuevos esposos en arabescos de finos rasgos. Habían ido a buscar un pastelero a Yvetot para las tortadas y los guirlaches. Como debutaba en el país, se esmeró en hacer bien las cosas; y, a los postres, él mismo presentó en la mesa una pieza montada que causó sensación.
Primeramente, en la base, había un cuadrado de cartón azul que figuraba un templo con pórticos, columnatas y estatuillas de estuco todo alrededor, en hornacinas consteladas de estrellas de papel dorado; después, en el segundo piso, se erguía un torreón en bizcocho de Saboya, rodeado de pequeñas fortificaciones de angélica, almendras, uvas pasas, cuarterones de naranjas; y, finalmente, en la plataforma superior, que era una pradera verde donde había rocas con lagos de confituras y barcos de cáscaras de avellanas, se veía un Amorcillo balanceándose en un columpio de chocolate, cuyos dos postes terminaban en dos capullos naturales, a modo de bolas, en la punta. Estuvieron comiendo hasta la noche.
Cuando se cansaban de estar sentados se paseaban por los patios o iban a jugar un partido de chito al granero, después volvían a la mesa. Algunos, hacia el final, se quedaron dormidos y roncaron. Pero a la hora del café todo se reanimó; empezaron a cantar, probaron su fuerza, transportaban pesos, hacían con los pulgaresgestos de un gusto dudoso, intentaban levantar las carretas sobre sus hombros, se contaban chistes picantes, abrazaban a las señoras. De noche, a la hora de marcharse, los caballos, hartos de avena hasta las narices, tuvieron dificultades para entrar en los varales; daban coces, se encabritaban, los arreos se rompían, sus amos blasfemaban o reían; y toda la noche, a la luz de la luna, por los caminos del país pasaron carricoches desbocados que corrían a galope tendido, dando botes en las zanjas, saltando por encima de la grava, rozando con los taludes, con mujeres que se asomaban por la portezuela para coger las riendas.
Los que quedaron en Les Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se habían quedado dormidos debajo de los bancos. La novia había suplicado a su padre que le evitasen las bromas de costumbre.
Sin embargo, un primo suyo, pescadero (que incluso había traído como regalo de bodas un par de lenguados), empezaba a soplar agua con su boca por el agujero de la cerradura, cuando llegó el señor Rouault en el preciso momento para impedirlo, y le explicó que la posición seria de su yerno no permitía tales inconveniencias. El primo, a pesar de todo, cedió difícilmente ante estas razones. En su interior acusó al señor Rouault de estar muy orgulloso y fue a reunirse a un rincón con cuatro o cinco invitados que, habiéndoles tocado por casualidad varias veces seguidas los peores trozos de las carnes, murmuraban en voz baja del anfitrión y deseaban su ruina con medias palabras. La señora Bovary madre no había despegado los labios en todo el día. No le habían consultado ni sobre el atuendo de la nuera ni sobre los preparativos del festín; se retiró temprano. Su esposo, en vez de acompañarla, marchó a buscar cigarros a Saint Víctor y fumó hasta que se hizo de día, sin dejar de beber grogsde kirsch, mezcla desconocida para aquella gente, y que fue para él como un motivo de que le tuviesen una consideración todavía mayor.
Carlos no era de carácter bromista, no se había lucido en la boda. Respondió mediocremente a las bromas, retruécanos, palabras de doble sentido, parabienes y palabras picantes que tuvieron a bien soltarle desde la sopa. Al día siguiente, por el contrario, parecía otro hombre... Era más bien él a quien se hubiera tomado por la virgen de la víspera, mientras que la recién casada no dejaba traslucir nada que permitiese sospechar lo más mínimo. Los más maliciosos sabían qué decir, y cuando pasaba cerca de ellos la miraban con una atención desmesurada.
Pero Carlos no disimulaba nada, le llamaba «mi mujer», la tuteaba, preguntaba por ella a todos, la buscaba por todas partes y muchas veces se la llevaba a los patios donde de lejos le veían, entre los árboles, estrechándole la cintura y caminando medio inclinado sobre ella, arrugándole con la cabeza el bordado del corpiño. Dos días después de la boda los esposos se fueron: Carlos no podía ausentarse por más tiempo a causa de sus enfermos. El tío Rouault mandó que los llevaran en su carricoche y él mismo los acompañó hasta Vassonville. Allí besó a su hija por última vez, se apeó y volvió a tomar su camino.
Cuando llevaba andados cien pasos aproximadamente, se paró, y, viendo alejarse el carricoche, cuyas ruedas giraban en el polvo, lanzó un gran suspiro. Después se acordó de su boda, de sus tiempos de antaño del primer embarazo de su mujer; estaba muy contento también él el día en que la había trasladado de la casa de sus padres a la suya, cuando la llevaba a la grupa trotando sobre la nieve, pues era alrededor de Navidad y el campo estaba todo blanco; ella se agarraba a él por un brazo mientras que del otro colgaba su cesto; el viento agitaba los largos encajes de su tocado del País de Caux, que le pasaban a veces por encima de la boca, y, cuando él volvía la cabeza, veía cerca, sobre su hombro, su carita sonrosada que sonreía silenciosamente bajo la chapa de oro de su gorro. Para recalentarse los dedos, se los metía de vez en cuando en el pecho. ¡Qué viejo era todo esto! ¡Su hijo tendría ahora treinta años! Entonces miró atrás, no vio nada en el camino. Se sintió triste como una casa sin muebles; y mezclando los tiernos recuerdos a los negros pensamientos en su cerebro nublado por los vapores de la fiesta, le dieron muchas ganas de ir un momento a dar una vuelta cerca de la iglesia.
Como, a pesar de todo, temió que esto le pusiese más triste todavía, se volvió directamente a casa. El señor y la señora Bovary llegaron a Tostes hacia las seis. Los vecinos se asomaron a las ventanas para ver a la nueva mujer del médico. La vieja criada se presentó, la saludó, pidió disculpas por no tener preparada la cena a invitó a la señora, entretanto, a conocer la casa.