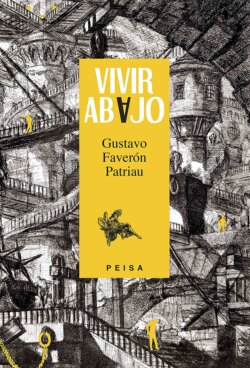Читать книгу Vivir abajo - Gustavo Faverón - Страница 11
ОглавлениеDIARIO, 23 de agosto de 2015
Me he puesto en contacto con Gus Fowley Partridge, con el objetivo de confirmar si ambas reseñas biográficas, las únicas que he encontrado en estos veintitrés años, corresponden a la misma persona. También para averiguar si mantiene algún tipo de contacto con George Bennett. Las respuestas, como supuse, han sido sí a la primera pregunta y no a la segunda. Ha querido saber a qué se debe mi interés. Le he contado parte de la historia. También le he dicho que tengo todas las películas que George filmó en su vida. Como era de esperarse, ha mordido el anzuelo y me ha pedido una entrevista: quiere ver las películas. Quiere que le cuente todo lo que sé sobre George. Fowley vive en Savannah. Ha dicho que puede venir a Boston la próxima semana. Le he explicado que la entrevista no puede ser en mi casa pero que las películas, en cambio, solo las puede ver aquí. No ha parecido comprender (ya entenderá). Después de colgar, he buscado en mis libretas de 1992 las cosas que escribí sobre George. He arrancado algunas páginas que no quiero que vea. A los fragmentos que le daré les he añadido una que otra frase explicativa, enmiendas, muchos borrones.
LIBRETA 1. Octubre de 1992
… Llega a Lima el 3 de enero de 1992. En julio es el secuestro. Después vienen las torturas. En setiembre, el final. A principios de octubre comienzo a investigar…
… Viene desde Chile, a bordo de un autobús que ha tomado en alguna ciudad no lejos de la frontera. Baja en una estación de La Victoria. Lo ven entrar y salir de hotelitos miserables. Alto, tripudo, de pasos largos. Lleva una máquina de escribir en un estuche. Se sienta en bancas en parques color tierra, al pie de estatuas. Redacta documentos, dibuja planos. Trae bluejeans, zapatones de montañista, un guante en la mano derecha, un gorro azul con una B roja en la frente. Entra y sale por compuertas y garajes; entra y sale de edificios en ruinas, excavaciones. Se reúne con malvivientes en descampados. Acude a citas en casas vacías. Las paredes le dicen nombres. Divisa mensajes escritos en alcantarillas. Vaga entre bares, se detiene en las esquinas, la gente se lo queda mirando: él observa, enumera. Cruza una avenida del orfanato al manicomio, otra del malecón al colegio militar. El cielo se abre, él lo mira…
… En Lima, nadie sabe su nombre ni qué hace ni por qué está en la ciudad. En huariques de Barranco toma de pie. Vigila un agujero del Centro. Camina con extrema rapidez por callejuelas de Lince y Jesús María. Se sienta en el atrio de una iglesia en Barrios Altos. Acude a burdeles pero no habla con nadie. Repudia a las prostitutas. Obsesivamente mira un vaso de whiskey. Tiene veintinueve, treinta años. Espectral, el sol lo quema [es pálido como su padre]. Anda con un mapa en las manos y encuentra los sitios que le interesan. Por ejemplo, los cineclubes: va de noche. Los chicos de San Marcos y la Católica lo ven, se preguntan quién es. Circulan rumores, como pasa siempre en Lima. Él mira la calle Colina desde una mesa en un tugurio. El hielo hace clic, clac. Hay edificios con ventanas rotas, esquirlas de vidrio en las veredas, tanquetas en las pistas, camiones con infantes de Marina, tranqueras y barricadas. Pero la gente circula alrededor como si no viera nada. Yo, por ejemplo: nunca veo nada…
… En Miraflores encuentra un hostal para mochileros en la esquina de Alcanfores y Cantuarias. Él lleva diez días en Lima la mañana en que la mujer de la recepción, que se llama Rita Moreno, como la actriz, lo ve arrastrar los pies por el túnel entre espejos de la recepción. Ojeroso, seco, una sombra de barba, la boca grande, entreabierta. Camina cabizbajo. Le parecerá divertida, a ella, su pinta de gringo estrafalario. Le hará gracia su cara anacrónica de niño. Pero no sabe qué pensar, Rita Moreno, cuando él coloca sobre el mostrador dos pasaportes americanos y le pide que escoja uno. Ella duda pero acepta el juego. Sonríe, se pasa dos dedos de uñas turquesas por la mejilla, elije un pasaporte al azar. Él abre el otro, le echa una mirada, lo guarda en su mochila. Dice: entonces llámame George. Ella ladea la cara, abre más la sonrisa, le pide que llene un formulario. Él firma: George Walker Bennett. Más abajo, donde está escrito domicilio permanente, apunta una dirección en Paraguay: el sótano de un edificio en la avenida Juscelino Kubitschek, en Asunción. Le dice a Rita Moreno que quiere dormir en un cuarto compartido, de camas-camarote. Un cuarto lleno de extraños, es lo que dice. Ella responde que tiene muchos cuartos así pero que están vacíos. George coge la llave y sube la escalera…
… Cuando no anda de ronda por las calles de Lima, lee y escribe.
Escribía en una máquina que parecía de juguete y que, cuando la guardaba en su estuche, parecía un acordeón para niños, me dice Rita Moreno. Y lo que escribía eran cartas, porque al terminar doblaba los papeles y los colocaba en sobres de correo.
Un gordo en la oficina postal de Petit-Thouars lo ve todas las mañanas. Está de pie junto a la puerta antes de que abran la oficina, somnoliento, bostezando, legañoso. (El gordo, no él. Él llega minutos después, hace cola, despacha su carta). Rita jura haber leído más de una vez el dorso de esos sobres, en el restaurante del hostal, después del desayuno.
El nombre del destinatario también era George Bennett, dice Rita: se enviaba cartas a él mismo, a una especie de cárcel-manicomio en Estados Unidos.
DIARIO, 24 de agosto de 2015
… George se fue de Maine a los dieciocho, cuando le faltaban semanas para acabar la secundaria. La historia de sus padres es oscura, angustiante, implica tijeras. Toda su infancia la pasó en la misma casa, en la calle McKeen, en Brunswick, dos horas y media al norte de Boston. En la casa había un sótano y en el sótano estaba la colección de tijeras de su padre. La colección de cámaras antiguas y la colección de libros de poesía estaban en el ático de la cochera. En el ático nunca murió nadie pero en el sótano sí: un muchachito apuñalado en 1980. Durante la década siguiente, viajó por los países en los que alguna vez vivió su padre. Después llegó a Lima…
LIBRETA 1. Octubre de 1992
… Pasa horas de cuclillas bajo los puentes de la Vía Expresa. Estudia a los pordioseros. Algunos muladares le causan sobresalto. Otros lo imantan como un abismo. Come en puestos de mercado, da vueltas alrededor del Estadio Nacional. Un día se queda mirando a unos niños que juegan fútbol en la explanada de Occidente. Huérfanos, piensa: tienen padres pero son huérfanos…
… Lleva una mochila de excursionista, de la que saca una cámara. Según unos, es una Leica obsoleta y oxidada; según otros, una Instamatic, igualmente obsoleta y oxidada. Retrata hospicios, palacetes republicanos, un osario de carros desbaratados junto al Cuartel San Martín, casuchas malparadas, letras desprendidas de avisos de neón, animales agónicos. Según otros, su cámara no es ni una Leica ni una Instamatic, sino una filmadora. [Mucho después sé que son cuatro]. En la mochila también están la máquina de escribir y la máscara de oso.
Se ponía la máscara por las noches y dormía con ella, me dicen tres personas…
… Lee un libro distinto cada día. Después los revende donde los compró: en la feria de libros viejos de Grau. Interrogo a los vendedores: nadie lo recuerda. En otros círculos escucho dos rumores (ahora, en octubre, los rumores sobre George se han multiplicado, incluso los de carácter bibliográfico). De acuerdo con el primero, todos sus libros son de poetas alemanes. Hölderlin, Schiller, Trakl, Brentano, Rilke. Alguien menciona a Hans Carossa. Alguien, a Paul Celan. Pero Celan es rumano y Trakl es austriaco. Otros afirman que solo lee memorias, o novelas que parecen memorias, escritas por sobrevivientes del Holocausto, escritores que estuvieron en Auschwitz o en Buchenwald: Primo Levi, Jean Améry, Immanuel Krakauer, Tadeusz Borowski. Tiempo después, esto es extraño, descubro que, en 1992, no había traducciones de Borowski. En el fondo, esa parte de mi pesquisa me parece irrelevante. Porque nadie menciona a Robert Frost, y yo sé, desde mayo o junio, que George lee concienzudamente a Robert Frost...
… La pregunta es si George llega a Lima sabiendo lo que hará. En otras palabras, si llega con un plan. Calculo que la respuesta tiene que ver con sus recorridos por la ciudad. De ahí que sea relevante describir sus caminatas. Al principio parecen azarosas, enloquecidas. Sonríe ante la Morgue Central. Fuma en ventanales de Pueblo Libre. Se sienta en la berma de la avenida del Ejército, entre el Pérez Araníbar y el Larco Herrera: ¿atraído por orfanatos y manicomios? Gravita hacia los cementerios, en Ate, en El Agustino. Se para en una esquina de Aguajales y mira debajo de los carros. Comparte cigarrillos con los soldados de guardia. Lee bajo semáforos. Prefiere no subir a microbuses ni tomar taxis. En el Rímac ve a un loco con la piel renegrida y una caja de cartón en la cabeza y se sienta a su lado y sostiene con él una animada discusión: hay un testigo presencial. Además del loco…
… Todos los jueves, en un callejón de Puente Piedra, habla con alguien a través de un vitrovén. ¿Mentalmente le da la vuelta a un reloj de arena? En efecto, esa es la impresión que produce; es decir, parece un chiflado, en las primeras semanas. ¿Eso es parte de su plan? Creo que no. Lo de George, en ese momento de su vida, no es una forma de locura pero tampoco es el fingimiento de la locura. Es el paso intermedio: el último manoteo de su cordura antes de que la cuerda se rompa (cuerda: cordura). Debate consigo mismo, considera si es correcto hacer lo que ha proyectado (asumamos que sí lo ha proyectado). Lee lápidas en los cementerios. Lee periódicos en basurales. Lee las líneas de su mano izquierda. Camina como un orate por la ciudad. Todo eso parece la locura pero todavía no lo es. No ha traspuesto por completo, por decirlo así, el umbral de la demencia. Está pensando en huir, en no hacer lo que ha planeado hacer, en renunciar a todo y largarse...
… Por eso es importante que, más tarde, a principios de febrero, su conducta cambie: sus recorridos cobran un cierto orden, un aire rutinario. Todas las mañanas camina del hostal a la avenida Larco. En Miraflores, no se aleja de la costa, sigue el borde del acantilado. Sube por la Pérez Araníbar, baja por el Ejército. En la Costanera regresa al malecón, camina por San Miguel hasta Maranga...
… A mediados de febrero su ruta se hace precisa, inalterable, diríase que maniática: las mismas calles, las mismas esquinas, todos los días. No cabe duda de que, en esa ruta, y en esa precisión, se esconde una clave, porque en esos días tiene que ser cuando George determina finalmente llevar a cabo su plan. Febrero, en esta historia, es el final de la duda. Eso se ve en el cambio que sufren sus recorridos. Ayer hice la prueba con un mapa. Esbocé las rutas de George en enero: un garabato, un laberinto. Después dibujé, una vez por día, su camino de todas las mañanas desde mediados de febrero. Tuve que trazarlo tantas veces que el papel se agujereó. El símbolo es evidente. ¿Quién está mal de la cabeza? ¿El que camina indistintamente por cualquier parte o el que infinitamente recamina sus propias huellas, una y otra vez?…
… Y sin embargo, aun más que la ruta, lo importante es el lugar donde termina. La última cuadra de la Costanera. En enero ha pasado por ahí más de una vez, pero en febrero va todos los días. A un lado ve el malecón, más allá la playita de piedras ovales, más allá el mar, al fondo las islas. Detrás de él hay nueve casas, de cara a la costa. Se vuelve a mirarlas: la tercera de izquierda a derecha es simple, de dos pisos, con cercos de madera blanca a cuyos pies crecen hileras de hortensias y geranios. Es pulcra, pequeñita, modesta (es una casita rosada). Tres puertas más allá, ve una casona antigua, de los años treinta. ¿Esos muros ennegrecidos, esa torsión de los fierros en los tragaluces, esa hendidura de los tejados, son señales de que alguna vez la consumió un incendio? Averiguo. El incendio ocurrió a fines de los sesenta, pero, cosa rara, nunca han refaccionado la casona. Es una ruina flaca, enhiesta, de ventanas longitudinales, tiene un mirador (una especie de torre sobre el segundo piso) y, abajo, ante la puerta, una escalinata de siete peldaños. Todas las mañanas camina hasta ahí, permanece un instante al pie de los escalones, no se acerca más. Cruza la pista en dirección al malecón, se encarama en el murito. Desde ese sitio, entre el mar y la ciudad, ve a ratos la casita rosada y a ratos las barandas cenicientas, los mástiles torvos de la casona incendiada. (Piensa: tantos años después, es como si siguiera en llamas)…
… En la casona incendiada no debe vivir nadie (eso también es importante). En la casita rosada, en cambio, vive una chica llamada Ariadna Enzensberger. Tiene veintitrés años pero parece de diecisiete. Ha terminado historia en la Católica y sopesa la idea de entrar a la maestría pero también estudia cine en talleres que toma de noche, uno en Barranco y otro en San Miguel. Su madre nació en Lima pero se crió en la sierra y aunque Ariadna piensa en ella con frecuencia, nunca la conoció. Siempre ha vivido con su padre, que enseña Historia del Arte y se llama Rainer Enzensberger. Ariadna es bonita, simple, de ojos negros y corto pelo rubio a lo Jean Seberg. Es austera, la gobierna una especie de alegría melancólica o tal vez una conformidad con la vida que ella quiere hacer pasar por alegría. Tiene un grupo de amigos de San Marcos y otro de los talleres nocturnos pero prefiere la soledad. Va al cine cada vez que puede. Al cineclub del Banco de Reserva, al cineclub del Museo de Arte, al del colegio Raimondi, al cine Roma, al Cinematógrafo de Barranco, los mismos lugares a los que George va todas las noches. Es casi imposible que sea una coincidencia…
… Desde el muro del malecón, él la ve. Ella sale poco, casi siempre está en casa cuidando a Rainer, que es un hombre mayor: más parece su abuelo que su padre. Juntos arreglan el jardín de hortensias y geranios (o el jardín de margaritas y llamaplatas: la observación es literaria, ornamental). Rainer se sienta bajo el dintel de la puerta, Ariadna entra y sale de la casita rosada. Laboriosa, lleva y trae mangueras, semillas, regaderas. ¿Nunca ven a George al otro lado de la pista? Buena pregunta: un extraño con una mochila a la espalda, cámaras fotográficas, una filmadora, una máquina de escribir, sentado en el muro del malecón, es un personaje conspicuo. ¿Será que George, apenas ellos salen de la casita rosada, se deja caer por el lado opuesto del muro, hacia la playa? Esa es mi conjetura: él se esconde, y, hasta entrada la tarde, los espía desde ahí. George es metódico, desde febrero…
LIBRETA 2. Octubre de 1992
… Cuando Ariadna sale sola, por las noches, los lunes y los miércoles, a los talleres, o al final de la tarde, los viernes o los sábados, para ir al cine, él va tras ella, guardando la distancia. En mi colección de VHS tengo las imágenes que filma cuando la sigue por la calle. Rompe su costumbre de no subir a microbuses. Trepa al mismo que ella, se sienta en la última fila o se queda de pie cerca de la puerta trasera. Ariadna mira la ciudad. George mira a Ariadna. Cuando ella va a los talleres, él regresa al hostal. Cuando va al cine, él continúa acechándola: se escurre en la sala detrás de ella. Solo la primera vez hay un contratiempo: el portero le dice que no puede entrar con la mochila (Sendero Luminoso, las bombas). George se enfurruña, vuelve al Medialuna, a su cuarto vacío. Se pone la máscara de oso, supongo, intenta dormir…
… Los dos sábados siguientes ella ve Portero de noche en el Cinematógrafo y El rey de Nueva York en el Museo de Arte. George se esconde en el viaje de ida, pero, en los cines, se asegura de que Ariadna note su presencia. Tropieza adrede con ella a la salida, se para justo detrás en la cola de la boletería. Ella lo mira de reojo. El sacón de camuflaje militar, la camiseta negra de ilegibles letras amarillas, los borceguíes, la gorra de beisbolista: un tipo peculiar. ¿Qué cosa ve George cuando mira a Ariadna? Me cuesta responder esa pregunta…
… El tercer sábado es 29 de febrero (1992 es un año bisiesto). Ariadna ve La batalla de Argel, de Pontecorvo, en el Raimondi. Al final, George se le acerca. ¿Le dice algo sobre la película? Lo imagino hablando acerca de la primera escena (sería lo lógico: en la primera escena hay una tortura). Ella no sabe qué responder. Está asombrada de que George le hable: es un extraño. George quiere aprovechar su desconcierto. Le dice que no sabe si ella se ha dado cuenta, pero, en las últimas semanas, se han cruzado tres veces en los mismos cines. Ariadna se sobrepone al pudor, inusualmente: responde que sí se ha dado cuenta. George dice que eso no puede ser coincidencia. Ella le dice que, en efecto, no parece coincidencia, y que tal vez él la está siguiendo. George sonríe, dice: quizás eres tú la que me está siguiendo a mí. ¿Ella también sonríe? No está acostumbrada a hablar con desconocidos, y sin embargo, cuando se aleja del cine y George avanza a su lado, no se siente invadida. Vuelven a hablar de La batalla de Argel. Él le ha de hacer notar que algunos de los actores no son profesionales, sino rebeldes argelinos que, en la película, hacen el papel de ellos mismos. Ella dirá que entonces no es una ficción. Él responderá que no puede no ser una ficción. Sobre todo las escenas de torturas, debe decir. Ella ha de preguntar por qué. Él dirá: porque una tortura siempre entraña una ficción. ¿Ella vuelve a preguntar por qué? Supongamos que sí y que George le dice que una persona que tortura a otra espera que le cuenten una historia, pero no siempre le interesa que la historia sea real: solo que parezca verosímil. Ella le da vueltas a esa idea…
… ¿George le parece atractivo desde esa primera noche? Las cosas que dice tienen un pie en la truculencia pero suenan interesantes, piensa Ariadna. Van del Raimondi a Miraflores por la avenida Arequipa, una larga caminata (que para George no es nada) por la berma central. Más allá del cerco de lanzas del Palacio Marsano, una niebla negra viene del parque de Miraflores, devora los jardines de pasto muerto, los troncos cascados de los árboles, las fachadas mugrosas de los edificios, la respiración de los mendigos en las veredas. Cuando llegan al óvalo de Pardo, George la invita al Haití. Eligen una mesa afuera. Al rato aparece un grupo de muchachos con chuspas y bigotitos y patillas incipientes, que conocen a Ariadna de los talleres de cine, y se sientan a su lado. Uno de ellos es importante en mi relato porque está enamorado de Ariadna y porque unos meses más tarde, después del crimen, y durante muchos años −¿debido a su amor por ella?− intentará recomponer los fragmentos de esta historia…
DIARIO, 24 de agosto del 2015 (noche)
Ese chico era yo. ¿Hablaba con malvivientes en terrenos baldíos? ¿Les contaba historias a las lápidas en los camposantos, a medianoche? ¿Marchaba por las calles de Lima con una brújula cuya aguja siempre me apuntaba al corazón? Nada de eso. Era callado. Había enseñado Literatura al salir de la universidad, en academias preuniversitarias, pero desde hacía unos meses era fotógrafo en un periódico y por las noches iba a talleres de cine, en uno de los cuales conocí a Ariadna. Mis padres habían muerto dos años antes.
SIGUE LA LIBRETA 2. Octubre de 1992
… Cuando veo a George, la manera en que reclina la cabeza sobre el hombro derecho y mira los hielos en su vaso de whiskey me produce la certeza de que entre su gorro de beisbolista y el vaso hay un diálogo que le interesa más que las cosas que ocurren a su alrededor. ¿Me demoro en notar que su filmadora, sobre la mesa, está encendida? No, me doy cuenta de inmediato. En ese momento, no sé por qué (no me pregunten por qué), yo, que también traigo una filmadora (vengo del taller), interpreto la suya como un desafío. Quizás es su pinta de americano sucio −aunque George no está sucio, nunca está sucio, sino apenas desalineado− lo que me sumerge en la atmósfera de un viejo western. El asunto es que de inmediato enciendo mi cámara como si desenfundara un revólver. Él se da cuenta, sonríe, es la primera imagen suya que grabo...
… Los chicos, mientras tanto, se han puesto a hablar de cine, de la manera en que los chicos de San Marcos y la Católica hablan de cine, en Lima, en los noventa: entusiastas y aburridos a la vez. George los escucha; tengo la impresión de que los deja hablar. La conversación es irrelevante. Yo menciono una película de Klimov que nunca he visto. Digo que es la obra máxima del cine ruso. George dice que es una mala película. Después hace una pausa y se corrige, o eso parece (en verdad no se corrige: siempre responde dos veces, cosas opuestas). Al rato habla sobre una película llamada Ménilmontant, de Dimitri Kirsanoff. (Otra noche, más adelante, una noche cualquiera en un lugar cualquiera de Lima, George me dirá algo sobre Ménilmontant pero de inmediato se interrumpirá y hablará de Los olvidados de Buñuel y dirá que una película solo es buena si nos deja la sensación de que sus personajes nunca perderían el tiempo mirándola). Dice que en Ménilmontant está la clave para entender la historia de la humanidad. Todos esperamos que elabore esa idea (y nadie tiene nada que argumentar porque no sabemos quién es Kirsanoff). George dice tres o cuatro frases sobre la bruma de la realidad y los agujeros que horadan las estrellas y de inmediato se queda callado y vuelve a mirar el vaso de whiskey. Ariadna dice que su película favorita es Sola en la oscuridad, de Terence Young [la mujer ciega, la muñeca, el sótano, los manotazos: tiene sentido, pobre Ariadna]…
… En las horas siguientes, George habla a ratos con los chicos y a ratos solo con ella, en voz baja. Ariadna sonríe, él parece sonreír. Le pide su número de teléfono. Ella se lo da. Yo miro todo (mi cámara sigue encendida)…
… Esa también es la primera vez que veo a Rita Moreno. Dobla por Diagonal, saluda a George, tiene pinta de gitana. Le dice que está yendo al hostal. Él le pide que lo espere. Paga la cuenta de todos, acerca la cara a la cara de Ariadna, le habla al oído. Les pregunta a los chicos cuándo piensan ir al cine. Le dicen que el jueves. Quedan en juntarse en el Paseo Colón, a las seis, para ver una de Costa-Gavras. George se va con Rita. Cuando los perdemos de vista, le pregunto a Ariadna cómo piensa irse a casa y ella me pide que la acompañe a tomar un taxi. Nos internamos en la neblina del parque Kennedy. Le pregunto dónde ha conocido al gringo y a su novia. Ariadna dice que la mujer no es la novia de George, sino la recepcionista de su hostal (eso le ha dicho). Recién entonces escucho el nombre de George. Es tan predecible que me suena falso, como el nombre de un personaje americano en una película mexicana. El gringo torpe que muere acuchillado en un callejón −pero George no es torpe y solo es medio gringo y no muere, o no muere acuchillado, al menos no en un callejón−. Cuando Ariadna sube al taxi, me quedo mirando la calle y el taxi en la calle e imagino que estoy en el taxi con Ariadna y que le cojo la mano y ella no la retira (por eso sé que el momento es imaginario) y que ella inclina la cabeza sobre mi hombro y yo le beso el corto pelo rubio a lo Jean Seberg. El taxi se pierde entre el barullo de los peatones y los microbuses de la calle Berlín, más allá de la nube púrpura del parque, y yo vuelvo a la realidad, y me quedo un rato en la realidad como adentro de una mazmorra y después me voy caminando a la casa de mi tía…
… Podría llenar varias páginas describiendo mis sentimientos por Ariadna, pero sin duda sería patético y quiero evitar todo patetismo, remitirme a los hechos o, por lo menos, pobre remedio, a mis conjeturas sobre los hechos…
… El domingo de esa semana, por ejemplo, ocurre algo que es esencial en mis pesquisas. George va una vez más a la Costanera, pero no por la mañana, sino un poco antes, cuando la madrugada empieza a despuntar. Como todavía está oscuro, no le parece necesario esconderse cuando pasa frente a la casa de Ariadna. Tres puertas más allá está la otra, la casona en ruinas. La rodea por el jardín lateral y el jardín trasero, que en verdad son arenales, más que jardines. Trata de mirar por las ventanas pero la oscuridad es impenetrable. Una tiniebla tan sólida que a George le da la impresión de que, adentro, poco más allá de las ventanas, hay muros, como si las ventanas estuvieran tapiadas, o como si adentro de la casona hubiera una casona idéntica, un poco más pequeña que la otra. Regresa a la vereda y, a diferencia de los días anteriores, sube la escalinata hacia la puerta principal. ¿Siente un olor a animales muertos? Todos quienes entraron a la casona en setiembre, después del asesinato, dicen que el olor era agudo y mortal desde mucho antes de abrir la puerta y que no se debía al cuerpo en el sótano sino a las alimañas en la sala. De modo que es posible: George debe sentir el hedor segundos antes de sacar la llave de la mochila. ¿Le sorprende que la llave funcione, que la chapa en la puerta sea la misma, que le resulte tan fácil entrar, como si la casona lo estuviera aguardando? Es posible que ese detalle minúsculo sea la única parte de su plan cuyo resultado a él mismo le parece milagroso. Sin duda, él esperaba que la llave no sirviera: tener que trepar por una ventana, romper la puerta (ha guardado esa llave consigo más de diez años)…
… El recibidor es una ruina de tablones quemados y carbunclos y telarañas y escombros de paredes caídas y muebles en pedazos. Un recinto negro con botellas en el piso, montañas de periódicos viejos, muebles esfumados, desperdicios y fragmentos de cosas que alguna vez tuvieron forma. La capa de detritus es tan gruesa que al andar le parece que nunca llega a tocar el suelo. ¿Eso siente? Siente que camina por otro mundo de excreciones y desechos sobrepuesto al mundo real. Entonces ve un resplandor. Al principio lo confunde con las primeras luces de la mañana, pero después se da cuenta de que la luz no viene de las ventanas, sino que brota debajo de una puerta, al fondo de lo que en otro tiempo fue el comedor. Cabe decir que lo que George descubrirá un minuto después representa el primer error de su plan, el primer imprevisto significativo. Empuja la puerta y ve la escalera que conduce al sótano. En las mañanas y las tardes que ha pasado subido al muro del malecón, o guarecido tras él, jamás ha visto a nadie entrar o salir de la casona incendiada y ha dado por hecho que nadie vive en ella. Pero en el sótano ve la luz de una vela recién encendida y la confusa cara de un hombre iluminada en su resplandor…
… Es un sujeto diminuto y escuálido, tal vez de su edad, tal vez mayor (es mayor), de manos grandes. Lleva una camisa blanca, un pañuelo en la nuca, entre su cuello y el cuello de la camisa. Su cara es un óvalo llano, de ojos chicos, con la piel tensa. ¿A George le parece un rostro pequeño que de pronto se ha hinchado? La tenue luz de la vela gorgorita sobre un colchón en el piso, alumbra papeles tijereteados, periódicos viejos, imprecisa una pila de ropa sucia, bosqueja en la pared siluetas de cajas y botellas. Juzgando por la acumulación de desechos, George piensa que el tipo debe llevar un buen tiempo durmiendo ahí. ¿Por qué nunca lo ha visto? ¿No sale jamás de la casona? Es imposible. ¿Llega muy tarde y sale muy temprano? La explicación le parece lógica. El momento es extraño: los dos son invasores. George decide fingir que la casa es suya. Agita el llavero en la mano, para dejarlo en claro. El otro se asusta, se pone de pie. Musita algo. George quiere dominar la situación pero no quiere parecer agresivo. No pasa nada, susurra. Luego miente: dice que la casa es de su familia pero que está abandonada hace muchos años, que no le sorprende que alguien pase la noche en ella de vez en cuando. Más me hubiera sorprendido no encontrar a nadie, dice: se acerca. (George es blanco, alto, fuerte; el hombre es cholo, chico, agazapado. Entre los dos se levanta de inmediato una pequeña pero palpable jerarquía social. George quiere aprovecharla. Monologa). Dice que es gringo. Medio gringo, dice: mi padre era gringo, mi madre no. Dice que ha venido a Lima a filmar una película, un documental, en esa casa, donde vivieron sus abuelos. Al hombre, George le parece amigable. ¿Una película acerca de qué?, murmulla. George le dice que está grabando un documental sobre su padre. El hombre le pregunta si su padre también vivió ahí, como sus abuelos. George miente, dice que sí. ¿Y tú también vivistes acá?, escucha. Yo no, dice: Nunca antes he estado en esta casa. ¿Y quién era tu padre?, pregunta el hombre. George le pide al hombre que le diga, más bien, quién es él. El otro guarda silencio…
… Es probable que George no insista. En lugar de eso, debe preguntarle al hombre si siempre duerme ahí. El hombre dice que sí, que duerme en ese sitio porque no tiene casa. Antes pasaba las noches en la playa, dice: dormía a la intemperie; hacía mucho frío, incluso ahora en verano, corre mucho viento, dice: el viento corre, a uno lo cala.
Buena parte de la conversación es banal, sin dirección, no vale la pena referirla. Al rato el hombre le pregunta si sabe cuándo se incendió la casona. George responde que hace más de veinte años. El hombre dice: la primera vez que entré, había cadáveres de perros y gatos esqueléticos y ratas y ratones muertos y lo único con vida eran los gusanos, las arañas y las cucarachas; boté los cadáveres pero el olor no se va. Su acento le recuerda a George el de su madre. ¿Hace cuánto duermes aquí?, pregunta. Ya va a ser un año, dice el otro. (¿En el sótano la oscuridad es densa, fúnebre, la luz de la vela desfallece?). Siempre duermo acá abajo, sigue hablando el hombre; vengo de noche, me voy a esta hora. Se sienta en el colchón. Allá hay una silla, dice: allá a tu lado; estira la mano y la vas a tocar. ¿Tienes más velas?, pregunta George. Encima de la silla, dice el hombre. George coge las velas y se sienta. El otro las prende con la que lleva en la mano, pone dos botellas en el piso, como candelabros.
Recién entonces George puede observar la habitación: hermética, sin ventanas, una sola puerta en lo alto de la escalera. George escudriña el sitio y dice: no es un sótano. ¿De qué hablas?, se intriga el hombre. Los sótanos son del tamaño de las casas, dice George: en mi casa había uno; este cuarto es mucho más chico que la casa. Más parece un refugio que un sótano. Una catacumba, dice George; un búnker. No sé qué es un búnker, dice el hombre. O una celda, lo ignora George: un lugar donde alguien hace algo que no quiere que se sepa o donde un hombre encierra a alguien contra su voluntad. El tipo lo mira. George cambia de tema: ¿dices que antes dormías en la playa? Claro, ahí dormía, dice el hombre. ¿Por qué?, pregunta George. Para mirar, responde el hombre. ¿Mirar qué?, dice George. El hombre se queda en silencio. George le ve la cara sin arrugas, el grueso pelo negro, los ojos desiguales. ¿De dónde eres?, pregunta el hombre. De Maine, dice George. ¿Y adónde es Men?, escucha. Cerca de Boston, dice. ¿Y adónde es Boston?, le pregunta el hombre. En Estados Unidos, al norte, por Canadá, dice George. Ah, dice el hombre. ¿Y tú de dónde eres?, pregunta George. De la sierra, dice el hombre. ¿Y cómo llegaste acá?, pregunta George. Nadando, dice el otro…
… Sabemos que al final de esa conversación, el sujeto le preguntará a George si puede seguir durmiendo ahí y George le dirá que sí. El dato es intrigante, porque esa presencia inesperada en la casona tiene que ser un estorbo para él. ¿Un rasgo de compasión? Eso parece, pero el hecho es irónico, porque al cabo de unos meses la locura de George se volverá en contra del tipo, que, por ahora, respira tranquilo, come un pedazo de pan, le da la mano a George, le agradece, se va sin decir adónde…
… En un rincón del sótano, hay una pila de esqueletos de periódicos tijereteados y recortes. George los ha visto hace rato pero no ha querido preguntar. Ahora los ojea. Son sobre tres masacres en cárceles peruanas en 1985 (Alan García, Sendero Luminoso). Hay fotografías de un pabellón bombardeado, reclusos rendidos alineados en el tabladillo de un muelle, infantes de Marina, policías con pasamontañas, cerros de cadáveres, las islas de San Lorenzo y El Frontón vistas desde la costa y desde el cielo. Sube la escalera, mira por el hueco de una ventana. Ahí están las islas: las ha visto todos los días desde hace semanas. En la más pequeña, El Frontón, estaba la colonia penitenciaria. La nube interminable del litoral parece hecha de plumas de pelícanos y gaviotas y cormoranes muertos en pleno vuelo (piensa o siente George). En la silueta de El Frontón, cree divisar, o alucina, los vestigios de la cárcel. ¿Piensa en campos de concentración y en cámaras de torturas? Sí, cada vez que George ve una cárcel, o la imagina, piensa en eso y en su padre. Sube al segundo piso…
… La escalera chirria y cede a cada paso y a partir de un punto no hay peldaños: trepa enroscado al pasamanos. Arriba todo está igualmente asolado. Inspecciona las habitaciones y encuentra otra escalera, un poco menos destruida que la primera, que sube al mirador. Desde ahí ve la casita rosada de Ariadna, el jardín trasero, tan inmaculado y perfecto como el otro, un jardincito de un verde artificioso…
… No debe ser mucho después, a lo sumo dos semanas, que encuentro a George en un restaurante de Miraflores. (Calculo que es en marzo, porque para entonces los chicos del taller y los chicos de San Marcos y la Católica lo buscan a la entrada de los cines, lo siguen por todas partes, ven las películas que él aprueba, leen los libros que les recomienda, se juntan en bares para escucharlo). Más que una conversación, lo de esa noche es un discurso suyo que yo escucho con una sensación no sé si de admiración derrotada o de admiración por la derrota. Porque George habla así: sus palabras suenan triunfales pero su gesto es el de alguien que acaba de perder una batalla o que sabe que está a punto de perderla. Dice que el cine, tal como lo conocemos, es un arte inútil y atrofiado. Lo dice rascándose la cara, pasándose el dorso de los dedos por la barba de varios días. Dice que el cine debe hurgar en las grietas por donde se desmorona la realidad (y agrandar las grietas, para que la realidad se desmorone lo antes posible). Cada vez que dice «realidad», habla de las dunas de un desierto y de la arena que resbala entre las copas de un reloj de arena. No usa la frase «reloj de arena» sino la palabra «clepsidra», que en sus labios parece una palabra en otro idioma. Dice que hay excepciones y nombra a Buñuel y se queda en silencio y nombra a Kirsanoff (para marzo, todos los chicos del taller buscan películas de Kirsanoff: no encuentran ninguna). El hielo repica en el vaso de whiskey y George parece seguir hablando de cine pero en algún momento ha comenzado a hablar sobre dictaduras latinoamericanas. Nombra a Stroessner, a Pinochet, a Videla. Pide otro whiskey: una mano raquítica lo pone sobre la mesa. Cuando menciona a los dictadores, lo hace de tal modo que todos parecen un mismo personaje. Las historias que cuenta sobre ellos suenan como resúmenes de películas que ha visto alguna vez, en un tiempo remoto, proyectadas contra un muro y proyectadas, además, unas encima de las otras (pero no es que no sepa de qué está hablando: es que esa es su manera de saber).
Abre mucho los ojos, lame el borde de su vaso, parece triste (está pensando en el futuro). Vuelve a hablar de cine, pero lo hace como si hablara de una guerra de guerrillas o una guerra de trincheras o una guerra hecha de operaciones secretas y dobles espionajes. Otra vez menciona las grietas (agujeros, rendijas, ranuras) y dice que él se dispone a escudriñar entre ellas y abre más los ojos y me pregunta si yo quiero escudriñar junto con él, pero no espera mi respuesta y vuelve a mencionar a Buñuel, a Kirsanoff, a Man Ray, a Walter Ruttmann, a Dziga Vertov. (A mí, George me parece un erudito: me obsesionan sus obsesiones, la furia viva de su relación con el cine, al que parece detestar y adorar al mismo tiempo. Lo envidio). Cuenta argumentos de películas que no parecen argumentos de películas, sino esquirlas que se ha desenterrado de la piel con los dientes. Después sigue hablando, pero ya no da la impresión de hablarme a mí, sino a alguien que está sentado en mi silla pero que no soy yo. A esa persona, George le habla de películas que se pueden ver con los ojos cerrados y de películas que hacen cerrar los ojos y dice que él quiere hacer una que haya que ver de espaldas a la pantalla, tratando de escapar, y películas que solo se puedan ver en medio del campo, cerca de un río, entre los árboles y las montañas, con la intuición de que solo salvando la distancia y huyendo se podrá entender el sentido de la historia, y habla de películas que no se filman pero que igual existen y dice que esas son las mejores, y dice que las mejores películas que él ha hecho en su vida, porque él es cineasta −es la primera vez que lo dice−, son de esas: películas imaginarias que sin embargo otras personas han entendido o sospechado o temido, aunque nunca las hayan visto, y dice que ese es el verdadero cine de horror: aquel cuya sola intuición nos empavorece hasta el punto que disfrutamos de la felicidad de escapar cada día de él sin tener que mirarlo. Dice que eso mismo es nuestra memoria y que eso es nuestro subconsciente. Y cuenta la historia de un cineasta que vive en una prisión y que filma películas en su mente y por las noches se las proyecta a los demás reclusos en las paredes de sus celdas, telepáticamente, y después dice que él ha sido ese cineasta...
… Es probable que George no diga todas esas cosas esa misma noche. Quizás las dice en distintas conversaciones entre marzo y julio, porque en esos meses me lo encuentro varias veces. Siempre es de manera casual, a la salida del cine, sobre todo el cineclub del Banco de Reserva, a tres cuadras del periódico donde trabajo. Unas veces está con Ariadna: los veo caminar lado con lado, él muy alto, ella pequeña. Parece su hermana menor y no su novia (por entonces no sé si son novios: prefiero no preguntar; dejo de buscar a Ariadna: sospecho que ella no se da cuenta)…
… Otras veces encuentro a George con los chicos de San Marcos y la Católica. Meses más tarde, en setiembre, cuando se publica la noticia en los diarios, busco a esos chicos para que me digan lo que sepan. Según ellos, George nunca hablaba de sí mismo, y, sin embargo, siempre parecía estar hablando de él, como si lo hiciera a través de un mecanismo de alusiones indirectas o metáforas o falsas referencias. Así hablaba, es cierto: convertía su vida en una alegoría de su vida. Como si su biografía fuera un objeto imposible de describir literalmente, o, peor aun, como si incluso al describirla de manera literal fuera una metáfora de otra cosa, me dice alguien una tarde. (La versión según la cual George vino al Perú a filmar un documental sobre Sendero Luminoso sale de ese grupo de muchachos −que desde julio casi no lo ven más y en setiembre, después del crimen, lo aborrecen−, pero carece de todo fundamento)...
NOTA EN LA CONTRATAPA DE UN DIARIO
Sin embargo, es verdad que, en febrero, George filma los cuerpos de los policías muertos en el atentado contra la residencia del embajador de Estados Unidos, y, una semana más tarde, graba escenas del entierro de María Elena Moyano, asesinada por Sendero Luminoso. En abril (también es cierto), está con su cámara en la Plaza Bolívar, frente al Congreso, el día del golpe de estado.
SIGUE LA LIBRETA 2. Octubre de 1992
… En ese tiempo el hombre del sótano sigue durmiendo en la casona, George lo ve con frecuencia, parecen amigos. ¿Qué clase de películas haces?, le pregunta el sujeto una noche: ¿películas de misterio? Todas las buenas películas son de misterio, dice George: lo que importa es que comiencen en un manicomio y acaben en un cementerio, agrega, ¿sonriendo? (Esa frase se la dijo alguien alguna vez, es una cita; en verdad George habla para sí mismo). Hago documentales, aclara la voz. Eso dijistes, dice el hombre. Pero yo no sé qué es eso: ¿qué es eso?, pregunta. Películas sobre la vida real, le dice George. ¿Y cuál es la gracia?, dice el hombre: ¿quién chucha quiere ver películas sobre la vida real?, dice, piensa un rato, después añade: si quieres hacer una película sobre la vida real, que comience en un manicomio y termine en un cementerio, tienes que hacer una sobre mí: yo nací en un manicomio y acabé en un cementerio. Por qué no, sonríe George. El hombre se lo queda mirando. Una película sobre ti, habla solo George, y el hombre lo mira. George come y el hombre lo mira todavía más rato, en silencio. George toma un vaso de agua y el hombre lo sigue mirando. ¿Qué?, dice George. La película, responde el hombre, señala la cámara con el mentón: ¿por qué no la comienzas ahorita?
DIARIO, 24 de agosto del 2015 (noche)
Yo vi esa película meses más tarde, el 12 de setiembre de 1992. Fue la primera de George que vi. Aquí, en mi biblioteca −abajo de mi biblioteca−, tengo una copia. También fue la primera de las dos que grabó en el sótano de la casona incendiada. Formalmente, no tiene nada de especial, solo una cara y dos voces. Coloco el casete en el reproductor de VHS, me pongo los audífonos. Sentado en el piso del sótano, mal alumbrado por la luz de tres velas, el hombre habla. ¿George está de cuclillas en frente de él, con la cámara al hombro? Así debe ser, porque hay un minúsculo temblor en la imagen.
Yo nací en un manicomio, dice el hombre: una especie de manicomio, no sé dónde, en Huanta, seguro. Eso me han dicho, que cuando nací mi madre estaba en un manicomio. Después me metieron en una casa para huérfanos, junto con mi hermano, él era menor. Ahí viví hasta los trece, doce. A esa edad se iban todos, pero no todos. Algunos se quedaban. Había un viejo que decían que estaba desde chiquitito, aunque seguro era cuento. Cerca del orfanato había una laguna. Yo nadaba en esa laguna. Agua helada, nadie más se metía. En la sierra la gente no nada. Pero yo nado. Yo aprendí a nadar, bucear. Me quedaba horas en el agua, como un pescado, dice. Como un pez, dice George. No, como un pescado, dice el hombre: nadaba como un pescado. Después nos fuimos. A los quince vivía en un pueblito de Soras, cerca de Soras, no en el mismo Soras, sino cerca, seguro tú no sabes adónde es Soras. Es en Ayacucho. ¿Sabes qué significa Ayacucho?, pregunta el hombre. Significa cementerio, dice. Entonces naciste en un cementerio, responde George. Pero en el manicomio del cementerio, aclara el hombre.
Habla de su vida en la sierra. Dice que a los dieciocho lo reclutó Sendero Luminoso, lo reclutaron a la fuerza, dice, solamente a él, a su hermano no. A su hermano no volvió a verlo. Después habla de la vida en la columna senderista. Hacía hambre, sonríe: nos decían que estábamos haciendo la revolución, pero con esa hambre quién iba a pensar en la revolución. Habla de los primeros combates, de la primera vez que lo metieron a la cárcel. En Huamanga, hace diez años, dice: los senderistas atacaron la cárcel y liberaron a cuatrocientos presos, más de setenta miembros del partido. Dice que después de escapar no le quedó más remedio que seguir con ellos, porque no podía volver a su pueblo, como hicieron otros, porque él no tenía pueblo. Después dice que los senderistas también hacían películas, que los hacían actuar de ellos mismos, porque también eran películas sobre la realidad. Como las que tú haces, dice: solo que era otra realidad. Hacían una realidad para la película y después hacían la película. Tomaban un pueblo, mataban a varios, encerraban a los demás en una casa, pintaban el pueblo, le mochaban el campanario a la iglesia, si había iglesia, o si había campanario, sonríe: una mirada esponjosa. Ponían banderas rojas y pintaban lemas en las paredes. Después nos daban ropa limpia, nos hacían fingir que éramos la gente del pueblo, incluso a algunos que eran del pueblo los hacían fingir que eran del pueblo, dice: así eran las películas de los senderistas; sobre pueblos felices.
Una vez entramos a un caserío donde todos estaban muertos, sentados en las puertas de sus casas, o tumbados en la zanja que estaban abriendo cuando llegaron los militares. Otra vez entramos a un pueblo donde todos estaban vivos y tenían caras de felicidad y nos miraban y no tenían miedo. De ese pueblo nos fuimos. Por la noche volvimos para matarlos pero ya no habían nadies. A los dos días regresamos y ahí estaban de nuevo, sonrientes. Otra vez nos fuimos y volvimos de noche y nadies estaban. El jefe dijo que era un pueblo embrujado. Nos quedamos hasta que empezó a caer la noche y uno por uno fueron apareciendo los sonrientes, y uno por uno los fuimos matando. Era un pueblo chico, no nos demoramos mucho.
Dice que después lo hicieron jefe de una columna. Ya era mando, era el camarada Alcides, dice. Dice que, como mando, condujo un ataque a un pueblito cerca de Huanta. Un ataque, sonríe, pero la mueca se le desvanece de inmediato y dice que en verdad fue una masacre. Una matanza: más de sesenta muertos, incluso niños, viejos, viejos lisiados, locos, mujeres viejas. Matamos a todo el pueblo. Se llamaba Andamarca. Después ya no existía Andamarca. Dicen que ahora ya existe de nuevo. Los matamos con hachas, machetes, dinamita. A los pocos meses me capturaron. Me pegaron, me torturaron, me la metieron, me sacaron la mierda. Querían que confiese que había estado ahí, que les diga quién había sido el mando, quién era Alcides. Alcides era yo pero me hice el cojudo. Me llevaron a El Frontón. Aquí al frente, a la isla. Fue la primera vez que vi el mar. Yo nunca había visto una cosa más horrible. Allí estuve tres años. Hasta el motín. No fue un motín cualquiera: estaba coordinado, un motín en tres cárceles al mismo tiempo. Nos destrozaron. Fue como la vez de la masacre pero los masacrados fuimos nosotros y no habían niños ni mujeres ni muchos viejos aunque sí habían locos. Después dice que él se escapó de la masacre nadando. ¿Nadando?, pregunta George. Varios trataron de escapar nadando, dice el hombre: yo creo que nadie más pudo. Estuve horas en el agua. Al final las olas me botaron aquí. Me pongo de pie en la orilla y miro al frente y veo esta casa incendiada y mi primera impresión es que he nadado para atrás, que estoy otra vez en la isla. Entonces volteo y escucho que al otro lado del agua siguen sonando las explosiones. Después vi en los periódicos que los marinos y los guardias republicanos repasaron a los heridos y mataron a los que se rindieron, pero dejaron a treinta con vida. A cualquiera que no estuviera entre esos treinta, o entre los cadáveres, lo dieron por muerto. O sea que yo estoy muerto. Por eso digo que este sótano es mi tumba, sonríe. George debe pensar largo rato en eso porque la cámara se queda fija en la cara del otro. Uno puede (al menos yo puedo) imaginar su gesto de asombro. Después el hombre dice: mi nombre es Hildegardo Acchara. Hildegardo es con hache. Acchara es sin hache. Antes mi nombre era Alcides. Antes de eso, Hildegardo. Ahora, otra vez Hildegardo. Estira el brazo, le da la mano a George. Pero en la calle, Ronald, añade, sonríe, alza los ojos, ignora cuánto le va a costar haber contado esa historia.
LIBRETA 3. Noviembre de 1992
… Tengo la impresión de haber hablado con George muchas veces en esos meses, pero, cuando hago memoria, entiendo que no son más de cuatro o cinco. Una sola vez lo veo sin su cámara a la mano. Está sentado en la última mesa de un bar en la calle Berlín, cerca al cine Colina, con un vaso de whiskey. Un bar ruidoso y oscuro donde lee encorvado sobre las páginas de un libro, ¿alumbrándose con una linterna como si estuviera en una cueva o en una trinchera o en el túnel de una mina o llevara varios días al fondo de un pozo en medio del desierto? El libro es un tomo blanco y grueso de pasta dura con la cara de un hombre en la sobrecubierta, una cara ruda que a mí me parece el rostro de un leñador o de un cazador de animales muy grandes. Le pregunto de qué trata el libro y creo entender que me dice que es un libro acerca del origen del mal pero después me doy cuenta de que ha dicho que ese libro es el origen del mal. Hay una revista sobre la mesa, al lado del libro. Al rato me la muestra. ¿Con cara de orgullo? No. Más bien hay algo no sé si irónico o cínico o descreído en su gesto, un desacomodo que no logro situar. Me dice que la editaron en Buenos Aires, ¿hace tres años?, y la abre en una página donde aparece su nombre como autor de un artículo titulado «El hombre-elefante en Argentina». Al rato se levanta para ir al baño y yo leo el artículo saltando párrafos. Comienza con la narración de un encuentro, en un hospital de Buenos Aires, entre Horacio Quiroga y un hombre que sufre una terrible deformidad, una elefantiasis que le tuerce el cuerpo de pies a cabeza, al que los médicos comparan con John Merrick, el hombre elefante de Leicester. El artículo, sin embargo, menciona eso a la volada, solo para hacer notar que la película de David Lynch, El hombre-elefante, se hubiera beneficiado si el lugar del encierro hubiera sido un sótano y no una oficina con muebles limpios y vajilla de porcelana, y se hubiera beneficiado aun más si el sótano hubiera estado en alguna ciudad de América Latina y no en Londres. Cierro la revista y cojo el libro que George ha dicho que es el origen del mal, o eso me ha parecido, y leo en la carátula el nombre de Robert Frost y el título Collected Poetry. Ojeo el volumen, que está profusamente subrayado y tiene cientos de anotaciones en los márgenes. En una página marcada hay un poema sobre luciérnagas que parece una ronda infantil. Cuando George vuelve del baño, hablamos de cualquier cosa. No le pregunto por Ariadna pero sé que su relación se ha vuelto más estrecha…
… Debe ser por esos días que él entra en la casa de Ariadna, la casita rosada, por primera vez. Le ha de parecer austera y de un orden maniático (no es una casa pobre, pero sus espacios son minúsculos). ¿Son las mesitas gemelas, los pisos alfombrados con tapiz verde pasto, las flores amarillas en los jarrones, la simetría de las puertas y los jardines, lo que lo hacen sentir que entra a la vez en un cementerio y una casa de muñecas? (Esa fue mi impresión la primera vez que estuve ahí). Ariadna y él han ido al cine a ver Masacre: ven y mira, de Klimov, y de regreso ella le ha dicho que quiere presentarle a su papá. El viejo Rainer lleva un suéter de trineos tiroleses muy apretado al cuerpo (estoy extrapolando: eso llevaba cuando lo conocí). ¿George le mira la boca de dientes oscuros y disparejos? Es lo primero que cualquiera mira cuando ve a Rainer. Además, no hay muchas otras cosas en las cuales distraer la atención. En las paredes no hay adornos, excepto a un lado de la mampara que da al jardín, donde hay una serie de cuadros pequeños que a George necesariamente lo sorprenden. Son pinturas flamencas, unas de la edad media, otras del renacimiento (no se trata de grabados caros, sino de páginas arrancadas de libros). La primera que reconoce es La extracción de la piedra de la locura, de Hieronymus Bosch. No puede evitar decir que ese era el cuadro favorito de su padre. Rainer le explica que él fue profesor de arte y que hace miles de años, en Dresden, escribió una tesis doctoral sobre la pintura flamenca y la piedra de la locura, es decir, sobre los cuadros que representaban a un cirujano sacándole a un loco una piedra de la cabeza, para curarle la locura. [¿George vuelve a pensar en su padre? No puede ser de otra manera: piensa en el sótano y en las tijeras y no es difícil suponer que en ese instante siente ganas de llorar]…
… Sin embargo, en su plan, y en todo lo que ocurrirá entre entonces y setiembre, este momento es decisivo por otra razón: si George siente lástima de Rainer, si lo ve viejo y acabado e incapaz de valerse por sí mismo, esto es, si el anciano le da pena, George podría perdonarle a Ariadna el horror, podría arrepentirse, no hacer nada. Rainer dice: ¿y por qué le gustaba ese cuadro a tu padre? Nunca me lo dijo, responde George, ¿agitado? Rainer se da cuenta de que, aunque George es quien lo ha traído a colación, el tema del padre lo incomoda. Rainer es un hombre sensible (un buen hombre) y corta esa rama de la conversación. Toman algo −¿una cerveza que Rainer pide y Ariadna trae del refrigerador?− y después Rainer le muestra a George las otras reproducciones. Todas son sobre lo mismo: la piedra de la locura. Cuadros de van Hemessen, Havickszoon Steen, Pieter Brueghel el Viejo, Koffermans, etc. Después observan el de Hieronymus Bosch y Rainer habla largamente, con un poco de presunción, una actitud que molesta a George: le parece la típica arrogancia de los intelectuales (todo está dicho). De inmediato da la impresión de que al mismo Rainer su discurso le ha parecido, también, un poco pedante. Cambia de tono. Dice que, en aquel tiempo, en Holanda, la gente creía que la locura la causaba una piedra que crecía en el cerebro, como un cálculo renal, solo que en vez de formarse en los riñones, se formaba en la cabeza. Que para acabar con la locura había que sacar la piedra, como se elimina un cálculo renal, lo malo era que, como uno no puede orinar por el cerebro, la piedra de la locura había que sacarla trepanando el cráneo. Que en los libros de historia de la medicina dicen que esa operación se hacía de verdad, la gente lo creía. ¿Te imaginas qué fácil?, pregunta Rainer. Sacas la piedra: se acaba la locura. George piensa: Qué fácil. Sacas la piedra: dejas de ver demonios caminando al lado tuyo por la calle, dejas de escuchar los gritos, las voces, los aullidos, dejas de ver tijeras en los sótanos, los rostros de los muertos, el hocico del oso que te despierta gruñendo en tu cara todas las mañanas, el agujero que se abre a tu lado cuando miras por sobre el hombro, la cara de tu padre: ya estás sano.
Ariadna dice que quiere ir al baño. Apenas cierra la puerta, George dice que él también quiere ir al baño y pregunta si hay otro. En el segundo piso, dice Rainer. Es la respuesta que George quiere. Al final de la escalera, sube nomás, agrega el viejo, y asoma por la ventana: el viento hace danzar a los geranios, o a las hortensias. George va por la escalera. Arriba, ve la puerta entreabierta del cuarto de Ariadna y entra. Se para frente a la cama, escrupulosamente tendida, y mira las dos mesas de noche, cada una con un jarrón de flores amarillas. ¿Le parece una tumba? ¿Un altar?...
… Prefiero no pensar en eso, contar otra cosa. Por ejemplo: creo que es a principios de abril (sí, a principios de abril, poco después del golpe de estado), cuando George deja de afeitarse y cortarse el pelo y empieza a asumir, poco a poco, esa imagen como de cantante de protesta o de guerrillero cubano con la que lo recuerdan todos los que, meses más tarde, hablan conmigo acerca de él. Calculo que también es por entonces cuando empieza a acondicionar el sótano de la casona incendiada. Despeja los desperdicios, barre telarañas, limpia el techo y las paredes, echa a la calle los objetos ruinosos: ¿o los deposita en otro lugar de la casa? Seguro es eso. Instala un grupo electrógeno que funciona a querosene. Está claro que solo actúa de noche o de madrugada, para no exponerse a que Ariadna o Rainer lo vean entrar o salir (están a tres puertas). Debe hacerlo en silencio, además, para no molestar a Hildegardo, quien sigue durmiendo en la casona y ha de creer que esas alteraciones son necesarias para filmar la película −en el fondo no se equivoca: el asesinato es el punto central de la película−. A veces, cuando Hildegardo se despierta, los dos desayunan mirando el mar y la neblina desde los escombros de la sala. Otras veces George no espera que Hildegardo despierte y observa el mar solitario desde el mirador, en lo alto de la casona…
… En una ocasión, la noche le parece borrascosa, aunque borrascosa sea mucho decir. Es una noche negra de fines de mayo, con nubes como mausoleos de ángeles y pájaros, borrascosa solo a la manera de las noches limeñas o chalacas, es decir, nada borrascosa, más bien una noche con un aire empolvado de alacranes diminutos. Qué raros los alacranes diminutos, piensa George, en el mirador, viendo el techo de la casita rosada, que a esa hora parece de un negro purpurino. Las luces de la calle se apagan y a lo lejos ulula un patrullero. Qué raras esas ululaciones, piensa George: esa oscuridad. Después mira el mar, cuyas olas, según nota, no rompen a unos metros ni se derraman sobre la orilla ni vuelven al mar embrollándose en la resaca, sino que corren paralelas a la playa, como si el mar hubiera salido a pasear por la costa en lugar de estrellarse contra ella. Qué raro el mar, piensa George. Busca las islas en el horizonte pero no las ve. (Qué raro, piensa). ¿Se palpa los bolsillos, encuentra una caja de fósforos, enciende un palillo contra la pared?
Esa noche no se va de la casona. Cuando Hildegardo despierta, George le dice que por la tarde empezará a filmar su película y que sería bueno que él se fuera a dormir a otra parte. Hildegardo le pregunta adónde. George dice que puede ayudarlo a registrarse en un hostal, que no se preocupe, que él tiene una habitación reservada y que en su cuarto hay varias camas. Hildegardo acepta (no es suspicaz: cosa rara en su situación). Le dice a George que tiene documentos falsos, una libreta electoral en la que su nombre es Ronald Flores. George lo conmina a hacerlo en ese momento. Hildegardo no comprende el apuro pero no pone objeciones. Antes del amanecer llegan al Medialuna. Rita Moreno está fumando en la puerta, envuelta en un chal: los ve bajar de un taxi, entra con ellos, recibe el documento de Hildegardo. ¿Mira a George como preguntando quién es ese tipo? ¿Se da cuenta de que la libreta es falsa? Es lo más probable, pero no dice nada. No he podido confirmar si George ya es amante de Rita en ese tiempo o si se vuelve su amante después. ¿Lo hace para comprar su silencio en caso de que algo vaya mal? ¿La usa de otra forma? El caso es que Rita permite que Hildegardo comparta la habitación de George y al parecer no hace preguntas, intenta no mostrarse recelosa, reticente…
… En los siguientes días, George vive entre el hostal, el sótano de la casona incendiada y la casa de Ariadna. En el sótano levanta repisas, cubre agujeros, forra los muros con tecnopor (una precaución adicional, para silenciar el grupo electrógeno). Lleva un par de reflectores de segunda mano, una camilla alta que coloca en lugar del viejo colchón de Hildegardo, un taladro. ¿En esos días instala la alfombra verde, similar a la que ha visto en la casa de Ariadna? Dispone una cámara sobre un trípode, más grande que la anterior, una cámara que, en el informe policial, en setiembre, será descrita como una Panasonic nv-s1. Es la misma que usa cierta noche de junio: sale a tomar un trago con Rita Moreno, ella se emborracha. ¿Él se hace el borracho? ¿Finge que es la borrachera lo que le hace proponerle a Rita ir a otro lugar, no al Medialuna sino a otra parte? Ella acepta. A eso de las tres de la mañana, llegan a la casona incendiada. A Rita, el sitio tiene que resultarle aborrecible, pero se lo toma en son de broma (así es ella). ¿En son de broma le pregunta a George si la ha llevado ahí para matarla? George le dice que sí, lo que, en efecto, aunque siniestra, también es una broma. Bajan al sótano y hacen el amor en la camilla, ante la cámara que George enciende un segundo antes de prender los reflectores. Rita mira hacia la cámara, excitada (he visto esa cara). Es difícil saber si George ha premeditado la grabación, pero es un hecho que la existencia de ese video, más adelante, jugará en su favor…
DIARIO, 27 de agosto de 2015
Todavía en junio del ’92 todo el mundo seguía hablando del golpe de estado. Ariadna estaba descontrolada de rabia, a su manera, es decir hacia adentro, mientras que George daba la impresión de estar a favor del golpe (aunque lo más probable es que solo fingiera aprobarlo: ¿o quizás le gustaba la espectacularidad de la historia y el hecho de encontrarse en medio de ella?). Sus apóstoles de San Marcos y la Católica, y sus apóstoles de los talleres de cine, que parecían más apóstoles que nunca ahora que George andaba barbudo y melenudo, tomaban sus palabras con humor. Lo mismo hacía Ariadna y lo mismo Rainer, cuya propia experiencia de vida lo había vuelto alérgico a los tiranos, los dictadores, los autócratas y los sátrapas, y cuya calidad de hombre culto, además, le generaba una repulsión visceral hacia Fujimori.
Cuando George, seguramente por molestar, en una de sus visitas diarias −me resulta difícil entender por qué prolongó por tanto tiempo, hasta mediados de julio, los prolegómenos del crimen−, decía que todo estaba bien, que ahora el gobierno podría arrasar a los senderistas sin pensar en tonterías como los derechos humanos, Rainer respondía: se ve que tú nunca has peleado en una guerra. George le decía que no. Rainer le decía que él tampoco pero que una guerra se había peleado encima de él, adentro de él, en su cara, en su cerebro. Y créeme que nadie que ha vivido una guerra quiere vivir otra después, decía.
Una noche los tres toman unas cervezas en la casita rosada y Rainer se pone a hablar en círculos, a formar imágenes raras para explicar algo que no sabe cómo explicar. Al cabo de un rato le dice a George que quiere hacerle una pregunta. Sin duda tampoco sabe cómo formularla, o le toma mucho tiempo ordenarla mentalmente, porque vuelve a las metáforas. Dice algo así: Barlovento es el punto desde el cual sopla el viento. Hace una pausa. Dice: Sotavento es el punto hacia el cual sopla el viento. Segunda pausa. Toma aire, dice: cuando hay un tifón, un huracán, una tempestad, barlovento y sotavento se confunden, se vuelven uno, indescifrable. George lo mira. Eso también pasa con el viento de la historia, dice Rainer: el viento de la historia, que arrastra al ángel de la historia. Unas veces va de aquí para allá, y avanzamos, otras veces va de allá para acá, y retrocedemos. Pero otras veces hace las dos cosas al mismo tiempo, y nos quedamos en el mismo lugar y no vamos a ninguna parte. Y otras veces todos los vientos soplan hacia un mismo sitio, y tú quisieras que ese sitio fuera el futuro. Pero si tú estás en el lugar hacia donde soplan todos los vientos, no te parece que sea el futuro, porque tú ya estás ahí, y porque el futuro no puede ser un lugar atacado furiosamente por todos los vientos del mundo. ¿Me entiendes, George? George lo mira. Lo que quiero preguntarte, dice Rainer, es simple: ¿cómo se llama el lugar hacia el cual soplan todos los vientos? George no sabe qué responder. Cuando yo era joven, dice Rainer, ese lugar tenía un nombre: Deutschland.
George termina su cerveza. Rainer termina su cerveza. Ariadna deja caer la cabeza sobre el hombro de George, que mira los cuadros en la pared.
Esos cuadros son fundamentales en esta narración. Las cosas que Rainer le ha dicho a George sobre la piedra de la locura, George las ha escuchado antes, de niño, en Maine: se las ha dicho su padre. Una semana después, le pide a Ariadna que lo acompañe al Hospital del Niño, la lleva hasta la sala de los chicos con hidrocefalia, le muestra las válvulas que los médicos usan para drenar los ventrículos obstruidos. George pasa un buen rato mirando a las criaturas. Hay una fila de camas y una fila de incubadoras con un niño o un bebe en cada cama o en cada incubadora, excepto en una cama donde hay dos niños, y una incubadora donde solo hay sábanas arrugadas. George les habla y les juega y les hace pases mágicos y les canta canciones y Ariadna siente que es el hombre más bueno del mundo. Cuando salen, él hace un comentario, una comparación que involucra la piedra de la locura y las válvulas de los niños hidrocefálicos. Son solo un par de frases pero la dejan perturbada, sin saber qué pensar, preguntándose si ha escuchado bien. Para entonces, él puede decir cualquier barbaridad y Ariadna prefiere no entender.
LIBRETA 4. Noviembre de 1992
… Creo haber dicho varias veces (pero puedo equivocarme) que el homicidio tuvo la particularidad de no durar unos minutos ni unas horas sino cincuentaicinco días.
Comenzó a mediados de julio.
George pasa por la casita rosada y le dice a Ariadna que esa noche quiere llevarla a un lugar especial, que se ponga muy bonita y elegante y lo espere a eso de las nueve. ¿Ella se emociona? ¿Se hace ilusiones? Durante todos esos meses se ha preguntado por qué George, a pesar de cortejarla sin pudor y visitarla a diario y acompañarla al cine y darle una atención que no parece dispensar a nadie más, nunca ha hecho nada por dar el siguiente paso, ni siquiera apretarla contra su cuerpo, ni siquiera darle un beso que no parezca el beso de un amigo o de un hermano.
A las siete de la noche se desnuda frente al espejo, mira su cuerpo. No sabe que George acaba de salir de la casona incendiada y ha cruzado la pista y mira su ventana desde la penumbra del malecón. La cortina está cerrada, George solo intuye siluetas y respira. ¿Quiere convencerse de que está tranquilo, de que su plan es perfecto y nada puede salir mal? Ariadna se prueba dos o tres vestidos, una blusa y dos faldas, otro vestido con un escote que le parece escandaloso: ¿aunque quizás no? George cruza la pista varias veces, entra a la casona, baja al sótano, infinitamente reacomoda dos jarrones de flores amarillas a los lados de la camilla, prende y apaga la cámara, prende y apaga los reflectores, apaga el grupo electrógeno, deja el sótano a oscuras, vuelve a salir.
Ariadna se prueba unas medias negras, unos zapatos de taco que no acostumbra usar y que no se ha puesto en años, camina nerviosamente entre el espejo y la ventana. Le parece ver a alguien en el malecón: lo ignora, se prueba otro vestido. El hombre en el malecón es George. ¿Ya no se oculta? ¿Cree, por el contrario, que sería conveniente que Ariadna lo viera, que creyera que es un pretendiente nervioso que espera ante su puerta mucho rato antes de la hora acordada? Ariadna abre un cofre con joyas que una vez le dijeron que eran de su madre, aunque no lo eran (de todas formas son las únicas joyas que tiene), y se las pone: un collar de falsas perlas negras, una sortija de plata quemada con una perla negra de verdad y un par de aretes que no son del mismo juego, pero parecen. Lleva las medias y los zapatos y las únicas bragas de su cómoda que no le resultan súbitamente espantosas pero aún no se pone el brassiere porque no ha decidido qué vestido usar o porque está pensando que tal vez sea buena idea no usar brassiere.
George entra una vez más a la casona, vuelve al sótano. ¿Tiene ganas de abrir su mochila, ponerse la máscara de oso, echarse a dormir? Trata de relajarse, pasea entre los escombros de la sala. Según calculo, a las ocho y treinta Rainer golpea a la puerta del cuarto de Ariadna y le dice que va a salir a caminar (como todas las noches, a la hora de siempre) y le pregunta si necesita algo, si quiere que le compre alguna cosa en la bodega. Ariadna le dice que no, hace sonar un beso a través de la puerta y le pide que no se preocupe si regresa tarde, que va a salir con George. Rainer baja a la cocina, le da cuerda a un reloj (¿ocho y treintaicuatro?), sale a la calle. Camina unos metros, pasa frente a la casona incendiada y ve a George en la vereda. Aunque está en las sombras, Rainer lo reconoce. George lo saluda. Rainer le dice que Ariadna todavía no está lista, que se está cambiando, y le pide que lo acompañe a la bodega. Es evidente que George no quiere acompañarlo (no quiere modificar su plan). Rainer debe darse cuenta de que George no quiere ir con él, porque no insiste.
Los dos hombres están solos en la calle, Ariadna ante el espejo, probándose un vestido negro que rápidamente reemplaza por uno amarillo, del color de las flores en su mesa de noche. Coge una de las flores y se la pone detrás de la oreja pero el detalle le parece excesivo y vuelve a probarse el vestido negro y lo descarta y finalmente elige el amarillo. George y Rainer siguen ante la casona incendiada, que parece escrutarlos desde lo alto de la escalinata. Parece una casa de mi ciudad, una casa de Dresden, hace mil años, dice el anciano, de pronto, mirando la puerta, sin que George haya dado señales de querer conversar con él. (¿Esto lo irrita, lo intranquiliza?). Es como si alguien hubiera puesto aquí, a unos metros de mi casa, una casona de la ciudad de la que me fui hace mil años, para que no pueda olvidarme del pasado, dice Rainer: así lucían las casas de Dresden al final de la guerra. Antes la veía y me daban ganas de entrar. Porque a veces dan ganas de recordar las cosas más terribles. Es como un vértigo.
Ariadna sale de su cuarto, se perfuma, se mira en todos los espejos del segundo piso. De inmediato le parece una actitud banal. No se reconoce en esa emoción. No es una chica romántica, tampoco enamoradiza. De hecho, cree que nunca ha estado enamorada, hasta ahora. Tampoco se reconoce en los espejos: el lápiz labial le sabe raro, no tiene idea de cómo ponerse el rímel: ¿quién es esa mujer? Afuera, Rainer no para de hablar sobre Dresden y la guerra y George se impacienta. Su plan depende de la exactitud, de las manecillas del reloj: mira el reloj. Son las ocho y cuarentaisiete. Ariadna lo espera a las nueve. De pronto, George le dice a Rainer: yo tengo la llave de la casona. Rainer parece no entender. ¿Ah?, gesticula. Yo tengo la llave de esa puerta, dice George: ¿quiere entrar? El anciano lo mira y mira la casona y George mira al anciano y la casona y la casona parece mirarlos a los dos. Ariadna se ve al espejo por última vez, se toca el corto pelo rubio a lo Jean Seberg, tan corto que no tiene nada que hacer con él. Se despide de sí misma, baja la escalera, se sienta detrás de la puerta, se queda inmóvil. ¿Siente que si se mueve demasiado su disfraz se va a desmoronar?
A media cuadra, George repite: ¿quiere entrar? Rainer dice que no y mira a George como si lo viera por primera vez. ¿Por qué me preguntas eso?, dice (recién entonces sospecha que algo anda mal). Es el momento del cual depende todo, o el momento que, desde un principio, ha dependido de todos los momentos anteriores.
Ocho minutos antes de las nueve, George coge a Rainer del cuello y lo fuerza a subir la escalinata. El viejo cae, su cadera golpea el primer escalón, sus zapatos suben rebotando en los otros seis. George no busca la llave porque ha dejado la puerta entreabierta. Arroja a Rainer al piso, lo coge por los tobillos −¿lo arrastra sobre detritus animales?, ¿el cuerpo de Rainer libera las miasmas de los insectos desecados?−: llega a la puerta del sótano. Deja rodar al viejo dos o tres peldaños. ¿Rainer se golpea la cabeza, se aturde? Seguramente, porque ya no ofrece resistencia: George lo manipula como a un muñeco. Ariadna asoma por el rombo de vidrio de la puerta, mira el muro del malecón y la crecida de las olas. Cuando limpia el vaho de su respiración sobre la ventana, ve sus uñas. No se ha pintado las uñas. Pone una mueca de fastidio pero decide que no está mal: que al menos sus uñas se vean como siempre, para que haya una parte de ella que le resulte familiar. En ese momento, tres casas más allá, Rainer ya está sobre la camilla del sótano, los brazos y las piernas encorreados al borde de metal. George le acaba de poner un trapo en la boca. El anciano abre los ojos, siente que está adentro de una pesadilla, siente que es otro, piensa que eso que está pasando le está pasando a otro. George lo mira de muy cerca, le susurra al oído:
Vengo de parte de Laura Trujillo.
No dice nada más. Se sacude la ropa, sube la escalera, camina a la casita rosada y toca el timbre. Ariadna ya lo vio llegar a través del rombo de vidrio pero espera un rato antes de abrir la puerta. El malecón está desierto, como siempre, de modo que buscan un taxi dos cuadras más allá…
… Para Ariadna, la noche es decepcionante. George no solo no intenta seducirla, ni se deja seducir, sino que da la impresión de tener la cabeza en otra parte. De vuelta en casa, ella se queda varias horas rodando en la cama. Por fin concilia el sueño y duerme hasta media mañana. Recién cuando baja a desayunar nota la ausencia de su padre.
Cuando sale para ir a la comisaría de Maranga, horas después, George aparece en la calle. Ella está sollozando, él la escucha y la acompaña. En la comisaría, Ariadna apenas puede hablar. George le dice a un policía que él vio a Rainer salir de casa cerca de las nueve de la noche, que hablaron un segundo y se despidieron y que él de inmediato tocó a la puerta de Ariadna y juntos tomaron un taxi para ir a Barranco. Ella confirma todo.
Una semana después, George va con ella a la Dirección de Personas Desaparecidas. De hecho, George pasa con ella varias horas de cada día a partir de entonces. Deja de lado a los chicos de San Marcos y la Católica, y a los chicos del taller (yo no lo vi más). A veces va al Medialuna, le lleva comida a Hildegardo, habla con Rita Moreno, tienen sexo en un depósito en la trastienda de la recepción, a veces salen, otras veces él va solo al cine. Pero todos los días regresa donde Ariadna. Es importante decir que no la acompaña hipócritamente. De verdad se compadece de ella, del hecho de que ella tenga que sufrir por lo que él está haciendo.
El resto del tiempo George está con Rainer, en el sótano de la casona…
… El viejo muere el 11 de setiembre. A la mañana siguiente George deja una nota anónima en el periódico donde yo trabajo. ¿Lo hace por eso? ¿Porque sabe que yo estaré ahí? [Me lo pregunté muchas veces: ahora creo que no, que esa decisión suya no tuvo nada que ver conmigo]. En la nota dice que ha ocurrido un homicidio y dice dónde hallar el cadáver y dónde hallar al asesino, un senderista llamado Hildegardo Acchara, que está alojado en el hostal Medialuna, en Miraflores, bajo el nombre de Ronald Flores. Esa nota (una carta de dos páginas, que dice muchas cosas más) es el último rastro que deja George antes de desaparecer para siempre…
DIARIO, 29 de agosto de 2015
A la luz de lo que descubro años después, es posible especular que, durante los cincuentaicinco días en que George tuvo a Rainer secuestrado, lo sometió a diversas torturas. Pero también es posible que, más allá de maniatarlo y amordazarlo, no infligiera sobre él ninguna violencia adicional. Al menos no mientras estuvo con vida. Pero sí después. Porque en el acta del médico forense consta que en el cráneo de Rainer se encontró un agujero, horadado con un taladro, bastante más grueso que los dedos de un adulto, que llegaba hasta el ventrículo izquierdo del cerebro. El médico está seguro de que fue hecho post mortem, aunque no se atreve a decir con qué objetivo.
Yo sí lo sé.
Yo imagino a George asomando por el hoyo en el cráneo de Rainer, acercando un ojo, cerrando el otro, para ver mejor, alejarse y estirar el índice y meterlo en el hueco, tantear adentro, tocar con la yema del dedo, pensar que sí, que ahí estaba, que eso era.
Eso tiene que ser, habrá pensado George: es la piedra.
(Pobre hombre, pobre muchacho, buscando la piedra de su locura en una cabeza ajena).
Eso último no se ve en la película que grabó en esos cincuentaicinco días, y que yo veo casi todas las noches desde hace cuatro años en este sótano bajo la biblioteca de mi casa (George hablando en primer plano, Rainer detrás, amarrado a la camilla); una película que conseguí en el año 2013, cuando ya se me había revelado el resto de la historia, cuando ya sabía quién era de verdad Rainer Enzensberger y quién era Laura Trujillo y ya me había cruzado con la legión de fantasmas que llevaron a George a ese sótano y lo obligaron a convertirse en ese monstruo.
DIARIO, 2 de setiembre del 2015
He llamado a Gus Fowley Partridge y le he pedido que no venga.