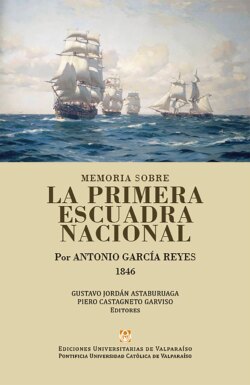Читать книгу Memoria sobre la Primera Escuadra Nacional - Gustavo Jordán Astaburuaga - Страница 7
ОглавлениеAnálisis de la Obra
En la introducción de su Memoria acerca de la Primera Escuadra Nacional, García Reyes destaca dos conceptos trascendentales acerca de Chile como país marítimo: nuestra dependencia vital del mar para desarrollar nuestro comercio exterior y nuestra geografía de carácter eminentemente insular, tanto respecto del resto de los países de Sudamérica, como entre las grandes áreas geográficas que conforman nuestro país: el norte grande, el centro, el área sur-austral, territorios que solo podían ser conectados eficientemente por mar en su época.
Destaca, nítidamente también, el profundo convencimiento que tenía O’Higgins en la Guerra de la Independencia de la necesidad de contar con una poderosa Escuadra que permitiera conquistar el control del mar en el Pacífico Sur, y una vez logrado, invadir el Perú con un ejército expedicionario, para destruir el centro del poderío español del Virreinato del Perú y así asegurar la independencia de Chile y del resto de los países sudamericanos.
Utilizando un variado lenguaje, propio del siglo XIX y que nos suena a veces un tanto anticuado, pero que intencionalmente hemos querido mantener en su forma original, el autor nos deleita con este relato único, y por lo demás ameno, de la titánica tarea que significó la creación y zarpe de la Primera Escuadra Nacional y todas sus operaciones, con sus éxitos y fracasos. Los temas de reclutamiento del personal, la asignación de los mandos de los buques, el impacto que generó el almirante Cochrane al asumir el mando de la Escuadra, los desafíos logísticos que se debieron superar, la estrategia aplicada y los resultados logrados, todos temas que son tratados con singular maestría en este interesante y ameno libro.
Retrato fotográfico de Antonio García Reyes
Daguerrotipo sin fecha.
Fuente: Sala Medina, Biblioteca Nacional.
Es decir, a pesar de que el título de la obra pudiera llamar a engaño, no se centra en la Primera Escuadra Nacional de 1818 propiamente tal, sino que ofrece una visión integral de las campañas de emancipación en su aspecto naval, en el período comprendido entre 1810 y 1823.
Su estilo es conciso y detallado a la vez, con algunos datos que no aparecen en otras publicaciones y otros que sirvieron y fueron utilizados por historiadores de generaciones posteriores. Hay pocas apreciaciones que pudieran considerase erróneas, como la afirmación que la casi totalidad de las tripulaciones de la Escuadra era extranjera, lo que se compensa ampliamente por la precisión de la información ofrecida.
El hecho que García Reyes hubiese revisado los archivos de la Armada de la época y entrevistado a los actores relevantes de los hechos relatados, entre ellos, sin lugar a dudas, al almirante Blanco Encalada, enriquece enormemente esta obra, porque le da una solidez investigativa y testimonial de un incalculable valor, que permanece plenamente vigente hoy, a 172 años de haberse publicado por primera vez. Aunque sea una investigación ajena a los estándares historiográficos de hoy, sin duda que luce el máximo rigor exigible en su época.
Un juicio del resultado nos lo brinda un contemporáneo, el entonces joven historiador Diego Barros Arana:
La Memoria de García Reyes es bajo muchos aspectos una obra maestra. La elegancia y brillantez de su lenguaje, el fuego y colorido con que adorna la descripción de los combates navales, la precisa claridad de su narración y el interés que sabe darle, son las dotes de estilo más prominentes de su obra; pero hay en el fondo tanta animación y tanto tino para presentar los sucesos sin muchos detalles, que basta leerla para conocer exactamente las campañas de la primera Escuadra, sus prohombres y la época en que les tocó figurar.8
Este libro es un merecido homenaje de un distinguido abogado y académico de la Universidad de Chile a todos los marinos que conformaron la Primera Escuadra Nacional, destacando la importancia de esta fuerza de combate en el devenir de Chile, por depender nuestro país vitalmente del mar para su desarrollo, sobrevivencia y crecimiento como país.
La historiografía naval chilena posterior a García Reyes
La Memoria de García Reyes fue una obra muy celebrada y apreciada en su tiempo, pero su recuerdo se ha ido desdibujando, en parte fundamental porque no fue objeto de una reedición como la que se realiza con la presente obra. Pero también se pueden encontrar otras razones, siendo quizá la principal la aparición de nuevos estudios sobre historiografía naval, en un principio de carácter más bien general, y en épocas posteriores cada vez más específicos, que fueron relegando progresivamente este trabajo al olvido.
Además, pasó aproximadamente una generación desde aquella obra pionera de García Reyes y los trabajos del siguiente historiador que se ocupó de temas navales, que no es otro que Benjamín Vicuña Mackenna, a quien se puede considerar en cierto sentido un émulo del primero. A ello se agrega una tercera razón y es que, con el paso del tiempo, a partir de los años de cambio del siglo XIX al XX, los historiadores navales y marítimos que fueron surgiendo eran, de forma cada vez más acentuada, oficiales de la Armada de Chile, de manera que el origen y desarrollo de esta nueva generación historiográfica fue, mayoritariamente, de carácter institucional.
Ello ha sido causa de equívocos y efectos no deseados, en el sentido que la circulación de tales obras ha sido principalmente dentro de la propia Armada, y por otro lado, la sociedad civil ha cultivado la errónea percepción que ésta es una porción de la historia especializada y confinada a un reducido círculo, dentro de la propia Marina. El surgimiento de historiadores civiles que llegaron a coexistir con uniformados también ha sido gradual, persistiendo en todo caso una cierta dificultad para llegar a públicos más amplios, pese al potencial interés que pudiera existir.
Ya se ha mencionado a Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) como una suerte de segundo pionero o puente respecto de García Reyes. Vicuña Mackenna, quien ya tenía una abundante obra como escritor y periodista, entra en la categoría de historiador naval en 1879, precisamente el año en que comienza la Guerra del Pacífico, con su obra Las dos Esmeraldas, realizada con la celeridad con que era capaz de trabajar, donde realiza un parangón entre Lord Cochrane y Arturo Prat y los buques con ese nombre a los que estuvieron vinculados, matizado con notas sobre la guerra en el mar en aquella época, completado con un valioso apéndice documental, reproducido posteriormente en otras publicaciones.9
Siempre fiel a sí mismo, este autor escribía la historia prácticamente apenas sucedía, como sucedió con su serie dedicada a las principales campañas de la Guerra: Tarapacá, Tacna y Arica y Lima. En su obra en dos volúmenes La Campaña de Tarapacá, también englobó la Campaña Naval.10
Paralelamente su hermano Bernardo Vicuña realizaba un aporte sucinto, pero pionero: la primera biografía de Arturo Prat, también aparecida en 1879. Ella proporcionaría elementos de base para los futuros autores que estudiaron al máximo héroe naval chileno.11 Junto a ella, en los años siguientes aparecieron dos importantes recopilaciones sobre la jornada del 21 de mayo de 1879, una de ellas debida al abogado y parlamentario Luis Montt (1880),12 y otra, al periodista y excombatiente, Justo Abel Rosales, publicada esta última en 1888,13 con ocasión de la sepultación de los restos de Prat, Serrano y Aldea en el monumento-cripta de la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
Como era esperable, la Guerra del Pacífico, al igual que otros conflictos, generó obras de carácter testimonial, surgidas al calor de la contingencia bélica, que por el transcurso del tiempo han devenido en históricas. Es el caso de uno de los sobrevivientes del Combate de Iquique, más precisamente el ingeniero Juan Agustín Cabrera, el único civil que se hallaba en ese momento a bordo de la Esmeralda14, testimonio que se complementa con otros, como las cartas de oficiales prisioneros. A propósito de este conflicto bélico, es llamativo el fenómeno de las publicaciones realizadas por jefes navales para defender sus posturas o explicar sus decisiones durante la campaña, en particular los contralmirantes Galvarino Riveros15 y Juan Williams Rebolledo16. Respecto de este último, además, su hijo realizaría, décadas más tarde, una defensa póstuma de su actuación durante la Campaña Naval de 1879.17 Análogamente tardía es la obra de Juan Esteban López Lermanda, quien fuese comandante del blindado Blanco Encalada durante la primera fase de dicha campaña.18
Williams Rebolledo también realizó una revisión tardía de su participación en la Guerra contra España de 1865-1866 al mando de las fuerzas navales chilena y peruana, en 1901.19
Volviendo a Benjamín Vicuña Mackenna, sería tarea ardua enumerar los numerosos trabajos en publicaciones periódicas, incluyendo la Revista de Marina, que más que artículos eran verdaderos ensayos. Por cierto, que esta publicación, nacida en 1885, ha sido desde entonces y hasta nuestros días un espacio constante para la publicación de una gran cantidad de artículos sobre historia naval de diversa índole, sean de investigación o de divulgación.
El siguiente historiador naval perteneció a las filas de la Marina, y además, fue un sobreviviente de la guerra: hablamos del almirante Luis Uribe Orrego (1847-1914). Una de sus aportaciones más relevantes es precisamente sobre el conflicto en que participó: Los combates navales en la Guerra del Pacífico (1886)20, donde destaca su estilo narrativo sobrio en extremo (incluyendo los propios hechos de armas en que se halló presente, como el Combate Naval de Iquique), y un profundo sentido analítico. Sin duda fue influenciado por las nuevas tendencias que comenzaban a imperar acerca de la guerra “científica”, de lo que derivan las virtudes de esta obra, que conserva su vigencia.
Uribe también publicó, hacia el final de su vida, una obra de carácter más general, Nuestra Marina Militar (1910-1913)21, que abarca desde los orígenes de la Armada hasta la Guerra contra España. Otra obra destinada a permanecer en el tiempo, pese a no haber sido reeditada, y entre sus características está su trabajo de investigación con abundante uso de documentos de archivo, utilizando también, entre otros antecedentes, la Memoria de García Reyes. Previamente, este oficial y escritor había publicado una historia naval de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que posteriormente incluyó íntegra en su obra más general.22
En la misma época en que aparecían los tomos de Nuestra Marina Militar, se publicaba un trabajo de estilo distinto, crítico, analítico, y claramente tributario de las doctrinas formuladas por el escritor naval estadounidense Alfred T. Mahan. El libro La influencia del poder naval en la historia de Chile de Luis Langlois (1911),23 por su solo título revela dicha influencia, siendo al mismo tiempo un nuevo e importante escalón en la construcción de una historiografía naval nacional. Sus análisis de las guerras de Chile y sus operaciones navales, en un estilo directo y por momentos descarnado, convierten a Langlois en otro autor que puede considerarse un clásico en la materia, con juicios todavía dignos de ser considerados.
Casi dos décadas más tarde, otra obra de carácter analítico, el Estudio crítico de las operaciones navales de Chile, de Alejandro García Castelblanco (1929),24 sigue en gran parte los conceptos de Langlois llegando, por lo general, a similares conclusiones.
Entretanto, había aparecido una de las pocas obras dedicadas específicamente a la Campaña Naval de 1879, de hecho, la primera después de la obra de Luis Uribe. Nos referimos a la obra Luis Adán Molina (1920)25, autor de otros libros centrados en campañas del conflicto del salitre.
Un oficial de fácil y amena pluma, el comandante Carlos Bowen Ochsenius, conocido por su seudónimo de Pierre Chili, puede considerarse que inaugura un sub-género dentro de la literatura naval: el anecdotario. Su obra Mar y Tierra nuestra26 es un conjunto de relatos o chascarros, a menudo basados en hechos reales, con nombres ligeramente cambiados, en un tono ligero y a menudo humorístico, que ha tenido muchos seguidores en miembros de la Armada que han publicado sus vivencias y anécdotas hasta el día de hoy. Estas obras en su conjunto también tienen el valor de ofrecer pinceladas sobre la idiosincrasia naval.
En este mismo período también apareció una obra destinada a reseñar la vida y obra de los marinos más destacados en una especialidad tan relevante en tiempos de paz como lo fue y sigue siendo la hidrografía.27
Avanzando hacia épocas intermedias, cabe mencionar una obra de propósito divulgativo, la Historia Naval de Chile de Luis Novoa de la Fuente (1944), pensada para el uso de las diversas escuelas de la Armada28. El siguiente hito digno de mencionar es otra obra de carácter general y destinada, asimismo, a un público amplio, no especializado: la Historia de la Marina de Chile, de Carlos López Urrutia (1969)29. Se trata de una obra concisa, en un solo volumen, a la vez que plena de información, un poco en el estilo de publicaciones similares del mundo anglosajón.
Los primeros 150 años de la Marina nacional fueron el motivo para que otro investigador salido de sus filas, el capitán de navío Rodrigo Fuenzalida Bade, acometiese la vasta empresa de realizar una historia institucional general, que resultó en el esfuerzo de mayor aliento acometido hasta entonces. Su obra, La Armada de Chile. Desde la Alborada al Sesquicentenario30, en cuatro tomos y casi 1.200 páginas en total, tiene ante todo el carácter de una vasta crónica narrativa plena en detalles, con elementos de análisis crítico de los momentos fundamentales. Si bien su extensión hace de su lectura íntegra todo un desafío, tiene un estilo que ha ido perdiendo vigencia y además no está exenta de errores, pero todavía se sigue acudiendo a ella como fuente de consulta.
Además, debió pasar más de una generación antes que otro autor, ya en pleno siglo XXI, asumiese el reto de realizar otra historia general, como ya lo veremos.
En un estilo similar a su obra ya mencionada, Fuenzalida Bade también hizo su aporte a la historiografía naval en el subgénero biográfico con dos obras: una de índole general31 y otra centrada en la figura del comandante Arturo Prat.32 El máximo héroe naval chileno naturalmente había recibido atención previa de los historiadores, siendo quizá el más ilustre de ellos José Toribio Medina33, al que sigue Juan Peralta, profesor de la Escuela Naval y autor de una biografía breve, pero con un rico apéndice documental34; sigue esta línea el investigador y museólogo Walter Grohmann con una obra que busca rescatar la iconografía pratiana.35
Tras un par de décadas, el historiador Gonzalo Vial acometió un nuevo esfuerzo biográfico integral de la figura del comandante de la Esmeralda,36 al que siguió la publicación contextualizada del epistolario del héroe a su mujer, Carmela Carvajal.37 Por su parte, el historiador estadounidense especializado en la Guerra del Pacífico, William F. Sater, ha contribuido con una investigación sobre la figura de este marino en el imaginario colectivo chileno.38 El más reciente esfuerzo biográfico sobre Prat ha sido una obra de autoría colectiva, compuesta de diversos textos en estilo predominantemente ensayístico y de gran formato.39
Prosiguiendo con el sub-género biográfico, la figura del vicealmirante Juan José Latorre también puede considerarse bien estudiada en las últimas décadas.40 Análoga atención ha recibido la figura de Patricio Lynch, aunque en este último caso se eche de menos estudios más recientes41, en cuanto a otras figuras, como Luis Uribe y Carlos Condell, siguen esperando a un biógrafo con una obra que les sea especialmente dedicada.
El vicealmirante Lord Thomas Cochrane ha recibido una atención que puede considerarse como relativa, especialmente si se considera la abundante bibliografía existente en lengua inglesa. En primer lugar, cabe mencionar la publicación parcial de las Memorias de este jefe naval,42 en lo relativo a su servicio en Chile, seguida de obras centradas tanto en su figura como en sus campañas.43 Hacia fines del siglo XX destacan la publicación de un importante corpus documental a cargo de la Armada44 y la biografía de Carlos López Urrutia con nuevos antecedentes.45
Menor ha sido el estudio del vicealmirante Manuel Blanco Encalada, otra de las figuras fundacionales de la Marina, siendo las obras principales una biografía de carácter general escrita por uno de sus descendientes46, una obra de recopilación de diversos trabajos escritos por Benjamín Vicuña Mackenna47 sobre su figura y la edición de su epistolario.48
En general, el interés por estudiar los aspectos navales de la Guerra de Independencia aparece bastante desmedrado en comparación a la Guerra del Pacífico, salvo excepciones.49
También cabe hacer mención a la historiografía naval chilena del siglo XX como un campo parcialmente cubierto, con temas que sólo en épocas recientes han recibido atención, como es el caso de la actuación de la Armada durante la Primera50 y la Segunda Guerra Mundial51, resguardando una difícil neutralidad. Asimismo, ha habido reticencia en abordar un episodio singularmente doloroso como lo fue el motín de las tripulaciones de 1931, aunque existen trabajos tanto retrospectivos52 como testimonios de protagonistas53.
Otro episodio de la pasada centuria es el diferendo con Argentina por el Canal Beagle, que en 1978 llevó a ambos países al borde de la guerra, tal como había ocurrido exactamente un siglo atrás. La obra más centrada en su aspecto naval hasta ahora existente, se basa fuertemente en documentación como historiales de buques, y entrevistas a personal naval.54
Ya en la penúltima década del siglo XX, la Revista de Marina realizó una publicación que, si bien estaba claramente vertebrada en torno a la historia naval y el rol de la Marina en la historia nacional, implicó el esfuerzo de ampliar la mirada. La obra en dos tomos El Poder Naval Chileno, de autoría colectiva, ponía a disposición del lector una visión integral y abarcadora del tema que le servía de título, incluyendo aspectos relativos a la política internacional, una visión de la historia nacional, la proyección marítima, los intereses marítimos y la situación estratégica naval de Chile en el tiempo.55
Hacia la última década del siglo XX comenzaron a proliferar los trabajos sobre especialidades y planteles de la Armada, generados, como es fácil suponer, dentro de la Institución y que, pese a las limitaciones de difusión ya señaladas, tienen el mérito de crear un conocimiento sobre aspectos cada vez más puntuales y específicos. Esta tendencia dio la vuelta hacia principios del siglo XXI, con obras dedicadas a la Aviación Naval (1987)56, la Ingeniería Naval (1989)57, Abastecimientos58, la especialidad de Armamentos (1992)59, la Escuadra (1995)60, la Sanidad Naval61, la Autoridad Marítima62, la Escuela Naval (2000)63, la Ingeniería Electrónica (2003)64, la Infantería de Marina (2002-2012)65, las Telecomunicaciones (2014)66, la Artillería Naval (2015)67 y la Navegación (2016)68.
A modo de complemento de estos trabajos sobre especialidades, otro autor salido de las filas navales, el contralmirante Renato Valenzuela Ugarte, ha trabajado una línea de pensamiento marítimo en Chile y su evolución. Primeramente, centrándose en las concepciones de Bernardo O’Higgins sobre la importancia del mar y el poder naval nacional, y el rol de este último en las luchas por la emancipación continental69 y, en segundo término, una obra de carácter más general sobre el desarrollo del pensamiento marítimo en el país70. En cierta forma complementaria con la anterior, otra obra del comandante Carlos Tromben, tiene un carácter general y a la vez centrado en las relaciones entre la Armada y su contribución la sociedad chilena71.
El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch, también desarrolló una faceta de historiador naval, trabajando temas o rincones hasta entonces poco frecuentados en esta parcela de nuestra historia. A su publicación sobre la Armada en la Segunda Guerra Mundial ya citada, siguió una investigación centrada en la influencia de los adelantos de la tecnología naval en el desarrollo de la Institución72, y un trabajo centrado en un buque en particular: el acorazado Capitán Prat73. De este último es digno de destacar no sólo el que dicha unidad sea puesta en su contexto de época, tanto tecnológico como histórico, sino también por la escasez de trabajos monográficos de este tipo en Chile.
Otra de las escasas obras dedicadas a un buque en particular, es el paciente trabajo realizado por el comandante Enrique Merlet sobre el buque Escuela Esmeralda (6°), actualmente en servicio, reseñando cada uno de sus cruceros de instrucción74. Emparentada de algún modo con la anterior, es el trabajo realizado por investigadores del Museo Naval y Marítimo (actual Museo Marítimo Nacional), en torno a los cruceros de instrucción realizados por buques escuela del período de transición entre la salida del servicio de la corbeta Baquedano y la entrada en servicio del bergantín goleta Esmeralda. Obra de interés indudable por el tema y el período poco estudiado que trata75.
Acercándonos en esta exposición a la época en que Chile conmemoró su bicentenario, también merece una mención especial, por su erudición, la obra del comandante Guillermo Concha acerca de los buques de la Escuadra en su momento de máxima expansión, hacia principios del siglo XX76. En este reciente arco de tiempo, en que también el patrimonio histórico de la Armada ha tenido una paulatina pero creciente valorización, cabe mencionar a una obra gestada por iniciativas y apoyos privados, dedicada al acervo del Museo Marítimo Nacional y Archivo Histórico de la Armada.77
Paralelamente, el interés por la Guerra del Pacífico, siempre constante y renovado, se ha reflejado en años recientes, ya en pleno siglo XXI, en una nueva oleada de publicaciones, varias de las cuales están referidas al aspecto naval. Dentro de este tema, el abanico es amplio. Los títulos publicados en los últimos quince años incluyen documentación inédita referida al blindado Huáscar bajo bandera Chilena78; una investigación sobre la tripulación de la Esmeralda, hombre por hombre79; el rescate del legado del corresponsal de guerra Eloy Caviedes en sus relatos del Combate de Iquique en particular80 y la Campaña Naval de 1879 en general81 y estudios sobre la corbeta Esmeralda82. Sin olvidar recientes trabajos monográficos sobre los combates de Iquique y Punta Gruesa83 y Angamos84.
Dentro de la órbita de la Guerra del Pacífico, pero en estricto sentido ajena a ella, se halla la investigación sobre la misión del comandante Arturo Prat como agente confidencial a Montevideo y Buenos Aires, en el marco de la crisis con Argentina de finales de 1878, obra que trabaja incluso con escenarios bélicos hipotéticos85.
Una obra de carácter general y específico a la vez, rescata un aspecto fundamental para la Armada como sus buques, mostrando las unidades más relevantes hasta 1950, recogiendo información dispersa, escrita y gráfica86. Cabe mencionar también un intento de realizar una obra de carácter general, de un equipo encabezado por la historiadora Patricia Arancibia Clavel, obra de la cual se publicó sólo un tomo87. En este período también apareció una obra de carácter misceláneo, con el objetivo de divulgar y recoger, en un solo volumen, el variado mundo de las tradiciones y costumbres navales, tanto en Chile como en general88.
En un aspecto específico, la aproximación a la historia naval desde una perspectiva distinta, como es la regional, todavía es incipiente, aunque merece citarse una obra relacionada con la Armada y la región austral que podría marcar una tendencia futura.89
Carlos Tromben Corbalán, autor de buena parte de los trabajos monográficos sobre especialidades ya mencionados, tornó a aproximarse a la historiografía naval “generalista”. Primero, para realizar un quinto tomo, que completase la obra ya clásica de Fuenzalida Bade90 y luego, más de una generación después de la publicación de ésta, para asumir el desafío de realizar una historia general de la Armada.
El primer tomo de su obra apareció en 201791, abarcando desde la colonia hasta la Guerra del Pacífico. Es decir, tiene la particularidad de no comenzar con el período independentista, sino que se remonta a épocas anteriores, incluyendo información sobre los pueblos originarios y el mar, el descubrimiento, la conquista y el período hispano, poco tratado en obras anteriores92. Además, destaca en otras obras generales de historia naval nacional por incluir también aspectos que la exceden en su sentido estricto, tratando temas como el comercio marítimo y los viajes de expediciones científicas a nuestras costas. En lo propiamente naval, se destaca el amplio espacio dedicado a tratar las campañas de la emancipación. El segundo tomo se halla en preparación al momento de escribirse estas líneas.
El más reciente esfuerzo institucional se halla en pleno curso, con ocasión del Bicentenario de la Armada. Consiste en la publicación de libros sobre sus diversas especialidades, que al momento de escribirse estas líneas se hallan en pleno proceso de publicación: Submarinos, Aviación Naval, Abastecimientos, Infantería de Marina y Escuadra.
En la segunda década del siglo XXI, cuando Chile ha vivido varios aniversarios bicentenarios relativos al proceso independentista, ha sido una ocasión propicia, aunque no tan aprovechada como ameritaba, para revisar dicho período con una mirada actual. Ocasión que los editores de esta obra quisimos aprovechar en una obra que recogiera dichas campañas, así como el tratamiento de los almirantes Cochrane y Blanco, en un solo volumen.93 En la elaboración del mismo, la Memoria de la Primera Escuadra Nacional de Antonio García Reyes fue un descubrimiento que se transformó en compañía constante a lo largo del trabajo de elaboración.
A él quisimos volver y, como una suerte de gratitud que atraviesa las generaciones, cerrar con la presente reedición, el camino por él iniciado.