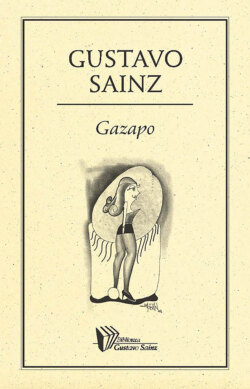Читать книгу Gazapo - Gustavo Sainz - Страница 9
ОглавлениеVulbo me cuenta que estuvieron en Sanborns de Lafragua hasta las tres de la mañana. Llegaron a las diez de la noche y en todo ese tiempo Fidel no se quitó los lentes oscuros; Balmori no terminó de tomarse el jugo de frutas que pidió al llegar, y Jacobo, por su parte, no cesó de mirar un vaso vacío. A veces lo hacía girar sujetándolo con la mano derecha del borde superior y después lo dejaba inmóvil: se ponía a tamborilear con los dedos sobre la mesa.
—Yo repasé los temas de costumbre —me dice Vulbo por teléfono—. El pleito con Tricardio, el choque con el auto modelo 39, la aventura en el lupanar, Lupita Torres Diente, el gato muerto con la navaja de Mauricio clavada entre los ojos, ¿me entiendes?
—Sí, a esa hora yo estaba dormido —explico.
—Balmori siempre pide un jugo de siete frutas y nunca se lo acaba. Nada más le da un sorbo y lo deja.
—Ya me he fijado.
—Fidel se despidió. “Yo me voy”, dijo acomodándose los anteojos negros, “tengo un sueño que me cierra los ojos”.
—Ja, ja. Lo imitas igualito.
—Nos dijo que el auto se iba a usar para unas lecciones de manejo. Eso creía el cuidador; nos iba a dejar sacarlo porque Fidel le dio veinte pesos. Teníamos que devolverlo a más tardar a las ocho de la mañana, pero ya sabes que lo llevamos hasta el mediodía, casi a las doce. “Me muero de sueño”, terminó. Tenía los ojos irritados y se los restregaba sin quitarse los lentes oscuros.
—Yo estaba dormido —repito. Me cubro la cara con las sábanas.
—…hasta parece que tenía sangre en vez de lágrimas.
—¿Quién?
—Fidel. Tenía los ojos irritados.
Pienso en Arnaldo. Entró con sus hermanas a Sanborns cuando Fidel se despedía. Balmori vio cuando se encontraron con Fidel, y cómo Fidel señaló la mesa donde estaban él, Vulbo y Jacobo, con una señal que abarcó todo el restaurante. Arnaldo los vio y llevó a sus hermanas hacia ellos.
—¿Bueno? —dice Vulbo (en el teléfono)—. ¿Qué te pasa?
—Nada. Voy a levantarme.
—Oye, ¿te conté lo de Nácar?
—No. ¿Cuál Nácar? Cuéntame.
Mauricio gruñe del otro lado de la cama: no lo veo, tiene la cara cubierta con la almohada.
—Fíjate, hace una semana, cuando vine por las llaves de la casa, conocí a una vecina. Está preciosa. Se llama Nácar y tiene unos ojos de sueño, 18 años y un novio de 25. Parece que discuten muy seguido porque él la encuentra demasiado niña. Le dije que yo tenía mala suerte, pues las mujeres que me gustan están comprometidas. Ella agradeció el comentario como si fuese un piropo. Antier me ayudó a colocar los primeros muebles que trajo la mudanza; elogió mucho una fotografía de la boda de mis papás. “Tu mamá es lindísima —dijo—, se parece a ti”. Fingí avergonzarme y ella realmente se apenó. Después me ayudó a colgar algunos cuadros. Tiene unas piernas de maravilla. Le dije que no tenía despertador y necesitaba ir a la escuela, que si podría despertarme a las ocho, pero no ha llegado.
—Todavía no son las ocho.
—Lo sé, pero ya la estoy esperando. A ver si puedo darle un beso. Dice que le da miedo la casa, sola; que no se explica cómo puedo vivir aquí sin mis papás, que debe ser horrible vivir solo. Le conté que mi familia tardará nada más unos días en llegar a México. Dijo que es mucho tiempo, que no podría vivir sola. Lo repite cada que entra en la casa. Bueno, ñis, ¿qué vas a hacer?
—Voy a levantarme.
—Okey. Fíjate, aunque viene a la casa es muy prejuiciosa, ¿eh? Alega que no puede ser mi novia porque acabamos de conocernos; que si quiero salir con ella tengo que invitar a su mamá. ¡Imagínate! Bueno, tocan, debe ser ella. Chao.
Cuelgo el teléfono y vuelvo a taparme con las sábanas.
Probablemente las hermanas de Arnaldo se sentaron en otra mesa y Arnaldo se quedó con los muchachos.
—¿Qué van a hacer? ¿Por qué a esta hora? —les preguntó. Quería incorporarse al plan. Incluso los acompañó hasta la puerta.
—No te vayas —le dijo una de sus hermanas—. A esta hora no podemos regresar solas. Es muy tarde.
—Voy a hojear las revistas —dijo.
Cerca de la salida, Vulbo, Jacobo y Balmori se despidieron.
—¿Nos vemos mañana?
—Pero si voy a ir con ustedes.
—No puedes dejar a tus hermanas —dijo Balmori.
—No me importa —respondió Arnaldo—. Yo jalo adonde quieran; madrazos o serenata o lo que sea.
—¿Aunque vayamos a un burdel?
—¡No sean payasos! ¿Qué tiene de raro un burdel?
—Fidel iba a venir —dijo Vulbo—, pero a la mera hora se rajó.
—Si vas, tienes que avisarle a tus hermanas —aconsejó Balmori y caminó hacia la calle.
—¿Eh? ¡Al demonio!
—Eres el único hombre de la casa, ¿verdad? —Jacobo detenía la puerta abierta.
—Para ellas soy “el niño” de la casa —dijo Arnaldo y salió tras ellos.
Cruzaron el Paseo de la Reforma. Yo estaba dormido, estoy seguro. Quizás en alguna parte ellos atravesaron el Paseo de la Reforma y llegaron a un estacionamiento.
El velador dijo:
—Se tardaron, ¿no? Ya casi amanece. Si no traen licencia pueden fregarlos… —se alejó con una linterna sorda bajo el sobaco. Después se oyó el ruido del motor y se vieron encendidos los faros del coche, al fondo del garaje. No tardó en llegar hasta ellos. Jacobo abrió la portezuela delantera y el velador bajó.
—¿De quién es el coche? —preguntó Arnaldo. Balmori lo empujó al interior.
—¿Por qué no tomamos un taxi? —insistió Arnaldo.
Jaboco le prometía al velador una propina.
—Nos lo prestaron por veinte pesos —dijo Balmori, antes de subir.
Vulbo, sentado frente al volante, logró que el auto arrancara sin dificultad.
—El velador nos lo prestó por veinte pesos —repitió Balmori.
El coche se dirigía hacia la estatua de Carlos IV y daba una vuelta prohibidísima en U con gran rechinar de llantas. Iban por el Paseo de la Reforma, rumbo al Castillo de Chapultepec.
—Pero es del padre de Fidel, ¿no? ¿Lo sabe?
—El padre no, pero Fidel sí. Él lo consiguió —explicó Jacobo—. ¿Qué no estabas?
El semáforo en la glorieta de Niza y Rhin los detuvo. No había coches ni gente por el Paseo, sólo árboles apenas iluminados por la luz mercurial.
—Bueno… ¿De qué se trata? —preguntó Arnaldo.
—De un robo —dijo Vulbo.
El auto arrancó estrepitosamente.
—En estas cosas no jalo —gritó Arnaldo.
—Tenemos hasta llave —agregó Jacobo, en tono tan endeble que permitía la duda.
Vulbo cambió la velocidad de segunda a tercera, luego a segunda y se dirigió al carril derecho de la calle, cerca de la banqueta.
—¡Párate!
—¡No seas payaso! —dijo Balmori.
—De veras —dijo Arnaldo. Abrió la portezuela del auto en marcha.
Vulbo frenó de improviso y Jacobo se proyectó hacia adelante.
—¡Qué susto me diste! No tuve tiempo de pisar el cloch.
—Mira —dijo Balmori—, se trata de recuperar las cosas de Menelao mientras sus papás duermen. Ya sabes que no dejan que se lleve nada de su casa y a todos nosotros eso nos molesta. Es más, si te interesa algo, te lo guardas. Es lo convenido.
—Queremos darle una sorpresa —masculló Vulbo—. Los papás no estarán.
—De todos modos, no jalo. Nos estamos viendo. —Arnaldo abrió la portezuela rozando el pedestal de Juan Antonio de la Fuente. Diplomático.
Jacobo se acostó en el asiento para alcanzar la portezuela y cerrarla. Arnaldo atravesaba la calle sin volver la cabeza hacia atrás. Balmori le gritó:
—¡No mames!
—Déjalo —murmuró Vulbo.
—Es capaz de irse caminando hasta su casa.
—Yo que él —sugirió Jacobo—, regresaba con mis hermanas.
Pasaron frente al Seguro Social. En los cambios de velocidad el auto se sacudía.
—A lo mejor ya cenaron —dijo Balmori—. Caminar hasta Sanborns y luego hasta su casa si no están, es mucho andar. —Y después de un rato—: ¿Creen que tenga dinero para un taxi?
Frente a la fuente de la Diana volvió a tocarles el alto del semáforo.
—No comprendo cómo Menelao/
—No todo. Ayer sacó la grabadora/
—pudo salirse de su casa y dejó todo allí.
—la grabadora y unos discos.
—Pero lo demás, su ropa, sus revistas, sus colecciones, todo lo suyo…
—Su papá dijo que eran parte de la casa y que, si Menelao quería usarlas, podría ir allí, pero que la casa no podía dividirse ni nada de eso, porque es una institución que/
—Dejó su cámara, ¿no?
—que no debía dividirse o algo así.
—¡Qué buey! —Jacobo abrió la ventanilla y la cerró en seguida.
—Esos pedos que me echáis —recitó Balmori—, no es ofensa que me hacéis…
Vulbo rió.
El auto rodeó la glorieta de la Diana. Pasaron frente a los leones inmóviles que guardan la entrada al bosque de Chapultepec. Balmori vio, a través del parabrisas, el monumento a los niños héroes, las columnas iluminadas por una luz fantasmal. Siguieron hasta la glorieta del cambio de Dolores y enfilaron por la Calzada de Tacubaya rumbo al sur de la ciudad, dejando tras de sí la zona arbolada.
—¿Se acostará Mauricio con Bikina?
—¿Acostarse, acostarse o…?
—Por lo menos estarán en el departamento —dijo Vulbo—. No creo que hagan nada porque tienen que entretener a Menelao, o bien no despertarlo si está dormido. Cuidarán que no se le ocurra venir a la casa de sus padres; más bien, impedirán que venga, si trata.
Deben haber ido por la avenida Benjamín Franklin.
Recuerdo que Mauricio me despertó esa noche al acostarse. Creo que dijo: “Hasta mañana, Melenas, son las seis”, y arregló la almohada que divide en dos nuestra cama.
—¿Y Bikina? —pregunté.
—La fui a dejar a su casa.
—¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo?
Se cubrió la cara con las cobijas para no responderme y no pregunté más. Intenté dormir. Soñé que iba con Gisela por la calle Aniceto Ortega. Mi padre pasó junto a nosotros, en su auto, y enfrenó, invitándonos a subir. Había como niebla, kalima, la llaman los pilotos, y nosotros corrimos hacia él. En una miscelánea bebimos refrescos y Gisela dijo que costaban mucho, que antes eran más baratos, cuando era chica, y mi padre, que la considera muy chica, le rasguñó con delicadeza las mejillas y ella rió con esos dientes blancos que tiene. Era una especie de neblina y el auto llevaba los faros encendidos, y los tres andábamos juntos y conversábamos sin estar enojados como sucede en la realidad, donde mi papá odia a Gisela y yo me salí de la casa por eso.
No pensé en los muchachos. No sabía que ellos iban rumbo a mi casa en la Colonia del Valle. Probablemente cruzaban Parroquia por la avenida Coyoacán y una cuadra después daban vuelta a la izquierda, por José María Rico, frente a la fábrica de refrescos.
Ahora, el intento de asaltar mi casa lo conozco porque Jacobo se lo contó a Gisela y ella lo repitió en la grabadora, también porque con algunas alteraciones Balmori se lo dijo a Mauricio y éste a mí, y porque finalmente Vulbo, esta mañana me relató algo similar, por teléfono, sin sorprenderse de que supiera frases que aún no me decía, por ejemplo:
Fidel terminando una historia consciente del mandamiento que obliga a no envidiar; Balmori protestando:
—No envidiar no es mandamiento —dijo, con gesto de exagerado asombro, subrayando su protesta con golpes de una cucharita sobre la mesa.
Jacobo intervino y agregó que era una de las cuatro virtudes teologales, y todos rieron.
Fidel le pidió a Balmori que bebiera el jugo que sólo había probado, y se despidió: —Me voy —dijo—. Tengo un sueño que me cierra los ojos —temblaba y con frecuencia se llevaba las manos al rostro pálido para acomodarse los lentes oscuros.
Horas después, los muchachos daban vuelta con el auto en Gabriel Mancera, rumbo al Sanatorio San José.
—Bueno —dijo Vulbo—. Ustedes dicen si aquí me estaciono o sigo hasta la casa.
—Me-mejor hasta la casa —tartamudeó Jacobo—. Si no, ¿cómo subimos todo?
El padre de Tricardio barría la calle frente a la vecindad; ellos enfrenaron junto a un garaje.
—¿Nos vería?
Vulbo apagó el motor.
—Nos ve en este momento —dijo Balmori—. Te hubieras estacionado hasta aquellos árboles.
—¡Me lleva la chingada! ¿Qué hora es?
—Las cuatro.
—¿Y ese tipo ya está barriendo?
—Es el portero.
—Te pico el agujero.
—Tenemos que madrearlo —sentenció Jacobo.
—No te la jales.
—Tu reloj está mal —dijo Balmori—, porque ya está clareando. Deben ser las seis, si no es que son como las seis y media.
—¡Ya cállense! —dijo Vulbo—. Vamos a fingir que esperamos a Menelao. Pregúntale si lo vio salir.
—¡Ah, mira! —se molestó Jacobo—. ¿Por qué no le preguntas tú?
—Las seis por lo menos…
—Bueno —le dijo Vulbo a Balmori—, vas tú. Pregúntale si ha visto a Menelao. Dile que lo esperamos para ir a un examen.
—Es domingo —señaló Balmori, abriendo la ventanilla. Sacó la cabeza y gritó—: Perdone… —repitió—: Perdone, señor… ¿No se fijó si el cuate que vive allí se asomó o algo así? Venimos por él para ir a una excursión.
—No —dijo el padre de Tricardio—. ¿Él les dijo que vinieran? Se llama Mentolado, creo que ya no vive aquí, por eso les pregunto.
—No sabíamos. Hace tiempo quedamos de pasar por él a esta hora y nos pidió que no tocáramos el timbre, porque despertaríamos a su abuelita. Él nos iba a esperar.
—No tengo por qué mentirles, jóvenes. No lo he visto y creo, ¿eh?, que ya no vive aquí.
—Bueno, vamos a esperarlo otro rato. Gracias —dijo Balmori—, perdone… —y cerró la ventanilla.
El hombre volvió a su tarea de arrastrar la basura con la escoba de varas.
—Ahora sí-sí-sí la fregamos. Ahora pue-puede-dede-decir que nos vio. Me-me hubieran de-dejado madrearlo.
—Cálmate, cuate.
Balmori permanecía ajeno a la situación.
—Ahora es peligroso —continuaba Jacobo—, nos ha visto y puede testimoniar que estuvimos aquí. Ni-ni siquiera tenemos la seguridad de que estén dormidos los padres de Mentolado, je, je, de que Menelao no esté dormido aquí; ni siquiera hemos comprobado si la llave es o no es, si si-sirve o no sirve.
Vulbo descansó su brazo derecho sobre el respaldo, se volvió y miró fijamente a Jacobo.
—Cómo eres sacón —le dijo, muy despacio—. Menelao dijo que sus padres siempre salen los fines de semana fuera de México, vino ayer y estuvo con su abuelita. Ella le dijo que salieron y que volverán hasta el lunes en la mañana. Menelao me lo dijo por teléfono.
—¿Y si hoy vino a dormir aquí?
—¡Mauricio está con él!
Balmori sacudió la cabeza. Observaba a un policía o a un velador uniformado que paseaba detrás de la reja anaranjada de los laboratorios Max Factor.
—Allí está un policía —dijo.
Vulbo no le entendió:
—Jacobo no quiere entrar. Entra tú.
—No —dijo Balmori–. Yo vine a quedarme en el coche para echar aguas. No conozco la casa ni sé dónde están las cosas. Menelao dijo que su cuarto siempre está cerrado con llave y no tenemos la llave, sólo tenemos la de la puerta de afuera y allí está el policía de la Max Factor.
—Nada más tengo llave de afuera —dijo Jacobo. No tengo la del cuarto, ustedes saben.
—Bueno, ¿van a entrar o no? —gritó Vulbo—. ¡Dame la llave!
—No. Voy a entrar, pero espérate. —Es-es-estoy demasiado nervioso, escucha cuánto tartamudeo…
—¡Hijos! —aulló Vulbo arrugando la nariz—. Te estás pudriendo.
—Ése me saluda porque me conoce —dijo Balmori. Jacobo abrió la ventanilla.
—Puedes dejarla abierta —dijo Vulbo, mientras abría otra.
—¿No les importa el policía?
—Yo hablé por teléfono con Mauricio desde Sanborns. Me dijo que estaba con Bikina y que Menelao dormía como una roca. No puede estar aquí —concluyó Vulbo.
Cada vez pasaba más gente por la calle.
Ahora puedo verlo todo: mi casa, su exterior plano, color marrón, sus cuatro ventanas cerradas, la puerta que se abre y Madhastra que emerge del interior frío y gris con una bolsa de papel. Ya es completamente de día y mis padres están cuando no debían estar.
Balmori le pregunta la hora a una sirvienta y ella asegura que son las siete y cuarto o las siete y veinte. Jacobo comienza a sudar, se palpa por todas partes y dice que de día los pueden detener y ninguno de los tres tiene licencia para manejar.
—No debemos andar en coche así.
—De todos modos lo tenemos que llevar —dice Vulbo.
También veo cómo se abre el garaje de mi casa y cómo sale el auto de mi padre arrojando humo por el escape. Puedo verlo inclinado sobre el volante con ese gesto de enojo tan suyo.
Vulbo me contará más tarde que el Buick 39 del papá de Fidel estorbaba la salida, y yo veré a mi padre limitándose a observar a los muchachos, furioso, y a Vulbo tratando de hacer andar el auto sin lograrlo.
—Nos bajamos —me cuenta Vulbo (por teléfono)—, puse la reversa y entre los tres empujamos el coche hacia atrás, ellos apoyados en el cofre, hasta que le dejamos el paso libre al auto de tu padre, que salió rapidísimo.
Pienso en Vulbo, Jacobo y Balmori discutiendo. Madhastra abraza una bolsa de papel llena de pan y cierra las puertas del garaje. Vulbo, Jacobo y Balmori entran en la angosta vecindad, siguen al lechero que lleva el mismo rumbo que ellos, al parecer, y están a punto de tocar en la casa de Gisela, pero ella sale a recibir la leche y los ve, apenada porque está en bata, despeinada y quizá desnuda debajo de la bata.
—Pasen —dice. Entra y guarda la leche en la cocina. Está en ropa interior bajo la bata, pero sin fondo. Ellos le cuentan y ella escucha.
A todos les asombra que estén mi padre y Madhastra.
—Y afuera estuvo todo el tiempo el padre de Tricardio —me dice Vulbo (por teléfono)—. Le dije a Gisela: “Tenemos la llave, pero ellos son miedosos. Mira qué pálidos están”, señalé a Jacobo y Balmori delante de ella, “mira qué miedo tienen”.
(Algo como una plancha que pesa en el estómago: el ano se cierra y es absorbido por el recto, lo jalan con un hilo hacia adentro, se aprieta como una mano al cerrarse: es el miedo.)
—Es muy raro que estén porque todos los sábados y los domingos salen —dijo Gisela, y no supo qué más decir.
—Le hablamos del asalto —me dice Vulbo—, y en su cara apareció un tic nervioso, muy cerca de la boca, algo muy característico de ella. También le contamos que el auto no arrancaba y que teníamos que devolverlo.
Pienso en Gisela, en sus labios, en una pequeña zona de la piel que palpita, cerca de ellos; en Vulbo, frente a la mujercita palpitante.
—Y creí —sigue Vulbo—, le dije, que su papá podría ayudarnos a ponerlo en marcha con los años que tiene de chofer de ruleteo. Teníamos que entregarlo y no sabíamos qué le pasaba; de pronto no quiso arrancar, ¿no? Podía ser la batería o un alambre suelto.
—Es que mi papá no vive aquí —me interrumpió Gisela—. Viene los domingos, pero más tarde, por si quieren esperarlo. Puedo ayudarlos a pisar el acelerador y poner la marcha mientras empujan. O pueden esperar a mi papá, quizás no tarde. Llega como a las once… —apoyaba sus palabras con gestos indecisos de las manos, como diciendo aproximadamente o más o menos—. Pero si quieren les ayudo —dijo—. Espérenme tantito. No tardo.
Balmori jugueteaba con los tres pollos blancos y las tías y Natasha tosían por el humo que despedía la hornilla cuando Gisela bajó de su recámara, ya sin bata, con un vestido corto.
Llegaron al final de la vecindad (o al principio, según se mire), y vieron a la esposa de mi padre que todavía estaba en la puerta, con la bolsa del pan.
—Buenos días, señora —saludó Gisela.
Madhastra, sin responder, entró y cerró la puerta con estrépito y hasta parece que con expresión de menosprecio.
—Es raro —comentó Gisela—, ningún fin de semana, que yo sepa, han dejado de salir fuera de México.
—¿Qué tal si hemos entrado? —dijo Balmori.
—No sé —respondió Jacobo.
—¿Es cierto —preguntó más o menos Gisela— que Mauricio grabó una cinta con lo del pleito con Tricardio? —su voz se agudizó al final de la frase.
—¿Una? Querrás decir veinte, ¿no?
—¡Hijos! No le creas, Gisela. Jacobo cuando no tartamudea, exagera. Grabó dos versiones. Y la más breve te la puedo decir igualita porque ayer estuvimos toda la tarde oyendo la cinta.
—Mauricio está loco con la grabadora, ¿verdad?
—Hasta sin grabadora —dijo Balmori.
—Me puse las manos en la boca, a manera de bocina —me dice Vulbo (por teléfono)—, y traté de imitar a Mauricio: “Estamos en el lugar de los hechos. Avanzamos hasta quedar a unos pasos de la camioneta donde están Tricardio, el Negro, César y los gemelos. Menelao se adelanta y abre bruscamente la portezuela más próxima a Tricardio, que al salir recibe una patada; cae fuera del auto y acepta la pierna o la rodilla de Menelao sobre su vientre, el corazón, según algunos, las dos manos cerradas contra la nuca y las puntas de los pies contra sus costillas, las golpean, las hieren, mientras los demás sitiamos la camioneta para impedir la salida del Negro, César o los gemelos…” Reímos.
Rieron, pienso.
Acompañaron a Gisela, sin dejar de hablar de la pelea. En la casa, Natasha trapeaba el piso, la tía Mochatea se limpiaba las manos en un delantal y doña Eválida vigilaba. Servían la mesa y los invitaron a desayunar.
No sé si aceptaron. Vulbo no me lo dijo; total, terminaron devolviendo el coche a mediodía. El cuidador les pidió más dinero. “Una centaviza”, dijo, pero ellos se burlaron y huyeron apresuradamente a unos baños de vapor.
—¿Qué tal si hemos entrado? —creo que razonó alguno de los tres.
Cruzaban la antigua calle de Artes, ahora Antonio Caso.