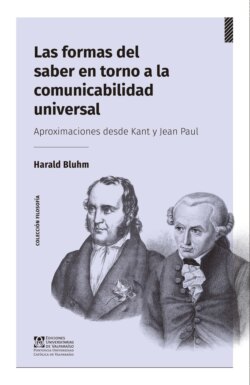Читать книгу Las formas del saber en torno a la comunicabilidad universal - Harald Bluhm - Страница 10
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Desde su inicio, la filosofía pregunta por la posibilidad de lo que podemos saber y por la posibilidad de comunicar este saber. ¿Es el saber, más bien, esotérico y sólo accesible a pocos, y por lo tanto sólo indirectamente comunicable, o es el saber accesible y comunicable en base a una capacidad universal del entendimiento? Este planteamiento lleva a la siguiente pregunta: ¿la filosofía, para la comunicación del saber, tiene que construir un lenguaje propio, o acaso los fundamentos de su comunicación se encuentran en el ámbito del lenguaje familiar? Hay que preguntar, por ello además, si la filosofía como ciencia es dependiente de hechos empíricos, o si puede ser realizada mediante declaraciones lógico-conceptuales. A este respecto, se puede decir que la filosofía occidental desde Parménides empezó su tarea con la construcción de un lenguaje filosófico especial, bajo la suposición de que el saber se deja comunicar de modo universal y adecuado, y ello sin desmedro de las influencias empíricas. Consiguientemente, todos los sistemas filosóficos relacionados con este método vienen a ser la expresión de un intento de refinamiento de esta construcción lingüística. La metafísica tradicional, antes de Kant, seguía principalmente este procedimiento racionalista. Según esta forma de entender, un saber absoluto es posible y comunicable a través de conclusiones lógico-conceptuales. La razón es aquella facultad que puede llevar al ser humano a una certeza sobre el mundo y las últimas cosas, sin relación con la sensibilidad. Como expresión más alta de esta convicción seguramente puede aludirse a las pruebas a priori de la existencia de Dios, basadas en una argumentación puramente lógica, y que deducen la existencia de Dios sólo desde su concepto, y de modo independiente respecto de la experiencia.3 A la concepción del saber racionalista, desde el siglo diecisiete, se opone dentro de la historia de la filosofía la corriente del empirismo que, por su parte, rechaza un saber que no tenga relación con hechos empíricos, y expulsa con ello el saber metafísico hacia el reino de la especulación o de la creencia. Para el empirismo, lo dado en la experiencia es el punto de partida y la piedra de toque de todas las reflexiones, respecto de las cuales intenta defenderse sin fundar principios a priori. Esto tiene, naturalmente, consecuencias para la comunicabilidad del saber, de tal manera que producto de ello queda puesto en el centro de la meditación el problema del lenguaje coloquial, universalmente entendible. El debate entre el racionalismo de un Descartes, Spinoza y Leibniz, por un lado, y el empirismo de un Bacon, Locke y Hume, por el otro, forman la posición de base para el surgimiento de la filosofía crítica de Immanuel Kant.
Con la revolución en la manera de pensar de Kant se cambia también el planteamiento de un posible acceso al saber. Un saber absoluto, o un saber de lo absoluto, vale decir, aquel saber que promete la tradición metafísica antes de Kant, y que la época post-kantiana del Idealismo alemán pondrá nuevamente en el centro de la atención, no es, pues, alcanzable. Nosotros no podemos saber, en base a nuestras capacidades del conocimiento, cómo son las cosas en sí, ya que para nosotros únicamente las apariencias de las cosas forman el fundamento de nuestro conocimiento. Respecto de los conceptos puros de la razón, además, y en base a la misma teoría del conocimiento, no podemos saber nada, porque no tenemos de ellos intuición alguna. Pero también el acceso al saber únicamente por medio de la costumbre y el hábito queda rechazado en la filosofía crítica de Kant, debido a que la argumentación trascendental instala, como es sabido, ciertas funciones a priori que van allende la experiencia, y que a la vez la constituyen. ¿Qué nos queda, entonces, para poder hablar de un saber? La suposición general de nuestra investigación es que, a partir de Kant, es posible hablar de formas, que en un nivel antropológico-empírico posibilitan un saber, toda vez que, en el nivel trascendental, puedan ser comprobadas las condiciones de posibilidad de ese mismo saber. Nuestra tesis principal consiste así en que la condición esencial de posibilidad del saber es la función de la comunicabilidad universal de nuestros juicios. Sólo los juicios que se dejan comunicar universalmente pueden ser el fundamento de una determinada comunicación, la cual, por su parte, posibilita un cierto saber.
En la discusión filosófica del siglo dieciocho, junto al debate acerca de la interpretación racionalista o empirista de la facultad del conocimiento humano, hay otra temática que obtiene gran importancia. Esta temática se refleja en una corriente filosófica que puede ser denominada la “filosofía del sentimiento”. A continuación del debate del panteísmo introducido por Friedrich Heinrich Jacobi, fue planteada la pregunta, si acaso no es el sentimiento aquel órgano decisivo respecto del conocimiento que debe aplicarse a una forma cognoscitiva del conocimiento. Este debate tuvo también un efecto retroactivo respecto de la filosofía trascendental, pues en el camino de la segunda a la tercera Crítica de Kant, la posición del sentimiento en el proceso del conocimiento y del saber desarrollada por el filósofo de Königsberg gana más y más importancia. Ya en el ámbito de la razón práctica, Kant reconocía el sentimiento del respeto (Achtung), el cual se basa en la ley moral, como un sentimiento universalmente válido; un sentimiento que tiene que ser incluido en el cálculo de todos a la hora de pensar en la orientación y constitución del hombre.
Después, en la Crítica del discernimiento, siguiendo a Alexander Gottlieb Baumgarten, y también por estímulos provenientes de la reflexión de la filosofía del sentimiento de Johann Georg Hamann, Johann Gottfried Herder y Friedrich Heinrich Jacobi, Kant llega a una revalorización notable del sentimiento también en el ámbito de juicios estéticos. Es verdad que Kant está muy lejos de sacrificar su comprensión filosófico-trascendental por una filosofía de la creencia o del sentimiento. Por ningún motivo, Kant eleva el sentimiento a un nivel como lo hace Jacobi, donde la razón es igualada al sentimiento o reemplazada por éste. Pero Kant sí reconoce que en el proceso del saber y del conocimiento, al lado del ámbito moral-filosófico, también en el nivel estético-artístico, el sentimiento juega un rol decisivo, y tiene que ser tomado en consideración debido a la posibilidad de universalización, concebida aquí como el componente constitutivo y garante del saber, y que constituye de este modo la posición del hombre en el mundo. Kant llega así en la Analítica del discernimiento estético de su tercera Crítica a las determinaciones de un sentido común (Gemeinsinn), el cual se basa en un juicio sobre lo bello, y llega, además, a la determinación de una universalidad de los juicios sobre lo sublime, a través de las relaciones directas que tienen estos juicios con la libertad, la moral y el sentimiento moral del respeto.
En base a lo anteriormente expuesto, la presente investigación aborda las formas del saber en torno a la concepción de la comunicabilidad universal de nuestros juicios en Kant y Jean Paul. Nos interesa indagar aquí, en la conexión entre ambos pensamientos, ¿qué relación guardan respecto de lo indicado el filósofo trascendental de Königsberg y el novelista y esteta de la Alta Franconia? A este respecto, es interesante que Jean Paul normalmente sea vinculado al grupo de los críticos de Kant, entre los nombres de Hamann, Herder y Jacobi. Nuestra pretensión precisamente no es presentar a Jean Paul como un pensador que rechaza la filosofía kantiana, sino como un poeta-filósofo que siguió y continuó en forma singular los motivos fundamentales de Kant. ¿En qué estamos pensando específicamente?
Hablamos en Kant de un posible saber, de tal manera que primero debemos considerar cuándo se constituye una forma del saber, esto es aquí, cuándo ella aparece sujeta, en el nivel filosófico trascendental, a una comunicabilidad universal. Solamente juicios universalmente comunicables pueden llegar en el ámbito pragmático a un posible saber. En relación a los juicios empíricos, puestos en evidencia en la Doctrina del método de la Crítica de la razón pura, el saber posible de ellos se encuentra sujeto a los modos de tener algo por verdad (Fürwahrhalten). Además del modo del saber, los juicios se dejan expresar también en el modo del opinar o del creer. Pero si se trata del modo del saber, este juicio tiene que ser acompañado por la convicción de su validez tanto subjetiva como objetiva. Ahora bien, esta convicción podemos lograrla, según Kant, únicamente a través de la exposición de nuestro juicio a un otro. Debemos hacer público nuestro juicio y debemos además dejar comprobarlo por el otro, es decir, por la razón ajena. A través de la afirmación del otro es posible llegar a aquella convicción más firme que Kant denomina, en este contexto, un saber. Si nuestro juicio no es afirmado, tal vez nos quedamos en nuestra convicción porque el argumento del otro no nos convenció, o bien cambiamos el modo del saber al modo del opinar o del creer, y viceversa. En ello, sin embargo, nunca alcanzamos un saber absoluto de la cosa debido a sus infinitas posibilidades de determinación, pues un supuesto saber puede (y debe) ser modificable en base a nuevas comprensiones. Aquello que en una situación, y bajo una cierta perspectiva, nos parece un saber, puede transformarse, por otras informaciones y nuevas perspectivas, en un opinar o un creer. Por otro lado, una opinión se deja modificar debido a las nuevas convicciones en un saber. En todo esto vale, sin embargo, lo siguiente: todos los juicios están sujetos a la función transcendental de la comunicabilidad universal. En este sentido, un saber privado caduca frente a la crítica.
Ahora bien, nosotros mencionamos como otro ámbito de la investigación, al lado de los juicios lógicos-empíricos, los juicios estéticos. Con ellos se abre una nueva concepción de la determinación del saber. Es verdad que Kant llega también a la convicción, en el caso de los juicios estéticos, de que ellos, para poder generar un saber, deben ser universalmente comunicables. Sin embargo, los juicios estéticos no son dependientes del principio de tener algo por verdad, pues la base de su universalidad consiste en un sentimiento, es decir, en un estado del ánimo (Gemütsstimmung). Lo común de tales formas de juicio es la satisfacción universal (allgemeines Wohlgefallen), que es provocada cuando enjuiciamos algo como bello. La validez universal subjetiva de tales juicios se constituye en base a un sentimiento. Este sentimiento se hace universalmente válido por la suposición de un sentido común (Gemeinsinn). Nosotros enjuiciamos algo como bello y suponemos que este sentimiento de la satisfacción también es generado en todos los hombres que expresan un juicio sobre lo bello. Para el juicio estético sobre lo sublime vale además la premisa de que no estén sujetos a un sentido común, como los juicios del gusto. Sin embargo, la comunicabilidad universal de ellos, o la base para poder convertirse en una forma del saber, se confirma en su relación con la libertad, la ley moral y el sentimiento moral del respeto.
Y este es precisamente el punto en que se encuentran Kant y Jean Paul. El poeta-filósofo de la Alta Franconia tenía un estrecho contacto con Jacobi y, sin duda, fue influenciado –aunque hasta cierto punto–, por su filosofía del sentimiento. Pero en la discusión con las determinaciones de la Crítica del discernimiento, Jean Paul desarrolla, por su parte, una teoría propia del humor, la cual se une, tal es nuestra tesis, con la teoría de lo sublime en Kant. Y, en el ámbito de la poesía, Jean Paul continúa las declaraciones kantianas acerca del arte y del genio en su tercera Crítica. Los dos pensadores descubren en el sentimiento, es decir, en el estado del ánimo (Gemütsstimmung), como Kant lo expresa, un factor esencial en el proceso del conocimiento y del saber del ser sensible-racional que es el ser humano.
Con Jean Paul pretendemos mostrar, entonces, que en el ámbito de los juicios estéticos, al lado de lo bello y de lo sublime, también el humor representa una forma del saber que no debemos descuidar. El punto esencial de la conexión entre los juicios del gusto, de lo sublime y del humor se debe a la comunicabilidad universal del sentimiento, que a su vez es provocada en el juicio del humor. Este sentimiento, tal es también nuestra tesis, se conecta, al igual que en lo sublime, con el sentimiento del respeto en el juicio moral. En el ámbito del arte y, especialmente de la poesía, la conexión se realiza, además, por la comunicabilidad universal de las ideas estéticas. Y también en ellas es el sentimiento el punto de conexión entre Kant y Jean Paul, es decir, aquel estado de ánimo que es generado en el observador, lector o hermeneuta, gracias a la exposición de las ideas estéticas creadas por el genio. La idea estética estimula, según Kant, el ánimo y provoca un sentimiento que se forma a partir de la representación de una conexión con algo suprasensible. Jean Paul se halla en esto de acuerdo con Kant y llama, por su parte, a este vínculo del hombre con lo suprasensible, una síntesis orgánica, y en su respuesta llega incluso a preguntar, por qué justamente la poesía abre acceso a un segundo mundo que, en el nivel epistemológico, se encuentra clausurado para nosotros, y a partir de ahí avanza hasta su concepción de un realismo de los sentimientos.
En un marco más amplio, la tesis de nuestra investigación es, entonces, la siguiente: Después de la revolución del modo de pensar operada por Kant no se puede hablar ya más de un acceso a un saber absoluto. Lo que queda como acceso al saber da como resultado distintas formas del saber. Aquí tratamos entonces de estas formas del saber, pues se trata, en primer lugar, del esfuerzo por mostrar de acuerdo a qué base es posible constituir un saber, y de las condiciones de posibilidad del saber de una forma específica del saber. Un factor decisivo en este empeño es que un juicio, que se puede transformar en un posible saber, tiene que ser universalmente comunicable. La comunicabilidad universal es la función trascendental que, en un nivel pragmático, hace posible además la comunicación de los juicios. Al lado de la concepción del “tener por verdad” referida a los juicios lógicos-empíricos, Kant descubre además para los juicios estéticos un sentido común, que es el criterio crucial para una universalización de lo bello, y su relación con la libertad y la moral en lo sublime. En el ámbito de los juicios estéticos la universalidad subjetiva es garantizada a través de una disposición generalizable del sentimiento.
Aquí comienza el punto de vista de Jean Paul, quien desarrolla su teoría de lo cómico y del humor sobre la base de los resultados kantianos. El humor es el sublime invertido, dice Jean Paul. Pero también es, tanto como lo sublime, aquello que se conecta con la libertad y la moral y, en este sentido, se parece al sentimiento moral del respeto. Es esto lo que hace del humor, según nuestra convicción, algo universalmente comunicable y apto para poder hablar de él como una forma del saber. La poesía, por su parte, es capaz de abrir al hombre un mundo hacia lo suprasensible. Pero no en el entendimiento de un idealismo intelectual, sino que a través de un “realismo del sentimiento”, como lo expresa Jean Paul. Kant habla en sus explicaciones sobre el arte, en la Crítica del discernimiento, de la comunicabilidad universal del estado del ánimo, el cual es despertado precisamente por la aplicación de las ideas estéticas en la poesía. Jean Paul retoma estas comprensiones y atribuye al sentimiento la función decisiva dentro de la poesía, que por su parte puede presentar al hombre un mundo nuevo. En su teoría de la metáfora, Jean Paul se encuentra, además, cerca del pensamiento analógico de Kant. Esto es evidente sobre todo en el ámbito de la exposición de los conceptos puros de la razón. Mientras Kant permite, por ejemplo, el conocimiento de Dios únicamente a través de la analogía de un antropomorfismo simbólico, también Jean Paul desarrolla un acercamiento a las ideas trascendentales a través de su teoría lingüística. Veremos, además, que Jean Paul describe, en su teoría sobre el ingenio, precisamente tal capacidad, que se denomina discernimiento estético en Kant. En este punto se mostrará que la analítica de lo cómico y del humor se encuentra en estrecha conexión con las declaraciones de Kant en torno al juicio estético de lo sublime.
Para confirmar estas tesis y llenarlas de contenido, tenemos que retroceder aquí a las preguntas iniciales. Tenemos, pues, que aclarar de este modo, en primer lugar, cómo y por qué no podemos hablar en Kant de un acceso a un saber absoluto. Y habrá que investigar, e interpretar con ello, cómo llegamos a la suposición de que el saber se puede constituir solamente a través de distintas formas (del saber), y a cuáles criterios se encuentra sujeta una forma concreta del saber. Sólo entonces podremos presentar a Jean Paul como una suerte de sucesor de Kant y de su teoría de las formas del saber, para explicar así nuestra tesis interior, vale decir, que con Jean Paul es posible hablar en el ámbito del humor y de la poesía de una forma del saber, algo que, por cierto, no ocurre en Kant, o no fue formulado con todo detalle. Para realizar este acercamiento intentaremos comprender introductoriamente la posición kantiana, de acuerdo a ciertos pasos previamente seleccionados, en base a la tradición filosófica y a la discusión desarrollada en la segunda mitad del siglo dieciocho. ¿Cuáles son entonces los puntos de partida de la filosofía crítica y qué modificaciones efectúa ella?
Ya hemos mencionado la influencia del debate estético en base a Baumgarten, la disputa sobre el panteísmo y la filosofía del sentimiento. Pero si planteamos nuevamente la pregunta acerca de la comunicabilidad del conocimiento y el saber con Kant y Jean Paul, entonces se vuelve necesaria al mismo tiempo una reflexión acerca de una filosofía que se ocupe de este planteamiento desde su comienzo. En efecto, ya en Parménides y Platón se plantea la pregunta, acerca de si el saber filosófico es algo que se puede decir de todos los hombres, o si se trata más bien de un saber elitista y de cada uno.
En este punto se agrega además la pregunta de si acaso existe, para la aspiración filosófica a un saber, la necesidad de construcción de un propio lenguaje, o si es suficiente contar con el uso normal de un lenguaje familiar (coloquial), para poder asegurar el conocimiento. Un ejemplo de tal discusión dentro de la historia de la filosofía es el de la disputa en torno a los universales (Universalienstreit), cuya deriva llega hasta la filosofía moderna y, por lo tanto, también al desarrollo de la filosofía trascendental de Immanuel Kant, y con ello al pensamiento filosófico-estético de Jean Paul. En este contexto es necesario reflexionar sobre el modo de concebir a la metafísica en Kant, pues en aquella comprensión de que el saber debe hacer sitio al creer (a la fe), radica precisamente un punto central de la filosofía trascendental del filósofo de Königsberg. Para nuestra temática surge aquí la pregunta de si acaso es posible determinar la filosofía práctica en base a los postulados de Dios, eternidad y mundo como formas del saber, dado que un saber en torno a estas ideas es excluido estrictamente en la filosofía teorética.
Recién después de la descripción e interpretación de tales predisposiciones históricas, podemos llegar al entendimiento respecto del por qué, y cómo, se debe hablar en Kant de formas del saber en oposición a la metafísica tradicional que describe un saber de tipo absoluto. Después de la aclaración de las predisposiciones históricas, llegaremos entonces, en un siguiente paso, a discutir las formas del saber en Kant. Destacaremos allí que dichas formas del saber y la concepción de la comunicabilidad de nuestros juicios deben ser vistas dentro de la filosofía trascendental en dos niveles. En el nivel trascendental, la comunicabilidad universal de nuestros juicios será entendida como el criterio principal de una posible forma del saber. La comunicabilidad universal es entonces la condición de posibilidad de la comunicación. La comunicación, sin embargo, no llega sin más a un consenso entre los juzgadores. La comunicación está sujeta más bien a la limitación estética del hombre y a la diferencia estética entre los hombres. La comunicación se realiza en el nivel antropológico-empírico de cada situación, y la exigencia moral que nace de tal hecho es que alguien que juzga y expone su juicio al otro, siempre debe respetar el juicio del otro. En vez de reprochar a Kant de ser un filósofo subjetivista, pretendemos con ello mostrar que el planteo del filósofo es más bien un planteo pluralista en base a una concepción comunicativo-lingüística. Resumimos pues los objetivos de la investigación y consideramos así la serie de capítulos del trabajo:
a) En una primera parte introductoria, el concepto de la comunicabilidad, como concepto lingüístico-filosófico, es observado desde su contexto histórico. La comunicabilidad de la verdad y el saber preocupaba a la filosofía ya desde sus principios. De este modo fue planteada la pregunta si acaso los conocimientos se dejan constituir en base a un lenguaje familiar (Umgangssprache), o si se necesita una construcción filosófico universal del lenguaje capaz de garantizar una validez universal de conocimientos. Con estos planteamientos de fondo queremos acercarnos a la comprensión de la comunicabilidad en Kant, en base a su argumentación trascendental. En un breve compendio indicaremos las estaciones lingüístico-filosóficas esenciales para que podamos, sobre esta base, describir y evaluar la concepción de la comunicabilidad universal dentro de la filosofía trascendental.
La problemática de la comunicabilidad de un saber universal (absoluto) será analizada, al principio, con Platón, quien habitualmente es denominado como el primer filósofo occidental del lenguaje. Dentro de la filosofía moderna nos ocuparemos especialmente de Locke y Leibniz, dos pensadores de gran importancia para la comprensión de la argumentación transcendental de Kant y de sus determinaciones de la comunicabilidad de nuestros juicios. Más adelante nos enfocaremos en la revolución de la manera de pensar de Kant, para poder describir la posición inicial de una investigación acerca de las concepciones de la comunicabilidad, el saber y las formas del saber.
Para corroborar la relevancia del aspecto de la comunicación para la época de Kant y Jean Paul desde un punto de vista lingüístico-filosófico, presentaremos a la figura de Hamann, un pensador del lenguaje, contemporáneo a la época de Kant y Jean Paul, quien a su tiempo respondió, como es sabido, con el establecimiento de una meta-crítica a la filosofía kantiana. Esta metacrítica contiene, entre otros elementos, el prominente reproche de que Kant habría olvidado el aspecto histórico del lenguaje. La primera parte de la presente investigación sigue entonces la tesis de que Kant, con su concepción de la comunicabilidad de nuestros juicios, llega al centro de un pensar del lenguaje, aunque él mismo no desarrolló expressis verbis una filosofía o teoría propia del lenguaje. El frecuente reproche hecho a Kant de su supuesto olvido del aspecto del lenguaje, deberá ser allí, sin embargo, relativizado.
b) En la segunda parte del trabajo, el aspecto de la comunicabilidad (universal) es observado a través de las siguientes estaciones: 1. Un conocimiento de las ideas trascendentales, según Kant, es epistemológicamente imposible, ya que falta en él la relación con la sensibilidad. En el nivel de la razón práctica, sin embargo, las ideas de Dios, eternidad y alma tienen que ser postuladas, porque ellas son el garante de la sensatez del hombre como ser moral. Para la comunicabilidad de nuestros juicios esto significa, desde el aspecto epistemológico, que las ideas trascendentales no son universalmente comunicables. En relación a la razón práctica, sin embargo, dichas ideas obtienen su necesidad y su validez universal, y son por ello también una forma de la creencia (fe), universalmente comunicables. No obstante: La comunicación se realiza en base a analogías lingüísticamente fundadas y, por tanto, sólo es indirectamente posible. 2. Los juicios estéticos son juicios subjetivos que generan un sentimiento. Se trata entonces de supuestos juicios de tipo privado que no pueden ser universalmente comunicados. En la Crítica del discernimiento, Kant descubre y describe, esta vez mediante los juicios estéticos sobre lo bello y lo sublime, la necesidad de suponer la comunicabilidad universal en base al sentimiento que es provocado por dichos juicios. En ello, se comprueba la comunicabilidad de lo bello en torno a un sentido común (Gemeinsinn), y asimismo la comunicabilidad de lo sublime a través de la relación con la libertad y la ley moral. Los juicios subjetivos se encuentran, así, sujetos a una validez universal subjetiva y son, por este motivo, universalmente comunicables. 3. Hablamos, pues, de un saber absoluto, cuya única forma de expresión es, según Kant, en base a la idea de la libertad y la ley moral. Todos los otros conocimientos están sujetos a los modos del tener algo por verdad (Fürwahrhalten). Sin embargo, en sus declaraciones acerca del arte y el genio, Kant señala una posible relación adicional con lo suprasensible que se confirma por la creación del genio-artista y su talento de la imaginación, que le permite realizar las ideas estéticas en su obra de arte.
c) En la tercera parte de la investigación, se complementan los resultados en torno a Kant con las comprensiones estético-filosóficas de Jean Paul. A partir de las tres estaciones mencionadas sobre Kant, se llevarán a cabo, a continuación, tres comentarios en relación con Jean Paul. El escritor de la Alta Franconia era sin duda un crítico de la filosofía trascendental de Kant y Fichte, y, en ese sentido estaba muy cerca de la meta-crítica de Hamann, Herder y Jacobi. Pero eso no debe llevarnos al engaño de que Jean Paul habría rechazado la revolución de la manera de pensar de Kant por completo. Más bien, y esta es nuestra tesis, él sigue de manera singular el pensamiento de Kant, precisamente en los ámbitos investigados en la primera y segunda parte de nuestro trabajo: 1. Kant llega a la comprensión que las ideas de Dios, inmortalidad y alma se dejan exhibir solamente en forma de analogías. Para evitar aquí un antropomorfismo dogmático, hay que acercarse más bien a la idea de un creador del mundo (Welturheber), en la forma de un antropomorfismo simbólico. Jean Paul elabora, en este contexto, un acceso semejante al de Kant, basado en su teoría de la metáfora, con la que llega a un conocimiento de Dios a través de una suerte de antropomorfismo metafórico. 2. Kant trata la comunicabilidad universal de los juicios estéticos sobre lo bello y lo sublime, y Jean Paul sigue este mismo curso con su teoría sobre lo cómico y el humor. En base a estos motivos de Jean Paul llegaremos a la tesis de que la comunicabilidad universal de los juicios estéticos no se deja reducir solamente a lo bello y lo sublime, sino que a ellos hay que agregar el humor como un juicio estético fundamental del hombre. Sin comprender al hombre como un ser que habita en el contexto de lo cómico y el humor, no llegaremos pues a una imagen total de su existencia. 3. Jean Paul desarrollará una estética en la que el artista es elevado a una función central. Con ello, Jean Paul retoma ciertas declaraciones acerca de la teoría del genio en Kant y las complementa en determinados aspectos esenciales. El artista, en virtud de su fantasía, es capaz de comunicar al hombre una comprensión de lo suprasensible. El momento decisivo en este procedimiento es, según Jean Paul, que la persona misma del artista debe convertirse para el hermeneuta en un signo de esta esfera intangible. El artista se convierte en la comunicación misma. En la obra de arte nos imaginamos el alma del artista y, con esto, su relación a un nivel (mundo) suprasensible generado por su talento en la creación.
d) En la última parte resumiremos los resultados de las investigaciones anteriores y los relacionaremos con el contexto actual. En la obra del arte no se confirma la idea estética, sino que ella queda más bien sometida a un juego reconocido con la apariencia (Schein, Anschein) de nuestra imaginación. Lo que en verdad se confirma es, por lo tanto, la idea suprasensible de la libertad en torno al artista. La libertad y la ley moral son así el fundamento de la pretensión del hombre de vivir una vida digna de ser feliz. Por su parte, la libertad del arte, comunicada por el artista, es aquí la base de aquella pretensión del hombre de hacerse consciente de su sensatez a través del arte. El hombre es, pues, un ser racional-moral y un ser racional-artístico a la vez. Recién cuando asumimos los dos ámbitos en nuestra conciencia, podemos llegar a proyectar una imagen completa del hombre. El arte, por su parte, lleva al hombre a la apertura del mundo, es decir, el hombre sólo obtiene una imagen de su existencia sensata cuando su relación con el artista (y el arte) se eleva a la conciencia.
Al final de nuestro estudio se habrá mostrado que, a pesar de nuestra limitación respecto de las distintas formas del saber frente a un saber absoluto inalcanzable, somos igualmente capaces de llegar a un saber sobre nuestro destino humano gracias a nuestras facultades sensibles-racionales. Este saber no es, sin embargo, un saber absoluto en el sentido de conocimiento de la existencia de cosas en sí. El criterio principal consiste aquí en entender que el saber es un fenómeno comunicativo. En este sentido, el saber se deja describir solamente en la conciencia de aquello que no podemos saber. Por ello, también en el ámbito de los sentimientos podemos hablar de un saber, es decir, de formas del saber, cuando dichos sentimientos se dejan comunicar universalmente. La comunicabilidad universal de los estados del ánimo en Kant, sobre todo en el ámbito de los juicios estéticos y de las ideas estéticas, encuentra de esta manera su recepción y revalorización en las declaraciones de Jean Paul acerca de un realismo de los sentimientos que se manifiesta en la poesía.
Ahora bien, ¿cómo podemos describir y justificar la importancia de la temática de nuestra investigación? Los cotidianos malentendidos políticos y religiosos se basan esencialmente en el hecho de que quien juzga lo hace de manera egoísta y de modo prejuicioso. Un prejuicio egoísta se genera entonces cuando el propio juicio no es comprobado por el juicio del otro. El juzgador supone que él está en posesión de un saber que no debe ser modificado. Supone pues erróneamente estar en posesión del monopolio del saber. Y esto se puede ampliar también a un determinado grupo que enjuicia pensando que cuenta con un monopolio del saber, y que los otros, en cambio, se encuentran en el estado de una supuesta ignorancia (desconocimiento). Cuando, por ejemplo, un grupo argumenta a favor de la convicción de que hay razas humanas superiores e inferiores, y cuando esta convicción se cierra en contra de cualquier juicio que niega esta convicción, ello trae pues consecuencias irremediablemente fatales tal y como la historia nos ha enseñado. Y cuando, en el ámbito de las religiones, la creencia (la fe) se hace pasar por un saber, el que trata a las otras formas de creencia como ignorantes, y a los otros creyentes como no creyentes, entonces esto se convierte rápidamente en un tipo de dogmatismo o fundamentalismo de la creencia (de la fe), que obviamente puede tener consecuencias terribles. Por esa razón es tan importante aceptar y tomar conciencia de que no puede haber un saber absoluto entre hombres que son estéticamente diferentes.
Ahora bien, se podría criticar que esto podría conducir a un relativismo del saber. A ello se puede responder, con Kant, que nuestro enjuiciamiento, en tanto que acción práctica, debe seguir siempre a las leyes de nuestra razón práctica. La acción de amenazar, por convicción religiosa, a otros creyentes o no creyentes, no se puede convertir en una ley universal; mientras que la tolerancia y el respeto frente a aquellos que tienen otras creencias, corresponden de suyo a esta ley, y la expresan en efecto de modo adecuado. De esta forma resulta claro que la cultura política y los agentes políticos tienen que actuar en base a sus convicciones, vale decir, que podemos (y debemos) perfectamente defender nuestras convicciones subjetivas, y hacerlo de manera autónoma. Pero al mismo tiempo, debemos también indagar siempre y contrastar, además, aquellos juicios que son diferentes a los nuestros. Debemos estar dispuestos a cambiar ciertas convicciones en caso necesario, en la medida en que los juicios de los otros sean más acertados. Pero esto solamente es posible si respetamos la razón ajena, y si prestamos atención a su juicio. Debemos y podemos intentar, pues, convencer siempre al otro en base a nuestro horizonte del saber, pero también y en igual medida, tenemos que aceptar cuando nuestra intención de convencer a alguien falla. Debemos, pues, respetar al otro en su juicio, si acaso éste, por su parte, cumple también con las normas filosófico-morales. Esto tiene por efecto la exigencia de veracidad (Wahrhaftigkeit), en nuestro tener por verdad (Fürwahrhalten), es decir, el contenido de nuestra comunicación en forma de un juicio tiene que concordar con nuestro pensamiento, y nuestro hablar tiene que ser en este sentido además un prometer. Las máximas kantianas del juzgar contienen exactamente esto, a saber, primero debo generar un modo del tener por verdad desde mi propio pensar; después debo incluir en el proceso del juicio también al pensar del otro, para así, y en tercer lugar, intentar que mis juicios también puedan concordar con mi propio pensar. A este respecto, hay que tomar en cuenta, según Kant, “las siguientes máximas del entendimiento humano común (...): 1) pensar por uno mismo; 2) pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro; 3) pensar siempre en concordancia con uno mismo”.4 Recién a partir de este triple paso es posible llegar a un juicio verdadero.
El respeto frente al otro encuentra su aplicación también en el juicio sobre lo bello. También en nuestros juicios del gusto deberíamos abstenernos de un egoísmo, el cual puede ser denominado un egoísmo de tipo estético. Es posible pensar que se trata, en nuestros juicios, del gusto generalmente de juicios puramente subjetivos, es decir, de juicios privados, y que por lo tanto una discusión acerca de los objetos bellos no sería posible. Pero Kant comprueba que estas formas del juicio concuerdan de hecho con una forma peculiar de la validez universal (Allgemeingültigkeit). Kant desarrolla así una teoría que suena un tanto paradójica. Se trata de la teoría de una validez universal subjetiva en base a la idea de un sentido común. Y aquí es importante entender que Kant, en la Analítica de los juicios estéticos, sí incluye a la naturaleza emocional del hombre en el proceso del saber. El sentimiento de la satisfacción es entonces generado en el juicio del gusto, y obtiene de esta forma una validez universal. Pero eso no significa que todos los que juzgan una cosa llegan al mismo juicio. Lo que uno encuentra como bello no necesariamente es enjuiciado de la misma forma por otro. Se puede debatir sobre el objeto del juicio del gusto precisamente porque está supuesta una validez universal del sentimiento en quien juzga. Si no fuera de este modo, entonces no se podría “pretender validez” en “la concordancia necesaria de otros con este juicio”.5 La discusión acerca de lo que es bello es en Kant el fundamento para que el hombre pueda “progresar y mejorar”. Y el egoísta estético es quien se opone justamente a dicho progreso:
“El egoísta estético es aquel al que le basta su propio gusto, por malo que los demás puedan encontrarlo o por mucho que puedan censurar o hasta burlarse de sus versos, cuadros, música etc. Este egoísta se priva a sí mismo de progresar y mejorar aislándose con su propio juicio, aplaudiéndose a sí mismo y buscando sólo en sí la piedra de toque de lo bello en el arte”.6
Además de los mencionados egoísmos lógicos y estéticos también debe ser evitado el egoísmo de tipo moral en el ámbito de la razón práctica. Tal egoísmo es caracterizado por el hecho de que reduce “todos los fines a sí mismo, [y] no ve más utilidad que la que hay en lo que le es útil, y [lo que] pone meramente en la utilidad y en la propia felicidad”. Este egoísmo es propio de “quien llega a no tener ninguna piedra de toque del deber, el cual ha de ser absolutamente un principio de validez universal”.7
En el contexto de los posibles egoísmos, la exigencia de Kant es que debemos actuar siempre y en todo de forma pluralista. El pluralismo es, pues, “aquel modo de pensar que consiste en no considerarse ni conducirse como encerrado en el propio sí mismo al mundo entero, sino [que] como un simple ciudadano del mundo”.8 Esta exigencia de una orientación pluralista del hombre se vincula estrechamente con la oportunidad de hacerse consciente de las limitaciones y posibilidades del saber. Solamente cuando incluimos en nuestro propio enjuiciamiento el propio y el ajeno “tener algo por verdadero”, podemos entonces evitar los egoísmos que pueden convertirse en una forma de dogmatismo o fundamentalismo. La comprensión de los límites del saber de nosotros y de los otros en cada juicio debe convertirse así en una máxima moral.
Por otra parte, la actualidad de Jean Paul se halla, según nuestra convicción, en su reconocimiento del humor como una disposición universal y fundamental del hombre. La incongruencia y lo insensato, aquello que es la base de una situación cómica, son generalizados y son entendidos de esta manera como una caracterización básica de la esencia sensible-racional del hombre. A través de la universalización del juicio de humor se establece una forma de igualdad entre los hombres. El humor es, de esta forma, democrático por naturaleza, y es con ello la expresión de un derecho humano que indica la posibilidad de liberarnos, por lo menos temporalmente, de la comprensión de la propia finitud y la tontería (Torheit). A través de la universalización en la forma de la idea estética de la poesía, la finitud es por tanto convertida en algo infinito y abre un contacto con algo suprasensible.
Ahora bien, para Kant el hombre es entendido como un ser racional-moral que debe ser “mesurado” en todas las relaciones vitales, debido a la pretensión universal de la moralidad. Esto también tiene consecuencias para el aspecto de la comunicabilidad universal, pues en los ámbitos en los que, en base a la filosofía crítica, tenemos que decir directamente que se trata de juicios estrictamente subjetivos. La comunicabilidad universal se obtiene por el hecho de que dicho juicio se encuentra en relación estrecha con la razón práctica, es decir, con la libertad, la ley moral y el respeto. Así es, por ejemplo, en el ámbito de los juicios estéticos sobre lo sublime. El juicio sobre lo sublime no está sujeto a un sentido común, tal y como lo es en el caso, por ejemplo, del juicio del gusto. Pero ya que el sentimiento del placer crece dentro de lo sublime en base a la conciencia del hombre de ser un ente racional; y porque la libertad y la moralidad son necesarias y universalmente válidas, podemos presuponer en este camino la comunicabilidad universal de lo sublime. A lo bello está sujeto, como se ha mencionado, un sentido común que nos permite esperar la validez universal de dicho juicio en todos los hombres. Más allá de esto, lo bello en Kant está relacionado siempre con la filosofía práctica. La belleza es descrita en la Crítica del discernimiento como un símbolo de lo moralmente bueno. Gracias a esta conexión de lo estético y la moral es posible fundamentar la validez universal de los juicios estéticos. En el ámbito de las ideas de la razón y al interior de su teoría del conocimiento, Kant llega al resultado de que en estricto rigor no podemos saber nada de Dios, la inmortalidad y el alma, a causa de una falta de relación con la sensibilidad. Aquí no existe, por lo tanto, ninguna posibilidad de comunicabilidad universalmente válida. Este tipo de juicios son así pura especulación. En el ámbito de la razón práctica, sin embargo, tenemos que atribuir absolutamente una cierta pretensión de saber a las ideas de Dios, la inmortalidad y el alma, para poder comprender al hombre como ente moral. La forma de exhibición de dichas ideas, sin embargo, sólo puede realizarse en base a los rendimientos de una transmisión de tipo análoga. Hablamos en este ámbito de una comunicabilidad universal, y entonces es preciso hablar aquí de la comunicabilidad universal de las analogías. Semejante comunicabilidad universal se basa sobre todo en la aplicación del lenguaje. Esta comprensión es válida también para Jean Paul, quien discute, de hecho, un posible acceso al saber de las ideas trascendentales tomando como base la calidad metafórica del lenguaje.
Un especial punto de unión entre Kant y Jean Paul se da en el ámbito de los sentimientos comunicables, es decir, en el ámbito de los estados del ánimo (Gemütsstimmungen). Kant descubre en el ámbito de los juicios estéticos, y de los sentimientos que se generan en base a estos juicios, una condición que hace posible objetivarlos y generalizarlos. Jean Paul, por su parte, llega, dentro de sus reflexiones estéticas, a la concepción de una “síntesis orgánica” (organische Synthese), y de un “realismo de los sentimientos” (Realismus der Gefühle), como precondición de la comunicabilidad de los sentimientos causados por los juicios estéticos dentro de la poesía. En la revalorización del sentimiento en el proceso del saber dentro de la constitución estética del hombre, encontramos un claro paralelismo entre nuestros dos pensadores.
Después de la revolución de la manera de pensar en Kant ya no es posible volver a hablar más de un saber absoluto del hombre. El hombre, también en su facultad de saber, aparece como un ciudadano de dos mundos. La razón humana lo tiene como una particularidad en la que es posible la especulación, y puede de este modo poner a la vista un conocimiento por encima de las capacidades humanas. A la vez, el pensador crítico debe tener conciencia de que este saber es solamente un saber ilusorio, porque las ideas no tienen relación alguna con la sensibilidad. La razón, por consiguiente, tiene que ponerse en relación consigo misma. Ella misma tiene que reconocerse como la causante de su propio arte de persuasión, y tiene que distinguir estrictamente el límite entre lo que se puede saber (y conocer), y lo meramente especulativo. Especular no está, por lo tanto, prohibido, pero tampoco puede servir como base de la certeza. En el ámbito del arte, por ejemplo, el juego con la apariencia (la ilusión, [Schein]) es parte crucial de la propia determinación esencial del arte. En este juego, no obstante, la apariencia aparece en forma abierta.
La filosofía de Kant y de Jean Paul se comprometen, al fin y al cabo, con un pensar de la diferencia. Se trata entonces de un pensar de la limitación, de los puntos de vista y de los distintos horizontes del saber de los individuos. Es verdad que en el nivel trascendental se puede decir sin duda que la comunicabilidad es un principio trascendental, pues, de lo contrario, no habría ningún tipo de comunicación. Pero la comunicación no significa, en el nivel antropológico, que necesariamente se realiza una comunicación efectiva. Y esto es lo que experimentamos cada día, lo que vivimos de hecho en un mundo donde falta la comprensión y abunda el malentendido. En este nivel, la comunicabilidad depende del respectivo modo de tener algo por verdadero (Modus des Fürwahrhaltens). El saber es un modo de tener algo por verdadero, equivalente a los modos del opinar y del creer. Esto, para Kant, ya tiene consecuencias filosófico-morales, pues lleva a la exigencia de respetar siempre el juicio del otro, que probablemente juzga desde un modo de tener por verdad diferente al de nosotros. Para Jean Paul se hace posible, de este modo, el acceso para poder enfrentar la falta de comprensión y la incongruencia en el mundo a través del humor. El humor descubre en este sentido las “tonterías” del hombre y las generaliza. El sentimiento que se constituye en el humor es parecido al sentimiento del respeto, y garantiza por ello la comunicabilidad universal de los juicios sobre el humor.
La posición de Jean Paul es interesante en este contexto, porque, por un lado, se opone a la filosofía trascendental de Kant en forma meta-crítica, y, por otro, comparte sin embargo el resultado kantiano de una diferencia inderogable en el nivel epistemológico. Jean Paul no es entonces un defensor de una respuesta idealista en forma especulativa frente al programa filosófico de Kant. Pero es igualmente notable que en el nivel antropológico, y en la forma de su teoría de la poesía, del humor y de su concepción de un “realismo del sentimiento”, Jean Paul llegue a posibles respuestas en torno a la pregunta acerca de las maneras de enfrentar la diferencia que establece la filosofía trascendental. Se trata de respuestas respecto de cómo es posible soportar y aceptar dicha diferencia por lo menos temporalmente. Jean Paul presenta esta superación a través de la poesía.
Jean Paul no es por lo tanto aquel tipo de racionalista que cree poder comprobar a Dios por el camino de la razón. Él es más bien un realista, y su realismo es de tipo optimista. Es un realista de los sentimientos. Esto lo aprendió de Jacobi (ver capítulo 2.9). Sin embargo, durante toda su creación poético-filosófica, estuvo siempre en constante discusión con Kant, preocupado específicamente de la problemática del conocimiento de las cosas trascendentales. Tal y como Kant, él también llega a la conclusión de que un conocimiento directo y absoluto de dichas cosas es imposible en base a una pura reflexión intelectual. Si somos, según Kant, seres con una visión general limitada, teniendo que vivir con conciencia de constantes contradicciones, incongruencias y con conciencia de finitud, en Jean Paul encontramos justamente una teoría de aquellas contradicciones en base a otra teoría acerca de lo cómico y del humor. Éste será, por lo tanto, el centro conceptual de nuestro trabajo. Un criterio fundamental en este contexto es por ello la comunicabilidad universal de nuestros juicios.
Puestas las cosas de este modo, el presente trabajo se preocupará, por un lado, de la temática lingüístico-filosófica de la comunicabilidad universal dentro de la filosofía trascendental y de la antropología de Kant, y por otro lado, de la respuesta de Jean Paul frente a esta concepción; una respuesta que ciertamente es motivada desde una perspectiva lingüístico-filosófica. La filosofía trascendental se despide, sin duda, de la posibilidad de un saber absoluto como la tradición metafísica todavía lo planteaba (ver capítulo 2.11). El saber es dado, según ella, solamente en distintas formas del saber. Una investigación acerca de la concepción de la comunicabilidad dentro de estas formas del saber debe mostrar, en un primer paso, en qué consiste la diferencia revolucionaria de Kant en oposición al pensamiento de la tradición, para así poder descubrir, en un segundo paso, aquellas formas del saber en Kant y cuáles son los criterios para poder hablar realmente de un saber.
Al final de las presentes declaraciones introductorias debemos decir que el método y el contenido de nuestra investigación coinciden en parte, en el sentido en que entendemos las obras filosóficas interpretadas, esto es, precisamente como obras de una razón ajena. La razón ajena siempre está puesta en una diferencia estética frente a la razón propia del intérprete. En virtud de esta diferencia estética, el intérprete de una obra filosófica no puede anticipar el punto de vista del autor: “Ninguna interpretación puede exigir que un autor deba ser entendido necesariamente de tal forma como ella lo entiende, sino solamente, que el autor puede ser entendido así, o que él, bajo ciertos criterios, debe ser entendido mejor así”.9 En torno a un supuesto reproche, en este contexto, sobre un posible razonamiento arbitrario es posible responder que el intento de comprensión de los textos interpretados siempre debe ser vinculado con la exigencia de un interés práctico, cuestión que corresponde de modo general con el programa de Kant acerca de un mejoramiento de las condiciones del ser humano. En ello hay que considerar, en palabras de Josef Simon, que “cada interpretación se distingue del texto que la interpreta. Ella transmite los signos del texto, a su manera, de otros signos, y ninguna puede exigir haber sido la última”.10