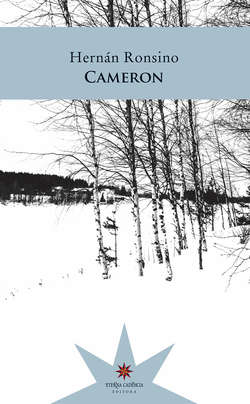Читать книгу Cameron - Hernán Ronsino - Страница 5
ОглавлениеJulio Cameron: como mi padre, a quien no conocí; como mi abuelo, el general Cameron; como mi bisabuelo. Me gusta ver a Mita, en las mañanas de invierno, lustrar en la puerta de casa la placa con el nombre de todos.
Afuera cae la nieve. Lenta, silenciosa. A veces parece otra cosa. Pero ahora es nieve. Y se junta en los bordes del camino. Se va acumulando sobre la silueta de los montes para hacer aparecer lo que Mita ve siempre que llega enero: un hombre sin sombra. El monte arrastra, dice, un hombre sin sombra. A mí me cuesta verlo, Mita insiste con el dedo: Ahí está la cabeza, eso que cuelga son las piernas. No dice que parecen las piernas. Es literal. Dice que ese es un hombre que perdió su sombra. Cuando la nieve empieza a derretirse, Mita trata de evitar contemplar el monte. Prefiere el invierno y esa compañía secreta que encuentra sobre la ladera izquierda.
Por eso cerca de abril desaparece. No dice nada. Pero está claro que cuando el sol se empieza a expandir por el jardín –podrá dudarlo dos días, no más, porque siempre duda–, Mita sale de casa con el pelo recogido como quien sale a tirar la basura. Y no vuelve. O volverá, quizá, en el invierno. Pero en cada partida hay un desgarro definitivo. Esa sensación de finitud va cubriéndolo todo. Mita se va y algo se muere.
Entonces en ese tiempo sin Mita me dejo llevar por el desorden. Al principio me cuesta la soledad. Deambulo por la casa amplia. Espero encontrarme con Mita en algún pasillo, en alguna habitación desangelada: verla con el delantal celeste, los zapatos blancos que lava una vez por semana. Incluso dejo de comer en la mesa y las puertas, poco a poco, van perdiendo sentido. ¿Para qué cerrarlas? Pero cuando me acomodo en la forma de mis huesos, la soledad comienza a ser una compañía imbatible. Me empiezo a sentir mejor y salgo, recorro la ciudad, los barrios más prolijos. Es decir, empiezo a buscarme afuera, en el mundo de las cosas.
Me gustan los bares que están en la ribera del río. Son casas construidas por familias aristocráticas que, en alguna época, cuando los roñosos del barrio Alto empezaron a frecuentar las orillas del río, tuvieron que venderlas o algunas quedaron abandonadas. Durante años, esas casas fueron tomadas, arrasadas, puestas a la intemperie, pintadas con aerosol, intervenidas por grupos de arte. Hasta que la casa que todos llaman el castillo fue recuperada como bar y restaurante. Eso provocó un efecto dominó. Las demás se transformaron también en clubes de jazz, en bares pitucos, en hoteles finos. Me gusta ir a esos bares a escuchar bandas en vivo porque el olor del río me recuerda a mi madre.
Juan Silverio cena todos los martes en el Club de Jazz. Ese día toca siempre una banda liderada por una mujer gorda, de voz gruesa y un tatuaje entre los pechos. Silverio está enamorado de Elda Cook. Pero nunca se atrevió a decirle nada. Ni siquiera a saludarla. Silverio y Elda Cook son dos desconocidos. O mejor, dos que se conocen de vista. Elda Cook debe pensar que Silverio es un oficinista triste y borracho que escapa de su casa para evitar el tedio, la punzada en el estómago cuando la noche impone su silencio. Silverio piensa que Elda Cook es la vida que él nunca se atrevió a elegir. Son dos ramales que solo se aproximan en el Club de Jazz los martes a la noche. Desde hace un tiempo comparto mesa con Silverio. Él mira a Elda Cook con la fascinación de un loco. Yo tomo mi whisky silenciosamente y fumo. Cada tanto asentimos con nuestras miradas. O decimos algo del sonido. O le convido un cigarro que Silverio nunca acepta. Es decir, ninguno interviene en el territorio del otro. Respetamos las fronteras.
Cuando termina el recital, Juan Silverio me saluda estirando un gesto con la cabeza y sale, hundido en su propio temor, con la derrota otra vez en la boca. Casi siempre lo sigo. Me gusta seguir a la gente. Inteligencia y preservación, así se dice. Hay deseos que no se pueden olvidar. Silverio camina hasta el Puente de Hierro, desde ahí contempla los veleros con sus capotas azules que se sacuden levemente. Se detiene en la forma en que los veleros se mueven pero a la vez están amarrados. Esa tensión entre el movimiento y la fijeza es, estoy seguro, la tensión del propio Silverio. Pero él no lo sabe. Más bien siente esa contradicción como si fuera una trompada en la cara.
El Puente de Hierro es el puente principal de la ciudad. El que permitía, en sus orígenes, el comercio con las otras ciudades de la región. Fue destruido en el bombardeo del año 63. Ese bombardeo que destruyó, además, tres edificios y una iglesia. A pesar de ser lo más importante para la ciudad, el puente fue lo último que se reconstruyó. Tardaron seis años. Mientras tanto los botes y las pequeñas barcazas comerciales trasladaban todo lo que había que cruzar: comida, herramientas, personas. Juan Silverio llegó por primera vez a la ciudad en una de esas barcazas comerciales que lo dejó cerca del puente derrumbado. Llegó con su madre adoptiva. Tenía seis meses. Yo ahora lo sigo hasta ese puente construido por un ingeniero húngaro, que es la réplica del puente original. Yo lo sigo hasta ese monolito porque la ciudad tiene límites para mí. Y, por ahora, prefiero respetarlos.
La ceremonia se repite. Es martes a la noche, Juan Silverio sale triste del Club de Jazz. Sube el camino estrecho y empedrado. Una leve llovizna cae, moja las cosas. Hace frío y es primavera –no es algo tan extraño en esta época– seguramente arriba debe estar nevando. Una nieve distinta a la que cae en invierno, cuando Mita me señala la ladera izquierda y dice: Ahí están las piernas, esos son los brazos. Es literal. Juan Silverio enfila hacia el camino de la ribera para cruzar el Puente de Hierro. Yo lo sigo, a cierta distancia. Soy la sombra que, en invierno, le falta al hombre del monte. Cuando se detiene a mirar los veleros con sus capotas azules, yo me refugio atrás de la columna maciza del puente. Prendo un cigarro y trato de ver, entre las nubes, las luces del barrio Alto. Pero esta vez la voz de Silverio me interroga: Por qué me sigue, Cameron, dice con los ojos tibios y la boca temblorosa; es evidente que desde hace días ensaya esta intervención. Me sorprendo porque nunca percibí que se diera cuenta. Por qué me sigue, insiste. Porque a usted le gusta, digo con mi voz tajante. Le gusta que lo siga, ¿verdad? Juan Silverio no contesta, evade mi afirmación mirando los veleros. Es extraño, dice después cuando el viento se vuelve más intenso, es extraño este río, no puedo encontrarle una lógica a su movimiento. Es el río más hermoso que conozco, digo, ofreciéndole tabaco, lo hago por pura amabilidad, sabiendo que no lo va a aceptar. Pero lo acepta. Eso es cierto, larga ahora con la boca ocupada por el cigarro mientras espera que el fuego que le ofrezco lo encienda; es cierto, insiste, la belleza del río está en su lógica misteriosa. Después de un rato sin hablar, incómodo –no puede mirarme a los ojos–, cruza el puente fumando, se pierde por los barrios más grises. Yo me quedo mirando el río, esa boca oscura, ese vacío vibrante.
Por las noches, antes de dormir, deambulo por la casa silenciosa. La ropa que deja Mita cuelga como las reses de las vacas en un frigorífico. No sé por qué pienso eso. Y con esa idea se me figura el barrio Alto, allá donde las luces bailotean formando un círculo perfecto. Esa es la vida. Pero una vida que desprecio. Mita seguro debe estar ahí, en la ronda de los que quieren beberse la alegría en conjunto. Yo, en cambio, deambulo por las habitaciones, busco el sueño. Y en ese deambular –en ese desequilibrio leve, cada vez más leve– me aferro a los detalles. Es una filosofía secreta. Pensar en los detalles, en las pequeñas formas, en los relieves silenciosos. Por ejemplo: si uno se acerca bastante a Juan Silverio va a descubrir una mancha en la comisura de sus labios. Una mancha pálida, café con leche, que parece una península desafortunada. En el centro de esa península emerge un lunar con bordes precisos. De lejos la península no se ve. Apenas resalta el punto negro del lunar. Una cosa, entonces, es ver ese círculo de luces que titilan en el Alto (los trazos gruesos) y otra cosa es percibir el detalle, la vida rancia de los que eligen esa vida, como Mita. Porque Mita elige eso cuando se va con el invierno.
Un martes Juan Silverio no aparece en el Club de Jazz. Es raro no verlo cuando llego a la mesa. Porque siempre está sentado, temprano, viendo cómo los músicos prueban el sonido. Le gusta todo eso: la vida de una banda. Pertenecer a un grupo. Pero no puede. Ahora, además, el recital está empezado. Elda Cook me mira sin dejar de cantar. Quiere tener alguna respuesta ante el vacío que se le abre en la primera mesa –la mesa, según ella, del burócrata melancólico y el viejo rengo–. Pero yo no logro reaccionar. En principio imagino que Silverio fue al baño. Por eso pido mi whisky y espero que vuelva. Es lo que puedo imaginar. De todos modos que haya ido al baño es algo extraño porque Silverio nunca se mueve de esa mesa. Pero a veces dan ganas de ir al baño, irremediablemente. Es natural. Elda Cook canta de otro modo. Se equivoca en la entrada de un tema de Bill Turner. Hace detener a la banda y pide empezar de nuevo. Dice que está un poco distraída. Y cuando dice eso me mira. Yo, en cambio, la percibo vieja y patética. Está claro que Silverio no fue al baño. Antes de que termine el recital bajo por una escalera estrecha. Un negro alto y perfumado mea en uno de los dos mingitorios. Yo busco el inodoro y me encierro ahí. Mientras espero que el negro se vaya, leo algunas frases escritas en la puerta: Dios ha muerto pero dejó una gran herencia o Todo bailarín es puto. Salgo a la calle con una angustia en el pecho. La gente camina por la zona de los bares, despacio, fumando. En el castillo hay una fiesta temática. Un viento cálido se levanta en la ribera. Voy en esa dirección. Porque aunque Silverio no esté yo lo sigo igual.
Trabajé en la reconstrucción del Puente de Hierro. Fui parte de una cuadrilla que el ingeniero húngaro Sigfrido Trasieff seleccionó en el último tramo del montaje de las planchuelas. Los seis elegidos teníamos entre catorce y quince años. Lurmand, Strech, Sosa, Magallanes, Pit y yo. Me hice amigo de Sosa inmediatamente. Nunca había visto a alguien con hambre. Y tampoco nunca antes había tenido un amigo de la zona alta. Los demás, como yo, estábamos ahí por diversión. Sosa tenía bien claro que ese trabajo era una gran oportunidad. Lo tenía claro. Pero eso, además, no le impedía disfrutar de los pequeños momentos. Los sábados, después de la jornada en el puente, tomábamos cervezas en el Volkshaus hasta bien entrada la noche (el tío de Lurmand, que después fue conocido como el poeta Boris Gordon: el que se suicidó en el puente que reconstruíamos, trabajaba en la cervecería y nos dejaba tomar en un salón secreto del fondo: Así se conoce la vida de verdad, decía en voz baja trayéndonos las jarras espumosas). Recuerdo la tarde del montaje final. A Strech lo golpeó una viga en la mano y el colorado Pit, de la impresión y la culpa, cayó al río desde la grúa. La sangre de Strech sigue confundida en la columna del puente.
No sé por qué ahora recuerdo estas cosas. Será la fiebre que me atraviesa desde hace unos días. Hoy amanecí necesitando a Mita. Usted debe cuidarse del río, señor, me recomienda siempre con esa voz estrecha. Y cuando Mita dice eso quiere decir que me cuide del tabaco y la humedad. Sus pulmones son un estropicio, agrega desde lejos. ¿Será por eso que Mita me cuida en el invierno? La fiebre va y viene como los veleros que contempla Silverio desde el puente. La fiebre va y viene y me despierta ciertos recuerdos. ¿O es el río? El olor del río que me trae a mi madre: maciza y católica, con su rodete estirado y rígido, tan burócrata. En esa confusión, en el pegoteo de las sábanas calientes veo parte del cielo despejado y recuerdo cuando le pedíamos a Sosa que nos hiciera oír el chillido de sus tripas. Lurmand y Pit se sacudían de la risa en los andamios del puente con el gorgoteo de aire que venía de esa panza negra y flaca. Nunca habíamos visto a alguien con hambre. Y Sosa hacía su juego. Tal vez pensaba que esa era una forma de acceder, de aproximarse a donde nunca iba a poder entrar.
La fiebre me tiene derrumbado varios días. Eso quiere decir que un martes no puedo ir al Club de Jazz a escuchar a Elda Cook. O a compartir la mesa con Juan Silverio. O a seguirlo. Ese martes que no voy, reconstruyo desde la cama cada momento, cada secuencia de lo que, se supone, está sucediendo en el Club de Jazz. Tomo una sopa y mientras miro por la ventana la zona alta, las luces titilantes de los barrios humildes, descubro, también, los movimientos en la casa de la señora de Burstein. Un camión de mudanzas está estacionado de culata en la entrada del garaje. No puedo ver con claridad lo que sucede. La señora de Burstein quedó viuda hace un año. Cuando fui a darle el pésame dijo que ella no iba a soportar tanta tristeza. Dos veces apareció en casa en plena madrugada. Una vez fue en invierno, por eso Mita me despertó –porque cuando Mita está en casa, yo duermo profundamente– y entonces bajé con la bata que el señor Burstein me había regalado en uno de mis cumpleaños; bajé también con el puro que acompañaba el regalo y descalzo. Cuando me vio, así, tan cercano al muerto, la señora de Burstein salió de casa, ofendida. La otra vez fue en una madrugada de verano. Yo tomaba un whisky mirando por la ventana las luces titilantes del barrio Alto, desvelado. La señora de Burstein abrió la puerta sin llamar. Me vio sentado en el sillón y me dijo: Muéstreme la pierna. Entonces yo le mostré mi pierna derecha. Y ella tuvo un arrebato. Se podría decir así: tuvo un arrebato. Se desnudó y me pidió que la tocara porque si no la tristeza la iba a matar. Le hundí los dedos en la entrepierna mientras la señora de Burstein no dejaba de acariciar, con cierta cautela, la rudeza de mi pierna.
La señora de Burstein deja su casa para alejarse de la sombra de su marido muerto. Los recuerdos, Cameron, me dice en confianza la tarde en que pasa a despedirse, son una jaula pesada. Ahora en la casa vacía de los Burstein veo, por las ventanas sin cortinas, el deambular frenético de un muchacho joven; tendrá cuarenta años y el pelo largo. Pero usa una colita que lo mantiene ordenado. Instala equipos y computadoras. Al principio pensé que era un empleado de la casa de mudanzas, pero cuando el camión se fue el muchacho seguía ahí: abriendo la heladera, cambiándose de ropa. De modo que se trata del nuevo vecino. Se llama Orsini y trabaja de noche. Durante el día duerme o juega con un gato gris que, poco a poco, va acomodando sus límites. A veces recibe la visita de una chica. En algún momento de la noche salen a fumar al balcón, a veces discuten fuerte o a veces se aproximan con modos torpes. Esa aproximación, casi siempre, los lleva al cuarto que la señora de Burstein usaba como estudio. En esa habitación Orsini es desvestido por la chica y es también ella la que lo monta sobre una cama estrecha. Lo que se ve entonces son movimientos bruscos. Ella hace presión contra Orsini. Una presión constante que Orsini no puede contener. Apenas estira los pies y pide, con los brazos flacos, simulando una caricia, que se retire. Entonces ella se enoja, discuten y sale a la noche, vistiéndose. Orsini se queda mirando la computadora, abrazado a su gato gris. Las luces intermitentes de la pantalla le explotan en la cara.
Un jueves a la tarde camino por el parque de los Tilos, rodeo el lago artificial y me siento en un banco. La gente corre bordeando el lago o pasea con tranquilidad. Desde ahí puedo ver la forma del hotel nuevo. Ya se ha vuelto una atracción turística visitar el error arquitectónico del hotel. Todos lo llaman el hotel Pisa. No importa el nombre inglés que lleva adherido a sus cinco estrellas. Muchos se detienen a sacarle fotos y a difundirlas en sus redes virtuales. Una de las vigas centrales, levemente inclinada, produce un efecto de caída inminente. Al principio los dueños lo plantearon como algo buscado pero los especialistas confirmaron que no: se trata de un error que no implica peligro para la integridad del edificio. Pero es un error. Nadie perdona un error, ¿no es cierto?, dice alguien atrás mío. Hasta que no me doy vuelta no reconozco la voz de Juan Silverio. Un error es una grieta demoledora porque aunque alguien lo perdone la sensación de que algo se ha roto es inapelable, dice. Se puede disimular. Pero en el fondo está la grieta. Nada es igual después de un error. Acaso, Cameron, ¿usted no me sigue más por eso?, dice. Y dígame, ¿cuál sería su error, Silverio?, contesto con mi voz más suave. Pero Silverio igual se cohíbe. Y dice algo del hotel. Dice que pasó una noche con Albert, un amigo, en la habitación inclinada. Eso fue unos días antes de morir. Albert estaba enfermo y quería pisar ese suelo inclinado. Pasar la noche ahí. Lo acompañé porque apenas se desplazaba. Le gustaba estar hundido en un error. Eso le despertaba una risa nerviosa. En el silencio de la madrugada, Albert me dijo que estar así, como a punto de caer, era lo que sentía todos los días en su cuerpo. Y que esperaba el momento de caer de una buena vez. Después, en las semanas que le quedaron, no hizo otra cosa que contar, con una sonrisa, lo que había sentido en el hotel. Era su mejor chiste. Creo que se murió contento, dice Silverio. Y un silencio raro nos bloquea por un instante. Pero lo ando buscando hace algunos días, Cameron, porque Elda Cook nos invitó a cenar. Es el sábado a la noche. Y nos pasará a buscar a cada uno por su casa.
El viernes a la noche no duermo. Miro las luces del barrio Alto, forman un círculo de luces perfecto. Y sigo los movimientos frenéticos de Orsini. Trabaja en varias computadoras a la vez. Cada dos horas sale al patio a fumar. Es un patio que compartimos. No hay nada que nos separe, no hay fronteras. Eso lo supimos manejar bien con los Burstein. Entonces a las cuatro de la mañana –porque los horarios que elige son precisos como el círculo de luces del barrio Alto– salgo, haciéndome el distraído, con una bolsa de basura. Cuando me ve, Orsini dice si necesito ayuda. Hola, le digo, no es necesario. Tiro la bolsa en el conteiner y me acerco a saludarlo. Le estiro la mano con una sonrisa. Orsini, dice Orsini con el pucho en la boca. De cerca se le ven los huecos en la cara: una cara acribillada por la viruela, son los detalles. Me imagino que ya debe estar al tanto de lo que se dice de mí, digo con la misma sonrisa cortés. La cara de Orsini se estremece y se congela en un gesto absurdo. Si no lo sabe ya se lo van a contar, aclaro. Para lo que necesite, Cameron, le digo. Y vuelvo a casa. Orsini se queda un rato en el patio. Se fuma, esta vez, dos puchos. Cuando entra a la casa empieza a cerrar las persianas. Entonces me doy cuenta de algo: que Orsini es un reverendo pelotudo. No duermo porque estoy nervioso. Y si no duermo, no cago. Eso explica algunas cosas. Los años y la soledad resquebrajan las asperezas irremediablemente. Eso pienso ahora cuando el sol aparece atrás del barrio Alto y apaga de a poco el círculo perfecto.
¿Dijo un horario? Dijo sábado a la noche. Pero ¿a qué hora empieza la noche para Elda Cook? La noche es un mar. ¿Cuál sería la boya en la que espero? Estoy cambiado con un traje que estuvo colgado en los roperos de arriba, en la parte más difícil de acceder. No encontré la escalera para trepar al ropero porque yo se la había prestado a los Burstein hace cinco años. Y nunca la devolvieron. Por eso, a modo de venganza, una venganza inútil, claro, porque los Burstein ya no viven más ahí, toqué el timbre del vecino cerca de las cuatro de la tarde. Quería, de algún modo, y con hechos, prolongar esa introducción de anoche. Orsini tardó en reaccionar cuando le dije que buscaba mi escalera. Esa que está ahí, dije mirando por detrás de la puerta entornada. Es mía, dije. Orsini, dormido y sin querer discutir, me la pasó. Subí con la escalera hasta los roperos de arriba –llegué agitadísimo– y así pude bajar el traje que ahora tengo puesto. La última vez lo usé para el casamiento de Lurmand. Eso fue hace siete años en el Club Náutico. Lurmand se casó grande con una checa de treinta años. Todos pensamos que lo hacía por la herencia. Y no nos equivocamos. Esa fue la noche que conocí a Mita. Ahora el traje me queda un poco más grande. Estoy perdiendo kilos pero no las ganas de coger. A Lurmand no se le paraba ni tomando pastillas. La checa murió a los treinta y cinco. Y Lurmand fue el único heredero de la fortuna. Tuvo suerte porque solo con su jubilación hoy sería un mendigo. Se compró una casa cerca del mar y cultiva peces chinos, de un color azulado.
Son cerca de las once. Yo tomo un whisky mirando el barrio Alto, otra vez el círculo perfecto, con la certeza de que todo fue un invento estúpido de Silverio. Pero reacciono cuando escucho una bocina. Me asomo a ver qué pasa. Y ahí están. Veo parte de la cara de Elda Cook y el brazo ansioso de Silverio que me apura. Salgo con el traje celeste puesto. El auto es pequeño. Subo en la parte de atrás. Me cuesta hacerlo por la pierna y porque la parte de atrás es más alta. Tiene que bajar Silverio para ayudarme. Me avergüenza un poco la situación frente a Elda Cook. Encima ella dice: Vamos, viejo, arriba que la noche está en pañales. Acelera antes de que yo pueda cerrar la puerta. Pone música fuerte. Y canta mientras putea a los otros conductores. Silverio cada tanto me mira con una sonrisa cómplice. Elda Cook avanza como quiere. Frena de golpe y dobla sin cuidado. Eso me provoca un mareo espontáneo. Cuando me asaltan los mareos espontáneos me dan ganas de bajar o de vomitar. Es decir, pierdo todas las referencias. Estás pálido, viejo, dice la negra. Silverio le festeja desde su impotencia, desde su miserable vida. Salimos de la ciudad pero no sé muy bien por dónde. Y eso es un problema para mí: hay límites que no puedo cruzar y hasta ahora no quise romperlos. Si miro mucho afuera me derrumbo. Pero siento que subimos y cruzamos por calles suburbanas. Tal vez sea el monte Montalván pero no estoy seguro. Si eso es así en cualquier momento se dispararán las alarmas. Vamos, viejo, estás mudo, sos más cagón de lo que pensaba, grita la negra de mierda. Me concentro en una idea. Mita. Cuando cuelga la ropa en la parte más alta de los roperos, se estira de un modo particular y eso hace que sus pantorrillas se contraigan. Ese músculo estirado, en lo alto, me excita. Es una imagen que retengo como las imágenes más lejanas de la infancia. Y ahora me salva de este monstruo. Elda Cook es un monstruo. Eso pienso cuando el auto se detiene, abruptamente, en un bar oscuro. Me sacan de atrás casi a la fuerza. De pronto me convierto en un paquete que se arrastra. El aire de la noche me ordena pero sigo sin saber dónde estamos. Las luces de neón apuntan, rojas, intermitentes, contra un edificio chato y rectangular. Dice: Rancho Viejo. No veo luces en lo alto, ni en lo bajo, estamos en una pequeña pendiente. Por eso mismo me cuesta caminar. Ellos no saben quién soy yo. Tengo miedo de mi odio.
Con el segundo whisky me calmo. Además Elda Cook se muestra más atenta. Me pregunta cosas. Está interesada en lo que hago durante todo el día. Yo voy hablando de a poco. Me cuesta sacarme el espíritu de la rabia de encima. Es un espíritu que me habita, más allá de los actos. Y ese espíritu puede permanecer incluso sin recordar el motivo de la rabia. Pero este no es el caso. La negra tiene un escote amplio que muestra parte de sus pechos y el tatuaje famoso. Esa cara de pirata. Una mujer pirata. Cuando fue parte de la publicidad contra los aviones en el cielo de la ciudad, Elda Cook aparecía empapelada en los muros como una guerrera romana y, apenas, dejaba mostrar parte de su tatuaje. Esa imagen fue un símbolo de rebeldía en los años ochenta, en plena lucha ecologista. Yo siempre encontré esa pelea como una pelea absurda que nos alejaba del progreso. Y algo así, efectivamente, sucedió. Pero, de todos modos, siempre, en el fondo, me atrajo ese símbolo de rebeldía. Siempre me cautivó su voz guerrera. Ahora que ya somos amigos, porque si no cómo considerarlos, dice la negra, durante meses sentados todos los martes en la primera mesa escuchándome con un respeto difícil de encontrar; ahora que estamos más cerca quiero que nos confesemos. Son mis amigos, dice, aunque los esté conociendo. Por eso quiero empezar yo sacándome con ustedes un peso de encima: odio a las feministas y me fascinan los aviones, dice. Entonces sonrío por primera vez en la noche. Usted me cae bien, digo. Ah, eso te gustó, viejo verde, dice. El verde está prohibido si te gustan los aviones, ¿o usted es ecologista de verdad?, digo con mi voz más firme, esa que cohíbe a cualquiera, incluso a Elda Cook. Es bravo el viejo, dice y levanta su copa para otro brindis. Ahora les toca a ustedes: cuéntenme un secreto de esos que llevan como una cruz. Juan Silverio toma un sorbo de ginebra y tose cuando traga. Sacude la cabeza y dice que es difícil. Qué cosa es difícil, pregunta la negra. Yo me anticipo y digo que nunca le tuve piedad al enemigo por eso nunca me tuvieron piedad a mí. Pero ese no es un secreto que me muerda el pecho. Digo eso para que se conmuevan. Para mover una pieza que deje expuesto, ahora, a Juan Silverio. Se hace un silencio incómodo. Lo percibo. ¿Qué cosa es difícil, Juan?, pregunta la negra prendiendo un cigarro de marihuana, abriendo el juego. Silverio se toma otro trago de ginebra. Mira para abajo, sonríe y dice con una voz desflecada que es virgen.
Elda Cook nos pide, después de la confesión de Silverio, ir a un salón más íntimo. Atravesamos un corredor oscuro y, detrás de un cortinado bordó, entramos a un salón con sillones y una barra exclusiva. No hay nadie. Suena un piano bajo. Entonces Elda Cook se sienta en un sillón suave y quiere saber más. Silverio cuenta que trabaja de noche como locutor en Radio Región. Ese edificio plateado que está a medio camino entre la ciudad y el barrio Alto. Por eso los martes después del recital de Elda Cook se pierde por el bulevar que sale del Puente de Hierro. Se la pasa diciendo anuncios de teleféricos, paseos en la nieve, chocolates en rama; el número de las agencias de taxis que pueden llevar a los turistas –cada vez son menos desde que el aeropuerto local se cerró– al aeropuerto de Merdik o al Casino. A cada hora informa, además, las noticias. Dice que es un trabajo rutinario, en donde la idea misma de rutina golpea con la fuerza de ese timbre que suena cuando se cumple cada hora. El día es una rueda implacable que me arrastra, dice. Cada tanto me invitan del Círculo de Lectores para leer a algún poeta extranjero que traen para hacerle preguntas sobre su vida, sus modos de trabajo: qué secretos maneja en la cocina más íntima de la escritura. Cosas muy aburridas, dice Silverio. Pero esos poemas, a veces, son una sorpresa. De vez en cuando descubro una idea que me lustra los ojos. Y cuando me pasa eso, el día se renueva. Descubrir una idea, cristalizada o sostenida por un buen ritmo, me despierta el deseo furioso de contar. Entonces llego a la madrugada a la radio y hago todo lo posible para poder transmitir ese descubrimiento. Hago todo lo posible, dice Silverio, porque Latesa, el operador, es bastante disciplinado con los horarios. Una noche de lluvia, una noche de perros, dije en medio de un anuncio de chocolates que la vida era una reverenda mierda. Y confirmé algo que presentía en lo más profundo de mi alma: que nadie, nunca, me escuchaba. Ni siquiera Latesa o los directores de la radio. Eso me dio una libertad total. No importa lo que diga, importa que se cumpla en cada horario lo pautado. A partir de la siguiente noche empecé a leer, en medio de los anuncios, poemas. Fui mechando, por ejemplo, el anuncio de un hotel con el poema de Milton Bladier sobre las ventanas en la noche. Ese que dice: Sin justicia hay venganza. Solo respeto el momento de las noticias. Después de varios meses haciendo eso, recibí un llamado por teléfono. Atendió Latesa y dijo que era para mí. Me puse el auricular en la oreja con mucho temor: pensé en la muerte de mi madre adoptiva. Del otro lado, una mujer, se llamaba Bernina, estaba conteniendo el llanto, según ella, de la emoción; me dijo que una noche volviendo de un viaje largo sintonizó la radio y yo justo leía un poema de Anita Valfransky sobre la forma del humo. Me dijo que desde esa vez me escuchaba y, también, que desde esa vez se había enamorado de la poeta eslava y de mi voz. Pero yo, curiosamente, no podía dejar de pensar en la muerte de mi madre adoptiva, dice ahora Juan Silverio mirando a Elda Cook, que tiene los ojos rojos de marihuana.
La historia de Silverio es lo último que retengo con claridad. A partir de ahí la noche se me va desprendiendo con cada vaso de whisky que Elda Cook insiste en servirme. Voy dejando de ver, voy dejando de hacer pie en la realidad. Por ejemplo: cuando reconstruíamos el Puente de Hierro nos tirábamos al río. Caer en el agua o dejarse caer en el agua provoca esa desorientación tan semejante a lo que me pasa ahora. Es una desorientación placentera. Pit tenía un cuerpo ágil y deportivo. Yo todavía estaba entero y podía nadar a la par de él. A los demás no les interesaba el agua. Una tarde apareció de sorpresa el ingeniero húngaro. Nos descubrió en el río y se hizo un silencio profundo. Pensamos que nos iba a echar de la obra. Pero se quitó la ropa y se arqueó en el aire para entrar con un clavado perfecto. El pelo se le disolvió con el agua. Era un punto blanco, deslizándose hacia nosotros. No todo debe ser exigencia, nos dijo, flotando en la parte más honda, en un tono extraño. Hacía veinte años que vivía en la región pero nunca se le había ido ese acento fundido en la lengua como una huella de barro reseca.