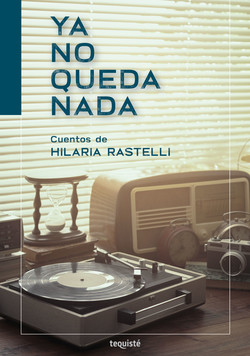Читать книгу Ya no queda nada - Hilaria Rastelli - Страница 6
Soledad
ОглавлениеLa polvareda se veía de lejos. Hacía varios días que no llovía y la tierra y los hombres de la tierra esperaban sus aguas.
Apuesto como pocos, el patrón, el Gringo, desmontaba del caballo con la elegancia de quien había nacido para eso. Soledad sabía que a esa precisa hora de la tarde debía esperarlo y lo hacía recién lavada con el agua del estanque. Tenía unas trenzas negras relucientes que ordenaban su pelo alborotado. Se ponía el vestido blanco de flores celestes, el único, recién estirado con la plancha de carbón que tanto pesaba en sus pequeñas manos. A su paso dejaba un aroma a jabón y colonia barata.
El padre de Soledad se mecía, taciturno, en un viejo sillón hamaca. Se hallaba encerrado en su sufrimiento desde el accidente con su caballo, en el que había perdido totalmente la vista. Además, lo humillaba tener que agradecerle al patrón que los dejara vivir en el rancho a cambio de los favores de su hija.
Soledad, a los catorce años, vivía con naturalidad ser la protegida del Gringo, no conocía otra cosa. Había ido a la escuela hasta segundo grado y no tenía amigos ni otros parientes. Su madre había muerto de una extraña fiebre a los pocos meses de tenerla. Ella era morena y diminuta, tenía ojos de color marrón, pequeños y vivaces. Él, en cambio era blanco y esbelto, con unos enormes y fríos ojos verdes. Muchas tardes de la semana la venía a buscar, la cargaba en las ancas de su caballo y desaparecían juntos en la verde inmensidad.
Algunas veces Soledad le preguntaba a su padre cómo era la vida después del campo, kilómetros afuera, como solía decir el viejo. En otros momentos él le contaba de sus antepasados, mezcla de españoles y de indios, como bien podía adivinarse en la piel y el rostro de su hija, que día a día se iba convirtiendo en mujer.
Pasaron los años, muchos. El Gringo siempre volvía, Soledad lo esperaba; así fueron llegando los nueve hijos. Y también las marcas del cansancio en su cara y en su cuerpo, que hacía rato había dejado de ser el de una niña. El padre se fue apagando y, cuando desapareció del todo, ella solo recibió como herencia el recuerdo de las historias que le contaba cuando era pequeña.
Por las tardes, algunos de los hijos, con sus ropas limpias, acostumbraban a sentarse en un banco en la galería de la casa para resguardarse del calor. De vez en cuando, pasaba por ahí un sulki con las hermanas del Gringo, las tres vestidas de blanco con enormes capelinas que las protegían de los rayos del sol. Las mujeres miraban a los chicos con curiosidad, muchas veces riéndose de lo que observaban. Algunos de ellos eran muy morenos como la madre y otros muy rubios como el padre. Ellos tan solo las miraban extrañados.
Una tarde como cualquiera, Soledad finalizó su ritual de preparación y se dispuso a esperar al Gringo, pero nunca llegó. Vendrá mañana, se dijo ella. Al atardecer de ese día vieron un jinete a lo lejos que se acercaba a la casa a todo galope.
—Ha muerto el patrón —gritó, y girando su caballo se alejó.
Al día siguiente, ante el desconcierto de todos, llegó el sulki, pero en esta ocasión las mujeres se dirigieron a Soledad por primera vez. La mayor de las tres le dijo:
—Te tenés que ir inmediatamente de acá, vos y tus hijos.
—¿Qué voy a hacer con todos ellos?
—Los rubiecitos pueden quedarse, el resto llevátelos.
Pero ella conservaba el orgullo del indio. Preparó unos atados con ropa y algunos trastos de cocina: la pava, una olla de hierro muy pesada, unas cucharas, también los jarros abollados que usaban para tomar mate cocido. Todo eso lo metió en unas viejas frazadas que servirían para cobijarlos durante la noche. Anudó las cuatro puntas y puso el atado a su espalda. Dejó que los hijos más grandes llevaran el resto de las cosas.
Mientras el sol se iba escondiendo, Soledad partió sin rumbo, con sus nueve hijos a campo traviesa, adentrándose en la noche, arrastrando un destino de oscuridad.