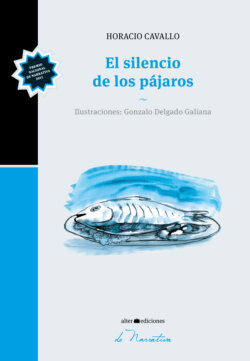Читать книгу El silencio de los pájaros - Horacio Cavallo - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las cenizas del padre
ОглавлениеLa caja de las cenizas está caliente, como en la tarde anterior, cuando se la entregaron en el crematorio municipal. Leonel esperaba que fuera su padre quien diera el paso hacia el funcionario de los brazos extendidos, pero ante su quietud él mismo se acercó abriendo las manos. Sintió el calor junto a su pecho. Dos kilos de ceniza que sostuvo sin saber qué hacer, ajeno a los procedimientos del ritual. Lo extraño es que ahora, mientras la citroneta acelera hacia el noroeste conteniendo el murmullo de la radio, vuelve a sentir ese calor. Deja la caja en el piso del auto, la sujeta con los tobillos y echa el humo hacia delante.
Unas veces lo distraen las arboledas interminables y otras, las manchas claras y oscuras que encierran los alambrados, la constante luminosidad del verde. El ronroneo del motor apenas le dejaría escuchar a su padre si se le ocurriera hablar.
El padre conduce con los hombros juntos y la mirada fija en la carretera. Leonel ha visto a pocas personas manejar con esa sensación de temor. Cuando dejaron Fraile Abdiel y se volvieron a la capital con el padre de su madre, a quien ahora, por piedad o por egoísmo, devuelven al pueblo, parecía lógica la pesadez de los tres atravesando caminos de tierra y al final acelerando sobre esa lengua interminable que era la carretera empeñada en mantener el resplandor.
Leonel acababa de cumplir quince años cuando su madre y la hermana de su madre naufragaron mientras volvían de Buenos Aires por las islas, en una lancha a remo que viajaba en la noche. Algunos en el pueblo reconstruyeron historias turbias: disparos, brazadas, paquetes enormes que flotaban arrastrados por la corriente. El único sobreviviente confesó que la lancha empezó a hacer agua en la mitad del cruce y que venía demasiado baja por el sobrepeso. El tipo que hacía los viajes era un hombre de río. Conocía las islas y era capaz de nadar durante horas, incluso sin quitarse la ropa. Solo una vez habló con Leonel de la desgracia. Le dijo que ninguna de las dos quiso sacarse la campera ante la advertencia; ni siquiera las botas. Nadie se salva en el río con las botas puestas, le explicó apoyándole la mano en el hombro, en una sentencia que lo eximía de culpa.
La madre y la tía de Leonel cruzaron el río para abaratar los gastos de la fiesta de cumpleaños de Begoña, sobrina de una, hija de la otra. Más de una vez Leonel se detuvo a pensar hacia dónde arrastró el río ese vestido blanco. Se imaginó a sí mismo, desde lo alto, recorriéndolo, observando una enorme mariposa blanca que emergía y se hundía, aleteando. La misma suerte corrieron las hermanas: la desgracia de no encontrar un pedazo de tierra donde ser lloradas.
A eso fue a lo que se resistió el viejo —ese tipo que ahora es un puñado de cenizas dentro de una caja—, a que sus cuerpos no estuvieran en ningún lado. Por eso, aunque en los últimos años no dijo una palabra, ellos lo vieron descomponerse en la habitación del fondo —piensan prender fuego ese cuartucho cuando vuelvan, porque nada podrá sacar el olor de las paredes—, donde encontraron la carta en la que solicitaba que lo llevaran a la costa de Fraile Abdiel y arrojaran sus cenizas al río.
*
Se detienen en una estación. Cargan combustible y dejan enfriar el motor. Entran al bar y beben café con los ojos puestos en la ruta. Cada tanto Leonel se observa en el reflejo del vidrio. Tiene la cabeza rapada y la barba y el bigote crecidos. Mira a su padre, silencioso, como si realmente creyera que el viaje es un velorio rodante. Lo vio afeitarse antes de salir, cuidando de no cortarse. Una cicatriz en el rostro derribaría su presencia, esa corbata anudada, el cuello de la camisa, blanco como el de un cisne.
—¿Y si nos encontráramos con Begoña o con el tío? —pregunta Leonel, mirándolo a los ojos en el reflejo del ventanal.
—No vamos a ir a verlos. No tiene sentido —responde el padre después de un rato, mirándose las manos—, demasiado tiempo estuvimos sin noticias como para ir a golpearles.
—Tampoco nosotros los llamamos en estos diez años.
—La obligación era de ellos. Teníamos al viejo.
Pagan y salen. Suben a la citroneta y están un rato esforzándose por hacerla arrancar. Leonel vuelve a poner un pie de cada lado de la caja. El padre golpea la dirección y se pasa la mano por la cara. Se acerca el muchacho de la estación se ofrece a mirarla. El padre de Leonel le dice que hay que empujar. Bajan los dos. Leonel y el muchacho empujan desde atrás. Apenas consiguen moverla, el padre salta adentro y la enciende. Mientras corre, Leonel gira la cabeza para agradecer. El otro levanta la mano como si señalara el color del cielo.
Begoña no tuvo su fiesta de quince. Al menos no la fiesta que planificaron con su madre desde que cumplió los doce. Fantaseo al que se sumó naturalmente su tía y del que los hombres de la familia se mantuvieron ausentes. Incluso su padre, un poco por resistirse a aceptarla mujer y otro por conocer sus limitaciones económicas.
Faltaban dos meses para el cumpleaños y tres para la fiesta, cuando se ahogaron la madre y la tía de Begoña. Así que durante esos días la muchacha no hizo otra cosa que llorar tendida en la cama. El día de llanto más intenso fue el de su cumpleaños. El padre la besó en la frente y le dio la llave de una motito que había sacado en varios pagos. El resto de la familia y muchos de sus amigos no la saludaron por el temor de reavivar la idea del festejo en pleno duelo.
Leonel fue a verla porque imaginó que su madre se lo pedía, un poco desde arriba y otro desde el oeste, por donde corrían las aguas del río.
El tío lo hizo pasar, le mostró la motoneta estacionada en el fondo, las frutillas de la torta que había encargado. Se rascó la cabeza mirándose los pies. A Leonel se le ocurrió que su tío parecía un perro que le pide ayuda a un niño para deletrear una palabra. Tampoco él sabía qué tenía que hacer. Miraba en silencio los adornos de la repisa, las manchas de humedad. Al final juntó coraje y golpeó la puerta del cuarto. Entró despacio. La luz de la ventana lo cegó y apenas reconoció a las muchachas como dos sombras arrinconadas. Acostumbrado al resplandor, se sentó frente a la cama. Se levantó de inmediato y fue a besarlas. El resto de la tarde dudó si realmente le había dicho feliz cumpleaños a Begoña. Recuerda, sí, el ruido de la bolsa, el portarretratos sin envolver, la foto de su madre y su tía, lejos, muy lejos, debajo de un sauce, con sonrisas, y muecas, y sombreros. Y de qué manera Begoña la llevó a su pecho y dijo no se sabe qué, y Eloísa que reclamó poder mirarla. Begoña se levantó a abrazarlo. Leonel respiró hondo el aroma del jabón y sintió cómo el pelo mojado de ella se pegaba a su cara. Mientras volvía a su posición observó su escote y siguió bajando hasta sus manos flacas que caían sobre las rodillas. Recorrió los muslos con cuidado de no ser visto por Eloísa.
Ellas quebraron el silencio volviendo a la conversación de un rato antes. Hablaban sin claridad de un muchacho, de un hombre. Leonel sabía interpretar eso. Se reían un poco más alto, o más bajo, mirándolo apenas, estirándose el pelo, mordiéndose los labios. Se reían.
Leonel estaba incómodo. Miraba por la ventana las ramas más altas del limonero. Se ponía de pie, seguía el caminito hasta las chapas del fondo. Un perro lo miraba sorprendido, daba vueltas y se echaba a la sombra. Al final largaba algo parecido a un ladrido agudo y breve.
—Vamos a hacer una fiesta —dijo Eloísa, buscando que se integrara—. Un festejo chiquito, entre nosotros. Pero no tenés que decírselo a nadie. —Leonel giró la cabeza sorprendido—. Ni a papá ni al tío les gustaría. Menos al abuelo —aclaró Begoña en un susurro.
—Qué bueno —dijo Leonel con la boca entrecerrada. Volvió a perderse en las piernas de su prima, aprovechando que el sol le daba en la cara y cada cosa era dicha al aire. Ellas nombraron a otros muchachos. Él solo escuchó nombres, una docena de nombres a los que siguió poniéndoles un rostro y que al final apenas registró como un sonido.
*
Leonel siente la frente húmeda. Se acaricia la barba. El sol está a cuatro dedos del horizonte, pero el calor adentro se adhiere a cada cosa. Se niega a tocar la caja de las cenizas, aunque siente en los tobillos el calor que crece. No quiere bajar otro poco el vidrio porque sabe que su padre empezará a quejarse de que no puede oír la melodía.
Su padre canta con los puños cerrados. Festeja la coincidencia: «Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años». A medida que se acercan al pueblo, los recuerdos van ordenándose en la cabeza de Leonel como si vinieran de las ramas de los árboles, del río. Repasa su infancia: imágenes perdidas de su madre, fotografías a las que no ha vuelto pero que recuerda de los primeros meses en Montevideo. Fotos que miraba escondido, temiéndole a los pasos del abuelo. Después llega a Begoña como si trepara a un cerro, con las manos y los pies embarrados. Algo le golpetea en el pecho. Es como un pájaro asustado, un gorrión encerrado en una pieza que golpea una y otra vez el cristal de la ventana.
Cuando entran al pueblo, tienen hambre. Es el momento en el que los grillos se encienden y la oscuridad es una certeza, aunque el cielo no haya perdido del todo su claridad.
El padre propone comer algo y estacionan en un bar. Nada parece lo que es. O es que no quieren reconocerlo. Tienen claro qué hacen en el pueblo. Un trámite y el regreso. Sienten el olor del río. No está cerca, pero corre, invisible, por encima de las casas. Piden cerveza y empanadas. Comen en silencio, sin mirar a nadie y deseando no ser reconocidos. Leonel va al baño. Mientras orina, lee las frases escritas en las paredes. Piensa si le corresponde el olor a orina seca que hay en ese lugar, si es ese el olor del pueblo, su olor, el de su madre. Se detiene en una mosca que va y viene desde la pileta al mingitorio. Esa mosca puede haberse comido a mi madre, piensa, esa o alguno de sus familiares. Y redobla el fantaseo imaginando que llegan al río y cuando van a esparcir las cenizas del viejo encuentran el cuerpo de su madre comido por los cangrejos. El zumbido de las moscas alrededor es comparable al de una vieja heladera. No hay nada, Leonel, no hay nada ahora, se dice, y el ruido del agua cayendo de golpe le arrastra los pensamientos.
*
Leonel llegó al depósito abandonado unos minutos después de las nueve. Los muchachos llevaban la bebida, y las mujeres, lo que pudieran cocinar. Eloísa estaba sintonizando música en la radio cuando él pasó entre las chapas y dejó la botella de cerveza sobre una madera que sostenían dos caballetes. Ella sonrió, agradeciéndole que hubiera ido. Dos muchachos a los que conocía de vista lo saludaron y él respondió con un gesto. Le extrañó no ver a su prima.
—Fue a buscar ramas para el fuego con Ismael —dijo Eloísa, como si adivinara.
El depósito había sido abandonado por la municipalidad. Estaba emplazado junto a un monte que llegaba a la ribera del río. Leonel pensó, mientras se sentaba a armar un cigarro, si su prima había elegido a propósito ese lugar para estar más cerca de su madre. Imaginó a su tía emergiendo del agua con los brazos abiertos, y enseguida a su madre siguiéndola. Con sus manos blanquísimas, una y otra aplaudían a la pareja mientras bailaba el vals. Las imaginó volviendo al agua, nadando hacia el centro de la noche mientras los muchachos detenidos en la orilla hacían adiós con la mano.
Cuando vio a Begoña supo que se había traído un bolso con la ropa adentro. El tío nunca la hubiera dejado salir así. Tenía un vestido corto, pegado al cuerpo, con un escote que contrastaba el blanco de su piel con el negro de la tela. Se había recogido el pelo en un moño y no supo si eran los ojos delineados o el peinado, pero había algo que la volvía demasiado parecida a su madre.
Él nunca se levantó a bailar. Si hubieran puesto el vals, quizás, por compromiso. Pero no le gustaba esa música que a los demás los hacía moverse entre las luces de los candelabros improvisados. Solo una vez hablaron esa noche, y fue la última.
Begoña bailó con Ismael. Leonel estudió las sonrisas, los gestos. Pensó en los pájaros: en el plumaje, en el canto. Eloísa vino a buscarlo, le extendió las manos, le dijo cosas que él no escuchó bien, pero que imaginaba. Leonel no se movió de la silla. Bebió cerveza mientras hubo y después una bebida fuerte, amarilla y espesa que había en varias botellas aisladas. Fumó mirándolos a todos, como si su padre, su tío y su abuelo le hubieran pedido que fuera a controlar a los muchachos. Notó cómo a medida que las botellas se vaciaban eran otros los comportamientos: el volumen, los gritos, los gestos.
—¿Es cierto que se van? —le preguntó Begoña sentándose a su lado.
—Parece que sí. Papá y el abuelo no quieren vivir más en el pueblo. Los entiendo un poco.
—Qué pena, ¿no? Andá a saber cuándo volvemos a vernos nosotros.
—Quién sabe. Igual nos estamos viendo ahora. Estás muy linda.
—Gracias —dijo Begoña sonriente, y buscó los ojos del otro junto a la radio—, si se entera papá, me mata. Le dije que hoy me quedaba en lo de Eloísa. Espero tener suerte. ¿Querés bailar?
—No sé. Nunca bailo. Prefiero mirar desde acá.
—Primito, primito… —dijo ella agarrándolo de las orejas. Él sintió el olor de su piel y quiso quedarse a vivir en medio de su pecho.
Begoña volvió a bailar entre los otros y enseguida Ismael se le acercó con unos pasos de baile que Leonel interpretó como de un idiota con todas las letras. La hizo reír, girar —ella se tambaleó y Leonel entendió que si seguían bebiendo, algo iba a terminar mal— y volver a sus brazos.
Cuando vio a Begoña besarse con el otro en medio de la pista improvisada, sintió un ruido como el de un vaso que se quiebra. Después, la rabia hacia ese muchacho con cara de imbécil, tosco, rollizo, inútil en el liceo y en la vida. Salió a fumar, miró hacia el ríoy sintió el olor dulce de la noche. Pensó en subirse a la bicicleta y desaparecer. Tenía ganas de ir al muelle, de pasar la noche en la costa. Pensó también en tomar otro poco de esa cosa amarilla, y entonces sí.
Begoña seguía bailando con Ismael. Lo hacían pegados uno al otro, sin levantar los pies de la tierra. Leonel sentía que sobre el hombro de ella el otro le mostraba la sonrisa del triunfo.
*
Pagan y suben a la citroneta. El padre intenta encenderla. Golpea el techo con el puño y se bajan. Empujan; el hijo desde atrás, mirando la tierra; el padre, junto a la puerta. Después el salto, el arranque y la carrera de Leonel que entra con la camioneta en movimiento, pone un pie de cada lado de las cenizas y mira el cielo.
El padre no quiere conducir por la principal, así que lo hace por la primera de las laterales. Los perros cada tanto salen de los jardines a ladrarle a las ruedas. Leonel golpea la puerta para espantarlos y de vez en cuando reconoce el frente de alguna casa, alguna esquina. También el padre evoca cada cosa y evita los recuerdos vinculados unas veces a los baldíos, otras veces a las construcciones más viejas. Los dos van en silencio, metiéndose en la noche.
El niño de la bicicleta cruza sin mirar. Aunque el padre de Leonel aprieta los frenos a tiempo, las ruedas resbalan en la tierra. No lo golpean, pero el niño se asusta y se viene abajo. El paquete hace un ruido sordo al caer. Leonel quiere salir enseguida, pero la manija de la puerta no cede al primer intento. Cuando llega junto al niño, está parado en un pie y se frota el otro con las manos. El padre de Leonel sigue dentro de la citroneta, tapándose la cara. Leonel se agacha a levantar el paquete. Observa el envoltorio blanco dentro de una bolsa de plástico. El niño dice que está bien, pero señala la rueda torcida.
—Son tallarines —agrega mirándolo.
Leonel ve que la bicicleta tiene un canasto y el cartelito de una rotisería.
—¿Querés que te llevemos a algún lado?
—No, no se preocupe —responde el niño.
Leonel sube a la citroneta. Su padre resopla y lleva las manos al volante. Miran al niño alejarse: se sostiene del manubrio y camina saltando en un pie. Leonel baja de la citroneta. Su padre quiere soltar una palabra, pero termina alargando un sonido que solo escucha él. Cree oír cuando su hijo le grita al otro, lo mira levantar el brazo, apurar el paso. Observa los gestos de Leonel y por un momento lo desconoce. La mano en el bolsillo que enseguida le extiende al niño. Lo mira volver. Trae el paquete. Busca al otro a lo lejos, que reanuda su salto.
—Berceo 35, casi la vía —Leonel habla despacio, como para dentro. Apoya el paquete sobre sus piernas y siente el calor. Vuelve a pensar en las cenizas.
*
Ismael y Begoña salieron del galpón. Ella se reía excitada, apoyándose en su hombro. Leonel, sentado en medio de la pieza, oía las risas perderse en el monte. Eloísa se quejaba del volumen de la radio, discutiendo con un muchacho flaco como una vara cuyo cerquillo le escondía los ojos. Otro muchacho dormía debajo de la mesa. Los que salían dejaban colgadas las voces en el camino.
Leonel bebía en silencio el fondo amarillo del vaso de plástico. Tenía los ojos perdidos en las chapas y parecía que iba a quedarse así, inmóvil en medio de la nada. Había decidió fumarse el último cigarro y bordear el río hasta el muelle. Salió sin despedirse y orinó sobre las chapas. Escuchó que Eloísa apagaba la radio, que juntaba las botellas. Caminó hacia el arroyo atravesando el monte.
La voz del muchacho lo paralizó. Llegaba clara desde la costa. Apenas reconoció el tono, apretó las manos y escondido entre los troncos empezó a buscarlos. Consiguió verlos cuando ya había caminado una veintena de metros midiendo los pasos sobre las hojas amontonadas.
Ismael estaba tendido sobre Begoña al pie de un álamo. Se movía, dejaba escapar sonidos roncos que Leonel no alcanzaba a interpretar como palabras. Continuó acercándose. Se detuvo cuando apenas los separaban algunos metros. Fascinado, imaginó que su madre y su tía aparecían caminando desde el fondo del río, ganando estatura en cada paso. Obviaban a la pareja y le mostraban a Leonel las heridas en la piel provocadas por los dientes de los peces. Gesticulaban, sacudían los brazos. Leonel no las oía. Mantenía la boca abierta y mientras ellas se trepaban al álamo, bordeando a la pareja, él continuaba mirando el final de las piernas de Begoña, los brazos, algún pedazo del rostro que quedaba al descubierto cuando el otro se movía.
La voz de Begoña también le resultaba inaudible.
Ismael se puso de pie. Se acomodó la ropa y caminó en paralelo al río, tambaléandose. Apoyado contra un tronco, vomitó. Las arcadas resonaron en el monte. Leonel aprovechó para mirar a su prima. Tenía el vestido arrugado sobre la cintura y las piernas abiertas. El pelo le cubría parte de la cara. El ojo que podía verse estaba cerrado.
El otro empezó a alejarse siguiendo la ribera. Leonel no dejaba de mirarlo, esperanzado en que se alejara lo suficiente, en que desapareciera.
Entonces se acercó a Begoña. Se hincó delante de ella. Parecía dormida: la cabeza recostada a la base del álamo, algunas hojas que parecían recortadas con tijera entre los hombros, bajo las manos. Su rostro ganaba luminosidad en plena noche y los brazos y las piernas se volvían de un blanco incandescente. Leonel se acostó sobre ella. Tomó la cabeza entre sus manos y empezó a besarle la frente.
—Begoña, Begoña… — susurró.
Ella respiraba hondo. Él veía una sonrisa, algo parecido a una sonrisa. Volvió a hablarle al oído y sintió cómo se le erizaban las manos, cómo el pájaro aquel, escondido en el pecho, arqueaba apenas las alas, daba un salto y levantaba vuelo. Besó su oreja, la mordió apenas, y se fue dejando caer hasta el cuello. Begoña contuvo el aire y lo dejó salir de golpe. Leonel buscó los muslos con sus manos, la entrepierna, y con la boca encerró primero uno de los pezones y enseguida el otro.
El pájaro parecía entonces un caballo. Leonel desabrochaba la pretina de su pantalón sin dejar de moverse sobre la muchacha. Acariciaba sus labios percibiendo la humedad. Ahora se sentía dentro de ella. Y la miraba, cada tanto, yendo y viniendo, para besar sus párpados, su frente, y volver a su oreja, a la oreja diminuta y redonda, a decirle Begoña, Begoña. Y el caballo volvía a dar vueltas alrededor del álamo, y ella, a respirar profundo, y el olor, el olor de ese día y el de los otros días, y el cabello mojado, que se le pegaba al cuello, y los muslos claros, salpicados de pecas, de lunares, a los que Leonel había vuelto más de una vez y entonces sí, el cuerpo crispado, un sonido ronco repitiéndose en medio de la noche.
*
—Deben haber cambiado los nombres. Esta calle no se llamaba Berceo —dice el padre.
—Algo recuerdo por acá. —Leonel se acaricia la frente y vuelve a apoyar la mano sobre el paquete.
El padre detiene la citroneta y golpea el techo:
—¡Carajo!
El otro lo mira sin decir nada. Busca los números junto a las puertas. Baja del auto y camina con el paquete en las manos. Golpea la puerta y busca al padre con los ojos. Una vez más se toma la cabeza con las manos.
El tío no lo reconoce. A Leonel le cuesta encontrar en aquel hombre la figura del que vio por última vez tantos años antes. Pero no hay lugar para la duda. Le explica que ya pagaron el pedido, le habla de la caída del niño, le asegura que está bien y extiende el paquete.
El padre supone que no tendrá más remedio, que ya están hablando de las dos mujeres que no devolvió el río. Baja del auto. El tío va uniendo todo con pereza: la citroneta, algo en el rostro del joven, y ese otro hombre que se acerca, que le extiende la mano y lo mira a los ojos.
—¡Cuánto tiempo! Disculpenmé, no los había reconocido. Además, esperaba la comida, y claro… Disculpen. ¿Qué andan haciendo por el pueblo?
Leonel mantiene el silencio esperando que su padre hable. Como sabe que el otro no encuentra por dónde empezar, o prefiere obviar el tema del viejo y las cenizas para no traer a las ahogadas a la puerta de calle, él mismo comenta lo de la carta, lo de las cenizas.
—Claro, claro, pero pasen, no vamos a quedarnos en la puerta.
Ambos notan el cumplido, pero tampoco pueden negarse a entrar quince minutos, mientras buscan la excusa que los devuelva a la citroneta, al río y a la carretera.
Siguen al tío por el corredor. Leonel huele el encierro, las frituras de otros días. Siente que hay algo de pasaje de algún sueño en ese lugar. Algunas cosas han cambiado: una puerta que no recordaba, una mesa, el sillón. Repasa los adornos sobre la repisa de la chimenea y rememora el portarretratos con la foto de su tía y su madre. No hay fotos a la vista de ninguna de las dos. Suficiente como para no nombrarlas.
—No tengo mucha cosa. ¿Whisky? ¿Agua fresca?
—No te preocupes por nosotros. Estamos de paso. No quisimos avisar para no complicarlos. Pensábamos hacer el trámite y volvernos enseguida —dice el padre agarrándose al respaldo de una silla.
—Whisky —murmura Leonel apenas el otro pregunta, sobre la respuesta de su padre—, una gota nomás.
—¿Begoña? —se anima el padre, aunque hubiera preferido no decir nada.
El tío demora en contestar. Se oye cómo suenan los cubos de hielo, el whisky cayendo en los vasos. A lo lejos ladra un perro.
El tío se acerca a la mesa, deja los vasos en una esquina y con un gesto los invita a sentarse. Leonel estira el brazo y alcanza uno de los vasos. Cuando va a repetir el movimiento, el tío se adelanta y le extiende el otro a su padre. Levantan los vasos. Padre e hijo esperan la respuesta, aunque el otro les pregunta sobre la muerte del viejo, sobre la capital. El padre de Leonel no está dispuesto a insistir. Resume con detalles los últimos años con el viejo, su salud, su desquicio, la manera en la que descubren la carta, el deber moral de cumplir con la voluntad del muerto. Leonel sorbe del vaso mientras su padre habla. Su tío lo imita bebiendo en silencio, aunque de vez en cuando, con gestos, con palabras sueltas, conmina al otro a seguir.
El tío empina la botella sobre el vaso de Leonel y hace lo mismo sobre el suyo, sirviéndolos hasta la mitad. El padre de Leonel le muestra la palma mientras continúa explicándole lo difícil que fue para los tres adaptarse a Montevideo. Bebe un poco mientras Leonel retoma el diálogo contando su experiencia. Oyen correr el segundero en un viejo reloj de pared. Entonces el tío nombra a las ahogadas y desde el naufragio traza una línea que acaba en lo cambiado que está el pueblo. Vuelve a ofrecer whisky levantando la botella, pero ante la negativa de los otros solo la sacude sobre su vaso. Bebe en silencio. Parece que juntara coraje para volver sobre una pregunta, sobre un nombre clavado en el aire.
—Lo que sé de ella me lo contaron. No es que haya salido a averiguarlo; a esta altura me tiene sin cuidado. Pero el pueblo es chico y los rumores siempre llegan, aun cuando uno los prefiere lejos. De repente se enteraron, pasó tanto tiempo… Al principio le escribíamos a Eulogio. Algo le debemos haber contado, del embarazo, por lo menos. Pero puede que él mismo, dado el disgusto, no les haya dicho nada. Al tiempito que se fueron, Begoña empezó a descomponerse. Yo no voy a hacerme el adivino, pero enseguida me imaginé lo peor. Intenté que se lo sacara, porque ella no estaba ni siquiera de novia. Andaba, sí, con un muchacho, Ismael, vos lo debés conocer, que era como su amigo cercano, pero que no tenía huevos para ponerse de novio, ni para trabajar, ni para ninguna de las cosas que sirven; salvo, eso sí, para dar hijos. Al final insistí, junté unos pesos y la llevé de los pelos para lo de una curandera. En el camino, ¿podrán creer?, se me apareció el muchacho este y me dijo que si no la soltaba nos mataba a nosotros y se mataba él. Algo tenía en la mano. De repente era una pistola de esas para cazar pájaros, pero me sorprendí y quedé frío en medio del camino, mirando cómo ella se subía a la motito esa y desaparecían entre la polvareda. Pasé por el bar y estuve bebiendo hasta que me llevaron a casa. Cuando me levanté estaba mejor, al menos tenía claro que Begoña no volvería a esta casa. Si hasta entonces tenía una mujer perdida, desde ahí tenía dos. Eso me motivó para trabajar más. Si no me hubiera puesto algo en la cabeza, estaría muerto. Trabajaba durante el día en la barraca y cuando volvía armaba carros y los vendía por ahí. Begoña y este otro se fueron del pueblo. La gente ya los había empezado a mirar mal. Además, parece que él tenía familiares en la frontera, que eran propietarios de un almacén por mayor… Dicen que la nena les salió idiota. Pero no retrasada. Ni siquiera camina. Enferma, enfermita. Al principio la tenían en el local sentadita en la silla de ruedas, pero con el correr del tiempo la pasaron para otro cuarto, en el fondo, porque a la gente no le gusta ver esas cosas. Alguien me dijo que igual no era changa; a veces la gurisita gritaba con una voz ronca, mantenida, y a los clientes les temblaban las manos. Yo llegué a pensar que era por todo el odio que les tuve en el embarazo. Pero una noche tuve uno de esos sueños raros. Aparecía la madre con el pelo mojado y la piel blanca que tienen los peces y me decía que ella misma la había castigado por desobediente. Santo remedio, desde ahí que ya no me sentí culpable. Tengo entendido que tuvieron dos hijos más y que salieron lo más bien. Mores, capaz que se acuerdan, el de la panadería, viaja de vez en cuando. Me dijo que los vio a los otros paseándola en la silla de ruedas, de lo más contentos. Pero capaz que lo dice para que yo no me aflija. Lo que es yo, no volví a enfilar para ese lado. Y ella no llamó nunca. Nada. Estamos muertos el uno para el otro. No les voy a negar que alguna vez quise ver a los gurises, incluso a la nena, o ayudarlos con unos pesos. Pero si ella no pide perdón…
Leonel y el padre miran el fondo de los vasos. Buscan los ojos del otro sin decir nada. El vaso le oculta el rostro. Tiene los ojos cerrados. Flota el olor dulzón de la salsa enfriándose en el paquete.
—Quién iba a decir —suelta el padre de Leonel—, lo lamento mucho. Pero se va a arreglar todo. Los hijos son los hijos.
Leonel no habla. Siente de qué manera golpea su corazón, repitiéndose en las sienes. Cuando su padre le habla, cuando le dice «vamos que se nos va a hacer tarde», él recuerda la última noche, el camino de vuelta, el muelle sobre el río recién amanecido, la ducha que se dio al llegar y cómo al acostarse le pareció seguir teniendo en la piel el olor de Begoña, como si ella lo condenara de esa manera.
Se ponen de pie. El tío les pide que se queden un rato más. Tiene la cara enrojecida y sacude otra vez la botella sobre su vaso. El padre se niega, habla del camino de vuelta, de la necesidad de vaciar las cenizas en la costa y regresar a descansar aliviados.
Leonel está callado. Repasa los adornos de la chimenea, se acerca a la ventana que da al fondo, donde pese a la noche puede verse el limonero reseco. Sigue a los otros dos por el pasillo. El tío no deja de hablar, tambaleándose algunas veces. Estrechan las manos en la puerta de calle y caminan en silencio. El otro levanta la mano antes de cerrar.
Entran a la citroneta. El padre se acaricia la frente y suelta un bufido. Leonel acomoda los pies de cada lado de la caja. La levanta y se la alcanza a su padre.
—¿No la sentís caliente?
—Debe ser el calor de acá adentro —le responde devolviéndosela.
El padre intenta encender el motor, pero no lo consigue. Bajan y la empujan. Leonel atrás, mirando la tierra, el padre, junto a la puerta. Después la carrera, el salto y el silencioso camino hasta el río.