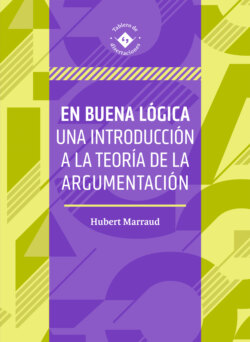Читать книгу En buena lógica - Humberto Marraud González - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Nociones generales
Argumentar, razonar, implicar
Argumentar, en su acepción más general, es presentar algo a alguien como una razón para otra cosa. A veces se restringe esta definición mencionando un propósito determinado. Entre los propósitos que suelen mencionarse como propios de la argumentación están persuadir a alguien de esa otra cosa, lograr que asienta a ella o justificarla. Por eso podemos encontrarnos con definiciones como las siguientes:
Argumentar es tratar de persuadir a alguien de algo por medio de razones.
Argumentar es intentar por medio de razones que alguien asienta a algo.
Argumentar es tratar de justificar ante alguien una pretensión de validez por medio de razones.
Sea como fuere, argumentar involucra una relación cuaternaria que involucra un argumentador, un destinatario, una razón prima facie (es decir, algo que se presenta como una razón, y en consecuencia aparece como tal), y una tesis.
Kostas Jaritos: ¿Era [Yanna Karayorgui] una buena periodista? Dame tu opinión sin tapujos, sinceramente.
Se pone serio y reflexiona.
Ersi Sotirópulos: Caía mal a todo el mundo, por tanto era buena periodista —responde lentamente—. El trabajo de reportero consiste en hacerse antipático, así que cuanto más antipático, mejor profesional. (Adaptado de Petros Márkaris, Noticias de la noche, p. 42. Tusquets: 2017.)
El argumento de Sotirópulos es un argumento canónico: responde a una petición explícita de razones, y el paso de la razón a la tesis está explícitamente marcado con el conector por tanto. Además, tras el punto y seguido, Sotirópulos se toma el trabajo de explicar por qué la consideración aducida es una razón para la tesis que defiende. Se ve, pues, con meridiana claridad que Sotirópulos presenta la escasa popularidad de Karayorgui a Jaritos como una razón para creer que esta era una buena periodista.
Partiendo de la definición anterior, distinguimos la función y el propósito de argumentar. La función constitutiva de argumentar es presentar algo como una razón para otra cosa y el propósito de quien argumenta es mostrar que hay buenas razones. Como ilustra el ejemplo anterior, se argumenta en el marco de un intercambio comunicativo en el que se piden, se dan y se reciben razones. La finalidad general de ese intercambio, que da sentido a la conducta de los participantes, es examinar críticamente un asunto. Por tanto, el propósito pertenece a quien argumenta y la finalidad pertenece al intercambio comunicativo en el que lo hace.
Hay que distinguir argumentar de implicar, inferir y razonar. Lo que tienen en común estos verbos es la idea de una transición de un elemento a otro que sigue un patrón reconocible. Se puede denominar premisas o datos al punto de partida de cualquiera de esas transiciones y conclusión al punto de llegada. Así, en todos esos casos, se puede decir que se concluye algo a partir de unas premisas.
En su acepción lógica, implicar es una relación entre enunciados que puede definirse en términos de la transmisión de la verdad. Un enunciado es lo que se dice cuando se afirma algo. Pues bien, un enunciado es implicado por un conjunto de enunciados si y sólo si la verdad de aquel se sigue necesariamente de la verdad de estos. Por ejemplo, Burgos está al norte de Madrid implica Madrid está al sur de Burgos. Esto se expresa a veces diciendo que Madrid está al sur de Burgos se infiere de Burgos está al norte de Madrid. Este uso impersonal del verbo inferir debe distinguirse cuidadosamente de la acepción que aquí nos interesa, y que requiere siempre un agente que infiera. La implicación es una relación binaria entre el conjunto de datos o premisas y la conclusión. La noción de implicación está íntimamente ligada a la noción de consecuencia lógica: un conjunto de enunciados P implica un enunciado C si y sólo si C es una consecuencia lógica de P. El estudio de las relaciones de consecuencia le compete a la lógica formal.
Vayamos ahora con las inferencias. Por inferencia hay que entender la extracción de una conclusión a partir de un conjunto de datos. Se trata, pues, de un proceso psicológico de revisión o conservación de creencias, actitudes, planes o intenciones. El estudio de las inferencias, en tanto que procesos psicológicos, le corresponde a la psicología del razonamiento.
La descripción de las inferencias pone en juego una relación ternaria, cuyos términos son un agente, un conjunto de datos y una conclusión. Si implicar es una relación binaria (algo implica otra cosa), inferir es una relación ternaria (alguien infiere algo de otra cosa). Dicho de otro modo, se pueden hacer inferencias, pero no implicaciones.
Los primeros médicos que vieron al chico [Elías Ortega Bejarano] en el policlínico notaban que no lloraba, lo que los llevó a inferir un importante daño neurológico. (Federico Fahsbender, “El insólito caso de la mujer condenada a diez años por ‘no tener el coraje’ para evitar que su marido golpee a su bebé”. Infobae 17/10/2016.)
Aquí se cuenta que los médicos infirieron que Elías Ortega Bejarano sufría un importante daño neurológico del hecho de que no lloraba, aunque desde luego el enunciado Elías Ortega Bejarano no llora no implica el enunciado Elías Ortega Bejarano sufre un importante daño neurológico.
A su vez, un razonamiento es una inferencia consciente, por lo que podríamos decir que es una inferencia reflexiva. Con la conciencia del paso de las premisas a la conclusión aparecen las razones. Dan Sperber y Hugo Mercier describen así el razonamiento:
El razonamiento, tal y como suele entenderse, se refiere a una forma muy especial de inferencia en el nivel conceptual, en la que no sólo se produce conscientemente una nueva representación mental (o conclusión), sino que las representaciones (o premisas) que se tenían previamente y que la garantizan también son conscientemente consideradas. Se entiende que las premisas dan razones para aceptar la conclusión. (Sperber y Mercier, 2011, p. 57. Mi traducción.)
Otra manera de presentar la diferencia entre inferencias y razonamientos es decir que estos producen compromisos. Annalisa Coliva (2016, cap. 2) distingue dos tipos de actitudes proposicionales: las disposiciones y los compromisos. Para Coliva, los compromisos son estados mentales que se diferencian de las disposiciones por ser reflexivos o sensibles al juicio (es decir, porque resultan de un juicio, están sometidos a los principios del razonamiento teórico y práctico, y el sujeto es responsable de ellos). Podríamos decir, por tanto, que lo distintivo de los razonamientos, frente a otros tipos de inferencias, es que producen compromisos.
He definido argumentar como presentar algo a alguien como una razón para otra cosa, de manera que argumentar es una relación cuaternaria, que involucra agentes y enunciados. La existencia de un emisor y de un receptor hace que argumentar sea un acto comunicativo, lo que lo distingue de inferir, puesto que no se infiere para alguien.
| es una relación | entre | |
| E1 implica E2 | binaria | enunciados |
| A infiere C2 de C1 | ternaria | un agente y dos creencias |
| A1 argumenta a A2 que E2 porque E1 | cuaternaria | dos agentes y dos enunciados |
Hay dos modos principales de entender la relación de la argumentación con el razonamiento. Para algunos autores una argumentación es una expresión pública de un razonamiento, mientras que para otros esos dos procesos están conectados entre sí porque quien argumenta invita al destinatario a razonar. Esto último es válido al menos para los usos suasorios de la argumentación. Adviértase, en todo caso, que quien argumenta es el locutor y, si consigue su propósito, quien realiza un razonamiento es el interlocutor. Cuando este entiende y rechaza el argumento, el locutor ha tenido éxito, en el sentido de que ha conseguido realizar la acción de argumentar, pero no ha conseguido su propósito, que es que su acción indujera al destinatario a razonar de una determinada manera. Esto obliga a distinguir el propósito intrínseco del locutor, mostrar al interlocutor que hay buenas razones para algo, y su propósito extrínseco, que este lleve a cabo un razonamiento. Estos dos propósitos están ligados entre sí, porque el locutor espera que el interlocutor infiera la conclusión de las premisas al darse cuenta de que estas expresan una razón para aquella.
Esos dos modos de entender la relación de la argumentación con el razonamiento son hasta cierto punto opuestos, porque la primera antepone el razonamiento a la argumentación, mientras que la segunda antepone la argumentación al razonamiento. Podríamos decir que en el primer caso se concibe la argumentación como la exteriorización de un razonamiento, y en el segundo el razonamiento como la interiorización de una argumentación.
Prácticas argumentativas
Argumentar es una práctica comunicativa. John Rawls proporciona una buena definición de práctica:
En lo que sigue uso la palabra “práctica” como una especie de término técnico que se refiere a cualquier forma de actividad especificada por un sistema de reglas que definen oficios, roles, movimientos, castigos, defensas, etcétera, y dan a la actividad su estructura. Entre otros ejemplos, podemos pensar en juegos y rituales, juicios y debates parlamentarios. (John Rawls, 1955, p. 3. Mi traducción.)
Esta definición revela las dimensiones social y normativa de las prácticas. Lo que convierte a una interacción social en una práctica social es que comporta un intercambio de acciones socialmente significativas regidas por reglas que los participantes reconocen. Las reglas que definen una práctica son reglas implícitas, y el conocimiento que de las mismas tienen los participantes es un saber cómo y no un saber qué.
Argumentar es participar en una actividad definida por un conjunto de reglas que comporta pedir, dar y examinar razones. Como se colige de las palabras de Rawls, esas reglas cumplen distintas funciones y son de distintos tipos. Una singularidad de las prácticas argumentativas frente a otras prácticas es que son típicamente reflexivas y autorreguladas, de manera que en el curso de muchos intercambios argumentativos se pueden cuestionar y debatir algunas de las reglas que lo regulan.
Una disciplina se define por su objeto y por su método. El objeto de la teoría de la argumentación son las prácticas argumentativas —es decir, las prácticas consistentes en dar, pedir y examinar razones. En cuanto a su método, es un campo interdisciplinar en el que confluyen la lingüística (pragmática, lingüística del texto, análisis del discurso), la psicología del razonamiento, la teoría de la comunicación, la retórica y la filosofía (lógica, epistemología). Comprende tanto la teoría general de la argumentación como el estudio de la argumentación en contextos específicos: argumentación jurídica, argumentación política, argumentación en la ciencia, etcétera.
Razones
En un sentido muy general, una razón es una respuesta a una pregunta del tipo “¿Por qué…?”. Usamos ese tipo de preguntas con distintos propósitos, y en esa medida se pueden distinguir distintos usos de las razones (o incluso, según algunos, distintos sentidos de “razón”).
Atifa Ljajic se ha quedado compuesta y sin novio, aunque mejor decir sin marido, quien ha puesto pies en polvorosa después de que esta haya dado a luz a un rollizo bebé a sus 60 años de edad.
Había soñado toda la vida con ser madre. Pero algo se lo impedía. Su voluntad, a prueba de todo, no le permitía rendirse. Y continuaba en su afán por concretar sus deseos, pese a todas las advertencias médicas. Para ello, contaba con su esposo, Serif Nokic, quien siempre la alentó.
El matrimonio de Novi Pazar, Serbia, finalmente —tras 20 años intentándolo— tuvo la gran noticia. Atifa sería madre a los 60. Fue mediante una fertilización in vitro. Los cuidados fueron constantes y los riesgos, también. Debió permanecer en reposo desde el 31 de marzo hasta el pasado 20 de junio, cuando su pequeña, Alina, nació.
“Después del quinto intento, pude quedar embarazada y tener un bebé. Sabía que sería un gran riesgo por mi edad, pero mi único deseo en la vida era tener un hijo”, contó Atifa. Pero lo que debía ser el inicio de una familia resultó ser un mal trago para la mujer, quien de un día para otro vio cómo sus planes se derrumbaban. Serif, con 68 años, se rindió y la abandonó.
Su razón es insólita: dice que está muy viejo para criar a un bebé y que por eso sería mejor que dejara el hogar que mantuvo con su esposa durante décadas. “Más allá de todo, soy un hombre enfermo. Tengo 68 años, soy diabético y tengo un corazón débil. No es fácil dormir de noche y escuchar el llanto de un bebé”, se excusó Serif. (“Las razones de un marido para plantar a su esposa... ¡que ha tenido un hijo a los 60 años!”. Periodista Digital, 19/07/2017.)
La pregunta “¿Por qué plantó Serif Nokic a Atifa Ljajic?” puede interpretarse —y en consecuencia responderse— de distintas maneras. En primer lugar, como “¿Qué hizo que Serif Nokic plantara a Atifa Ljajic?”. La respuesta es entonces que Serif Nokic creía que estaba muy viejo para criar un bebé. Aquí estamos refiriéndonos a los motivos de Nokic para actuar como lo hizo, a las creencias que le llevaron a actuar así. En segundo lugar, puede interpretarse como “¿Qué derecho tenía Serif Nokic a separarse de Atifa Ljajic?”. Ahora la respuesta es que está muy viejo para criar un bebé, o que tiene 68 años, es diabético y tiene un corazón débil. De lo que se trata ahora es de los hechos, reales o no, que pueden aducirse para justificar la decisión de Serif Nokic de separarse de Atifa Ljajic. Debemos, pues, distinguir entre motivos y razones propiamente dichas.
No juzgamos los motivos y las razones del mismo modo. En el artículo se dice que la razón de Nokic para separarse de su esposa es insólita. Si por “insólito” entendemos poco frecuente, es un juicio acerca de su motivación que alude a regularidades: la gente no suele hacer eso por ese motivo. Si por “insólito” entendemos reprobable, es un juicio acerca de la razón aducida, que alude a normas: sentirse demasiado viejo no es una razón para abandonar a tu cónyuge con un bebé, y por ello la motivación de Nokic no es una razón admisible. Así, los motivos son o no son, mientras que las razones son buenas o malas.
Imaginemos ahora que alguien, comentando esta noticia, dice: “la verdadera causa de la huida de Serif Nokic es su inmadurez afectiva” (algo que referido a una persona de casi 70 años no dejaría de ser un poco paradójico). Esa aseveración es una respuesta natural a la pregunta “¿Por qué se separó Nokic de su mujer cuando tuvieron un bebé?”, así que, según lo expuesto, nos encontramos ante algún tipo de razón. La supuesta inmadurez de Nokic no parece un motivo ni una razón normativa, en el sentido explicado. Por una parte, es una cualidad de los sujetos y no un estado doxástico, así que no parece una motivación. Por otra parte, no tiene sentido discutir si la inmadurez afectiva justifica el divorcio, y por tanto no parece una razón normativa. Esto es, aquí no está en juego la validez del precepto “Quienes son afectivamente inmaduros tienen derecho a divorciarse”, sino la aceptabilidad de la regularidad “Quienes son afectivamente inmaduros tienen tendencia a divorciarse”. Lo que sí tiene sentido decir es que la inmadurez afectiva de Nokic explica que se divorciara de su mujer cuando esta tuvo un bebé. Esto lleva a algunos1 a establecer una clasificación tripartita de las razones (o, mejor, de los usos de las razones) en razones motivacionales, razones normativas o justificativas, y razones explicativas.
Justificar y explicar
Argumentar es dar razones, y damos razones con distintos propósitos, según se acaba de exponer. Eso permite distinguir especies del género argumentar. Para empezar, basándose en lo expuesto en la sección anterior, se puede distinguir entre justificar y explicar, entre argumentos justificativos y argumentos explicativos. Las razones motivacionales definen un tipo particular de explicación, porque hacer explícito el motivo por el que alguien actúa de un cierto modo no es presentarlo como una razón para actuar así, sino como una razón para comprender por qué actuó de ese modo.
La distinción entre justificar y explicar se basa en los propósitos con los que se presenta algo como una razón para otra cosa. Para describirlos debemos distinguir los propósitos intrínsecos y los propósitos extrínsecos del argumentador. Quien presenta algo como una razón justificativa intenta mostrar o hacer patente que hay razones para tenerlo por cierto. Por tanto, el propósito intrínseco del argumentador es que el destinatario capte esas razones. Además, el argumentador puede ambicionar que el destinatario las haga suyas, y como consecuencia acepte la conclusión que sustentan. Ese sería entonces el propósito extrínseco del argumentador. Dicho de otra manera, el emisor intenta que el destinatario se percate de que está dando razones, y espera que ese reconocimiento persuada al destinatario. Pero por estrecha que sea la relación entre justificar y persuadir, son cosas distintas, aunque no sea más que porque lo segundo requiere el concurso activo del receptor.
[Vicente Gimeno, director del colegio El Vedat,] no tiene miedo al debate. Al contrario: «Sin pretender convencer» —subraya—, quiere que se conozca mejor un sistema educativo [educación separada por sexos] que en la Comunitat Valenciana adoptan siete centros. […] Él sintetiza la filosofía de estos centros. Sostiene que «los procesos madurativos en los niños y en las niñas son distintos», con el «corte radical que supone la menstruación». «Las aspiraciones y los intereses son totalmente distintos. Y respecto a las capacidades, en las niñas se desarrollan más pronto las capacidades lingüísticas, mientras que en los niños surge antes el cálculo mental y el razonamiento matemático», agrega. Así pues, sigue su explicación, «si hay que atender a la diversidad, y ya es muy difícil hacerlo en un aula con 30 alumnos, resulta mucho más complicado si encima tienes procesos madurativos muy distintos en el aula». (Paco Cerdá, “Educación segregada sería si los chicos aprendieran física y las chicas macramé”. Levante, 28/08/2012.)
Aunque Vicente Gimeno afirma que no quiere convencer a nadie, da una razón para justificar la existencia de colegios exclusivamente masculinos o femeninos. Esto es, lo que pretende Gimeno no es tanto que quienes le escuchan acepten que la educación separada por sexos es beneficiosa, como que acepten que existen razones para mantenerlo (aun cuando pueda haber otras para defender lo contrario).
Por su parte, quien presenta algo como una razón explicativa intenta dar una explicación de algo, y normalmente lo hace con el propósito de hacer que el destinatario entienda algo. Dar una razón explicativa, una explicación, es aquí el propósito intrínseco y el efecto buscado —hacer que el destinatario entienda algo—, el propósito extrínseco.
Meditar cada día te ayudará no sólo a desmontar los pensamientos negativos sino a ir creando espacio entre ellos. Para que lo entiendas mejor, una mente llena de pensamientos negativos es algo así como un cielo nublado. A medida que avanzamos en la meditación, ese cielo se va despejando y van apareciendo claros que dejan ver un fondo azul y sereno. (Amalia Panea, “Cómo alejar los pensamientos negativos de tu mente”. Elle, 13/10/2019.)
Amalia Panea empieza afirmando que meditar cada día ayudará a espaciar los pensamientos negativos. Las consideraciones que vienen a continuación no buscan persuadir al lector de que efectivamente la meditación tiene esos efectos, sino hacer que entienda el mecanismo que hace que sea así.
Podemos resumir la comparación entre explicar y justificar con un cuadro:
| Propósito intrínseco | Propósito extrínseco | |
| Explicar | Dar razones explicativas | Hacer comprender |
| Justificar | Dar razones justificativas | Persuadir |
Con cierta frecuencia se usa “argumentar” por justificar, y se opone entonces argumentar a explicar. En esta segunda acepción, argumentar es presen tar algo a alguien como una razón justificativa para otra cosa. Este uso es común, por ejemplo, en los libros de lógica. Salvo que se indique expresamente lo contrario, en lo que sigue usaremos “argumentar” en esta acepción más restringida.
Cómo distinguir argumentos y explicaciones
Argumentar y explicar son actos comunicativos que difieren por sus propósitos intrínsecos y extrínsecos. La diferencia entre argumentar y explicar es por tanto pragmática. En general, sólo tiene sentido intentar convencer a alguien de algo si no lo cree o duda de ello, y sólo tiene sentido explicar algo a alguien si ya lo cree. Esta diferencia proporciona un criterio para distinguir entre argumentos y explicaciones.
Durante la vida de Spinoza, [su libro] la Ética circuló entre sus amigos, bajo la divisa que imprimía en lacre en todas sus cartas: caute [con cautela]. Muchos han visto, en ese lema de prudencia, en este ocultamiento, en este uso de la máscara, un elemento marrano. (D. Tatián, Spinoza. Una introducción, p. 41. Editorial Quadrata-Biblioteca Nacional, 2009.)
Tatián afirma, sin dar ninguna prueba, que durante la vida de Spinoza su Ética circuló entre sus amigos bajo la divisa caute. Lo presenta como un dato no cuestionado, como un hecho. Algunos explicarían —dice— el comportamiento de Spinoza por su condición de marrano. Esto es, que Spinoza se comportaba como un marrano es una respuesta a la pregunta “¿Por qué circulaba la Ética de Spinoza entre sus amigos con la divisa caute?”. Adviértase que esa pregunta presupone que efectivamente era así, por lo que quien la formula no está pidiendo que se le dé alguna prueba de que circulaba con esa advertencia. En definitiva, quien pregunta “¿Por qué circulaba la Ética de Spinoza entre sus amigos con la divisa caute?” está pidiendo una explicación y no una justificación de ese hecho.
No sé por qué extraña razón todos los jurados son tan parecidos: elijan aleatoriamente a doce hombres y mujeres buenos en mitad de la calle y todos parecerán personas anónimas de mediana edad, por lo general un poco pasmadas… En fin, un jurado corriente, compuesto por gente corriente, juzgando un caso de lo más corriente. Puede que ser jurado, al fin y al cabo, se haya acabado convirtiendo en una profesión pensada para personas a las que cabría calificar de corrientes. (John Mortimer, Los casos de Horace Rumpole, abogado, p. 35. Madrid: Impedimenta, 2017.)
Rumpole declara no saber la razón por la que todos los jurados son tan parecidos, con lo que da a entender que sabe que todos los jurados son muy parecidos. La razón que desconoce no puede ser entonces una razón justificativa, sino una razón explicativa. Los dos puntos pueden usarse para marcar una razón para la afirmación que les precede. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, no puede ser sino una razón justificativa. Así, Rumpole presenta el hecho de que, si se eligen aleatoriamente a doce hombres y mujeres buenos en mitad de la calle, todos parecerán personas anónimas de mediana edad, como una razón que confirma que todos los jurados son muy parecidos. Finalmente, Rumpole aventura una posible explicación de esa regularidad: ser jurado se ha convertido en una profesión para personas corrientes.
Las frases de las formas “P por tanto Q” y “P por consiguiente Q” se usan únicamente para dar una razón justificativa, y por ende para expresar un argumento. Por el contrario, las frases de la forma “Q porque P” sirven tanto para expresar una explicación (P explica Q) como una justificación (P es una razón justificativa para Q). Pedro Ramos Villegas (2017) propone cuatro criterios para distinguir unos casos y otros. Esos criterios han de entenderse como indicios generalmente fiables, no como condiciones necesarias y suficientes:
1 En una explicación, P y Q típicamente enuncian hechos o sucesos singulares y reales del mundo, lo que no siempre sucede en las justificaciones.
2 En una justificación, P o Q pueden enunciar hechos o sucesos sólo posibles, o probables en grado diverso, lo que no suele suceder en las explicaciones.
3 En una justificación, P o Q pueden pretender enunciar relaciones entre hechos o sucesos posibles del mundo, lo que no suele suceder en las explicaciones.
4 En una justificación, P o Q pueden pretender enunciar cuestiones normativas o sobre el deber ser, no sobre los hechos reales o el ser, lo que no suele pasar en las explicaciones.
Los enunciados sobre cuestiones de hecho reales son típicos de las explicaciones y de algunas justificaciones. Eso se debe a que en una explicación, explanans y explanandum suelen enunciarse como hechos ciertos. En cambio, los enunciados sobre cuestiones de hecho posibles, o probables, sobre relaciones entre cuestiones de hecho posibles y sobre cuestiones normativas son típicos de las justificaciones (pero eso no significa que no puedan figurar también en explicaciones). Eso se debe a que las justificaciones no siempre versan sobre cuestiones de hecho reales y a que en ocasiones sus premisas puedan pretender poseer un grado de certeza mayor que sus conclusiones.
Perspectivas en el estudio de la argumentación
La argumentación se puede abordar desde distintas perspectivas, lo que convierte a la teoría de la argumentación en un campo interdisciplinar de estudios. La argumentación puede verse, entre otras cosas:
Como una función del lenguaje que estudiaría la lingüística.
Como un proceso cuyo estudio corresponde a la retórica.
Como un procedimiento cuyo estudio compete a la dialéctica.
Como un producto cuyo estudio corresponde a la lógica.
Como una institución social estudiada desde una perspectiva socioinstitucional.
El enfoque lingüístico de la argumentación trata de describir la función argumentativa del lenguaje. Usamos el lenguaje con una multiplicidad de propósitos, a veces simultáneamente, y eso permite distinguir diferentes funciones del lenguaje. Parece claro que argumentar es una de las funciones del lenguaje. La lingüística trataría de analizar las características propias de esa función y su relación con las demás funciones del lenguaje. Así, podría decirse que el lingüista intenta, entre otras cosas, dar criterios que permitan distinguir los argumentos de los no argumentos. Por ello, buena parte del trabajo de los lingüistas sobre la argumentación se ha centrado en el estudio de los conectores y operadores argumentativos: partículas y locuciones como por tanto, pero, además, sólo, etc., que estructuran argumentativamente el discurso.
A diferencia de la perspectiva lingüística, las perspectivas dialéctica, lógica y retórica son normativas en tanto que distinguen, empleando criterios distintos, entre buenos y malos argumentos. Los criterios usados en cada caso pueden ponerse en correspondencia con los propósitos y fines de la argumentación. La perspectiva lógica atiende a los propósitos intrínsecos de argumentar, por lo que un buen argumento desde un punto de vista lógico presenta una buena razón para su conclusión. La perspectiva retórica tiene en cuenta los propósitos extrínsecos de argumentar, de manera que desde un punto de vista retórico un buen argumento es el que persuade al destinatario. Finalmente, la perspectiva dialéctica juzga los argumentos por su contribución a la consecución de los fines del intercambio argumentativo del que forman parte.
La retórica atiende a los procesos comunicativos inherentes a la argumentación, procesos en los que se busca inducir al destinatario a creer o hacer algo o a adoptar una determinada actitud hacia algo. En consonancia, la perspectiva retórica se centra en el efecto de las argumentaciones en los receptores, de manera que un buen argumento es entonces el que consigue persuadir al destinatario. Por eso la perspectiva retórica es la perspectiva del argumentador. Obviamente el argumento que es persuasivo en una ocasión, dirigido a un determinado auditorio, no lo será en otra, dirigido a otro auditorio. Por tanto, “persuasivo” se predica de usos de argumentos más que de los propios argumentos. Esta concepción argumentativa de la retórica como un arte de la persuasión o de la argumentación eficaz, coexiste con una concepción literaria de la retórica como arte de la elocuencia, asociada con las figuras retóricas.
Si la retórica se interesa por los procesos argumentativos, la dialéctica se interesa por los procedimientos argumentativos. Los intercambios argumentativos son formas de conducta coordinada, orientadas a la consecución de un fin compartido, y como tales están sujetos a reglas que fijan las obligaciones y los derechos de los participantes y regulan sus intervenciones, haciéndolas en cierta medida previsibles. La dialéctica trata de esas reglas y procedimientos desde un doble punto de vista, descriptivo y normativo. El objetivo de la dialéctica descriptiva es describir las reglas que rigen los distintos tipos de intercambios argumentativos. Conocidas esas reglas, se puede determinar si la propuesta de un argumento en una determinada fase de un diálogo es procedente, es decir, conforme a las reglas, o improcedente, es decir contraria a ellas. Por tanto, por lo que hace a los argumentos, los criterios dialécticos, como los retóricos, se refieren a su uso. El objetivo de la dialéctica normativa es proponer procedimientos ideales que promuevan la realización de los fines y valores que dan sentido a las prácticas argumentativas. Esos procedimientos ideales pueden cumplir distintas funciones: (1) proporcionar criterios para juzgar la razonabilidad de un procedimiento argumentativo, (2) servir como estándares para juzgar si y en qué medida un determinado intercambio argumentativo es razonable, y (3) dar orientaciones para diseñar procedimientos argumentativos eficientes.
La lógica se ocupa de los argumentos entendidos como productos de la argumentación, formados por una razón prima facie y una tesis. Su objeto es formular y aplicar criterios de corrección argumental. La idea es que un argumento convincente es aquel que da una buena razón para su conclusión, una razón por la que el destinatario debería aceptar la tesis. Dicho de otro modo y aplicando estándares lógicos, un buen argumento es el que aporta una razón que justifica su conclusión de manera que esta no pueda negarse por medio de razones. La pregunta central de la evaluación lógica es: ¿se debe aceptar la conclusión propuesta por la razón aducida para sustentarla? La perspectiva lógica contempla, pues, la argumentación desde el punto de vista del receptor, y al mismo tiempo comporta una cierta abstracción de las circunstancias concretas del intercambio argumentativo en el que se propone el argumento evaluado.
Las perspectivas dialéctica, lógica y retórica son las perspectivas clásicas en teoría de la argumentación, a las que han venido a añadirse otras en fechas más recientes, como la perspectiva socioinstitucional. El núcleo de un enfoque socioinstitucional de las prácticas argumentativas son los estándares normativos, como la equidad, la inclusión, la transparencia o la reciprocidad, que se aplican a las estructuras e instituciones sociales que dan forma a una determinada práctica argumentativa, como la deliberación política. La argumentación sirve, entre otras cosas, para tomar una decisión en asuntos de interés común. Imaginemos que tras deliberar siguiendo las reglas de procedimiento aceptadas se ha tomado una decisión basándose en argumentos convincentes. ¿Quiere decir eso que la decisión adoptada es legítima? Presumiblemente esa legitimidad depende de condiciones como la transparencia o la reciprocidad, que remiten al marco socioinstitucional de la argumentación. Como puede verse, de lo que se habla aquí es de si las condiciones en las que se desarrolla una argumentación legitiman la decisión adoptada.
| Perspectiva | Objeto | División |
| Lingüística | Función argumentativa | Argumentativo/No argumentativo |
| Retórica | Procesos argumentativos | Persuasivo/No persuasivo |
| Dialéctica | Procedimientos argumentativos | Procedente/Improcedente |
| Lógica | Productos argumentativos | Convincente/ No convincente2 |
| Socioinstitucional | Marco institucional de la argumentación | Lícito/Ilícito |
La lógica o teoría de los argumentos
En lo que sigue adoptaré un enfoque predominantemente, aunque no exclusivamente, lógico. Conforme a la explicación de la sección precedente, la lógica es la teoría de los argumentos. En la lógica o teoría de los argumentos podemos distinguir dos grandes áreas: la analítica y la crítica. La primera trata de la naturaleza, estructura y tipología de los argumentos, mientras que la segunda tiene encomendada la búsqueda de estándares y criterios para la crítica y la evaluación de argumentos. Ralph Johnson (2000, p. 39) menciona como cuestiones propias de la analítica las siguientes:
¿Cuál es la naturaleza y función de los argumentos?
¿Qué tipos de argumentos hay?
¿Cuándo está justificada la adición de elementos no explícitos en la reconstrucción de un argumento?
¿Cómo hay que definir o entender los argumentos?
¿Cuál es la relación entre argumentos e inferencias?
Y como cuestiones propias de la crítica, estas otras (Johnson, 2000, p. 40):
¿Cuáles son los estándares adecuados para valorar los argumentos?
¿De qué manera repercuten la personalidad y las creencias del argumentador y de la audiencia en los méritos de un argumento?
¿Es la verdad de las premisas una exigencia lo suficientemente fuerte para la solidez de un argumento?
¿Hay diferencias importantes entre evaluar y criticar un argumento?
¿Cuáles son las virtudes lógicas de un argumento?, ¿qué cualidades hacen de un argumento un buen argumento?
¿En qué consiste una crítica provechosa de un argumento?
La analítica está, en un cierto sentido, subordinada a la crítica, porque, como señala Joseph Wenzel, la lógica (es decir, la teoría de los argumentos) “es una visión retrospectiva que se activa cuando alguien adopta una actitud crítica y ‘dispone’ un argumento para su inspección y evaluación”. (Wenzel, 2006, p. 17.)
1 Vid. María Álvarez (2016).
2 Entiendo aquí por “convincente” que no se puede negar racionalmente —es decir, por medio de razones. En la tradición lógico-formal los términos positivos de evaluación son válido (las premisas implican la conclusión) y sólido (las premisas son verdaderas e implican la conclusión). En la tradición lógico informal, el término positivo de evaluación es compelente (cogent): un argumento es compelente si sus premisas son aceptables, pertinentes para la conclusión y le dan suficiente apoyo.