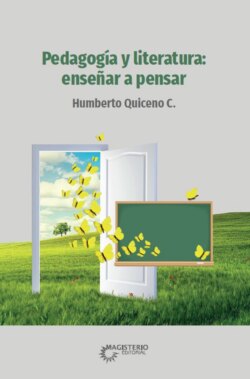Читать книгу Pedagogía y literatura: enseñar a pensar - Humberto Quiceno Castrillón - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
En este libro se piensa la pedagogía desde una metáfora temporal, la que uno se imagina cuando dice que han pasado cien años. Estos largos años son un siglo, pero si uno dice cien años, parece decir algo más, es mucho tiempo, un largo tiempo, y si a estos años le agregamos que son de soledad, el tiempo es aún más largo, casi infinito, un tiempo que no se puede contar. Esta metáfora la usamos para pensar la pedagogía en Europa y la pedagogía en Colombia. No es para hacer una comparación entre las dos culturas, es sólo trazar una línea entre ellas, que permita ver cómo se construyó la pedagogía. Me sitúo en la Europa del siglo XVII, exactamente en 1667, y en la Colombia de 1886. En estas dos fechas aparecen dos libros de pedagogía, uno de Didáctica y otro de Elementos de pedagogía. Pienso en este comienzo de lo que podríamos denominar pedagogía, que es la pedagogía que se creó para pensar la nueva sociedad, con un nuevo Estado y una nueva forma de producción económica. Pedagogía que representa un corte en el saber sobre el individuo, la escuela y la educación, pues por primera vez el objeto de la pedagogía es la escritura y su enseñanza. La pedagogía antigua y aún la medioeval, en Europa, no tenía estas características, era una pedagogía fuera de la escuela y no era para enseñar, en la antigüedad era para conducir un joven, y en el medioevo era para conducir la vida espiritual y religiosa. En Colombia no existió la palabra pedagogía antes de 1886, lo que se representaba como tal era la enseñanza y la instrucción.
La metáfora de cien años
La metáfora de cien años la tomo del libro Cien años de soledad, de García Márquez, allí la soledad se refiere al aislamiento de Macondo, que es la figura mítica del libro, una sociedad agraria y campesina, este aislamiento no es geográfico, sino lingüístico, es el aislamiento y la soledad por no poder descifrar los libros, no poder leerlos, Macondo es un pueblo que no tiene escritura y por eso está aislado, solo. El no saber escribir aísla, nos envuelve en un manto de soledad, que es la de la palabra, la de la cultura oral. El libro describe el comienzo y el final de una cultura y una sociedad que no escribe y que siente como una destrucción de sí misma el encuentro con la escritura. Esta destrucción no solo le acontece a este pueblo y a esta sociedad, la vamos a encontrar en otro libro de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, Florentino, el personaje de la obra, ha de pasar por destruirse así mismo para construirse después. El acceso a la escritura tiene una condición: llegar a ser otro, distinto al ser que se es. Macondo no llega a ser otro, pues perece en la aventura de no poder interpretar lo escrito, Florentino no perece, llega a ser escritor.
En Europa, y en relación con la pedagogía, encontramos un fenómeno parecido al acontecimiento de Macondo en el libro de García Márquez. En 1632 Juan A. Comenio escribe la Didáctica magna1 y su gran libro Pampedia2 que representa el paso de la pedagogía antigua y medioeval, a la pedagogía moderna, a la didáctica, al arte de enseñar, a la ciencia del enseñar. Este acontecimiento, como en Macondo, representa la transformación de una cultura oral y de una pedagogía oral, desde estos años la pedagogía se vuelve escritura, se puede decir que lo que se representaba hasta ese entonces en Occidente como pedagogía, desapareció de la cultura, si bien se mantuvo el nombre, éste ya no representa lo que era, la palabra pedagogía pasó a significar otra cosa, pedagogía era instruir, ahora pasa a saber escribir lo que se dice con instruir. La pedagogía antigua y medioeval había nacido en una cultura que no era escrita, era una cultura oral, y si lo escrito figuraba en esa cultura no era para definir la pedagogía, sino para darle sentido e importancia, al lado de otras experiencias de más valor, como la política, la moral y la religión. La pedagogía tenía como finalidad llegar a la escritura, pero ella misma no estaba escrita. Cuestión muy distinta a lo que ocurre en el momento de Comenio, aquí la pedagogía es escrita, es un tratado, y no busca descubrir la escritura, llegar a ella, sino que la escritura es su condición, es lo que la explica. Esta figura discursiva nos revela que, si la pedagogía es escrita, con ella y desde ella, se puede enseñar a escribir.
La Didáctica magna de Comenio enseña a escribir, y el sentido de su pedagogía es que el sujeto adquiera la cultura escrita. La escuela, el tratado, el arte y la ciencia se ponen al servicio de la escritura. Un siglo más tarde las cosas van a cambiar, el enseñar a escribir no se hace solo en la escuela, el individuo puede aprender a escribir apoyándose en el arte y en la literatura, podemos decir que, en el siglo XVIII, en el paso al siglo XIX, nace el escritor, el hombre que sabe escribir por sí mismo. Este el comienzo de la novela de formación de Goethe, que leemos en la saga de Wilhmer Meister. García Márquez, el que escribió Cien años de soledad, también escribió una novela de formación, que es El amor en los tiempos del cólera, que es la saga de Florentino Ariza, en este libro él aprende a escribir por sí mismo.
Comenio escribe la Didáctica magna al comienzo de la modernidad, en 1632, que es el encuentro de la escuela con la escritura, es la pedagogía la que propicia este encuentro, bajo el nombre de la didáctica. En Colombia, García Márquez, en Cien años de soledad, nos explica qué sucede cuando se pasa de la cultura oral a la escrita. La sociedad que es descrita en la obra es la Nueva Granada, una sociedad que existe entre los años 1730 y 1830, que es el período colonial, es también la Colombia de 1830 a 1930, que es una sociedad agraria, conservadora y católica; estas dos sociedades forman una única sociedad, la sociedad que no escribe, sino que habla, la sociedad que no ha inventado la escritura, la sociedad que no tiene una pedagogía escrita, sino una pedagogía oral. Desde 1730 hasta 1930, la pedagogía de la Nueva Granada y de Colombia, es de la conducción católica, que no es una pedagogía escrita, que, si bien esta pedagogía se propone enseñar a escribir, no lo puede cumplir, porque esta enseñanza hunde sus raíces en la cultura y la pedagogía oral. En 1930 se crean las condiciones para que surja la pedagogía escrita, la didáctica, el arte y la ciencia del enseñar, 1930 tiene un parecido con el momento Comenio, pues fue en esos años que se pasó de la pedagogía oral a la pedagogía escrita, con el nombre de Didáctica magna.
La sociedad que sirve de fondo a Años de enseñanza y aprendizaje de Goethe es muy parecida a la sociedad que sirve de horizonte a García Márquez para situar las aventuras de Florentino en El amor en los tiempos de cólera. Las dos obras son de aventuras, aprendizajes y andanzas, son experiencias donde Guillermo y Florentino aprenden a escribir y a ser escritores. Para que esto ocurra, para que nazca la escritura y emerja el escritor, se necesita que haya amor, desamor, tragedia y dolor, en una palabra, soledad. Florentino vivió cincuenta años solo, antes de poder ser escritor, por vencer esta soledad es que aprendió a escribir. En el libro Cien años de soledad, los Buendía, la estirpe Buendía, desaparece, como también la sociedad Macondo, y solo queda un último descendiente de la familia, que es aquel que sobrevive porque sabe escribir, sabe interpretar los libros. Se mantiene vivo el que sabe leer lo escrito, este saber tiene la propiedad de revelar, la historia, el pasado, el presente y revelar el misterio de saber quién es uno.
Didáctica y escritura
La didáctica, desde Comenio, no es solo saber enseñar, es también saber enseñar el escribir. Este saber consiste en saber cómo se construyó el pasado, lo que ha pasado y no deja de pasar. La frase escrita habla del pasado, de lo que fue imagen, recuerdo, memoria, el significado de la frase ya pasó, cuando se lee la frase, el significado ya no existe porque lo escrito separa lo que fue y lo que es. Se sabe lo que fue porque está escrito y lo que fue es el pasado más lejano y el más cercano. Cuando Comenio establece la didáctica, separa la pedagogía de lo que fue y de lo que es y por esta separación sabemos qué es la pedagogía, sabemos de su pasado, sin necesidad de ir a su pasado, al solo leer lo escrito, ya sabemos lo que fue, aunque lo que fue se nos escape, porque ya no es. Solo cuando desaparece la pedagogía oral, del diálogo, la conversación y la amistad, sabemos qué es la pedagogía, porque pedagogía es escribir y no hablar.. Este efecto de la escritura ilumina lo que es la historia, el tiempo, el espacio y la vida de las sociedades. Creo que este efecto fue el que aconteció en la cultura europea cuando Comenio escribe la Didáctica magna. Un efecto claramente pedagógico, si por ello entendemos la manera como se puede llegar a ser otro, que fue el sentido de la pedagogía antigua y medioeval, formar a alguien para que llegue a ser otro. La escuela que se ve en este libro pretende formar el hombre católico para que llegue a ser otro y esta formación se produce al aprender a escribir. La escuela es la que enseña a escribir y la pedagogía es la que, al dirigirse al hombre, lo conduce para que aprenda a escribir. En la novela de formación y después en la Bildung, pedagogía es la conducción que uno se hace así mismo para llegar a leer lo escrito y poder llegar a ser escritor. La escritura es una multiplicidad de separaciones, nos separa de lo que fuimos, nos separa de la escuela, nos separa del amor, nos separa en el tiempo.
En Colombia, la pedagogía como didáctica, la pedagogía como el arte de enseñar a escribir y la escuela como la institución que enseña a escribir fue un acontecimiento que se aplazó históricamente y fue ese acontecimiento el que investigó García Márquez en sus dos libros citados. En Cien años de soledad nos da una versión de la sociedad colombiana, desde la Colonia, el siglo XIX hasta 1930, para mostrar lo que significa el no poder entender que las cosas existen en sus separaciones naturales, sociales y culturales, que amar se da cuando algo se separa, que pensar es establecer divisiones, que hablar se produce al construir unidades distintas, que todo está en relación con el adentro y el afuera, el interior y el exterior, el pasado y el presente, lo que fue y ya no es. En una cultura oral esta potencia de las divisiones y las separaciones no existe, todo, el ser, las cosas están unidas. Existe un solo ser, contrario a lo que nos enseña la escritura que es la multiplicidad del ser. Saber leer lo escrito es poder entender y comprender el no ser, la negatividad, la diferencia, lo otro. En El amor en los tiempos del cólera, lo que estudia García Márquez es cómo Florentino llega a ser escritor, cuál es la pedagogía que forma el ser escritor y la escritura. Para llegar a ser escritor, Florentino pasa por múltiples separaciones en su vida: de sus padres, de su familia, de su casa, de su oficio, de su imagen social, de su identidad, de sus relaciones con los otros, de sus aventuras, y, finalmente, de su amor y de sus amistades. La escritura separa la imagen del signo, el significado del significante, la visión de la cosa y nos separa también de nosotros mismos, nos separa del tiempo pasado, nos separa, y en ello nos deja solos, para que podamos volver a unir, nuevamente, todo lo separado. Escribir es entender la separación y unir de otro modo lo separado, pegarlo a nuestro modo y con nuestro estilo de vida, es decir, con nuestra ética y estética.
En 1886 se escribió en Colombia el libro Elementos de pedagogía de los hermanos Restrepo Mejía, un libro que se ocupó del tema de la pedagogía y de la pedagogía como didáctica, diríamos que el libro se sitúa en el momento Comenio y en el tema de investigación de García Márquez, pues trata el problema de la división o separación de los objetos de la educación, la división de las palabras y conceptos, de la separación de las instituciones educativas y las funciones de los educadores. Diríamos que tiene en cuenta la escritura, la enseñanza de la escritura y la formación de escritores, pues eso es lo que define a la escritura, una técnica cultural que separa y divide. Separa lo oral de lo escrito, separa lo que está unido por la semejanza, establece la diferencia, y define cada cosa según su espacio y su tiempo. Si bien, el libro tiene el valor de pensar la escritura, lo hace con una técnica que no es escrita, pues a pesar de que el libro se reclama de ser una ciencia y un arte, es una copia de los pedagogos que lograron construir la pedagogía como saber escrito, nos referimos a Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart. El libro copia lo que escribieron estos pedagogos, y no cumple lo que se propuso, cual es establecer, en Colombia, el momento en que la escuela enseñe a escribir, que la pedagogía sea una escritura y el pedagogo un escritor3.
La escritura no consiste en hacer copias de las cosas o de los signos, que es lo que nos dicen y enseñan en las escuelas. La escritura tiene el sentido de crear conceptos y de crearlos porque se hace sobre la escritura, que no hay que entender como copia, sino cómo establecer un orden preciso de signos, sobre los signos. En la escuela hay que producir conceptos, crearlos y producir símbolos, sobre las ideas y las percepciones y no sobre las cosas y los objetos. Hay que crear ideas de objetos que se vuelvan signos. La idea es una imagen total y vertical del mundo, como lo es la contemplación, gran idea medioeval, como la conducción, el gobernar, que, por su parte, es una idea moderna, o la dialéctica, la fuerza, la energía, que son las ideas del siglo XX. García Márquez creó el concepto o la idea de la escritura, como aquella pasión que a la vez que nos destruye también nos crea y nos inventa. La escritura es un concepto que partió el mundo y la vida, trazó una raya de lado a lado, creó una ruptura, estableció un antes y un después, es pues una fuerza que se impone de fuera, que nace de la historia. Es en la escritura donde está el destino de los hombres, como lo dice muy bien García Márquez en Cien años de soledad.
La escritura es eso: conocer antes, lo que uno es, conocer la historia, sin haberla vivido, uno es, antes de ser, uno sabe lo vivido para poder vivir, sabe de la vida para conocer la vida. Saber de la vida es saber (representársela) la vida, antes de vivirla. La escritura es pues una representación que está fuera de uno, fuera del sujeto. Esa representación es una imagen, muchas imágenes, redes de imágenes, que enlazan cosas, objetos y acciones, que no es la imagen que uno se hace, sino otra, una imagen que viene de otra parte. La representación es una imagen del otro lado de las cosas, el lado desconocido, el lado oscuro, el lado oculto. Escribir es dar con la idea oculta, con la imagen que se escapa, con la representación que uno no puede tener por sí mismo, con sus propias percepciones, sino que requiere creer que vienen de otra parte, de una parte, que uno no conoce. Tener escritura es poder comprender el mundo que se oculta y se desconoce. Es llegar a las cosas secretas o al secreto de las cosas.
Tener escritura es buscar secretos, es convertir las cosas y los objetos en textos, en “textos sagrados”, como se dice en Cien años de soledad, cuando José Arcadio vio y tocó el hielo por primera vez. Partir entonces del texto, convertir las cosas en textos, los signos en textura, en discursos. Eso es lo que se usa en la disertación, que se ha empleado en las escuelas para enseñar a tener escritura y pensar en signos escritos. La disertación es un esquema de escritura que parte de empezar a escribir anteponiendo dos ideas, una que se enfrenta con otra distinta, el método consiste en buscar sus diferencias. El ensayo es otro esquema o composición de escritura para aprender a escribir, trata de buscar la idea, surge de poder plantearla, que es situarla, construirla y darle forma. El problema es otro esquema de escritura, alude a la posibilidad de construir una idea y darle un desarrollo tensionado, largo y consistente. Finalmente, tenemos la interpretación que va a ser importante porque lleva a la búsqueda de la idea, el que interpreta sabe que hay una idea a perseguir, que detrás de las cosas y los objetos está el mundo de la idea.
El nacimiento de la pedagogía moderna
El final de Cien años de soledad le da sentido a la historia de la enseñanza de la vida pública en Colombia. Este acontecimiento no tiene una fecha precisa, se desliza a través del siglo XIX, y se fija en ciertos momentos, en 1821 cuando se introduce la Escuela Mutua, en 1848 cuando el manual es oficial en la Escuela Normal, en 1870 con las reformas liberales y la publicación de la Revista de la Normal, con la publicación del libro Elementos de pedagogía, y avanza hacia el siglo XX, en 1932, con los cursos de información para Normales, en 1933 con la creación de la facultad de educación y en 1938 con la Escuela Normal Superior, en 1948 con su disolución, en la década del cincuenta con las reformas de las facultades de educación, la escuela y la normal, y en 1980 con la emergencia del Movimiento pedagógico, que termina con la Ley 115 de 1994.
En todos esos años, ni en la Colonia o en la República hay una pedagogía que se ocupe de crear el hombre, la razón, el pensamiento, la escuela y el maestro público. No hay que confundir público con el Estado, educación pública con instituciones, vida pública con los espacios públicos, razón pública con hablar en público, pensamiento público con decir públicamente alguna cosa. Público es el tema, el objeto, el problema de la pedagogía y tiene que ver con el individuo, la razón, la vida y el pensar. Ninguno de estos temas y problemas pasa por el Estado o pasa por los espacios, ellos pasan por la cultura, el saber y la educación de la pedagogía. En Europa, en los siglos XVII y XVII, y desde Comenio, la educación pública no era la del Estado, era la educación del hombre racional, del hombre ético, del hombre que lo sabía todo. Kant planteó otro sentido de lo público que como fue la razón, y la educación pública consistía en formar la razón, que no era la razón en el hombre o en el individuo, sino la razón fuera de los dos, la razón como experiencia de las cosas, del individuo enfrentado a esa experiencia. Con la Bildungroman o novela de formación, lo público no es el hombre o la razón, sino la vida. Esta novela desarrolló tres formas de vida o tres culturas: la vida privada, la pública y la secreta. Desde el siglo XIX y XX, lo público es el pensamiento, es el pensar, y esto desde el libro de Heidegger ¿Qué significa pensar?4. Es muy probable que lo público haya cambiado de sentido para finales del siglo XX, desde el libro de Derrida De la gramatalogía, escrito en 1968, lo público como el problema de la escritura.
Si la finalidad de toda sociedad moderna, la que se crea después de la imprenta en 1492, es de instalar la formación de la escritura y la formación de sujetos para que lleguen a escribir y a leer, entonces de lo que se trató fue de darle importancia al manual de enseñanza, a la didáctica, a la enseñanza, a los saberes que se ocuparon de ello. Fue establecer prácticas pedagógicas sobre la formación de un cuerpo que escribiera y que leyera, un cuerpo productivo y colectivo, y también de crear prácticas individuales que hicieran de ellos mismos hombres. Estas tres líneas de formación son las que establecieron la pedagogía: un método para enseñar a escribir, un tratado sobre el cuerpo productivo y una ciencia sobre el hombre interior, y son las que formaron la pedagogía moderna, que en Colombia no tuvieron discursos y saberes que los explicaran y dieran cuenta de sus objetos, caso contrario a Europa, en donde vemos una amplia reflexión y estudio sobre ellos.
Esta disyunción para explicar el nacimiento y el desarrollo de la pedagogía moderna, que va entre el silencio y el habla, el discurso y su práctica, hizo necesario que hiciéramos un análisis de la pedagogía moderna en Europa y en Colombia. No se trató de comparar las dos pedagogías, sino de desentrañar lo que pasó en Colombiaa partir de lo que pasó en Europa. Los problemas son puntuales: estudiar la enseñanza desde la didáctica y en ella, el individuo productivo; pensar la pedagogía moral y el hombre interior, desde los tratados de moral; y estudiar el sí mismo desde la confesión y las novelas de formación. En Colombia no existieron tratados para explicar la formación de la pedagogía, lo que no sucedió en Europa, en donde el tratado tiene una larga tradición, y esto desde la antigüedad griega. Hemos partido de tres tratados de pedagogía: el tratado de didáctica, el de pedagogía moral y el tratado autobiográfico o de confesión. En Colombia, el primer tratado de pedagogía es de 1888 que tiene la forma de catecismo, de libro de confesión católica. La novela de formación en Colombia funciona como un tratado del hombre interior. En general en Colombia no se tienen tratados de pedagogía o de didáctica, hasta muy avanzado el siglo XX. El Movimiento Pedagógico no construyó tratados, sino metodologías y posturas epistemológicas. El tratado es importante porque permite una mirada sobre las tres líneas de fuerza que queremos estudiar: la enseñanza de la lectura y la escritura, el hombre productivo y el hombre interior. La pedagogía es la conjunción de estas tres líneas, su formación es tanto hacia la construcción de la enseñanza, como hacia la formación del hombre, en sus dos campos de saber: el hombre que trabaja, que tiene un oficio, una profesión y el hombre que se conoce así mismo y conoce a los otros.
Esta formación de la pedagogía no se puede ver solo desde el estudio de un único campo de saber, ya sea la enseñanza, la profesión o la subjetividad, tampoco se puede entender en un momento determinado, es un proceso largo y complejo. En Europa va desde 1657 con la publicación de la Didáctica magna de Comenio, hasta las ciencias de la educación, creadas a mediados del siglo XX. En Colombia, desde 1821, que es el nacimiento de la Escuela Mutua, hasta 1980, cuando surge el Movimiento pedagógico. Esta formación de la pedagogía no puede hacerse desde el registro de leyes jurídicas, tampoco desde políticas públicas del Estado, pues de lo que se trata es de estudiar la formación de los códigos de saber que vinculan las prácticas de conducta, el código nos muestra el tratamiento que se le hace a los conocimientos educativos para que se pueda crear la experiencia de los sujetos en relación consigo mismo, con los otros y con los objetos exteriores. La didáctica, la moral y la ética son tres elementos del código de formación de la pedagogía, que se articulan a las prácticas de la escuela, del trabajo y de la conducta individual, todo ello para formar un campo de saber o de experiencia pedagógica.
Este libro está organizado para explicar esta experiencia pedagógica, primero, estudiar el tratado didáctico, que nos revela cómo se construye la enseñanza y que nos muestra lo que es la formación del individuo, la conciencia pública, el hombre productivo, el trabajador, y el profesional. Luego, el tratado moral, que es el estudio de la razón y su formación, en contacto con las cosas y las instituciones. Y, por último, las prácticas éticas y estéticas, aquellas que indagan sobre la formación del hombre consigo mismo, prácticas que se inician tardíamente con la escuela nueva y los métodos activos, y que en sus inicios están en la prácticas confesionales, autobiográficas y narrativas. En Colombia, las encontramos hacia finales del siglo XIX, en las novelas pedagógicas y en los tratados de confesión. La pedagogía no es solo el estudio de los libros sobre la enseñanza, los métodos de enseñanza y aprendizaje y la formación del maestro. El análisis de la pedagogía busca relacionar estas modalidades teóricas con las instituciones educativas, la escuela, la Normal y la facultad, y con las prácticas morales y éticas, los estilos de vida, las figuras, la dirección y conducción de la conducta propia y la de otros. Pedagogía no es solo saber enseñar, es saber formar la razón, saber conducir y saber llegar al otro, son estas tres cosas a la vez, es una experiencia en la cual el maestro es uno y uno mismo, el niño otro y sí mismo, y la escuela es otra para sí y para otros.
La pedagogía hay que buscarla y encontrarla, desde el siglo XVII, en las distintas representaciones sobre el hombre, católico y laico; el niño y el joven, como objetos de las instituciones educativas; en la construcción y funcionamiento de instituciones como el preescolar, la escuela, el colegio, la Normal y la facultad y en los procesos de formación del individuo, como objeto de sí mismo, que ya no se produce en instituciones, sino en la relación del sujeto consigo mismo. Esta dispersión de la pedagogía ha dado lugar a tres campos pedagógicos: la pedagogía como una disciplina, como una institución y como formación del individuo. Como disciplina, la pedagogía está en los tratados didácticos y pedagógicos, que se refieren a la enseñanza y a la moral; como institución, en las prácticas escolares, de disciplina y obediencia que son las que construyen el hombre productivo; y como formación, en las prácticas de individualización que se dan en los textos estéticos y literarios, que tienen como objeto la relación del hombre consigo mismo, como las autobiografías, las confesiones y las novelas. Son tres los campos de la pedagogía: la enseñanza, la moral y la ética, cada uno de estos campos tiene sus propias prácticas, la enseñanza tiene como práctica la institución, cuyo fin es la construcción del hombre productivo; la moral, tiene como práctica la cultura y su fin es la construcción del hombre libre; y la ética que construye su práctica, en el pliegue del hombre práctico, el hombre libre y su propio destino. Este es el esquema:
Cuadro 1. Campos de la pedagogía
| Objeto | Práctica | Finalidad |
| Enseñanza | Institución escolar | Hombre productivo: identidad, oficio, disciplina, profesión |
| Moral | Cultura | Libertad |
| Ética | Alejarse de la identidad y la disciplina | llegar a ser uno mismo |
Fuente. Elaboración propia
De los tres campos de la pedagogía, sólo el de la ética merece el nombre de formación, pedagogía de la formación, porque es el único que envuelve los tres campos, no pretende construir un único campo, sino liberarse del campo de la enseñanza y el de la moral, y hacer posible que el sujeto encuentre su propio lugar, su propia identidad, su propio ser, que es lo que se llama ética. Cada uno de los campos de la pedagogía tiene sus textos precisos, en este campo ético, sus libros son las novelas de pedagogía o de formación, en estas novelas, los personajes principales, abandonan tempranamente la escuela, la universidad y sus distintos oficios, sean actividades o profesiones. Se desprenden de cualquier moral, no quieren ni la libertad, ni la obediencia, buscan ser dueños de su propio destino, aunque saben que ese destino o finalidad no se aleja de darse y construirse su propia disciplina, como la de ser santo, monje, humanista o escritor, la diferencia es que esa disciplina u oficio, es propia. En este campo, las prácticas buscar formar la individualidad, hacer que el sujeto se construya así mismo, en sus luchas y aventuras, por dejar de ser lo que dice la institución y ser otra cosa, lo que ellos mismos quieren ser. Textos filosóficos o artísticos hacen parte de este campo, su pretensión es la de pensar la no identidad, como los de Nietzsche o los de Fernando González y Estanislao Zuleta en Colombia.
La enseñanza tiene sus textos representativos que son los tratados, su particularidad es que sean metódicos, que busquen dar cuenta de la forma, de la identidad del pensar y del conocer, como los manuales, cartillas, catecismos, textos de lectura y escritura, guías, textos de dirección de la conducta y de la mente. De este modelo se copiaron las leyes, normas, reglamentos, decretos, lineamientos, instrucciones, planes, sistemas curriculares, proyectos, prospectivas, etc. Las prácticas institucionales buscan que el sujeto construya su identidad como hombre productivo y práctico, en la dirección hacia la ciudadanía, la vida social, económica o social y que todo termine en aprender un oficio, que pasa primero, por la construcción del cuerpo, de la mente y de la conciencia, necesarios para aprender a leer y a escribir lo que dicen las leyes, las normas y los métodos, con los cuales llegará a identificarse para toda la vida.
La pedagogía moral tiene sus textos representativos en los tratados morales, los ensayos, las reflexiones, las disertaciones y los textos críticos. En estos textos vemos una crítica al método, a la institución y las políticas de crear la identidad en un oficio o profesión. Rousseau decía que lo que buscaba era que Emilio fuera hombre, solo hombre, que no tuviera ningún oficio y no asistiera a ninguna escuela. Las prácticas en este campo moral no son las instituciones y sus distintas representaciones escritas, no es nada parecido con enseñar, instruir, criar o cuidar. Las prácticas son aquellas que buscan, primero, que el hombre sea un individuo, y segundo, que la construcción individual sea hacia la libertad. El individuo no se construye en la institución y en sus prácticas, su construcción es social, cultural, al lado de las ciencias, las artes y las humanidades. El individuo es el resultado de una educación que sea libre, abierta, sin ninguna dependencia, sin ataduras, sin controles, solo aquellas limitaciones que el individuo se da sí mismo para saberse como un individuo, es decir, una parte esencial de la cultura y de la sociedad. Para hacerlo, el hombre debe conocer su naturaleza íntima, interior, propia, su naturaleza, sus fuerzas vitales. El poder llegar a esta fuerza vital y saber emplearla, es el fin de todo hombre como ser individual y esta es la pedagogía que vemos en los grandes pedagogos. Ser libre tiene dos sentidos, saber qué fuerza se tiene y saber usar con sabiduría esta fuerza, he ahí todo Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Nietzsche. Por supuesto, esta pedagogía no está en ninguna enseñanza escolar, método o reglamento institucional, pues ellos persiguen doblegar la fuerza sin pretender conocerla.
Esta manera de pensar y estudiar la pedagogía desde tres campos, representaciones y objetos nos aleja de la idea de pensar la pedagogía como la relación entre teoría y práctica, en donde la teoría serían los libros que hablan de la mezcla entre enseñanza, didáctica, aprendizaje, formación, oficio, profesión, y la práctica que son aquellas acciones y hechos que solo encontramos en la escuela, en los métodos, en las políticas públicas o en las políticas institucionales. La pedagogía no es una teoría, son tres teorías, y no es una práctica, son tres prácticas, y más, las teorías no son ellas propiamente teorías, son además tratados, manuales, novelas, confesiones y autobiografías, y las prácticas no son solo institucionales, son acciones individuales, interiores, pulsionales y fuerzas vitales. Esta manera de comprender la pedagogía rompe con la idea de entender la teoría pedagógica solo referida a la enseñanza o al aprendizaje y con la idea de entender la práctica como un saber hacer en la escuela o en alguna institución escolar.
Es muy común en Colombia, entonces, pensar, planear e investigar la práctica docente y práctica escolar como si fuera la práctica de la pedagogía, sin entender que esa práctica docente sólo se refiere a un campo, un objeto de la pedagogía, aquel que se delimita por la enseñanza y la didáctica. La práctica pedagógica que aquí pensamos, y que surge de la práctica que construyó el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP), no se puede confundir con estas dos prácticas anteriores, la práctica docente o la escolar, la pedagogía tiene como objeto pensar la relación que existe entre tres campos de los cuales vamos a hablar: la enseñanza, la moral y la ética, o si quiere el oficio, la libertad y el sí mismo. En la tradición de este Grupo se nombra esta práctica desde la idea de los campos, el campo disciplinario, el conceptual y el narrativo. Este sentido es lo que nos ha permitido pensar, en forma histórica y analítica, la formación de la pedagogía, la constitución de sus objetos y la conformación de sus prácticas.
Si este libro comienza con la obra de Comenio es para poder mostrar que, así como Rousseau y Pestalozzi, no solo piensan por fuera de una educación de la disciplina institucional, del control de la vida de los hombres, de la opresión, que según Lasalle y Lancaster debía hacerse desde la escuela, sino porque ellos, los pedagogos, nos sirven para mostrar, como en un espejo, la actual sociedad y la manera totalitaria como nos han diseñado la educación, la pedagogía y la instrucción pública, ya no como disciplina y encierro, sino como tutelaje de la vida individual para convertirla en un sistema donde el hombre es empresario de sí mismo, muy lejos del pensamiento de Comenio de la educación como el modo de reconocerse, conocerse y regirse para comprender la vida y donde la enseñanza es ese primer modo, una disciplina personal y sabia, que aspira a imitar la sabiduría de la naturaleza así como esta imita el ciclo vital y el alma del universo.
1. Comenius, J. A. (1913). Didáctica magna. Primera edición en español, traducida por Saturnino López Peces. Madrid: Casa Reuss. La primera edición en checo es en 1632, Universale omnes Omnia, y la del latín en 1640.
2. Comenius, J. A. (1992). Pampedia (Educación Universal). Estudio Preliminar y Traducción de Federico Gómez R. de Castro. Madrid: UNED. La primera edición en latín en 1657.
3 En 1886 en Colombia se representa el comienzo de una nueva sociedad, no solo porque se publica una nueva constitución, ya no colonial, sino porque se intenta pasar de la sociedad agraria a la sociedad urbana, del convento a la escuela y a la universidad, de la instrucción a la pedagogía. Restrepo Mejía, M., y Restrepo Mejía, L. (1905). Elementos de Pedagogía. Bogotá: Imprenta Eléctrica. Este libro es una obra que el Ministerio de Instrucción Pública convoca públicamente a escribir para que sea el texto oficial de la enseñanza en las Escuelas Normales. Fue escrita por Luis y Martín Restrepo Mejía en 1886 y publicada en 1888.
4 Heidegger, M. (1964). ¿Qué significa pensar? Buenos Aires: Nova.