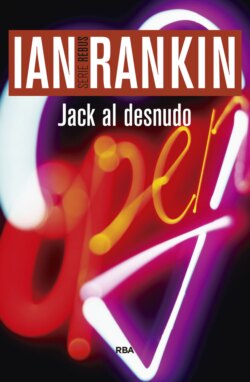Читать книгу Jack al desnudo - Ian Rankin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEL COBERTIZO DE LAS VACAS
Lo maravilloso del caso fue que los vecinos ni siquiera se habían quejado, ni siquiera —como más tarde muchos dijeron a los periodistas— lo sabían. No hasta aquella noche, la noche en que la súbita actividad en la calle perturbó su sueño. Coches, furgonetas, policías, el inagotable parloteo de los radiotransmisores. No es que el ruido fuese excesivo. La operación fue realizada a tal velocidad e, incluso, con tan buen humor, que hasta hubo quienes durmieron durante el acontecimiento.
—Quiero que muestren educación —les había explicado el comisario «Granjero» Watson a sus hombres en la sala de guardia aquella noche—. Puede ser una casa de citas, pero está en la parte alta de la ciudad, ustedes ya me entienden. No sabemos quién habrá allí. Quizás incluso nos encontremos con nuestro propio y querido jefe de policía.
Watson sonrió para hacerles saber que bromeaba. Pero algunos de los policías de la sala, que conocían al jefe de policía mejor de lo que parecía conocerle el propio Watson, intercambiaron miradas y sonrisas irónicas.
—Muy bien —dijo Watson—, repasemos el plan de ataque...
«Dios, esto le encanta», pensó el inspector John Rebus. «Disfruta con cada minuto». ¿Y por qué no? Después de todo era la criatura de Watson e iba a nacer en casa. Lo que equivalía a decir que Watson estaría al mando desde la inmaculada concepción hasta el inmaculado parto.
Quizá fuera la menopausia masculina, la necesidad de mostrar un poco de fuerza. La mayoría de los comisarios que Rebus había conocido en sus veinte años de servicio se habían sentido satisfechos con ocuparse del papeleo y esperar al día de la jubilación. Pero Watson no. Watson era como el canal Cuatro: lleno de programas independientes de interés minoritario. No es que fuera problemático; pero, por Dios, causaba un revuelo de mil demonios.
Ahora incluso parecía tener un confidente, alguien invisible que le había susurrado al oído la palabra «prostíbulo». ¡Pecado y desenfreno! El duro corazón presbiteriano de Watson se había removido hasta la justa indignación. Era la clase de cristiano de las Highlands que consideraba que el sexo en el matrimonio era poco más que aceptable —su hijo y su hija eran la prueba—, pero que rechazaba y cuestionaba todo lo demás. Si había un prostíbulo en Edimburgo, Watson lo quería cerrado ya.
Pero el informador le había dado una dirección, lo que provocó cierta agitación. El prostíbulo estaba en una de las mejores calles de la Ciudad Nueva, con discretas mansiones georgianas flanqueadas por árboles, coches Saab y Volvo, casas habitadas por profesionales: abogados, médicos, profesores de universidad. No era precisamente la casa de putas de los marineros, una serie de habitaciones oscuras y húmedas en la planta superior de un bar del puerto. Este era, como había dicho el propio Rebus, un establecimiento establecido. Watson no había captado el chiste.
Se había mantenido la vigilancia durante varios días y noches, con coches sin matrícula y anodinos hombres de paisano. Hasta que quedaron pocas dudas: lo que sucediera en el interior de las habitaciones con las ventanas cerradas, ocurría después de medianoche y a un ritmo vertiginoso. Lo curioso era que muy pocos hombres llegaban en coche. Pero un detective espabilado que estaba meando por los alrededores en mitad de la noche descubrió por qué. Los hombres aparcaban los coches en las calles laterales y caminaban alrededor de cien metros más hasta la puerta principal de la casa de cuatro plantas. Quizá fuera la política de la casa: los portazos intempestivos de los coches provocarían sospechas en la calle. O quizá fuera el interés de los propios visitantes por no dejar sus coches iluminados a la luz de las farolas, donde podían ser reconocidos...
Se habían tomado y comprobado las matrículas y las fotografías de los visitantes de la casa. Se había buscado al propietario de la casa. Era dueño de la mitad de un viñedo francés y de varias propiedades en Edimburgo, y vivía todo el año en Burdeos. Su abogado había alquilado la casa a la señora Croft, una dama muy distinguida de unos cincuenta y tantos. Según el administrador pagaba el alquiler puntualmente y en efectivo. ¿Había algún problema...?
Ningún problema, le aseguraron, pero si podía olvidar esta conversación...
Mientras tanto, los propietarios de los coches resultaron ser empresarios, algunos locales, pero la mayoría visitaban la ciudad desde el sur de la frontera. Animado por este detalle, Watson había comenzado a planear la operación. Con su habitual mezcla de ingenio y perspicacia había decidido llamarla Operación Rastrera.
—Rastreros de prostíbulo, John.
—Sí, señor —respondió Rebus—. Yo solía tener un par de plantas rastreras. Siempre me he preguntado de dónde habían sacado el nombre.
Watson se encogió de hombros. No era hombre que se dejase desviar del tema.
—Olvídate de las rastreras —dijo—. Vamos a pillar a los rastreros.
Convinieron que la casa estaría a tope alrededor de la medianoche. Se escogió la una de la madrugada del sábado como hora de la operación. Las órdenes de registro estaban preparadas. Cada uno de los hombres del equipo conocía su posición. El abogado incluso había traído planos de la casa, que los agentes habían memorizado.
—Es una maldita conejera —había dicho Watson.
—No es problema, señor, siempre y cuando tengamos hurones suficientes.
En realidad, a Rebus no le hacía ninguna ilusión el trabajo de esta noche. Los prostíbulos podían ser ilegales, pero satisfacían una necesidad y, si tendían a ser respetables, como este desde luego lo era, entonces ¿cuál era el problema? Veía parte de esta duda reflejada en los ojos de Watson. Pero Watson se había mostrado entusiasmado desde el principio, y echarse atrás ahora era impensable, sería un síntoma de debilidad. Por consiguiente, sin que nadie estuviese muy entusiasmado, la Operación Rastrera continuó adelante. Mientras, otras calles más conflictivas se quedaban sin patrullar. Mientras, la violencia doméstica se cobraba sus víctimas. Mientras, el ahogamiento de Water of Leith continuaba sin resolverse...
—Vale, allá vamos.
Dejaron los coches y las furgonetas y se dirigieron hacia la puerta principal. Llamaron con discreción. La puerta se abrió desde dentro y entonces las cosas comenzaron a moverse como un vídeo a doble velocidad. Se abrieron otras puertas... ¿Cuántas puertas podría tener una casa? Primero llamar, después abrir. Sí, estaban siendo corteses.
—Si no le importa vestirse, por favor...
—Si no le importara bajar las escaleras ahora...
—Puede ponerse primero los pantalones, señor, si lo prefiere...
Luego:
—Caray, señor, venga y vea esto. —Rebus siguió el rostro juvenil y arrebolado del detective—. Aquí estamos, señor. Diviértase con esto.
Ah, sí, el cuarto de los castigos. Las cadenas, las correas y los látigos. Dos espejos de cuerpo entero y un armario lleno de prendas.
—Hay más cuero aquí que en un maldito cobertizo para las vacas.
—Pareces saber mucho de vacas, hijo —dijo Rebus. Solo agradecía que la habitación no estuviese en uso. Pero aún quedaban más sorpresas por descubrir.
En algunas zonas, la casa no era más lujuriosa que una fiesta de disfraces: enfermeras y doncellas, cofias y tacones altos. Excepto que la mayoría de los disfraces revelaban más de lo que ocultaban. Una joven llevaba algo parecido a un traje de submarinista con los pezones y la entrepierna al aire. Otra parecía una mezcla entre Heidi y Eva Braun. Watson observaba el desfile, dominado por la indignación. Ahora no tenía ninguna duda: cerrar esta clase de lugares era lo que había que hacer. Luego continuó hablando con la señora Croft, mientras el inspector jefe Lauderdale permanecía unos pocos pasos más allá. Había insistido en venir, conociendo a su superior y temiendo algún follón de cuidado. «Bueno», pensó Rebus con una sonrisa, «hasta ahora ningún follón a la vista».
La señora Croft hablaba con un educado acento cockney, que se iba haciendo cada vez menos educado a medida que pasaba el tiempo y más parejas bajaban las escaleras y se acumulaban en la gran sala de estar llena de sofás. Olía a perfumes caros y a whisky de marca. La señora Croft lo negaba todo. Incluso negaba que estuviesen en un prostíbulo.
«Yo no soy quien vigila mi burdel», pensó Rebus. De todas maneras, tenía que admirar su actuación. No dejaba de repetir que era una empresaria, una contribuyente, tenía derechos... ¿dónde estaba su abogado?
—Pensaba que se estaba defendiendo a sí misma —le murmuró Lauderdale a Rebus: un raro momento de humor de uno de los cabrones más agrios con los que había trabajado Rebus. Y como tal, mereció una sonrisa.
—¿De qué te ríes? No sabía que estuviésemos en el descanso. Vuelve al trabajo.
—Sí, señor. —Rebus esperó a que Lauderdale se apartase, para oír mejor lo que decía Watson, y luego le dirigió una rápida señal de victoria. La señora Croft, sin embargo, captó el gesto y, quizá pensando que iba destinado a ella, se lo devolvió. Lauderdale y Watson se volvieron hacia Rebus, pero él ya se alejaba.
Los policías que habían estado apostados en el jardín trasero acompañaban ahora a unas pocas almas de rostros pálidos de vuelta a la casa. Un hombre había saltado desde la ventana del primer piso y cojeaba. Pero también insistía en que no necesitaba un médico, que no había que llamar a una ambulancia. Las mujeres parecían encontrar todo esto muy divertido, y estaban especialmente interesadas en las caras de sus clientes, que iban de la vergüenza a la furia. Hubo algunas breves fanfarronadas del tipo conozco-mis-derechos. Pero, en general, todos hicieron lo que se les dijo: o sea, callarse y tener paciencia.
Parte de la vergüenza y del bochorno comenzó a desaparecer cuando uno de los hombres recordó que no era ilegal visitar un prostíbulo: solo era ilegal dirigirlo o trabajar en él. Y era verdad, aunque no significaba que los presentes fueran a escapar en el anonimato de la noche. Lo primero era darles un susto, después decirles que se marchasen. Si les quitas los clientes a los prostíbulos, entonces no tienes prostíbulos. Ese era el razonamiento. Así que los agentes estaban preparados con sus historias habituales, las historias que utilizaban con los conductores que circulaban lentamente en busca de prostitutas y cosas por el estilo.
—Solo unas palabras discretas, señor, entre usted y yo. Si yo fuese usted, me haría el análisis del sida, lo digo en serio. La mayoría de estas mujeres podrían ser portadoras de la enfermedad, incluso aunque no se note. La mayoría de las veces, no se manifiesta hasta que es demasiado tarde. ¿Está casado, señor? ¿Alguna novia? Lo mejor será avisarlas para que también se hagan el análisis. De lo contrario, nunca se sabe, ¿no es así?
Era algo cruel, pero necesario, y como en la mayoría de las palabras crueles, había una parte de verdad. La señora Croft parecía utilizar una pequeña habitación trasera como despacho. Se encontró una caja con dinero. También un lector de tarjetas de crédito. Un talonario de facturas con el membrete de Crofter Guest House. Hasta donde Rebus podía ver, el coste de una habitación sencilla era de setenta y cinco libras. Caro para una habitación con desayuno, ¿pero cuántos contables se tomarían la molestia de comprobarlo? A Rebus no le sorprendería que el lugar también pagase IVA...
—¿Señor? —Era el sargento detective Brian Holmes, recién ascendido y rebosante de eficiencia. Estaba a medio camino de una de las escaleras y llamaba a Rebus—. Creo que será mejor que suba...
Rebus no tenía muchas ganas. Holmes parecía estar muy arriba, y Rebus, que vivía en el segundo piso de un edificio de alquiler, tenía una antipatía natural hacia las escaleras. Edimburgo, por supuesto, estaba llena de ellas, de la misma manera que estaba llena de colinas, vientos helados y personas a las que les gustaba quejarse con voz lastimera de cosas como las colinas, las escaleras y el viento.
—Ya voy.
Delante de la puerta de un dormitorio, un detective conversaba en voz baja con Holmes. Cuando Holmes vio que Rebus llegaba al rellano, despachó al detective.
—¿Sí, sargento?
—Eche una mirada, señor.
—¿Alguna cosa que quieras decirme primero?
Holmes sacudió la cabeza.
—Habrá visto antes un miembro masculino, señor, ¿no?
Rebus abrió la puerta del dormitorio. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una mazmorra falsa con alguien tumbado desnudo en el potro? ¿Una escena bucólica con unas cuantas gallinas y ovejas? El miembro masculino. Quizá la señora Croft tenía una colección de ellos colgada en la pared del dormitorio. «Y aquí hay uno que cacé en el 73. Se resistió pero al final lo cacé...»
Pero no. Era peor que eso. Mucho peor. Era un dormitorio vulgar, aunque con bombillas rojas en sus varias lámparas. Y en una cama vulgar yacía una mujer de aspecto bastante vulgar. El codo apoyado en la almohada, la cabeza en ángulo sobre el puño apretado. Y en aquella cama, vestido y mirando el suelo, estaba sentado alguien a quien Rebus reconoció. El miembro del Parlamento por North and South Esk.
—¡Jesús! —dijo Rebus. Holmes asomó la cabeza por la puerta.
—¡No puedo trabajar con un puto público delante! —gritó la mujer. Rebus advirtió que su acento era inglés. Holmes no le hizo caso.
—Menuda coincidencia —le dijo Holmes al diputado Gregor Jack—. Mi novia y yo acabamos de mudarnos a su circunscripción electoral.
El diputado le miró con más pena que enojo.
—Esto es un error —dijo—. Un tremendo error.
—Solo haciendo un poco de campaña, ¿no, señor?
La mujer se había echado a reír, con la cabeza todavía apoyada en la mano. La luz roja parecía llenar su boca abierta. Por un momento pareció que Gregor Jack iba a darle un puñetazo. En lugar de eso intentó darle un cachete con la mano abierta, pero solo consiguió pegarle en el brazo, y su cabeza cayó de nuevo en la almohada. Ella seguía riéndose, casi como una niña. Levantó las piernas muy arriba y desplazó las colchas. Sus manos aporreaban el colchón con alegría. Jack se había levantado y se rascaba nerviosamente un dedo.
—¡Jesús! —repitió Rebus—. Venga, bajemos.
No podía ser el Granjero. El Granjero podía venirse abajo. Entonces, Lauderdale. Rebus se le acercó con toda la humildad de que fue capaz.
—Señor, tenemos un problemilla.
—Lo sé. Ha tenido que ser el capullo de Watson. Quería su momento de gloria. Siempre le ha gustado la publicidad. Tú lo sabes. —¿Se estaba burlando Lauderdale? A Rebus, su figura esquelética y el rostro sin sangre le recordaban a una pintura que había visto una vez de unos calvinistas o secesionistas... o a algún otro grupo sombrío, dispuestos a quemar en la hoguera a cualquiera que estuviese cerca. Rebus mantuvo la distancia, sin dejar de sacudir la cabeza.
—No estoy seguro de...
—Los malditos periodistas ya están aquí —susurró Lauderdale—. Qué velocidad la de nuestros amigos de la prensa. El maldito Watson ha debido de avisarlos. Ahora está ahí afuera. Intenté detenerle.
Rebus se acercó a una de las ventanas y miró. Efectivamente, había tres o cuatro reporteros reunidos al pie de la escalinata de la puerta principal. Watson había acabado su rollo y respondía a un par de preguntas, al mismo tiempo que subía poco a poco los escalones.
—¡Ay, madre! —dijo Rebus, admirado por su propio sentido de la discreción—. Esto solo lo empeora.
—¿Empeora qué?
Así que Rebus se lo dijo. Y fue recompensado con la mayor sonrisa que hubiese visto alguna vez en el rostro de Lauderdale.
—Vaya, vaya, ¿entonces quién ha sido el niño malo? Sigo sin ver el problema.
Rebus se encogió de hombros.
—Verá, señor, en realidad no es bueno para nadie.
Las furgonetas se acumulaban afuera. Dos para llevarse a las mujeres a la comisaría y dos para llevarse a los hombres. A los hombres les harían unas cuantas preguntas, les pedirían los nombres y sus direcciones, y les dejarían en libertad. Las mujeres... bien, ese era otro tema. Habría cargos. La colega de Rebus, Gill Templer, diría que era otra señal de la sociedad falocéntrica, o algo así. No había vuelto a ser la misma desde que se había hecho con aquellos libros de psicología...
—Tonterías —decía Lauderdale—. Solo puede echarse la culpa a sí mismo. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Sacarle a escondidas por una puerta trasera con una manta sobre la cabeza?
—No, señor, solo...
—Recibirá el mismo trato que los demás, inspector. Ya sabe cómo son las cosas.
—Sí, señor, pero...
—Pero ¿qué?
Pero ¿qué? Esa era la pregunta. ¿Qué? ¿Por qué Rebus se sentía tan incómodo? La respuesta era de una sencillez complicada: porque era Gregor Jack. Rebus no hubiera dado ni la hora a la mayoría de los diputados. Pero Gregor Jack era... bueno, era Gregor Jack.
—Las furgonetas están aquí, inspector. Vamos a reunirlos y a cargarlos.
La mano de Lauderdale en su espalda era fría y firme.
—Sí, señor —asintió Rebus.
La noche era oscura y fría, alumbrada por las lámparas de sodio naranja, el resplandor de los faros y la luz amortiguada de las puertas abiertas y las ventanas. Los vecinos estaban impacientes. Algunos habían salido a los umbrales envueltos en batas de estampados búlgaros, o vestidos con la primera prenda que habían encontrado, que no les sentaban muy bien.
Policías, vecinos y, por supuesto, los periodistas. Flashes. Dios, también había fotógrafos, por supuesto. No había equipos de televisión, ninguna cámara. Ya era algo. Watson no había convencido a las televisiones de que asistiesen a su pequeña fiesta.
—Al furgón, lo más rápido que puedan —dijo Brian Holmes. ¿Era firmeza, una nueva autoridad en su voz? Es curioso lo que la promoción puede hacer a los jóvenes. Pero, Dios, iban deprisa. Rebus sabía que no era tanto por seguir las órdenes de Holmes, sino por el deseo de escapar de las cámaras. Una o dos de las mujeres posaron, en busca del sospechoso glamour de la página tres del The Sun, antes de que los policías las convencieran de que no era el lugar ni el momento.
Pero los reporteros se contenían. Rebus se preguntó por qué. Se preguntó qué estaban haciendo aquí. ¿Cuál era la gran noticia? ¿Watson conseguiría así publicidad? Un reportero incluso cogió a un fotógrafo del brazo y pareció advertirle que no sacase demasiadas fotos. Pero ahora estaban con ganas, ahora gritaban. Entonces los flashes descargaron como artillería. Todo porque habían reconocido un rostro. Todo porque escoltaban a Gregor Jack escaleras abajo, a través de la acera angosta hacia el furgón.
—¡Es Gregor Jack!
—¡Señor Jack! ¡Unas palabras!
—¿Algún comentario?
—¿Qué estaba haciendo...?
—¿Alguna declaración?
Las puertas se cerraban. Un agente golpeó el costado del furgón y comenzó a alejarse poco a poco, con los reporteros trotando detrás. De acuerdo, Rebus tenía que admitirlo: Jack había mantenido la cabeza alta. No, no era del todo exacto. Mejor dicho, había mantenido la cabeza lo suficientemente baja como para sugerir arrepentimiento en lugar de vergüenza, humildad en lugar de bochorno.
—Ha sido mi diputado durante siete días —dijo Holmes junto a Rebus—. Siete días.
—Has tenido que ser una mala influencia para él, Brian.
—Toda una sorpresa, ¿no?
Rebus se encogió de hombros sin comprometerse. Ahora estaban sacando a la mujer del dormitorio, vestida con tejanos y camiseta. Vio a los reporteros y, de pronto, se levantó la camiseta por encima de los pechos desnudos.
—¡Aprovechad esto!
Pero los reporteros estaban ocupados comparando notas, y los fotógrafos, cargando más películas. Se marchaban a la comisaría, dispuestos a pillar a Gregor Jack cuando saliese. Nadie le prestaba la menor atención y terminó por bajarse la camiseta y subir al furgón que la esperaba.
—No es muy escrupuloso, ¿verdad? —comentó Holmes.
—Pero puede serlo, Brian —respondió Rebus—, quizá lo sea.
Watson se frotaba su reluciente frente. Era mucho trabajo para una sola mano, pues se le extendía hasta la coronilla.
—Misión cumplida —dijo—. Bien hecho.
—Gracias, señor —respondió Holmes, satisfecho.
—Entonces, ¿ningún problema?
—Ninguno en absoluto, señor —dijo Rebus, con toda tranquilidad—. A menos que tengamos en cuenta a Gregor Jack.
Watson asintió y luego frunció el entrecejo.
—¿Quién? —preguntó.
—Brian puede contarle todo sobre él, señor —dijo Rebus, y palmeó a Holmes en la espalda—. Brian es su hombre para cualquier cosa que huela a política.
Watson, que ahora titubeaba en algún lugar entre el entusiasmo y el temor, se volvió hacia Holmes.
—¿Política? —preguntó. Sonreía—. Por favor, sea amable conmigo.
Holmes observó como Rebus volvía al interior de la casa. Tenía ganas de llorar. Después de todo, John Rebus era un hijo de puta.