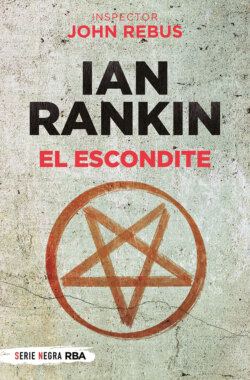Читать книгу El escondite - Ian Rankin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление—¡Escóndete!
Ahora gritaba, desesperado, su rostro completamente pálido. Ella estaba en lo alto de la escalera, y él se abalanzó y la cogió por los brazos obligándola a bajar con una fuerza tan desenfrenada que ella temió que ambos se cayeran.
—¡Ronnie! —gritó—. ¿De quién debo esconderme?
—¡Escóndete! —insistió él—. ¡Escóndete! ¡Que vienen! ¡Que vienen!
Se la llevó de un empujón hasta la puerta principal. Ella le había visto desquiciado muchas veces, pero nunca como ahora. Sabía que un chute le ayudaría. Y también sabía que arriba, en su habitación, tenía todo lo necesario. El sudor le goteaba por su cabeza fría rapada con cola de rata. Hacía solo dos minutos la decisión más importante que ella debía tomar en su vida era si emprendía o no un viaje hasta el lavabo de la casa ocupada. Pero ahora...
—Vienen hacia aquí —repitió él, esta vez susurrando—. Escóndete.
—Ronnie —dijo ella—, me estás asustando.
Él la miró fijamente, casi como si la reconociera. Y luego volvió a apartar la mirada, hacia un abismo que era solo suyo. Sus palabras sonaban como el siseo de una serpiente.
—Escóndete —dijo.
Y abrió la puerta de golpe. Afuera estaba lloviendo, y ella dudó. Hasta que, presa del miedo, decidió cruzar el umbral. Entonces él la agarró del brazo y volvió a meterla en la casa. Y la abrazó. El sudor salado, el cuerpo tembloroso. Tenía la boca cerca de su oreja; la respiración, caliente.
—Me han matado —dijo.
Acto seguido, y con una furia repentina, volvió a empujarla. La puerta se cerró de un portazo, ella se quedó afuera y él dentro, solo. Solo consigo mismo. Ella se quedó plantada en el sendero del jardín contemplando la puerta, tratando de decidir si llamar o no.
Daba exactamente lo mismo. Ella lo sabía. Así que se echó a llorar. Bajó la cabeza en una muestra poco frecuente de autocompasión, y lloró durante un minuto entero. Luego respiró tres veces, se dio la vuelta y echó a andar deprisa por el sendero del jardín (o lo que fuera). Alguien la acogería. Alguien la consolaría y le quitaría el miedo del cuerpo y secaría su ropa.
Siempre había alguien.
John Rebus miraba fijamente el plato que tenía delante, sin prestar atención a la conversación, ni a la música de fondo, ni a las velas parpadeantes. No le importaba el precio de las casas en Barnton, ni cuál era el último delicatessen inaugurado en el Grassmarket. No tenía ganas de hablar con los otros invitados —una profesora de la universidad a su derecha, un librero a su izquierda— sobre... en fin, sobre lo que fuera que ellos estuvieran hablando. Así que era la cena de grupo perfecta: la conversación era tan ácida como los primeros platos, y se alegraba de que Rian lo hubiese invitado. Claro que sí. Pero cuanto más se fijaba en la media langosta de su plato, mayor era la vaga desesperación que crecía en su interior. ¿Qué tenía en común con esa gente? ¿Acaso se reirían si les contara la historia del policía alsaciano y la cabeza cercenada? No, no se reirían. Sonreirían por cortesía, luego inclinarían las cabezas hacia sus platos, aceptando que él es... en fin, diferente.
—¿Verduras, John?
Era la voz de Rian, advirtiéndole que no estaba participando, que no estaba conversando, ni siquiera mostrando interés. Él aceptó la fuente ovalada con una sonrisa, pero evitó mirarla a los ojos.
Era una chica bonita. Estaba bastante buena a su manera. Tenía el pelo rojo y brillante y lo llevaba corto, a lo paje. Ojos profundos, verde deslumbrante. Labios finos pero prometedores. Vaya si le gustaba. De otro modo no hubiera aceptado la invitación. Buscó en la fuente un trozo de brócoli que no se rompiera en mil pedazos mientras intentaba servírselo.
—Una comida deliciosa, Rian —dijo el librero, y Rian sonrió, aceptando el cumplido y ruborizándose un poco. Con eso hubiera bastado, John. Era todo lo que tenías que decir para hacer feliz a la chica. Pero sabía que, viniendo de él, habría sonado sarcástico. Su tono de voz no era algo de lo que pudiera deshacerse tan fácilmente, como una prenda de vestir. Era una parte de él, educada a lo largo de los años. Así que cuando la profesora se mostró de acuerdo con el librero, todo lo que John Rebus hizo fue sonreír y asentir con la cabeza; la sonrisa demasiado rígida y el asentimiento uno o dos segundos demasiado largo. Lo justo para que todos le miraran de nuevo. El trozo de brócoli salió proyectado en dos mitades perfectas por encima de su plato y salpicó el mantel.
—¡Mierda! —dijo, sabiendo, mientras la palabra se escapaba de sus labios, que no era del todo apropiada, del todo correcta para la ocasión. Pero bueno, ¿qué era él? ¿Un hombre? ¿Acaso un diccionario de sinónimos?
—Lo siento —dijo.
—Era inevitable —dijo Rian.
Dios mío, qué voz tan fría, pensó John.
Era el final perfecto para el fin de semana perfecto. Se había ido de compras el sábado, aparentemente en busca de un traje que llevar a la cena. Pero se había resistido a los precios, y en lugar de eso compró algunos libros, incluyendo el que iba a regalarle a Rian: Doctor Zhivago. Pero luego decidió que quería leerlo él primero, así que finalmente le había llevado flores y chocolate, olvidándose de su aversión a los lirios (¿lo había sabido de antemano?) y de la dieta que ella acababa de empezar. Maldita sea. Y para colmo aquella mañana había probado una iglesia nueva, otra de las Iglesias de Escocia, que quedaba cerca de su casa. La última que había probado le pareció insoportablemente fría, una promesa de pecado y arrepentimiento. Sin embargo, esta última era su asfixiante reverso: todo amor y alegría como si no hubiese nada que perdonar. De modo que cantó las oraciones y los himnos y se largó, no sin antes estrechar la mano del pastor en la puerta con la promesa de asistir en el futuro.
—¿Más vino, John?
Este era el librero, ofreciendo la botella que él mismo había traído. No era un vinito de mala muerte, a decir verdad, pero el librero había hablado de él con un orgullo tan persistente que Rebus se vio obligado a rechazar el ofrecimiento. El librero frunció el ceño, pero enseguida se alegró al comprobar que con esta negativa quedaba más vino para él. Se rellenó la copa con vigor.
—Salud —dijo.
La conversación versaba ahora sobre lo poblada que parecía Edimburgo esos días. Eso era algo con lo que Rebus podía estar de acuerdo. Siendo finales de mayo, estaban casi en plena temporada turística. Pero había algo más. Si alguien le hubiese dicho hace cinco años que en 1989 la gente iba a emigrar desde el sur hacia el norte, desde Inglaterra hasta la región de Lothian, se habría echado a reír a carcajadas. Ahora era un hecho, y un tema adecuado para la mesa.
Más tarde, mucho más tarde, cuando la pareja ya se había ido, Rebus ayudaba a Rian con los platos.
—¿A ti qué te pasa? —le preguntó ella, pero él solo podía pensar en el pastor estrechándole la mano, ese apretón de confianza que contenía la garantía de un más allá.
—Nada —respondió—. ¿Qué tal si dejamos esto para mañana?
Rian miró la cocina, contando las ollas usadas, las carcasas de langosta a medio comer y las copas sucias.
—Vale —dijo—. ¿Qué tenías en mente?
Él levantó las cejas despacio, y las dejó reposar encima de sus ojos. Sus labios se arquearon hasta consumar una sonrisa lasciva. Ella se puso coqueta.
—¿Qué ha sido eso, inspector? —dijo—. ¿Alguna clase de pista?
—Aquí tienes otra —respondió él abalanzándose sobre ella, achuchándola, su cara enterrada en su cuello.
Ella soltó un chillido, apretó los puños y le golpeó la espalda.
—¡Violencia policial! —exclamó—. ¡Socorro! ¡Policía, socorro!
—¿Qué ocurre, madam? —preguntó él, y tomándola por la cintura se la llevó de la cocina hacia las penumbras donde aguardaba la habitación, y donde acabaría el fin de semana.
Cae la noche en una zona en obras de las afueras de Edimburgo. El contrato estipulaba la construcción de un bloque de oficinas. Una valla de seis metros de alto separaba las obras de la carretera principal. La carretera también era reciente: había sido construida para descongestionar el tráfico de la ciudad. Para que la gente de la periferia pudiera desplazarse fácilmente desde sus casas de campo hasta sus trabajos en el centro.
Aquella noche no circulaban coches. El único sonido provenía del lento traqueteo de una hormigonera en la obra. Un hombre la estaba alimentando con paladas de arena gris, mientras recordaba los lejanos días en que había trabajado en una obra. Era un curro duro, pero honesto.
Otros dos hombres estaban de pie junto a una fosa profunda, escrutando su interior.
—Acabemos con esto —dijo uno.
—Sí —coincidió el otro. Regresaron al coche, un Mercedes viejo de color púrpura.
—Debe de ser influyente. Quiero decir, que para conseguir las llaves de este sitio, y organizar todo esto, alguna influencia tiene que tener.
—Lo nuestro no es hacer preguntas, eso ya lo sabes.
El hombre que habló era el más viejo de los tres, y el único calvinista. Abrió el maletero del coche. Adentro yacía el cuerpo encogido de un adolescente esmirriado, evidentemente muerto. Su piel tenía color de sombreador de ojos, más oscura allí donde había moretones.
—Qué desperdicio —dijo el calvinista.
—Pues sí —admitió el otro. Sacaron el cuerpo del maletero entre los dos y lo llevaron con cuidado hasta el agujero. Cayó suavemente hasta el fondo, una pierna sobresaliendo de los pegajosos márgenes de la arcilla, la pierna de un pantalón arremangado que descubre un tobillo desnudo.
—Todo listo —dijo el calvinista al tipo de la hormigonera—. Tápalo y larguémonos de aquí. Me muero de hambre.