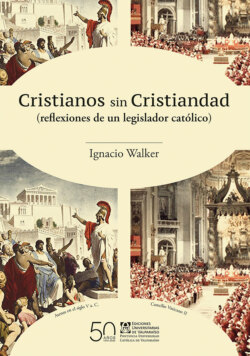Читать книгу Cristianos sin Cristiandad - Ignacio Walker Prieto - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление• Introducción •
¿Cómo vivir la fe cristiana al interior de una democracia pluralista que reconoce la separación entre Iglesia y Estado? Es la pregunta que nos hacemos en este libro. Lo hago desde la perspectiva de un laico, político y legislador católico y demócrata cristiano.
El punto de partida es la realidad (los hechos). De ahí surge la reflexión (la doctrina). La opción metodológica anterior no es arbitraria. Expresa una concepción de la política: la experiencia política precede a la teoría política. Ese fue el legado de los griegos. La doctrina social católica no surge en abstracto sino de la propia realidad, la que tiene un valor teológico.
Durante dieciséis años me desempeñé como legislador, primero como diputado y luego como senador, en la república democrática de Chile. En esa condición nos tocó —a mi y a mis colegas legisladores— enfrentar una serie de temas y de proyectos de ley especialmente sensibles dada la realidad de un país mayoritariamente cristiano y católico.
Me refiero a los llamados temas valóricos.
La base de nuestra reflexión está constituida por la tramitación y discusión de siete proyectos de ley que han sido objeto de encendidos debates al interior del parlamento y, en un sentido más amplio, en la sociedad chilena. En todos ellos hubo pronunciamientos críticos o de franca oposición de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica (y de las iglesias cristianas).
Se trata de los proyectos de ley de Filiación, que elimina la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos; de Matrimonio Civil, que regula el divorcio vincular; de la píldora del día después, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad; del Acuerdo de Unión Civil para parejas heterosexuales y homosexuales; del proyecto de ley contra la discriminación arbitraria, incluidos los conceptos de orientación sexual e identidad de género; de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina y violación) y de identidad de género.
Voté a favor de todos esos proyectos de ley al igual que la casi totalidad de los diputados y senadores demócratas cristianos (la mayoría católicos). En todos y cada uno de ellos hubo abiertas diferencias con la jerarquía de la Iglesia Católica.
Pues bien, ¿cómo se enfrentan y se procesan esas diferencias? En un sentido más amplio y más de fondo, ¿cuál es la relación entre fe y política, fe y razón, ética y política, autoridad eclesiástica y autoridad secular, Iglesia y Estado, y entre la Ciudad de Dios y la Ciudad de los Hombres (tomando la distinción de San Agustín)?
Son algunas de las preguntas que nos hacemos en este libro. Ellas han sido objeto de encendidos debates a través de la historia. También lo han sido en la historia más reciente de Chile. Son temas e interrogantes permanentes y de validez universal.
El Partido Demócrata Cristiano al que pertenezco corresponde a una idea, un movimiento y un partido político —es en ese orden que surge y se desarrolla en la historia del último siglo— que procura reconciliar la tradición cristiana con el mundo moderno, democrático y secular.
Ese intento por hacer conversar a la tradición (cristiana) con la modernidad (democracia) fue el resultado, en el plano de las ideas, de los filósofos cristianos de la democracia (como Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, entre otros). En el periodo entre guerras, enfrentados al surgimiento del totalitarismo (nacional socialista, fascista y comunista), ellos fueron convergiendo en torno a una concepción pluralista de la democracia basada en el valor universal de los derechos humanos, en oposición al catolicismo integrista de la época.
Muchas de esas ideas encontraron un terreno fértil en el surgimiento y desarrollo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile (entre otros partidos de la misma familia política en Europa y América Latina). Definido como un partido de inspiración humanista y cristiana, de vocación nacional y popular, y de carácter no clerical y no confesional (a diferencia del antiguo Partido Conservador), el PDC ha intentado, en la realidad concreta de Chile, hacer conversar a la tradición con la modernidad, a los principios con la realidad social.
Desde sus inicios ha tenido momentos de convergencia y de divergencia con la jerarquía de la Iglesia Católica (la gran mayoría de sus dirigentes y militantes se definen como católicos). A pesar de que su doctrina está constituida por el humanismo cristiano y por las enseñanzas sociales de la Iglesia (a la época de su nacimiento la principal influencia estuvo dada por las encíclicas Rerum Novarum (1891) y Quadragesimo Anno (1931) en torno a la cuestión social), desde sus orígenes fue signo de contradicción en el mundo católico.
Es así como, en 1934, cuando la juventud del Partido Conservador empezaba a mostrar signos de autonomía y un creciente interés y compromiso con la doctrina social de la Iglesia, el Secretario de Estado, cardenal Giovanni Pacelli (futuro Papa Pío XII) envió una carta, a requerimiento de la jerarquía eclesiástica —que veía con preocupación las tensiones que empezaban a surgir en el mundo político católico— estableciendo la libertad de opción política para los católicos. Junto con afirmar que “la participación en la política es un deber de justicia y de caridad cristiana”, el cardenal Pacelli afirma que ningún partido político “puede arrogarse la representación de todos los fieles” y que “debe dejarse a los fieles la libertad que les compete como ciudadanos de constituir particulares agrupaciones políticas y militar en ellas”1.
En términos concretos, lo anterior significaba que el Partido Conservador ya no podría ser considerado como el único partido para los católicos.
En 1938 la juventud conservadora fue declarada en reorganización al negar su apoyo (en estricto rigor decretó libertad de acción para sus miembros) al candidato apoyado por el Partido Conservador, Gustavo Ross Santa María, representante de un liberalismo extremo (que los falangistas veían como la negación de la doctrina social de la Iglesia que el viejo tronco conservador había adoptado como propia desde comienzos del siglo veinte). Esa actitud fue uno de los factores (uno menor desde el punto de vista electoral pero lleno de significación política) que permitió la elección de Pedro Aguirre Cerda como abanderado del Frente Popular (una coalición compuesta por el Partido Radical, el Partido Comunista y el Partido Socialista).
En los años que siguieron la Falange Nacional colaboró abiertamente con los gobiernos del Frente Popular constituyendo alianzas electorales con algunos de sus partidos (Eduardo Frei Montalva, uno de los principales líderes de la Falange Nacional, llegó a ser ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos, sucesor de Aguirre Cerda). Los desencuentros ya no solo con el Partido Conservador sino con la propia jerarquía de la Iglesia Católica se multiplicaron mientras se sucedían las acusaciones contra los falangistas de oportunismo electoral.
Fue así como, el 11 de diciembre de 1947, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, el Cardenal Arzobispo de Santiago emite una dura declaración pública en contra de la Falange Nacional reprochándole su apoyo al establecimiento de relaciones con Rusia, su postura frente a la “cuestión española” (a diferencia de la Iglesia Católica la Falange Nacional mantuvo una postura crítica respecto del franquismo) y otras cuestiones dentro del ámbito político; todo ello, en un tono de anticomunismo militante (“la Santa Iglesia no ha podido dejar de ser totalmente anticomunista”, dice, ante declaraciones de los líderes falangistas contrarias tanto al comunismo como al anticomunismo). Finalmente, el cardenal arzobispo de Santiago acusa a la Falange de que “han hecho caso omiso de lo que piensa la jerarquía”2.
En ese mismo año de 1947 el obispo auxiliar de Santiago monseñor Augusto Salinas acusó a los líderes de la Falange Nacional de transformarse en “enemigos de Cristo”, denunciando la política de “mano tendida” hacia el Partido Comunista (los diputados de la Falange Nacional votaron en contra de la Ley de Defensa de la Democracia que dejó fuera de la ley al Partido Comunista). Ante las críticas de importantes sectores de la jerarquía católica los dirigentes de la Falange discutieron incluso la posibilidad de auto disolverse. Fue la oportuna intervención del obispo Manuel Larraín la que permitió que los jóvenes falangistas subsistieran como organización política (recordando el obispo Larraín la carta del cardenal Pacelli de 1934 sobre la libertad que les compete a los fieles de constituir particulares agrupaciones políticas).
Los momentos de convergencia con la jerarquía de la Iglesia Católica vinieron principalmente en el periodo de posguerra. El advenimiento de la Guerra Fría hizo que un partido como la democracia cristiana, basado en la doctrina social de la Iglesia, apareciera como una alternativa frente al capitalismo liberal y el socialismo marxista. La realización del Concilio Vaticano II y el nuevo diálogo y apertura de la Iglesia Católica con el mundo moderno, en plena Guerra Fría, marcó un momento de alta convergencia con la democracia cristiana en distintos países de Europa y América Latina. En el caso de Chile ese acercamiento alcanzó una renovada fuerza bajo el gobierno de la “Revolución en Libertad” encabezado por Eduardo Frei Montalva.
Hay que decir, a estas alturas, que muchas de las ideas que habían sido planteadas por los filósofos cristianos de la democracia (y los neo-tomistas y neo-modernistas, según el lenguaje de la época) en el periodo entre guerras, bajo la Segunda Guerra Mundial y en la década de 1950, encontraron un terreno fértil en la evolución y las definiciones de la Iglesia Católica. Ello se expresó con una singular fuerza en las deliberaciones y los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II (el propio Jacques Maritain, quien había tenido una activa participación en las conversaciones y debates que condujeron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, participó en el Concilio en su condición de laico).
Sabido es que, en general, y muy en especial a partir de la revolución francesa, la Iglesia Católica había asumido una postura defensiva y de trinchera frente a la amenaza (así era percibida) del mundo moderno, democrático y secular. No escapaba a esa actitud la existencia de expresiones laicistas y militantemente anti-religiosas asociadas a ciertas tendencias de la revolución francesa y sus efectos en la realidad de Europa en el siglo XIX. Todo ello condujo al “catolicismo de fortaleza” de Pío IX (1846-1878), a la denuncia de las “proposiciones erróneas” contenidas en el Syllabus errorum (1864), incluidos el progreso, el liberalismo y la civilización moderna, a una fuerte centralización en torno al Papado y la Iglesia de Roma, que se expresó con particular fuerza en el Concilio Vaticano I (1869-1870), a la dictación de la encíclica Pastor Aeternus (1870) sobre la infalibilidad del Papa, a la condena del “modernismo” por el Papa Pio X (1907) y a otras tendencias y definiciones que subsistieron al menos hasta la muerte del Papa Pío XII en 1958.
Pues bien, muchos de los temores de la Iglesia ultramontana del siglo XIX y de bien avanzado el siglo XX entraron en revisión en el Concilio Vaticano II. Junto con una actitud de apertura y diálogo hacia el mundo moderno y una reafirmación y actualización de la doctrina social de la Iglesia, el Concilio adoptó una serie de definiciones que serán claves y fundamentales al momento de procurar respuestas a las preguntas que nos hemos planteado anteriormente, principalmente sobre la relación entre fe y política y el rol de los laicos en los asuntos temporales.
La libertad religiosa (tema central de la declaración Dignitatis Humanae), la dignidad de la conciencia moral (bajo la afirmación de que “la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre”), la justa autonomía de las realidades terrenales (uno de los temas centrales de la encíclica Gaudium et Spes, promulgada simultáneamente con la declaración sobre la libertad religiosa el 7 de diciembre de 1965 en la clausura del Concilio) y el rol de los laicos en los asuntos temporales (“el carácter secular es propio y peculiar de los laicos”), son algunos de los conceptos y definiciones que emergen de las deliberaciones y documentos magisteriales del Concilio Vaticano II.
A esos conceptos dedicaremos la parte medular de este libro referida a la doctrina social católica. Junto con la dignidad de la conciencia moral y la dignidad de la persona humana (columna vertebral de toda la doctrina social de la Iglesia), argumentaré que es en torno al concepto de dignidad de la comunidad política (relacionada, a su vez, con la justa autonomía de las realidades terrenales, en el lenguaje de los Padres conciliares) que encontramos una de las pistas para entender y descifrar la compleja relación entre fe y política, y entre autoridad eclesiástica y autoridad secular.
Volviendo a los momentos de convergencia y de divergencia entre la democracia cristiana y la jerarquía de la Iglesia Católica en la realidad concreta de Chile, tengo que decir que, después de un periodo de gran convergencia en torno a la defensa de los derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet, desde la recuperación de la democracia, en 1990 las tensiones han vuelto a surgir a propósito de una serie de iniciativas legislativas referidas a los llamados temas valóricos.
Mi propósito es procurar desentrañar el sentido más profundo y los temas más de fondo que están presente en esas tensiones o diferencias entre la autoridad eclesiástica y la autoridad secular a la luz de la doctrina católica, enriquecida y actualizada a partir del Concilio Vaticano II, con el trasfondo de las enseñanzas sociales y morales de la Iglesia Católica.
En el primer capítulo me referiré a los debates y polémicas habidos durante la tramitación de los siete proyectos de ley que he mencionado entre un grupo de legisladores católicos y demócratas cristianos y la jerarquía de la Iglesia Católica (y de las iglesias cristianas). ¿Cuál es el nivel de autonomía —si es que puede hablarse de autonomía— que un laico, político y legislador católico puede reclamar para sí dentro de la esfera de acción que le es propia (los asuntos terrenales o temporales)? Es la pregunta de fondo que exploramos procurando definir los diversos ámbitos de acción de la autoridad eclesiástica y la autoridad secular al interior de una república democrática que reconoce la separación entre Iglesia y Estado.
Durante un cuarto de siglo, en el parlamento y en la sociedad chilena, tuvo lugar un intenso debate en torno a los llamados temas valóricos. Todos y cada uno de ellos fueron objeto de definiciones en términos de una nueva legislación civil.
Es así como, hasta 1998, en Chile existía una clara distinción (discriminación arbitraria en nuestro parecer) entre hijos legítimos e ilegítimos, según hubieren nacido dentro o fuera del matrimonio. Recién en 2004, después de casi una década de debate, se promulgó una nueva ley de matrimonio civil que reemplazó a la de 1884 y que pasó a regular el divorcio vincular. En 2010 se promulgó la ley sobre píldora del día después de años de un intenso debate constitucional. En 2013 se promulgó la ley sobre Acuerdo de Unión Civil para parejas heterosexuales y homosexuales. Un año antes se había promulgado la ley contra la discriminación arbitraria tras un encendido debate referido principalmente a los conceptos de orientación sexual e identidad de género. En 2017 se promulgó la ley sobre despenalización de la interrupción en tres causales y, finalmente, en 2018, se promulgó la ley sobre identidad de género.
En casi todos esos proyectos de ley hubo serias diferencias y una actitud de franca oposición por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Revisaremos pormenorizadamente los debates en torno a esos proyectos que terminaron por convertirse en ley de la república.
En el segundo capítulo nos referiremos al impacto que tuvo el Concilio Vaticano II en la vida de la Iglesia y su relación con el mundo, con el trasfondo de la doctrina social católica que va desde fines del siglo XIX hasta nuestros días.
Nos concentraremos en la evolución que va desde el Concilio Vaticano I (1869-1870) hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), con una explicitación de los elementos de continuidad y cambio que tienen lugar en el Magisterio de la Iglesia a la luz de la Tradición y la Revelación. El Concilio Vaticano II debe considerarse como un gran momento de apertura al mundo, con sus luces y sus sombras en la perspectiva de los signos de los tiempos.
Las principales definiciones de la doctrina social católica en lo que se refiere al tema que nos ocupa surgirán precisamente de los documentos magisteriales de los Padres conciliares; a saber, la declaración sobre la libertad religiosa, la afirmación sobre la dignidad de la conciencia moral, la justa autonomía de las realidades terrenales y el rol de los laicos en los asuntos temporales (agregaremos el concepto de discernimiento ético).
Junto con las definiciones magisteriales contenidas en el Concilio nos referiremos a los temores de la Iglesia posconciliar en torno a los conceptos de secularismo, subjetivismo y relativismo ético. Esos miedos quedaron particularmente de manifiesto bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II y el rol asumido por el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger (futuro Papa Benedicto XVI). Las definiciones sobre la “cuestión social”, que recorren toda la doctrina social de la Iglesia desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, serán complementadas por una marcada preocupación por la “cuestión moral” en torno a lo que se percibe como desviaciones no solo en la cultura contemporánea, sino en diversas escuelas teológicas al interior de la Iglesia. Será un momento de tensiones al interior de la Iglesia con un énfasis en las sombras y no solo en las luces de la realidad contemporánea. El llamado estará dirigido a una reafirmación de la autoridad eclesiástica (sobretodo de los obispos) en defensa de la ortodoxia.
Argumentaremos que muchas de las definiciones adoptadas por la Iglesia bajo el Pontificado de Juan Pablo II, contando con la mirada atenta y vigilante del cardenal Joseph Ratzinger, van planteando una serie de interrogantes e inquietudes en torno a los mismos conceptos que la doctrina social católica había ido definiendo y actualizando, especialmente en torno al Concilio Vaticano II.
Con las encíclicas sobre las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) del Papa Benedicto XVI y los documentos magisteriales del Papa Francisco, la Iglesia vuelve a colocar el énfasis en las luces y no solo en las sombras de la cultura contemporánea. Los temores de la Iglesia posconciliar ceden ante la explicitación de nuevas avenidas y definiciones en torno a lo que el Papa Francisco llamará la “alegría del evangelio” (evangelli gaudium, 2013), en el espíritu del Concilio Vaticano II.
El capítulo tercero trata de lo medular nuestra reflexión en torno a aspectos centrales de la doctrina social católica procurando arrojar luces en torno a la temática central de este libro referido a la relación entre fe y política.
El paso desde el estado confesional —que estuvo presente en el largo medioevo de la Iglesia Católica— a la libertad religiosa marca un verdadero punto de inflexión en la vida de la Iglesia y su relación con el mundo. Veremos que la libertad religiosa puede ser considerada como la piedra angular del pensamiento político católico. La adopción de la Declaración sobre la Libertad Religiosa (Dignitatis Humanae), entendido como uno de los documentos centrales del Concilio Vaticano II, vino a cerrar todo un capítulo en la historia de la Iglesia y su relación con el mundo, y a abrir uno nuevo hasta el punto de definir a la libertad religiosa como un derecho humano fundamental.
Una reflexión especial estará referida a lo que debe entenderse como la dignidad de la conciencia moral, considerada por la doctrina católica como el núcleo más secreto y el sagrario del hombre (el primero de todos los Vicarios de Cristo según la doctrina del cardenal John Henry Newman). ¿Qué significa actuar en conciencia (recta y formada, según la doctrina social de la Iglesia)? ¿puede el obispo dictar a un legislador católico lo que tiene que hacer en conciencia, dentro del ámbito legislativo? La doctrina católica, de raíz tomista, recogida por el Catecismo de la Iglesia señala que la conciencia es obligatoria y que el que actúa contra los dictados de la propia conciencia, peca. ¿Qué implicancias tiene esa afirmación en la relación entre la autoridad eclesiástica y la autoridad secular en el ámbito legislativo? ¿qué grados de autonomía tiene el legislador católico frente a la autoridad del obispo cuando están de por medio los dictados de la propia conciencia?
Nos detendremos en la clásica contienda intelectual en la década de 1870 (coincidiendo con el Concilio Vaticano I) entre el cardenal Newman y el primer ministro inglés William Gladstone, sobre conciencia y autoridad. “Brindo por el Papa, pero antes brindo por la conciencia” es la afirmación del cardenal inglés defendiendo la tesis de que no hay verdadera oposición entre conciencia y autoridad y que se puede ser un buen católico y un leal súbdito de la reina. ¿Qué implicancias tiene esa afirmación desde el punto de vista de la actividad de un legislador católico en nuestros días?
Y es que somos “cristianos sin Cristiandad”, dirá el teólogo jesuita José María Castillo, como para resumir el paso desde el estado confesional a la libertad religiosa y la evolución de la Iglesia desde el Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II. Hay que resistir la nostalgia por la Cristiandad medioeval, dirá el teólogo jesuita y aprender a vivir sin la protección del poder temporal. El filósofo político francés Pierre Manent, por su parte, se concentrará en los elementos de continuidad y no solo de cambio entre ambos concilios, en el proceso de adaptación de la Iglesia Católica a la realidad del mundo moderno y secular.
Finalmente (siempre en el tema de la dignidad de la conciencia moral) haremos una reflexión sobre conciencia, verdad, subjetivismo y relativismo ético en la realidad del mundo moderno y posmoderno. Nos haremos cargo de los conceptos de verdad absoluta y verdad objetiva planteados por el Papa Juan Pablo II (y el cardenal Ratzinger), con una especial preocupación por los peligros del subjetivismo y el relativismo ético. Subsisten los temores de la Iglesia posconciliar frente a una serie de tendencias en la cultura contemporánea, con una especial preocupación por las desviaciones que advierte el Romano Pontífice en ciertas tendencias teológicas al interior de la Iglesia.
Argumentaremos que ningún temor y ningún ejercicio de la autoridad puede sobreponerse a la dignidad de la conciencia moral entendida como un aspecto central de la superior dignidad de la persona humana. Lo que el Magisterio de la Iglesia (y el Papa y los Obispos) hacen y pueden hacer es instruir e iluminar la conciencia de los fieles comprometidos en el servicio público, pero en ningún caso imponer ni sustituir los dictados de esa conciencia (sagrada e inviolable, según la doctrina católica). En la definición del Concilio, “la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas”.
Dedicaremos un apartado a lo que hemos denominado la dignidad de la comunidad política —que considero una derivación de la dignidad de la persona humana— teniendo como base lo que el Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes) denomina la justa autonomía de las realidades terrenales. Este concepto es aplicable, según la doctrina social católica, a los ámbitos de la ciencia, la razón, la filosofía, la cultura, la política, la economía y la propia conciencia. Tal vez sea este el concepto central al momento de entender la relación entre fe y política (y entre fe y razón, lo que será particularmente aplicable en el ámbito del quehacer científico). Es bajo ese concepto que debe entenderse la definición de GS en el sentido de que la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno.
Dedicaremos una reflexión especial sobre el tema de la democracia. Habiendo alcanzado el mayor grado de acercamiento en la encíclica del Papa Juan Pablo II Centessimus Annus (“la Iglesia aprecia el sistema de la democracia”, “la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático”), tras la caída del Muro de Berlín (1989), muy pronto el propio Papa polaco hará hincapié en los peligros del relativismo ético y de la regla de la mayoría al interior de la democracia. El paulatino distanciamiento —o al menos el desarrollo de una mirada crítica— de Juan Pablo II sobre la democracia dice relación especialmente con lo que atañe al derecho a la vida y específicamente (aunque no exclusivamente) en lo que se refiere al aborto.
Tiempos de ejercicio de la autoridad eclesiástica (de los obispos en particular) y de defensa de la ortodoxia. Argumentaremos que la doctrina de Juan Pablo II sobre estas materias irá estrechando los márgenes del concepto de justa autonomía de las realidades terrenales recogido en el Concilio Vaticano II. Todo ello tendrá consecuencias e implicancias en el ámbito de acción del laico, político y legislador católico.
Es al rol de los laicos en los asuntos temporales que dedicaremos un cuarto apartado en el capítulo sobre la doctrina social católica, teniendo como base —como ya hemos anticipado— la definición del Concilio Vaticano II de que “el carácter secular es propio y peculiar de los laicos”. Surge la pregunta, ¿qué tan propio y peculiar de los laicos? ¿en qué ámbito de acción? ¿en qué sentido? ¿con qué límites?
Las definiciones de los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II son claros y explícitos en orden a reconocer el rol de los laicos en los asuntos temporales (típicamente en el ámbito de la política y de la ciencia). Lumen Gentium, que corresponde a la Constitución dogmática sobre la Iglesia, tomando como base la definición de Iglesia como “Pueblo de Dios” y la idea de que “la condición de pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios”, abre todo un campo de posibilidades y de acción a los laicos (representantes del sacerdocio común de los fieles). A partir de un claro orden jerárquico de la Iglesia, en cuyo vértice está el Romano Pontífice y “su magisterio infalible”, LG reconoce que “a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas, cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo”.
A pesar de la confianza depositada en los seglares (como sinónimo de laicos o de fieles) en los documentos magisteriales del Concilio, en la doctrina y en la práctica, en el Magisterio de la Iglesia y en su aplicación, tanto a nivel universal como a nivel local, subsisten una serie de interrogantes en lo que se refiere al papel de los laicos en los asuntos temporales. Un ejemplo de lo anterior es la “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y conducta de los católicos en la vida política” (2002), promulgada por el cardenal Joseph Ratzinger en su calidad de Prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe. A las tensiones que surgen entre el rol de los laicos y su relación con la autoridad eclesiástica dedicaremos varias páginas de nuestra reflexión. Argumentaremos que la Iglesia concurre a la formación de la conciencia, en la búsqueda común de la verdad y el bien, y que no puede pretender (como la propia doctrina católica lo indica) la imposición de la conciencia o de la verdad.
Es justamente en consideración al papel de los laicos en la vida de la Iglesia y su relación con el mundo que dedicaremos el último apartado del capítulo tercero al tema del discernimiento ético. Junto con el énfasis que ya hemos anticipado en las encíclicas del Papa Benedicto XVI referidas a las virtudes teologales, y en la “Alegría del Evangelio” del Papa Francisco, el tratamiento del discernimiento ético bajo el actual Pontífice solo puede ser calificado de alentador, más próximo a las luces que a las sombras.
El discernimiento ético se ubica en el ámbito de la aplicación práctica de los principios generales y se refiere al examen y la valoración de un estado de situación y la determinación de lo posible o de lo obligatorio en la aplicación de los principios, según las circunstancias de tiempo y de lugar. Tiene que ver con el método ignaciano del discernimiento basado en la experiencia (los hechos), la reflexión (su comprensión e implicancias éticas) y la acción.
Según el teólogo Tony Mifsud s.j., el discernimiento ético responde a la interrogante acerca de la aproximación ética a la realidad y consiste básicamente en la pregunta acerca de cómo formar un juicio ético sobre el comportamiento humano. El discernimiento centra la reflexión en el sujeto, rescatando la función pedagógica de la ley, sin reemplazar la centralidad de la conciencia. Se trata de establecer lo que tiene que ser en concreto (y no en abstracto) la conducta del hombre de fe.
Ello tiene todo que ver con la actividad legislativa referida a una decisión ética, en este caso sobre los llamados temas valóricos (que son los que sirven de base a nuestra reflexión). Tiene que ver con el proceso de formación de la conciencia, con la función pedagógica de la ley, con la práctica de la vida cristiana, de la propia experiencia y de la capacidad de reflexionar en y desde la fe sobre esa experiencia a través de la búsqueda activa de la voluntad de Dios sobre la vida de la persona. La decisión ética, pues, es fruto del proceso de discernimiento y supone una deliberación del sujeto (en este caso del legislador) con miras a la acción. Al político y al legislador le corresponde, no el enunciado de una norma en abstracto, sino su aplicación práctica según las circunstancias de tiempo y lugar.
Ello supone hacer una serie de mediaciones y distinciones con vistas a una acción coherente. Para tal efecto nos basaremos principalmente en las exhortaciones apostólicas Evangelli Gaudium (2013), Amoris Laeticia (2014) y Gaudete et Exsultate (2018) del Papa Francisco. Veremos por qué y cómo es que ellas han sido resistidas con fuerza y ahínco por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica (incluidos obispos y cardenales).
Ya el Papa Pablo VI había llamado a considerar la diversidad de situaciones de los cristianos en el mundo, las que varían según las regiones, los sistemas socio políticos y las culturas. El Papa Francisco retoma y reafirma una actitud de apertura y diálogo con el mundo, dirigiéndose a las personas en su realidad concreta, en su vida cotidiana, en sus padecimientos y desgarros, desde la alegría del evangelio. Su aproximación al tema es desde el acompañamiento, la comprensión y la compasión, alejado de una doctrina y de una pastoral entendidas como catálogos de prohibiciones y de condenas.
Es una reafirmación del espíritu de los Padres conciliares y del Concilio Vaticano II referido a “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo”. Sin desconocer la unidad de doctrina y de praxis y las amenazas que están presente en la cultura contemporánea, el Papa Francisco hace un llamado a seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales o pastorales que habían sido planteadas por los propios obispos en el Sínodo de 2014.
Su discernimiento pastoral va dirigido con particular fuerza a la realidad de la familia y de las familias en el mundo actual. Los temores de la Iglesia posconciliar van cediendo a una nueva mirada que repara en las luces y no solo en las sombras de la cultura contemporánea. “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” (el título corresponde al famoso capítulo octavo de Amoris Laeticia) es lo que se propone en lo referido a las rupturas matrimoniales, a quienes viven en “situaciones irregulares” y a diversas situaciones que las personas, hombres y mujeres, enfrentan en su vida cotidiana y en su realidad concreta. Frente a todo ello lo que cabe, dice Francisco, es una mirada compasiva y misericordiosa (la via caritatis) acorde con el espíritu evangélico.
En “Alegraos y Regocijaos” (Gaudete et Exsultate) el Papa Francisco recoge y profundiza en estos lineamientos sosteniendo que el discernimiento no puede ser considerado como algo externo a la persona y que lo que cabe es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (o en ella). Es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios —en el lenguaje del Concilio Vaticano II y de los Padres conciliares— lo que está presente en estas palabras y en esta actitud.
El capítulo cuarto y final lo hemos denominado, simplemente, la dignidad de la política. El concepto está necesariamente relacionado con la dignidad y libertad de los hijos de Dios, la dignidad de la persona humana, la dignidad de la conciencia moral y la dignidad de la comunidad política. Me ha parecido que ello es coherente con la mirada de un laico, político y legislador católico y demócrata cristiano que “vive en el siglo” y que procura ser fiel a la fe cristiana, en comunión con el Papa, los obispos y el Magisterio de la Iglesia, en el servicio del bien común.
1 El texto íntegro de la carta puede encontrarse en Ignacio Walker, “El futuro de la democracia cristiana”, ediciones B, Grupo Zeta, Santiago, 1999, p. 96.
2 El texto completo de la carta puede encontrarse en Bernardino Bravo Lira, “Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1978, anexo VI, P. 213.