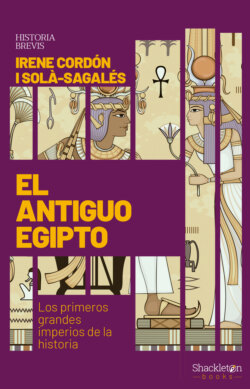Читать книгу El antiguo Egipto - Irene Cordón i Solà Sagalés - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Al contemplar una imagen de las majestuosas pirámides de Guiza, de la máscara de Tutankhamón o de los jeroglíficos que decoran la sala hipóstila de Karnak, cualquiera de nosotros es capaz de asociarla sin vacilación a una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad: el Antiguo Egipto. Difícilmente encontraríamos otra civilización o período de la historia tan ampliamente reconocible por el público general. Sin embargo, la inmensa popularidad de sus creaciones más icónicas no suele corresponderse con un conocimiento equivalente de las gentes que las alumbraron; cuestiones como la de quiénes fueron los antiguos egipcios, cómo vivían o cuál fue su historia, están cubiertas por una densa neblina para la mayoría de nosotros. La situación se agrava si nos desplazamos a las vecinas tierras de Mesopotamia, en las que, durante el mismo período, florecieron civilizaciones como la sumeria, la acadia, la babilonia o la asiria; nombres de pueblos que, en el mejor de los casos, constituyen un lejano recuerdo de nuestros no menos lejanos tiempos de escuela.
No se trata de una laguna menor, pues significa perderse uno de los acontecimientos más fascinantes que quepa imaginar: el tránsito de la humanidad hacia la historia. En efecto, hace unos 5000 años las gentes que habitaban la región conocida como el Creciente Fértil (la llanura que se extiende desde el golfo Pérsico hasta el mar Rojo en forma de una media luna creciente, regada por las cuencas fluviales de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates) sentaron las bases de lo que desde entonces entendemos por civilización; inventaron la escritura (además de la rueda, el arado o la cerveza), construyeron las primeras ciudades, decoradas con delicadas piezas artísticas y monumentales templos y edificios, y forjaron los primeros reinos e imperios de la historia.
Como en otras partes del mundo, también aquí el nacimiento de la civilización estuvo estrechamente ligado a la abundante presencia de un elemento esencial: el agua. No es casual que tanto la civilización egipcia como las mesopotámicas surgieran a orillas de largos y caudalosos ríos.
El río Nilo, rico en minerales, sedimentos fértiles, vegetación y vida, desempeñó un papel crucial en la formación política y social de la civilización egipcia, y las crecidas anuales de sus aguas marcaron el ritmo de vida de sus habitantes durante milenios. Con mucha razón el historiador griego Heródoto, que visitó el país a mediados del siglo V a. C., escribió: «Egipto es un don del Nilo». A lo largo de su recorrido, el río tiene seis cascadas, cuatro de las cuales están hoy en territorio sudanés (de la tercera a la sexta cascada), otra hace de frontera entre Sudán y Egipto (segunda cascada) y la restante se encuentra en Egipto, a la altura de la moderna Asuán (primera cascada). El territorio donde se desarrolló la civilización faraónica se situaba en el tramo del valle del Nilo comprendido entre la primera cascada y el mar Mediterráneo.
Los ríos Tigris y Éufrates desempeñaron un papel equivalente al del Nilo en la región que los griegos bautizaron, de forma significativa, como «Mesopotamia» (‘entre ríos’). Desde su nacimiento en las altas montañas de Turquía oriental, el Tigris y el Éufrates siguen su curso hasta el golfo Pérsico bañando a su paso las tierras que rodean su cuenca fluvial. Aquí florecieron cuatro de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo: los sumerios, que crearon las ciudades-estado e inventaron la rueda; los acadios, forjadores del primer imperio de la historia; los babilonios, que promulgaron leyes para proteger al pueblo, y los asirios, maestros en el arte de la guerra. La cercana Anatolia fue a su vez la cuna del imponente Imperio hitita.
Parecidas pero no iguales
No cabe duda de que la civilización faraónica y las mesopotámicas están hermanadas por algunos rasgos significativos: compartieron un mismo escenario geográfico (el Creciente Fértil) y florecieron todas ellas en torno a los grandes ríos de la región durante el mismo período histórico. Pero no es menos cierto que Mesopotamia y Egipto concibieron, en los tres milenios anteriores a Cristo, civilizaciones que se diferenciaron en algunos aspectos relevantes.
A orillas del Nilo se desarrolló una civilización muy homogénea que mantuvo su continuidad a lo largo de más de 3000 años. Los protagonistas de su historia se sintieron siempre parte de una misma realidad cultural y política, desde el primer faraón Narmer hasta Cleopatra. Por supuesto, ello no significa que no se produjeran evoluciones, progresos o puntos de inflexión, que se han procurado recoger en la periodificación en la que se subdivide la historia del Antiguo Egipto.
No se dio tal continuidad en Mesopotamia y las tierras adyacentes. En lugar de una única civilización destinada a perdurar durante milenios, aquí fueron varios los pueblos que se sucedieron como poder hegemónico en la región, confiriendo cada uno de ellos una impronta única y personal al período histórico en el que dominaron.
Tanto o más representativas fueron las diferencias en la arquitectura política e institucional que se erigió en ambas regiones. En Egipto todo giró en torno a la figura del faraón, un auténtico catalizador de fuerzas cósmicas y sociales. Su función principal, antes que atender las tareas de gobierno y las militares, era la de mantener la maat, es decir, la justicia, la harmonía, el equilibrio, el orden cósmico, y la de desempeñar un papel de intermediario entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. El faraón, asimismo, debía estar —aunque pocas veces lo estuvo— al servicio de la comunidad y garantizar su bienestar y desarrollo. Todo esto lo hacía en virtud de su propia esencia, ya que, a diferencia de los reyes mesopotámicos, el rey de Egipto era un dios. Como tal, el faraón no era un gobernador o tirano arbitrario y estaba sometido a severas limitaciones y prohibiciones en su vida personal y pública. Según señala el historiador griego del siglo I a. C. Diodoro de Sicilia, el faraón no podía salirse de la norma establecida, no podía ejercer un poder autocrático y actuar a su antojo, ya que todos sus actos (no solo los de carácter administrativo, sino también aquellos relacionados con el modo en que ocupaba el tiempo cada día e incluso los alimentos que ingería) estaban regulados por leyes consuetudinarias.
A diferencia de los faraones, los reyes mesopotámicos eran tan solo mediadores entre los dioses y los humanos, y se los consideraba «grandes hombres», cuyas gestas debían ser relatadas a lo largo de los años. La creencia común de la antigua Mesopotamia era que la persona más encumbrada de la comunidad, el rey, también debía ser quien representara al pueblo ante los dioses. Se esperaba de ellos que fueran hombres fuertes, líderes carismáticos y, sobre todo, grandes estrategas militares en el campo de batalla.
En la parcela política, el Antiguo Egipto se organizó desde sus orígenes como un Estado monárquico territorial, constituido por una extensión física que comprendía varias ciudades, todo bajo la autoridad central del faraón. Eso distingue profundamente las concepciones políticas originales de los egipcios y las de los mesopotámicos, también creadores de estados tempranos. Los mesopotámicos se organizaron de entrada en ciudades-estado (un núcleo urbano central y su territorio), y hasta el final del tercer milenio antes de nuestra era, cuando los egipcios ya llevaban 1000 años de organización estatal territorial, no crearon el primer Estado unitario.
Pero más allá de sus diferencias y similitudes, lo esencial es que Egipto y Mesopotamia conforman el primer capítulo del largo relato de la historia que llega hasta nuestros días. Un capítulo que merece ser leído, pues al hacerlo disfrutaremos descubriendo a personajes memorables e innovaciones decisivas.