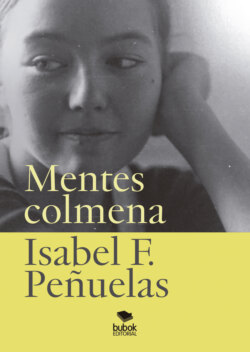Читать книгу Mentes colmena - Isabel F. Peñuelas - Страница 9
ОглавлениеLA COPIA
Encontré la puerta del simulador abierta y a nuestro perro Matus lamiendo el cuerpo inerte sobre la plataforma. Me abracé a Cristian: estaba frío, helado, y la piel de las manos se le iba volviendo amarilla. Conseguí activar la llamada de emergencia, y a los pocos minutos llegaron los agentes de la unidad antisuicidios, envueltos en sus capas de plástico, como un ejército de larvas blanquecinas, y se llevaron a Cristian dentro de la bolsa de supervivencia, igual que a un bebé dentro de una placenta. Podía ver el óvalo lácteo de su cara, inmóvil, protegido por la capucha transparente cuando le bajaron por la escalera del estudio.
Me quedé sola, envuelta en su olor que impregnaba toda la casa, acariciando la cabeza de Matus que lloraba a la puerta del simulador. Deambulé de arriba abajo, seguida por el perro, mirando todas las cosas. Tocando todas las cosas. Sus cosas. La parca rusa. Nuestras cosas. Los botes de pintura. Los cuadros. Las tazas. Su taza. No podía llorar. ¿Por qué no podía llorar? Tenía sed. Una sed enorme y seca. Profunda. Y me preparé una infusión de semillas de opio.
Me encerré en la cápsula higiénica. El vapor me abrasaba la piel de los brazos. Sentí alivio, notaba cómo me quemaba. Quería quedarme vacía, limpia, y pasé mucho tiempo escondida en el cristal. Acurrucada como un gusano de seda, cada vez más caliente, recordando cómo le había conocido tres años antes en la zona Sigma, el barrio underground que resistía, como una almendra de nostalgia, en medio de la nueva ciudad vegetal donde vivía la mayoría de la gente.
El día en que conocí a Cristian, había ido con el resto de la tribu a un bar clandestino de la zona. Un antro oscuro, oculto dentro de un teatro en decadencia, donde actuaban bandas de vanguardia. Con las paredes descascarilladas y pintadas de negro al estilo de principios de siglo. Un lugar a reventar de veinteañeros como nosotros a la caza de copas baratas, que se mezclaban con la fauna de artistas, noctámbulos y actrices decadentes, viejas como sus vidas, a las que ya nadie reconocía, de esas que actuaban en las películas cuando aún la gente iba a las salas de cine.
Se sentó a mi lado, en una silla desvencijada apoyada contra la pared negra y desconchada, y me pareció distinto, con su parca rusa de paño rojizo y sus vaqueros vintage, tan diferentes de las chaquetas de fibra de sílice que llevaba todo el mundo en la ciudad vegetal. Me habló de su viaje a Alaska, y yo me imaginé a mí misma encerrada en un iglú. Yo llevaba entonces el pelo liso. Liso, rubio y largo, y me encontraba guapa, con un jersey de lana verde aceituna por el que había pagado una fortuna en un anticuario de la zona.
Al salir del bar, propuso ir a bailar. Acababa de aterrizar en la tribu y ejercía un magnetismo que nos arrastraba a todos. Le seguimos a un local donde estaban prohibidas las experiencias virtuales, y unos emigrantes viejos y sucios, con barbas larguísimas y rizadas que les llegaban hasta las rodillas, tocaban música en directo. Bebimos agua helada con vodka toda la noche, y acabamos solos en su apartamento. Él me acarició los dedos antes de quitarme el jersey de lana, y nos escondimos juntos bajo un iglú de tela.
En aquella época yo vivía con Igor en el ala este de una de las torres de hiedra de la ciudad vegetal. Igor me quería, y yo también le quería; incluso había sufrido bastante por él una vez que estuvimos a punto de dejarlo. Pocos días después me instalé con mis hongos y mis algas en el apartamento de Cristian, entre lienzos y cubos de pintura. Igor no opuso resistencia, simplemente se apartó, y luego supe que se emparejó con otra chica y tuvieron un hijo con su mismo pelo rojizo.
Nosotros no tuvimos hijos, pero nos compramos un perro, Matus.
Me gustaba nuestra vida. Siempre había deseado vivir dentro de la zona, donde aún se podían encontrar cosas como pan o tomates. Los primeros días posaba para él quieta como una estatua. Nos desnudábamos y nos embadurnábamos de pintura el uno al otro, hundiendo las manos en las cubetas de magenta para sentir el placer de la pintura pegada a nuestros dedos. Nos untábamos la cara y las piernas de rojo y de azufre lunar, y nos dábamos abrazos resbaladizos saltando como indios en la terraza. Me enseñó a pelar naranjas, naranjas de verdad que conseguíamos en el mercado negro, y aprendí a masticar de nuevo. Hacía años que solo me alimentaba de algas y de purés.
Al principio hacíamos una vida como la de cualquier pareja en nuestro pequeño apartamento de la zona, donde él podía pintar, y yo tenía una terraza para mis trabajos de botánica. Pero con el tiempo empezó a cambiar, a ensimismarse, a no terminar ninguno de sus cuadros, hasta el día en que se clavó la astilla en la uña. Le di opio, que había extraído de hojas de amapola, y el dolor desapareció completamente. Pero con el dolor de la uña desaparecieron más cosas de Cristian.
Sus cuadros se volvieron cada vez más desconcertantes y más grandes, con paisajes llenos de cadáveres de animales como ratas o lagartos. Me aterraba un tríptico en el que aparecía una iguana y a su alrededor un anillo de alacranes, moscas y gusanos. Una noche, en la esquina de ese cuadro, encontré dos ojos, mis ojos, y no pude dormir. Me miraban de un modo obscuro, como si supiesen algo terrible sobre nosotros.
Cristian se volvió frío. Dejamos de ir a bailar. Apenas me hablaba y pasaba las horas encerrado en el estudio con Matus. Le mimaba y le acariciaba el lomo como a una esposa. Luego encargó un simulador virtual y dejó de sacarle a pasear. Consumía opio a todas horas y entre nosotros creció un dragón que lo engullía todo: los días, las noches, los cuadros.
De noche, cuando dormía a mi lado, le acariciaba el pelo castaño y le olía la espalda. Tenía la piel de las manos amarillas cuando lo encontré muerto y me quedé mirando cómo las larvas antisuicidios bajaban el cuerpo.
II
Donde antes estaba el viejo teatro de culto encontré el edificio de cristal en forma de huevo, obra de algún arquitecto moderno y hortera, donde se encontraba el centro de transhumanismo avanzado. El consejo había decidido situarlo en la zona después de muchas deliberaciones.
Me recibió un neurólogo indio que me explicó el programa de renacimiento. Atravesamos la sala de cría. Había fetos para todos los gustos: de rasgos asiáticos, caucásicos, africanos. De todos los tamaños, creciendo en las placentas artificiales. Pequeños como una nuez, que me recordaron a uno de los cuentos que leía de niña, con los pies y las manitas pegadas al cuerpo como ratoncitos; otros un poco más grandes, que ocupaban casi todo el espacio de las bolsas. Criaturas artificiales perfectas que parecían a punto de nacer. Se movían y se retorcían dentro del líquido amniótico artificial como pequeñas medusas. Estirando y contrayendo los dedos de sus manitas. Pensé que echarían de menos a sus madres y me dieron ganas de sacar a alguno de ellos de la bolsa y arroparlo con una manta de lana.
En la siguiente sala se conservaban las memorias: los botes metálicos, idénticos, que guardaban los cerebros congelados de todas aquellas vidas distintas, encerrando el largo músculo blando y torcido sobre sí mismo. ¿A quién pertenecerían?, pensé. ¿Dónde estarían sus madres y sus esposas?
Hacía un frío horrible en esa sala.
—Todo se realiza con las máximas garantías —me explicó el neurólogo—, solo necesitamos que elija un cuerpo. Es una decisión importante. Tómese su tiempo.
En el laboratorio de transferencia de memorias, una docena de poshumanos adultos esperaban un cerebro, como bellas durmientes en sus camillas. Aquellos cuerpos inmóviles, supuestamente diferentes, tenían algo en común, algo raro en sus bocas que recordaba a un pato o a un oso hormiguero, y cualquiera de esos cuerpos podía ser el nuevo Cristian.
—Puede tocarlos si lo desea.
Estaban desnudos, hombres y mujeres. Imaginé a Cristian hablando con la voz de una de aquellas mujeres dormidas y me sobresalté a mí misma. Luego me atreví a rozar el brazo sin vello de un hombre artificial. No se parecía nada a Cristian. La idea de que despertase con su cerebro me produjo una náusea enorme, pero seguí recorriendo las camillas hasta que me decidí por uno más o menos de su edad. Me gustó su pelo castaño y suave, que me recordaba el de Cristian.
Según el protocolo, había que esperar algunas semanas desde que se realizase la transmisión de las memorias hasta que la copia estuviese perfectamente habituada a su cerebro. Pero se me permitiría visitarle diariamente para realizar las pruebas de adaptación familiar.
El día de nuestro primer encuentro me puse el jersey verde aceituna. Estaba muy nerviosa, incapaz de atarme los cordones de las botas. Cuando llegué, el neurólogo me acompañó a la sala de encuentros para conocer a la copia.
—Todos sus recuerdos serán idénticos, pero le advierto que deberá tener cuidado con los espejos y las fotografías. El procedimiento no está suficientemente perfeccionado y algunas copias pueden sufrir trastornos de identidad si se miran en los espejos y no se reconocen. Sus recuerdos pueden entrar en conflicto con las nuevas imágenes.
—¿Me reconocerá a mí?
—De eso puede estar segura.
Asentí y entramos en la sala de adaptación de familias, un lugar agradable, con un par de sillones de cuero azul enfrentados junto a una cristalera por la que se colaba el sol de la mañana y se podían ver los cargueros del puerto. Me senté a esperar, entreteniéndome con el ir y venir de los barcos, pesados cachalotes aplastados por su propio peso.
Al cabo de unos instantes se abrió la puerta.
Esa fue la primera vez que vi a la copia de pie y me pareció más alto de lo que había imaginado en la camilla. Había una oscilación abrupta en sus movimientos. Robótica. Andaba con la torpeza característica de un recién nacido, apoyándose en los muebles para mantener el equilibrio. Sin embargo, su mirada era la de un hombre adulto.
Estábamos solos, y la copia me saludó por mi nombre: Zoe. Yo sabía que teníamos vigilancia y nuestras conversaciones estaban siendo grabadas, pero no me importaba mucho. Su voz era distinta, con un timbre sintético.
—¿Cómo te llamas? —le pregunté.
—Cristian.
—¿Cuál es tu color preferido?
—Magenta.
—¿Fruta?
—Naranjas.
—¿Dónde me conociste?
—¿A qué vienen tantas preguntas? —protestó la copia.
—Perdona, solo quería comprobar que estabas bien.
—Me cuesta recordar algunas cosas.
Le tranquilicé, esas pérdidas de memoria le podían pasar a cualquiera, no había que darles ninguna importancia y le prometí que hablaría con los médicos para que viniese a casa lo antes posible.
Me había asegurado bien con el neurólogo de que la transferencia de memorias se detuviese antes de la aspiración de opio, antes de la primera vez que perdí a Cristian.
Regresé a casa feliz. Estaba ansiosa por comprobar si ese cuerpo nuevo, limpio de adicciones, sería capaz de devolverme al chico magnético que recorría los anticuarios de la zona buscando colores perdidos, con quien comía naranjas a mordiscos.
Los días siguientes estaba como abducida. Volví a teñirme el pelo de rubio. Me compré ropa nueva. Mis amigas decían que me había quitado diez años. Yo contaba los minutos hasta la hora de los encuentros, que seguían produciéndose bajo la supervisión del equipo de neurólogos.
Después de tres o cuatro sesiones de adaptación, nos permitieron salir a cenar juntos. Elegí un japonés, cercano al santuario de árboles milenarios que separaba la zona Sigma de la ciudad vegetal, donde preparaban sushi de pez limón usando unas algas blancas traídas del sudeste asiático. Él devoró el sushi y me habló durante toda la noche de nuevos cuadros ambientados en Alaska. Volvíamos a la noche en que nos conocimos. Tenía frente a mí la oportunidad de una nueva vida, de intentarlo de nuevo.
Pocas semanas después, los médicos dijeron que ya estaba listo para hacer una vida completamente normal, y me lo llevé a nuestro apartamento.
Estaba claro que sus tallas eran diferentes y no le serviría su antigua ropa, así que le compré un par de vaqueros y una parca de cuadros rojos y negros, y pedí que le cortasen el pelo como a Cristian. Matus no quiso reconocerle. Empezó a ladrarle como a un intruso y tuve que esforzarme mucho para sujetarle y que no le mordiera las piernas, hasta que se escondió debajo del sofá, babeando, sin dejar de llorar, como el día en que las larvas se llevaron a Cristian.
Por la mañana le llevé a pasear y caminamos juntos durante horas dando vueltas por el mercado negro. Él insistió en regalarme un chaquetón de visón rojo en el anticuario vintage. Dijo que vendería pronto alguno de los cuadros. Yo me sentía viva, sin rastro de la tristeza de los últimos años.
El traficante de naranjas me reconoció y me miró por detrás del parche de su ojo derecho. Compramos la fruta y estuvimos chupando naranjas mucho tiempo, dejando que el líquido dulce y vitamínico nos chorreara por la cara, como hacíamos al principio, cuando aún paseábamos juntos por el mercado negro. Luego dijo que tenía ganas de pintar y pasamos por un taller clandestino para comprar un gran cubo de magenta. El nuevo Cristian encontró el camino entre el laberinto de calles estrechas sin dudar ni una sola vez. Se le veía feliz, saludando a todo el mundo, recorriendo los puestos y las tiendas.
Por las noches, antes de dormir, le pedía que me reconfortase con los recuerdos pasados, que le hacía repetir una y otra vez. Después me abrazaba de una manera animal. Era más fuerte, más joven, más alegre.
Matus seguía negándose a que le acariciase el lomo, o le sacase de paseo. Se sentaba a la puerta del simulador y esperaba, sin dormir, la vuelta de su verdadero dueño. Pensé que necesitaba tiempo.
Yo tenía un miedo horrible de perderle y quité todos los espejos de la casa como me aconsejó el neurólogo. Vivíamos sin espejos que nos recordasen a nosotros mismos. Aislados de nuevo. Sin fotografías, para protegerle, para protegernos. No quería arriesgarme a que las nuevas imágenes chocaran con las imágenes de sí mismo que le habían grabado en el cerebro.
Pero los nuevos recuerdos empezaron a ocupar cada vez más espacio en su cabeza. Ya no me hablaba apenas de Alaska. Primero me disgustó de su voz, su eco metálico; luego empecé a sentir repugnancia por su boca al besarme, que se abría al comer como la de un pato, tragándose un montón de migajas de pan empapadas y flotantes, por su risa tonta ante cualquier cosa.
La copia pasaba la mayoría del tiempo durmiendo y comiendo. Me obsesioné con la idea de que su cerebro no era más que una gelatina mental en la que habían incrustado los detalles microscópicos de una memoria que no era suya. Solo eso, una copia, sin su olor, sin sus ojos: una máquina de carne y de respuestas aprendidas que no conseguía devolvérmelo. Una mente intrusa en un cuerpo aborrecible. Hasta que no pude más y le puse delante un espejo para que él mismo comprendiera lo distinto que era del auténtico. Del verdadero Cristian.
El intruso no se inmutó. Al contrario, se miró satisfecho, como reconociéndose, y a los pocos días me invitó a entrar en el estudio.
—Tengo una sorpresa —me dijo con esa mueca rígida en la boca que me daba náuseas.
No tenía ganas de sorpresas.
Entonces la copia levantó la tela que cubría el lienzo en el que había estado trabajando todo el día. Su autorretrato, dijo.
Abandoné el apartamento corriendo excitada, seguida por Matus, en dirección al santuario de árboles milenarios. Quería pasear. Necesitaba respirar aire limpio después de tantos días encerrada en el apartamento. Calmarme, aclarar las ideas. No iba a consentir que ese pedazo de carne sintética se hiciera pasar por el auténtico Cristian, que me robase a Cristian.
Cuando volvimos a la zona, estaba empezando a atardecer y ya estaban retirando los puestos del mercado negro. Entonces Matus empezó a tirar de mí en dirección al centro de renacimiento, como si el perro entendiese mejor que yo el torbellino de ideas dentro de mi cabeza, y ya hubiese tomado por mí la decisión de devolverlo.
Al llegar al centro me ardía la cabeza. Le expliqué la situación al neurólogo, que no pareció extrañarse. Eran comunes esos pequeños desajustes, me explicó.
—Ya sabe que el proceso puede repetirse indefinidamente. Eso sí, será necesario destruir a la copia. Las reglas reproductivas no nos permiten tener dos individuos idénticos.
—No tienen nada de idénticos —aclaré.
—Podemos probar con otra raza, si quiere. Además, últimamente hemos avanzado mucho replicando el olor corporal de los muertos a partir de su ADN.
Y firmé la autorización para destruirle y elegir la siguiente copia de Cristian.