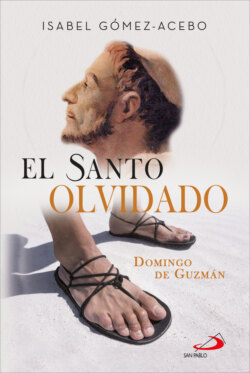Читать книгу El santo olvidado - Isabel Gómez-Acebo Duque de Estrada - Страница 7
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS SEÑORES FEUDALES
ОглавлениеDomingo creció junto a sus hermanos, y su vida no fue muy distinta de la de los otros niños de Caleruega, ya que el pueblo era pequeño y no había escuela. ¿Para qué querían sus habitantes saber leer y escribir en latín? Tampoco el párroco, bastante ignorante, estaba en condiciones de preparar a los tres hijos de los señores, con lo que su educación consistió en el aprendizaje del credo, de las oraciones más comunes, algunos salmos y graduarse en la vida, al lado de los otros niños del pueblo. Doña Juana, que era muy devota, les narraba la vida de los santos y los llevaba en peregrinación a ermitas y conventos cercanos, porque quería que sus hijos dedicaran su vida a la Iglesia.
Si querían jugar con los otros niños debían ayudarles antes a cuidar a sus hermanos más pequeños, trabajar en los huertos familiares, reparar las frágiles viviendas, siempre necesitadas de atención, o apacentar ganado en las laderas del monte de San Jorge, porque sus padres necesitaban la mano de obra de los más pequeños. Jugaban a la guerra contra los musulmanes con espadas de madera, y sorteaban los bandos, pues nadie quería combatir por los herejes. Un día, subidos a la galería de madera que circulaba el torreón donde jugaban a avistar moros, Fernán, un chicarrón fuerte y pecoso que conocía las leyendas de los santos del pueblo, les dijo a los Guzmanes:
—Vosotros seréis caballeros, como san Jorge o san Sebastián.
Pero quedó muy sorprendido cuando Antonio, el primogénito, que conocía las intenciones de sus progenitores, le contestó negando sus palabras:
—No es cierto lo que decís, porque nuestros padres han decidido que no nos dediquemos a las armas, sino que seamos clérigos, como algunos tíos de nuestra madre.
Y es que Juana siempre había querido que sus hijos se ordenaran sacerdotes. Sabía que la decisión no sería suya, sino de su marido, por lo que un día decidió manifestarle sus ilusiones y conocer sus intenciones.
—No sé lo que tenéis pensado para nuestros hijos, pero Antonio ya tiene seis años y habrá que reflexionar sobre su educación futura. Vuestra familia ha dado grandes caballeros a Castilla, pero la Iglesia está muy necesitada de sacerdotes cultos y santos. A mí me gustaría que se dedicaran a Dios.
—Yo también lo he meditado y la verdad es que estoy un poco desilusionado de los caballeros que veo en mi entorno. Algunos se venden al mejor postor, ya sea al rey de Navarra o al de Aragón, incluso los hay que ponen sus armas a favor de algún reyezuelo musulmán, como Fernán de Burgos, que se ha ido con sus tropas a Murcia. Al fin y al cabo, no hay mayor rey que Jesucristo ni mayor causa que la suya, con lo que estoy de acuerdo con vuestros deseos –dijo don Félix–. Pero no hay que descartar una nueva posibilidad intermedia, porque un tal Raimundo, que era abad de Fitero, acaba de fundar la orden de Calatrava para defender la ciudad, recientemente conquistada a los musulmanes, y está teniendo mucha afluencia de monjes soldados.
No sabía don Félix, en aquel momento, que su hijo Antonio se haría caballero calatravo y serviría en un hospital de la orden como sacerdote.
—Creo –continuó diciendo– que en Silos tienen una escuela de oblatos para preparar a los jóvenes. Preguntad la próxima vez que vayáis al monasterio, pues, una vez preparados, nuestros hijos decidirán si prefieren servir a Dios en el claustro o combatiendo contra herejes en una orden de caballería.
No pasó mucho tiempo sin que doña Juana decidiera acudir al santuario, porque le apremiaba tomar una decisión. Dada su proximidad a Caleruega, eran frecuentes sus visitas y conversaciones con el abad Pascasio, que era un pariente lejano. Con su marido no podía contar, pues, como consejero del rey, pasaba la mayor parte de su tiempo en la corte o en la guerra, que era peor. Esta vez quiso que la acompañaran sus hijos para ponerlos a los pies de santo Domingo y pedir que les cobijara en su hábito. La verdad es que el santo, nombrado abad del monasterio a mediados del siglo XI para fortalecer la espiritualidad de los castellanos, muy mermada tras las incursiones árabes, lo había reconstruido y convertido en un centro floreciente de peregrinación y de piedad.
La primavera era el momento de emprender el camino. Aunque no se distanciaban más de tres leguas las dos villas, viajando con niños todo era más lento y había más cosas que organizar. Mandó que prepararan una carreta, las provisiones necesarias y un par de escuderos, para ahuyentar a posibles malhechores.
—En la carreta iremos los niños, Teresa y yo misma. La llevará Ramiro, el mulero, y a caballo nos acompañarán Alvar y Sancho. Saldremos temprano para volver antes que caiga la noche –comunicó al encargado, que llevaba la hacienda en ausencia de su esposo.
Los niños estaban nerviosos y felices con la novedad y no pararon de hablar hasta que llegaron al pequeño valle de Tabladillo, donde se encontraba el monasterio, que impresionaba por su gran hechura y por la ferviente actividad que se veía en su entorno. Carretas y jumentos llegaban de todas direcciones para descargar sus mercancías en dos grandes corralones que el edificio tenía adosados. Ruido de metal al descargar sobre el yunque los martillos, mugidos de vacas y gritos de personas llamándose a voces se mezclaban entre sí, dificultando la conversación de los recién llegados.
La realidad es que el monasterio resultaba grandioso porque los reyes castellanos le habían ido haciendo grandes donaciones a la vez que le concedían privilegios. De esa manera pretendían obtener la oración intercesora de los monjes por sus almas, pero también les daban la posibilidad de atender a los pobres y enfermos que acudían a sus puertas. Al final, los monjes se habían convertido en los gestores de un enorme patrimonio que llegaba a zonas muy apartadas del centro dominical en el que se encontraban.
Una vez llegados, encargó el abad don Pascasio a un joven monje que paseara a los niños por el claustro y les explicara los relieves de los capiteles, pues su madre le había pedido hablar con él y resultaría imposible hacerlo con ellos delante. Domingo, aunque era el más pequeño, nada más empezar la visita demostró que quería saberlo todo, pues apuntaba una inteligencia excepcional. Los relieves que veía le suscitaban múltiples preguntas: quiénes y por qué habían matado a Jesús, la razón por la que un apóstol llamado Tomás metía el dedo en la llaga de su costado, el nombre de las mujeres que le enterraban... Era su primera lección bíblica en piedra y no quería desaprovechar ni una palabra, con lo que el joven guía tuvo que llenarse de paciencia.
—Debo reconocer que no fue mi primera lección bíblica, pero que me impactaron los capiteles del monasterio de Silos. Nos quedamos al rezo de laudes, del que guardo también un gran recuerdo –les dije–, y no me extraña que esta primera impresión impactara en el niño.
No resultaba fácil acceder a un hombre tan importante como el abad, pero doña Juana, además de pariente, era una mujer querida por su bondad, con lo que no tuvo problemas para ser escuchada. Pasaron al despacho para poder hablar sin ser interrumpidos y quedó en las inmediaciones un fraile con la misión de no dejar pasar a nadie. A pesar de la riqueza del monasterio, estaban en una habitación modesta que presidía un Cristo crucificado y en la que no había más que una mesa de pino y unas banquetas. En una esquina, sobre un pilar de granito, descansaba un busto de una Virgen sonriente con el niño en brazos. Tras las preguntas de rigor, doña Juana le explicó al abad su preocupación.
—Padre Pascasio, queremos que nuestros hijos dediquen su vida a Dios, para lo que deben estar preparados, y no sabemos qué camino escoger para sus estudios, pues en Caleruega nadie les puede enseñar. Nos han hablado de que algunas diócesis han montado unas escuelas donde se preparan también los funcionarios necesarios para las cancillerías. Y llenos de dudas, hemos pensado que su consejo nos podía ser de gran utilidad.
El abad era un benedictino, santo y tradicional, que no creía en las innovaciones, con lo que no tuvo dudas en su respuesta:
—Mirad, hija, para servir a Dios hacen falta pocos conocimientos. San Benito, nuestro fundador, decía que con la Biblia y los comentarios de los Santos Padres teníamos más que suficiente. He oído que, en esos centros de los que habláis, se estudia lógica, matemáticas, astrología y el pensamiento de los filósofos griegos. Incluso organizan disputas sobre la Trinidad o la naturaleza de Cristo, además de otras cosas, lo que me parece innecesario y puede causar disipación. ¡Bienaventurados los pobres de espíritu!, escuchamos decir al mismo Jesucristo. Yo os propongo que vuestros hijos entren en Silos como oblatos para ir aprendiendo de nuestra vida, a la que finalmente, una vez preparados, se incorporarían si es su deseo. Tenemos muchos prioratos dispersos por Castilla y necesitamos frailes, santos y bien preparados, para que los dirijan.
—¿A qué edad los recibís? –preguntó la madre, que no quería dejar ningún cabo suelto.
—Depende del desarrollo y la madurez del niño, pero alrededor de los 12 años suelen ingresar algunos cuyas familias, como la vuestra, quieren que entreguen a Dios sus vidas. No es nada definitivo, pues cuando llega la hora de emitir votos, algunos deciden que no es su vocación y nos abandonan. Con todo, no han perdido su tiempo, ya que han aprendido a rezar y un buen latín que les sirve para el resto de su vida.
—Lejos me lo pone, vuestra merced, porque Antonio tiene siete años y no puedo esperar tanto. ¿Alguna sugerencia para que vaya aprendiendo y no llegue a Silos como un ignorante?
—Doña Juana, tenéis en la familia numerosos sacerdotes en lugares destacados y con fama de santidad a los que podéis confiar la educación temprana de vuestros hijos. Encontrarán en ellos buenos ejemplos de vida y maestros que les vayan llevando de la mano en la adquisición de conocimientos.
El abad había dejado muy claro lo que su monasterio podía ofrecer, y como sonara la campana convocando a los monjes a la oración común, doña Juana se despidió dando las gracias por los consejos.
De vuelta a casa, con los niños dormidos por el bamboleo de la carreta, tomó la decisión doña Juana de tocar la puerta de otros monasterios cercanos para ver si tenían escuelas para niños. El primero en la nueva lista fue el de Santa María de la Vid, recientemente inaugurado gracias a las ayudas que había obtenido de Alfonso VII, abuelo del actual monarca. El rey había salido de caza por los montes de San Esteban de Gormaz cuando vio unos ángeles posados sobre unos zarzales en una zona muy tupida. Mandó desbrozar el lugar y descubrió una gran vid que resguardaba una imagen de una Virgen visigótica que llevaron en procesión al lugar donde se asentaba el monasterio. Esta es la historia que contaba doña Juana a los niños mientras hacían el recorrido un mes después de la visita a Silos y que, antes de terminar, ya había sugerido una batería de preguntas:
—Madre, ¿tenían alas los ángeles? ¿Llevaba María el niño en brazos? ¿Podremos ver la imagen?
La excursión fue bastante decepcionante para sus hijos: no se veían ángeles por ningún lado, el claustro no tenía los impactantes relieves de Silos y la imagen de María estaba colocada tan alta, que casi no se veía. A su madre el viaje tampoco la sacó de dudas, pues se enteró de que no tenían escuela para niños y que el monasterio los admitía a la misma edad que en Silos. Pero en su entrevista con el abad se enteró de algunos cambios que se estaban produciendo por la zona.
—Nosotros tenemos, entre nuestros fines –le dijo el abad del cenobio–, la predicación en los pueblos de las cercanías, algo en lo que nos diferenciamos de otros monasterios. Nos hemos adherido al movimiento de Prémontré, que es más riguroso en su ascesis; no gastamos en ornamentación de nuestras iglesias, intentamos volver a los primeros tiempos del cristianismo y sumamos la vocación del apostolado a la del monje tradicional. Si alguno de sus hijos tiene facilidad de palabra y es un buen estudiante, este camino podría ser el suyo.
—En aquellos momentos –dijo Soledad–, la mujer no sabía que su hijo Mamés se haría monje en el monasterio de la Vid, aunque más tarde abandonaría el cenobio para seguir a su hermano Domingo por otros derroteros. Y también ignoraba las reformas de Prémontré, que iban a servir de base para las Constituciones dominicanas.
—¿Dónde aprendes estas cosas? –le pregunté, abrumada por mi ignorancia y asombrada por sus conocimientos.
—Isabel, todo está en los libros y solo hay que leerlos. Con tus oposiciones pasa lo mismo: solo tienes que aprender lo que han escrito otras personas antes que tú.
La última puerta que decidió tocar fue la del monasterio de benedictinos de San Pedro de Gumiel de Hizán, donde se enterraban los muertos de la familia de su marido. Lo había dejado para el final porque quería aprovechar para visitar a su hermana doña Mayor, señora feudal de la villa, con quien pensaba pasar unos días, pues tenían hijos de la misma edad que se entendían muy bien.
Después de una semana de solaz y descanso con su hermana acudió al monasterio, uno de los más célebres de la zona. Estaba en manos de benedictinos que, ante la decadencia de Cluny, de donde descendían, estaban pensando adoptar las costumbres del Císter, un movimiento de mayor austeridad que ganaba muchos adeptos. El recinto era grande, adornado por los mismos escultores que habían trabajado en Silos y con una huerta con muchas fanegas de sembradura, dos molinos, dos corrales, unas eras y tierras para pasto, además de once iglesias y tres villas, entre el río Duero y el Esgueva.
También conocía doña Juana al abad Guidón, que le dio unos consejos que serían determinantes.
—¿Por qué no traéis a este pueblo a vuestros hijos? Estarán en familia, pues vuestro hermano don Gonzalo, un hombre culto y santo, podrá ir poniendo las primeras piedras de su educación. Es un gran latinista, como párroco de la villa les puede utilizar como monaguillos y en las grandes fiestas pueden venir al monasterio a cantar con los monjes y familiarizarse con nuestra vida.
La idea no era mala, porque permitía la educación de los hijos sin perder el contacto con ellos.
Tomada la decisión, fueron desfilando los hermanos a Gumiel para que fuera su tío el responsable de su educación. Esperaron a que Antonio partiera a Silos con sus doce años recién cumplidos para que Domingo se sumara a Mamés, pues el sacerdote no se consideraba capaz de educar a los tres hermanos a la vez. Era un hombre que había renunciado a los cuantiosos bienes de su familia para vivir con una gran frugalidad que inculcaba a sus sobrinos. Su vivienda, una casa de piedra adosada a la iglesia de Santa María, constaba de dos pisos y tenía una gran huerta con un pozo en el centro. Los hermanos Guzmán compartían una habitación con una pequeña ventana desde la que solo se veía el cielo, pero pasaban la mayor parte del tiempo en una pieza de la planta baja que se había habilitado para el estudio. Allí se juntaban con los hijos menores de doña Mayor, que también estaban destinados a ser clérigos.
Todos tenían unas tabletas de pizarra en las que aprendían los números, el abecedario y las declinaciones latinas. Su primera enseñanza eran los salmos, que se aprendían de memoria y podían cantar en un coro, que don Gonzalo había fundado, antes de aprender a escribirlos. Fue un aprendizaje duro, pues el sacerdote no admitía el menor fallo o distracción, de forma que los castigos eran el pan nuestro de cada día.
—No sales de este cuarto hasta que memorices los diez primeros salmos del salterio –les decía cuando era la hora de salir al huerto y jugar con los primos.
—Pero si... –intentaban decir los niños.
—No hay peros que valgan, las cosas se hacen bien y en caso contrario se intentan las veces que sean necesarias hasta conseguir la perfección.
Al que contestaba, desobedecía o no se mostraba diligente, se le castigaba a base de latigazos, una disciplina típica de los monjes a la que se tenían que ir acostumbrando. Otra de sus obsesiones era que sus alumnos dirigieran la mirada al Nuevo Testamento para que imitaran la vida sencilla de Cristo y sus apóstoles, un ejemplo que él mismo seguía. Las únicas salidas eran a la iglesia, en la que actuaban de monaguillos y cantores, o a la abadía de San Pedro, donde participaban de las liturgias conventuales. El mejor estudiante resultó ser Domingo, un niño serio que se encontraba a gusto entre letras y declinaciones latinas, con gran satisfacción de don Gonzalo y envidia de sus compañeros, que le consideraban el favorito de su tío.
—Hagas lo que hagas, siempre encuentra alguna excusa para tus actos, mientras que a cualquiera de nosotros, por cosas de menor cuantía, nos castiga –le decía su hermano Mamés.
—Lo siento, pero no está en mi mano cambiar su actitud –contestaba Domingo avergonzado.
—Desde muy pequeño –nos dijo mi abuela–, y a lo largo de toda su vida, Domingo se caracterizó por ser una persona inteligente, trabajadora y humilde, unas cualidades que enseguida le convirtieron en líder.
Con motivo de alguna fiesta especial y en vacaciones podían volver a Caleruega, donde eran mimados por su madre y Teresa. En una de esas visitas coincidieron con don Félix, que quiso festejar a unos compañeros con el vino mejor, que guardaba en una tina especial que había prohibido tocar. Domingo notó revuelo en la casa porque su madre no había obedecido a su marido y había utilizado el vino para unos caballeros que llegaron débiles y enfermos de una batalla contra los musulmanes.
—Teresa, dile a uno de los mozos que saque vino de la barrica –le dijo doña María a la cocinera.
—Pero señora, ¿qué va a sacar, si se vació el otro día? –contestó la mujer perpleja.
—Lo intentaremos, ya que a lo mejor queda algo.
Subieron el tonel de la bodega con facilidad, pues no pesaba mucho, y al abrir la espita salió vino... vino y vino, cuando todos juraban que había quedado vacía. Don Félix pudo agasajar a sus amigos, doña María no sufrió por haber desobedecido a su señor marido y la estupefacción por lo ocurrido llenó a los presentes. Ella aprovechó para decir a sus hijos:
—Cuando la gente es generosa, Dios multiplica sus bienes, que es lo que pasó en la multiplicación de los panes y los peces. Recordadlo siempre.
Pero no quedaron muy convencidos, pues el diario vivir les demostraba que Dios no actuaba así con la frecuencia que afirmaba su madre.
La suerte de Domingo cambió un día en el que don Félix acompañaba al rey que estaba con su corte en Carrión. Su presencia era en calidad de consejero, obtenida por su capacidad como buen guerrero, que le hizo gozar de la estima del monarca y olvidar su condición de noble de escasa fortuna. La reina doña Leonor había tardado varios años en quedarse encinta, con la fatalidad de que el ansiado heredero, Sancho de Castilla, había muerto a los tres meses de su nacimiento, un final que también corrió una niña, Sancha, que nació poco después. Ahora se anunciaba inminente un tercer parto y los gentilhombres, obispos de la zona, consejeros y amigos del monarca le acompañaban en la tensa espera. En habitaciones contiguas también se congregaban los regidores, bailíos y alcaides de las villas vecinas, con el interés de comunicarle al rey sus necesidades y deseos. Bebían, charlaban sobre un temido brote de guerra por parte de los musulmanes, discutían sobre la calidad de unas armaduras y comentaban la situación de las próximas cosechas y el montante de diezmos y tasas.
El rey se paseaba inquieto por la sala y el obispo de Palencia, don Arderico, que ostentaba el título de conde de Pernia, entonaba oraciones pidiendo por la reina y el recién nacido, que, si Dios quisiera, sería un varón. El prelado, además de orar, quería obtener beneficios del monarca para la floreciente escuela catedralicia que había creado y le pareció que la mejor manera de abordar el tema era preguntar por los hijos de los nobles allí presentes, entre los que se encontraba don Félix, que también fue cuestionado.
—Y vos, señor de Caleruega, ¿qué destino buscáis para vuestros hijos? Tengo entendido que tenéis tres varones.
—El mayor ya está como oblato en el monasterio de Silos, aunque duda si incorporarse a la orden de Calatrava, y el segundo ha hecho lo mismo en el monasterio de la Vid. Me queda el tercero, que, según mi cuñado don Gonzalo de Aza, que está al cuidado de su educación, es el más inteligente –dijo con orgullo don Félix–. Ya tiene edad, pero duda el camino a seguir y nos ha pedido que le dejemos unos meses antes de escoger. Mientras lo piensa no está perdiendo el tiempo, pues lee los libros de la biblioteca de los monjes de San Pedro de Gumiel.
El rey, que parecía distraído, intervino en la conversación porque, aunque apreciaba más las artes de la guerra que las del estudio, estaba muy orgulloso de su contribución a la escuela palentina.
—No lo dudéis, si el chico es inteligente y le gusta el estudio, debéis mandarle a Palencia. En estos momentos hay pocos centros en los reinos cristianos que estén a su altura, tiene buenos maestros y hace de puente entre las corrientes de pensamiento europeas y las que nos llegan del mundo árabe. Dicen que la biblioteca de Córdoba tiene más de 40.000 volúmenes, aunque imagino que la cifra se habrá exagerado. ¿Cómo se llama ese hijo que os queda? –preguntó.
—Se llama Domingo, Señor, y siguiendo vuestras instrucciones hablaré con don Arderico para preparar su entrada en la escuela catedralicia –le contestó el aludido, consciente de que los deseos del rey eran órdenes.
—Soledad, tengo una duda: ¿cuál fue la primera universidad de España?
—Los expertos no se ponen de acuerdo ya que en 1209 Alfonso VII creó el estudio palentino y hasta 1218 no abrió sus puertas la de Salamanca, pero fue la primera en recibir el título oficial de «universidad» en 1225. Escoge la que quieras –contestó.
No pasó poco tiempo sin que llegara un sirviente para decir que la reina acababa de dar a luz a una niña y que estaban madre e hija en buen estado. El rey hubiera preferido el nacimiento de un varón, pero brindó con los presentes por el futuro de su nueva hija, a la que llamaría Urraca.
—Esta niña que nació en 1186 –nos aclaró Soledad– fue reina de Portugal por su matrimonio con el rey Alfonso II.
Antes de subir para ver a su esposa, al pasar junto a don Félix, dijo el monarca:
—Entonces vuestro hijo Domingo vendrá a Palencia. Es bueno que en Castilla tengamos jóvenes bien preparados para ayudarnos en el gobierno, pues no contamos con una escuela palatina.
Tras la marcha del rey se quedaron el obispo y don Félix hablando para formalizar la fecha y las condiciones para la entrada de su hijo. Mientras tanto el tiempo de gracia que le habían concertado sus mayores había sido para Domingo agua de mayo. El abad le permitió encerrarse en el scriptorium, donde los monjes copiaban y a veces miniaban códices antiguos, ya que gracias a un acuerdo con diferentes monasterios de la zona se intercambiaban las obras con las que no contaban en sus bibliotecas. En ese ambiente de silencio y trabajo, al joven estudiante le fueron dando varios comentarios de los Padres de la Iglesia y la Regula Monachorum de san Isidoro, porque confiaban en que decidiera hacerse monje. No solían ser buenas las relaciones entre abades y obispos, que rivalizaban por el poder y el pago de impuestos; por eso, el padre abad no perdía la ocasión, incluso cuando ya supo de su marcha a Palencia, de insinuarle un cambio de planes.
—Domingo, os veo muy contento en el convento y creo que todavía estáis a tiempo de mudar de opinión. Tanto el rey como vuestro padre entenderían que rehusarais marchar, porque Dios os llama a la vida monacal y consideráis la ciudad como un lugar de perdición.
La verdad es que Domingo estaba feliz en San Pedro de Gumiel. Asistía al rezo de las horas y a todas las liturgias conventuales, además de encerrarse a leer durante horas. Le gustaba esa vida solitaria y contemplativa, en medio de una comunidad, aunque le parecía egoísta que el mundo no se pudiera enriquecer del mensaje de Cristo por ignorancia y superstición. Tendría que existir algo intermedio, pero mientras lo encontraba le llegó la fecha en la que se tenía que incorporar a la escuela de Palencia, y lo hizo, desbaratando las ilusiones del abad y acrecentando las suyas.
—Señoras, ha llegado el momento de interrumpir el relato y tomarnos un buen aperitivo –dijo Isabel a sus tías.
—Pero, hija, si estas cosas las hacemos después de la misa del domingo en el bar Roma al que hemos ido toda la vida.
—Pues hoy romperemos la costumbre para celebrar la marcha a la universidad de Domingo. Esta mañana después de correr he entrado en una tienda para comprar un vino blanco con el que brindaremos, salchichón, queso, aceitunas y pan.
—Qué cosas, hija –dijeron a la vez las señoras mayores, que no disimulaban su satisfacción.