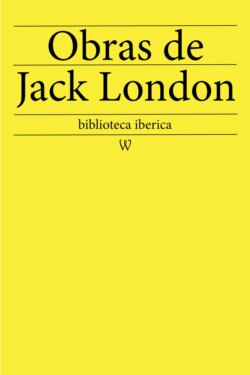Читать книгу Obras de Jack London - Jack London - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bâtard
ОглавлениеBâtard ("bastardo" en francés) era un demonio. Esto era algo que se sabía por todas las tierras del Norte. Muchos hombres lo llamaban «Hijo del Infierno», pero su dueño, Black Leclère, eligió para él el ofensivo nombre de Bâtard. Y como Black Leclère era también un demonio, los dos formaban una buena pareja. Hay un dicho que asegura que cuando dos demonios se juntan, se produce un infierno. Esto era de esperar, y esto fue lo que sin duda se esperaba cuando Bâtard y Black Leclère se juntaron. La primera vez que se vieron, siendo Bâtard un cachorro ya crecido, flaco y hambriento y con los ojos llenos de amargura, se saludaron con gruñidos amenazadores y perversas miradas, porque Leclère levantaba el labio superior y enseñaba sus dientes blancos y crueles, como si fuera un lobo. Y en esta ocasión lo levantó, y sus ojos lanzaron un destello de maldad, al tiempo que agarraba a Bâtard y lo arrancaba del resto de la camada, que no cesaba de revolcarse. La verdad es que se adivinaban el pensamiento, porque tan pronto como Bâtard clavó sus colmillos de cachorro en la mano de Leclère, le cortó éste la respiración con la firme presión de sus dedos.
-Sacredam -dijo en francés, suavemente, mientras se quitaba con un movimiento de la mano la sangre que, rápida, había brotado tras la mordedura, y dirigía la vista al cachorrillo que jadeaba sobre la nieve, tratando de recuperar la respiración.
Leclère se volvió hacia John Hamlin, el tendero de Sixty Mile Post.
-Por esto es por lo que más me gusta. ¿Cuánto? ¡Oiga usted, M'sieu! ¿Cuánto quiere? ¡Se lo compro ahora mismo! ¡Inmediatamente!
Y como Leclère sentía un odio tan profundo por Bâtard, lo compró y le puso un nombre ofensivo. Durante cinco años recorrieron los dos las tierras del Norte, desde St. Michael y el delta del Yukon hasta los confines de Pelly, e incluso llegaron hasta el río Peace, en Athabasca, y el lago Great Slave. Y se labraron una fama de maldad indiscutible, algo nunca visto con anterioridad entre un hombre y un perro.
Bâtard no conoció a su padre, y de ahí su nombre, pero según John Hamlin, éste había sido un gran lobo gris. En cuanto a la madre, él recordaba, no con mucha precisión, que era una husky, desafiante y pendenciera, obscena, fornida, de ancha frente y pecho corpulento, de mirada maligna, con un apego felino a la vida y una habilidad especial para el engaño y la maldad. No se podía tener fe ni confianza en ella. Sólo en sus traiciones se podía confiar, y sus aventuras amorosas en el bosque atestiguaban su absoluta depravación. En los progenitores de Bâtard había mucha fuerza y mucha maldad, y él las había heredado junto con su carne y su sangre. Y entonces apareció Black Leclère y puso su mano implacable sobre el pedacito de vida palpitante que era el cachorro, y la apretó y zahirió hasta moldear toda una bestia erizada, dispuesta a cualquier canallada y rebosante de odio, siniestra, malvada, diabólica. Con un dueño adecuado, Bâtard podía haber llegado a ser un perro de trineo normal y bastante eficiente. Nunca tuvo esa oportunidad, pues Leclère no hizo más que reafirmar la iniquidad que llevaba en sus genes.
La historia de Bâtard y de Leclère es la historia de una guerra implacable y cruel, que duró cinco años y de la que es un fiel testimonio el primer encuentro que tuvieron. Para empezar, la culpa fue de Leclère, porque odiaba con inteligencia y conocimiento, mientras que el torpe cachorrillo de largas patas lo hacía a ciegas, instintivamente, sin método ni razón. Al principio, las muestras de crueldad no eran sofisticadas (esto vendría más tarde) y se reducirían a simples golpes de una brutalidad cruel. En una de estas ocasiones, Bâtard se lesionó una oreja. Nunca volvió a controlar los músculos cortados y le quedó la oreja colgando, inerte para siempre, como recuerdo perenne de su torturador. Y nunca lo olvidó.
Mientras fue un cachorro su rebeldía fue inocente. Siempre resultaba derrotado, pero volvía a la carga, porque su naturaleza lo impulsaba a volver a la carga. Y no se le podía vencer. El dolor del látigo y el garrote le hacían emitir intensos gañidos, pero, pese a todo, siempre contestaba con un gruñido desafiante, su alma exigía amargamente venganza y no dejaba de granjearse más golpes y más palos. Pero en él estaba el férreo apego a la vida de su madre. Nada podía acabar con él. Mejoraba con la mala suerte, engordaba con el hambre, y como consecuencia de esta lucha terrible por la supervivencia desarrolló una inteligencia preternatural. Suyas eran la cautela y la astucia de la perra esquimal que fue su madre, y la fiereza y el valor del perro lobo, su padre.
Probablemente, el no quejarse nunca le venía de su padre. Los gañidos de cachorro se acabaron cuando sus patas dejaron de ser larguiruchas, de modo que se hizo torvo y taciturno, rápido para atacar, lento para prevenir. Contestaba a las maldiciones con gruñidos, a los golpes con zarpazos, mostrando al tiempo su odio implacable a través de una sonrisa que dejaba ver sus dientes, pero nunca pudo Leclère hacerle gritar de nuevo de miedo o de dolor, aun estando en la mayor de las agonías. Y esta imposibilidad de vencerle no hacía más que avivar el odio que sentía Leclère y que lo empujaba a mayores maldades.
Si Leclère le daba a Bâtard medio pez y a sus compañeros uno entero, Bâtard se dedicaba a robarles los peces a los otros perros. También robaba víveres que estaban escondidos y era autor de mil fechorías, hasta que se convirtió en el terror de todos los perros y de sus dueños. ¿Que Leclère pegaba a Bâtard y acariciaba a Babette, que no era ni la mitad de trabajadora de lo que era él...? Hasta que Bâtard la tiró sobre la nieve y le rompió las patas traseras con sus fuertes mandíbulas, de modo que Leclère se vio obligado a pegarle un tiro. Del mismo modo, a través de sangrientas batallas, Bâtard dominó a todos sus compañeros, les impuso la ley del más fuerte y los obligó a vivir bajo la ley que él dictaba.
Durante cinco años no oyó más que una sola palabra cariñosa, ni recibió más que una suave caricia de una mano, así es que no supo entonces qué era eso. Saltó como lo que era: un animal salvaje, y sus mandíbulas se cerraron en un instante. Fue el misionero de Sunrise, un recién llegado al país, quien le dirigió esa palabra cariñosa y le hizo esa suave caricia con su mano. Y durante los seis meses siguientes no pudo éste escribir ninguna carta a los Estados Unidos, y el cirujano de McQuestion tuvo que recorrer quinientos kilómetros sobre el hielo para salvarle de la gangrena.
Los hombres y los perros miraban a Bâtard con recelo cuando se adentraba por sus campamentos y puestos. Los hombres lo recibían con el pie levantado, amagando darle un puntapié, los perros con el pelo erizado y enseñando sus colmillos. En cierta ocasión, un hombre dio una patada a Bâtard, y Bâtard, con una rápida dentellada de lobo, cerró sus mandíbulas, como si fuera una trampa de acero, sobre la pantorrilla del hombre e hincó los dientes hasta el hueso. Ante esto, el hombre estaba decidido a quitarle la vida si no hubiera sido por Black Leclère, que se interpuso entre ellos con sus ojos siniestros, blandiendo un cuchillo de caza. ¡Matar a Bâtard! ¡Ah, eso era un placer que Leclère se reservaba para sí! Algún día ocurriría esto, o si no... Pero, ¿quién sabe? En cualquier caso, ya se resolvería el problema.
Porque ellos se habían convertido en un problema el uno para el otro. El simple aire que aspiraba cada uno era un desafío para el otro. El odio que sentían los unía de una forma que el amor nunca conseguiría. Leclère estaba decidido a esperar el día en que Bâtard decayera en su ánimo y se agazapara y lamentara a sus pies. Y en cuanto a Bâtard, Leclère bien sabía lo que pasaba por la mente de Bâtard, y lo había leído con tal claridad que cuando Bâtard estaba a su espalda, no dejaba de echar una mirada hacia atrás. Los hombres se extrañaron cuando Leclère rechazó una gran cantidad de dinero por el perro.
-Algún día lo matarás y no valdrá nada -le dijo John Hamlin en cierta ocasión que Bâtard yacía jadeando en la nieve, donde Leclère lo había lanzado de un puntapié y nadie sabía si tenía las costillas rotas ni se atrevían a comprobarlo.
-Eso -decía Leclère, cortante-, eso es asunto mío, M'sieu.
Y los hombres se quedaban maravillados de que Bâtard no se escapara. No lo entendían. Pero Leclère sí lo entendía. Él era un hombre que vivía gran parte del tiempo al aire libre, más allá del sonido de la voz humana y había aprendido a reconocer el lenguaje del viento y de la tormenta, el suspiro de la noche, el susurro del amanecer, el estruendo del día. De una forma confusa oía el crecer de las plantas, el fluir de la savia, el nacimiento de la flor. Y conocía el sutil lenguaje de las cosas que se mueven: el conejo en su madriguera, el siniestro cuervo con su sordo batir de alas, el arrastre del oso bajo la luna, el deslizar del lobo como una sombra gris, entre el crepúsculo y la oscuridad. Para él, el lenguaje de Bâtard era claro y directo. Sabía muy bien por qué Bâtard no se escapaba, y por eso miraba hacia atrás con tanta frecuencia.
Cuando Bâtard estaba enfadado no resultaba agradable mirarle, y en más de una ocasión en que había saltado al cuello de Leclère terminó postrado en la nieve, estremeciéndose y sin sentido, tras el golpe del látigo, siempre a mano. Y así, Bâtard aprendió a esperar su oportunidad. Cuando su fuerza se desarrolló al máximo, en plena juventud, pensó que había llegado su hora. Tenía un ancho pecho, poderosos músculos, su tamaño era superior al corriente y el cuello, desde la cabeza a los hombros, era una masa de pelo erizado: por su aspecto físico era un perro lobo de pura raza. Leclère yacía dormido dentro de sus pieles cuando Bâtard creyó que había llegado el momento. Se deslizó hacia él a hurtadillas, con la cabeza pegada a la tierra y su única oreja hacia atrás, con el suave pisar de un felino. Bâtard respiraba quedamente, muy quedamente, y no levantó la cabeza hasta que lo tuvo al alcance de la mano. Paró un momento y miró hacia la garganta, recia y curtida, que, desnuda, mostraba sus venas y latía con un ritmo firme y regular. La baba comenzó a caer por sus colmillos y la lengua se deslizó hacia fuera, ante la vista, y en ese momento se acordó de la oreja que le colgaba, de los innumerables golpes e increíbles maldades, y sin hacer ningún ruido saltó sobre el hombre que dormía.
Leclère despertó con la punzada de los colmillos en su garganta, y como tenía todo el instinto de un animal, despertó totalmente despejado y con completa conciencia de lo que ocurría. Agarró la tráquea de Bâtard con ambas manos y salió rodando de las pieles que le cubrían para presionar con todo su peso. Pero miles de antepasados de Bâtard se habían aferrado a las gargantas de innumerables alces y caribús y los habían derribado, y él tenía la sabiduría de todos esos antepasados. Cuando todo el peso de Leclère cayó sobre él, metió sus patas traseras y clavó sus garras en el pecho y el abdomen del hombre, rasgando y abriéndose paso entre la piel y músculos. Y cuando sintió el peso del hombre combarse hacia arriba, se aferró al cuello del hombre, sacudiéndolo. Los otros perros de su equipo se acercaron, formando un círculo amenazador, y Bâtard, sin aliento y a punto de perder el sentido, comprendió que estaban ansiosos por echarle el diente. Pero lo que le importaba no era esto, sino el hombre que estaba encima de él, y siguió rasgando y clavando sus garras y sacudiendo el cuello al que se mantenía aferrado con todas sus fuerzas. Pero Leclère lo estrangulaba con las dos manos hasta que el pecho de Bâtard subía y bajaba, retorciéndose en busca del aire que se le negaba, y se le nublaron los ojos hasta perder la expresión, y las mandíbulas se aflojaron poco a poco y la lengua le asomó negra e hinchada.
-¿Qué, vale ya, demonio? -dijo Leclère entrecortadamente, con la boca y la garganta encharcadas en su propia sangre, al tiempo que apartaba de él al perro ya inconsciente.
Después, Leclère apartó con improperios a los otros perros que iban por Bâtard. Se abrieron en un círculo más amplio y se sentaron alerta sobre sus patas traseras, lamiéndose los labios y con todos los pelos del cuello erizados.
Bâtard se recuperó en seguida y a la voz de Leclère se puso en pie, tambaleándose y moviéndose débilmente hacia adelante y hacia atrás.
-¡Ah, eres un auténtico demonio! -farfulló Leclère-. ¡Ya te daré yo a ti! ¡Verás la paliza que te voy a dar! ¡Santo cielo!
Bâtard, sintiendo que el aire le quemaba como el alcohol sus exhaustos pulmones, se lanzó de lleno a la cara del hombre, y sus mandíbulas se cerraron sin presa, con un ruido metálico. Rodaron sobre la nieve una y otra vez, mientras Leclère lo golpeaba con sus puños como un loco. Luego se separaron, frente a frente, y avanzaron y retrocedieron en círculo el uno en torno al otro. Leclère pudo haber sacado su cuchillo. El rifle estaba a sus pies. Pero la bestia que en él había estaba alerta y rabiosa. Él lo haría con las manos y los dientes. Bâtard dio un salto, pero Leclère lo derribó con un golpe de su puño, cayó sobre él y clavó sus dientes en el hombro del perro hasta llegar al hueso. Era una escena salvaje en un escenario primitivo, como podría haber tenido lugar en el mundo salvaje de los primeros tiempos. Un claro abierto en un bosque sombrío, un círculo de perros mostrando sus dientes y en el centro dos bestias, unidas en el combate, atacándose y gruñendo, locamente enfurecidas, jadeantes, sollozando, maldiciendo, esforzándose, presos de una pasión salvaje, ansiosos por matar y rasgar, abrir jirones y clavar sus garras con primitiva brutalidad.
Pero Leclère agarró a Bâtard por detrás de la oreja, derribándolo de un puñetazo que por un instante le hizo perder el conocimiento. Después, Leclère saltó sobre él con sus pies, dando botes arriba y abajo, en su afán por clavarlo a tierra, hecho trizas. Bâtard tenía las dos patas traseras rotas antes de que Leclère parara para recuperar fuerzas.
-¡Ah, ah, ah! -gritaba, incapaz de articular palabra, y agitando su puño mientras sentía que no podía hacer uso de su laringe y su garganta.
Pero no era posible dominar a Bâtard. Allí yacía convulsionándose, sin amparo, con el labio levantado y retorcido en su intento de esbozar un gruñido para el que no tenía fuerzas. Leclère le dio una patada y las mandíbulas, cansadas, se cerraron sobre el tobillo sin poder rasgar la piel.
Entonces, Leclère levantó el látigo y se dispuso a hacerlo pedazos, gritando a cada golpe de látigo:
-¡Esta vez te voy a romper en pedazos! ¡Por los santos del cielo que lo voy a hacer!
Al final, exhausto y desfallecido por la pérdida de sangre, se plegó sobre sí mismo, cayendo junto a su víctima, y cuando los perros lobos se acercaron a tomarse la revancha, su último acto consciente fue arrastrarse y colocarse sobre Bâtard para protegerlo de los colmillos de éstos.
Esto ocurría no lejos de Sunrise, y el misionero, al abrirle la puerta a Leclère unas horas después, se sorprendió al observar la ausencia de Bâtard en el tiro de perros. Y no se sorprendió menos cuando Leclère levantó las pieles del trineo, recogió a Bâtard en sus brazos y cruzó el umbral, dando traspiés. Daba la casualidad de que el médico de McQuestion, que era todo un rufián, estaba allí de cotilleo, y entre los dos se dispusieron a recomponer a Leclère.
-¡Muchas gracias, pero no! -dijo-. ¡Arreglen primero al perro! ¿Que se muera? No, no merece la pena. ¡Porque a él lo tengo que hacer pedazos yo! Y por eso no debe morir ahora.
El médico consideró un prodigio, y el misionero un milagro, el hecho de que Leclère se recuperara, y estaba tan débil que en la primavera tuvo unas fiebres y volvió a recaer. Bâtard lo pasó aún peor, pero se impuso su apego a la vida, y los huesos de sus patas traseras se soldaron, y sus órganos se enderezaron durante la serie de semanas que permaneció amarrado al suelo. Y cuando Leclère, por fin convaleciente, cetrino y tembloroso, tomaba el sol junto a la puerta de la cabaña, Bâtard había impuesto su supremacía sobre los de su clase y sometido a su dominio no sólo a sus propios compañeros, sino también a los perros del misionero.
Ni movió un músculo ni se le erizó un pelo cuando, por primera vez, Leclère salió dando unos pasos del brazo del misionero y se dejó caer lentamente y con infinito cuidado en la banqueta de tres patas.
-¡Bien, bien! ¡Vaya sol más rico! -dijo, extendiendo sus manos ajadas para calentárselas.
Después, su mirada cayó sobre el perro, y el antiguo destello volvió de nuevo a ensombrecer sus ojos. Tocó suavemente al misionero en el brazo.
-¡Padre, este Bâtard es todo un demonio! Me va a tener que traer una pistola para que pueda tomar el sol en paz.
Y a partir de entonces, durante muchos días, se sentó al sol ante la puerta de la cabaña. Nunca se dormía y la pistola siempre permanecía sobre sus rodillas. Bâtard tenía una manera especial de buscar el arma con la mirada, en el lugar acostumbrado, y esto era lo primero que hacía cada mañana. Al verla, levantaba el labio ligeramente en señal de que entendía, y Leclère levantaba a su vez el labio en una mueca que servía de respuesta. Un día, el misionero se dio cuenta de la estratagema.
-¡Santo cielo! ¡Estoy seguro de que el animal entiende!
Leclère se rió suavemente.
-¡Mire usted, padre! Esto que yo estoy diciendo ahora lo está escuchando.
Y como prueba de que así era, Bâtard levantó su única oreja, de forma inequívoca, para poder oír mejor.
-«Matar» es lo que digo.
Bâtard lanzó un profundo gruñido, el pelo se le erizó a lo largo del cuello y todos los músculos se le pusieron tensos y a la expectativa.
-Levanto la pistola, así, de esta forma.
Y haciendo coincidir la acción con la palabra, le mostró la pistola a Bâtard.
Bâtard dio un salto, de lado, y fue a parar a la vuelta de la esquina de la cabaña, fuera del alcance de la vista.
-¡Santo cielo! -repetía el misionero cada cierto tiempo.
Leclère sonreía orgulloso.
-¿Pero cómo es que no se va?
El francés se encogió de hombros, en un gesto propio de su raza, y que podía tener un significado muy amplio, desde una total ignorancia a una completa comprensión.
-¿Entonces, por qué no lo mata usted?
De nuevo levantó los hombros:
-Padre, no ha llegado su hora todavía -dijo tras una pausa-. Es un auténtico demonio. Algún día lo haré pedazos, así, así de pequeñitos. ¿Entendido? Muy bien.
Un día, Leclère reunió a todos sus perros y se trasladó en una embarcación hasta Forty Mile y continuó al Porcupine, donde recibió un encargo de la P C. Company y continuó explorando la mayor parte del año. Más tarde, ascendió por el Koyokuk hasta la desértica Artic City, y después descendió de campamento en campamento a lo largo del Yukon. Y durante estos interminables meses no dejó Bâtard de recibir lecciones. Supo de muchas torturas, y especialmente la del hambre, la de la sed, la del fuego y la peor de todas, la tortura de la música.
Como les sucede a los demás animales de su misma especie, a él no le gustaba la música. Le producía una angustia infinita, el tormento se le extendía a cada nervio y sentía que se le rasgaban todas las fibras de su ser. Y de ahí sus aullidos, largos y de lobo, como cuando aúllan los lobos a las estrellas en las noches de helada. No podía dejar de hacerlo. Era su única debilidad en el desafío que mantenía con Leclère, y también su vergüenza. Leclère, por su parte, sentía pasión por la música, tanta como la que sentía por la bebida. Y cuando su alma clamaba por manifestarse, normalmente elegía una de estas dos formas de expresión y la mayoría de las veces las dos. Cuando estaba bebido, una inspiración musical inundaba su cerebro, y el demonio que en él habitaba se alzaba rampante, lo que lo capacitaba a llevar a cabo la satisfacción mayor de su alma: torturar a Bâtard.
-Y ahora, disfrutaremos de un poquito de música -solía decir-. ¿Eh? ¿Qué te parece, Bâtard?
No era más que una vieja armónica muy usada, conservada con gran cariño y reparada con paciencia, pero no había otra mejor, y de sus lengüetas plateadas extraía misteriosas y errantes melodías que aquellos hombres no habían oído nunca. Entonces, Bâtard, con la garganta enmudecida y los dientes fuertemente apretados, retrocedía, palmo a palmo, hasta la esquina más alejada de la cabaña. Y Leclère, sin dejar de tocar y con el garrote bajo el brazo, perseguía al animal, palmo a palmo, paso a paso, hasta que ya no podía retroceder más.
Al principio, Bâtard se acurrucaba en el espacio más pequeño que podía, arrastrándose pegado al suelo, pero, según se iba acercando la música, se veía obligado a incorporarse, con la espalda incrustada en los leños de la pared y agitando en el aire las patas delanteras como si quisiera espantar las ondulantes ondas de sonido. Seguía con los dientes apretados, pero su cuerpo se veía afectado por fuertes contracciones musculares, extraños retorcimientos y convulsiones, hasta que todo él terminaba temblando y retorciéndose en un tormento silencioso. Cuando perdía el control, se le abrían las mandíbulas espasmódicamente, y salían intensas vibraciones guturales de un registro demasiado bajo para que el oído humano las pudiera captar. Y después se le abrían los agujeros de la nariz, se le dilataban los ojos, se le ponía el pelo de punta, rabioso por la impotencia, y surgía el dilatado aullido de lobo. Comenzaba con una indistinta nota ascendente que se iba engrosando hasta un estallido de sonido que rompía el corazón, y luego iba desvaneciéndose en una triste cadencia, y luego, otra vez la nota que subía, octava tras octava, el quebranto del corazón, la infinita pena y tristeza desvaneciéndose, desapareciendo, cayendo y muriendo lentamente.
Era un auténtico infierno. Y Leclère, con una intuición diabólica, parecía adivinar su enervamiento y la convulsión de su corazón, y entre lamentos, temblores y los más gravítonos sollozos le arrancaba el último jirón de su pena. Daba miedo, y durante las veinticuatro horas siguientes Bâtard estaba nervioso y tenso, saltando ante los ruidos más corrientes, persiguiendo a su propia sombra, pero, sobre todo, cruel y dominante con sus compañeros de equipo. No mostraba ninguna señal de estar compungido, sino que cada vez estuvo más hosco y taciturno, esperando que llegara su hora con una paciencia inescrutable que comenzó a desorientar y crear zozobra en Leclère. El perro yacía frente a la luz del fuego, sin moverse, durante horas, mirando fijamente a Leclère, que estaba ante él, y mostrándole su odio a través de la amargura de sus ojos.
A menudo sentía el hombre que se había introducido en la misma esencia de la vida: esa esencia invencible que impele al halcón a través de los cielos como un rayo emplumado, que guía al gran pato gris por los parajes, que impulsa al salmón preñado a lo largo de cinco mil kilómetros del impetuoso caudal del Yukon. En tales ocasiones se sentía empujado a expresar la invencible esencia de su vida, y con abundante alcohol, música enloquecedora y Bâtard, se entregaba a grandes orgías, en las que con sus limitadas fuerzas se sentía capaz de cualquier cosa, y desafiaba a cuanto existía, había existido y estaba por venir.
-Ahí hay algo -afirmaba, mientras que la música que surgía de las fantasías de su mente tocaba las cuerdas secretas del ser de Bâtard, dando lugar al largo y fúnebre aullido.
-Consigo que salga con mis dos manos. ¡Así, así! ¡Ja, ja! Es cómico. Es muy cómico. Los sacerdotes cantan salmos, las mujeres rezan, los hombres blasfeman, los pajaritos hacen «pío-pío», y Bâtard hace «guau-guau», y todo es la misma cosa. ¡Ja, ja!
El padre Gautier, un valioso sacerdote, en cierta ocasión lo reprendió, dándole ejemplos concretos del castigo que le podía acarrear su perdición. Nunca volvió a hacerlo.
-Puede que sea así, padre -contestó-. Pero yo creo que pasaré por el infierno como un chasquido, como la cicuta en el fuego. ¿No le parece, padre?
Pero todas las cosas malas terminan alguna vez, igual que las buenas, y así ocurrió con Leclère. Con la bajada de las aguas del verano partió de McDougall para Sunrise en una balsa de pértiga. Se fue de McDougall en compañía de Timothy Brown y llegó a Sunrise solo. Además, se supo que habían peleado antes de partir, porque el Lizzie, un estrepitoso vapor de ruedas de diez toneladas, veinticuatro horas más tarde, cargó con Leclère durante tres días. Y cuando éste embarcó lo hizo con un inconfundible agujero de bala atravesándole el hombro y una historia sobre una emboscada y un asesinato.
En Sunrise había habido una huelga y la situación era muy distinta. Con la invasión de varios cientos de buscadores de oro, whisky en abundancia y media docena de jugadores profesionales bien equipados, el misionero había visto tirada por la borda su labor de años con los indios. Cuando las mujeres indias empezaron a dedicarse a guisar los frijoles y a mantener el fuego vivo para los mineros sin esposa, y los hombres a cambiar sus cálidas pieles por botellas negras y relojes rotos, él se metió en la cama, dijo «Santo cielo» y partió para rendir su última cuenta en una caja alargada y de tosca madera. Tras lo cual los jugadores trasladaron su ruleta y mesas de jugar a las cartas al edificio que ocupaba la misión, y el rechinar de platos y vasos se extendía desde el amanecer hasta la noche y continuaba hasta el nuevo amanecer.
Pero resulta que Timothy Brown era muy estimado entre estos aventureros del Norte. Lo único que había contra él era que tenía mal pronto y un puño siempre dispuesto, poca cosa que compensaba con su buen corazón y clemencia. Por otra parte, Leclère no tenía nada con que compensar. Era «negro», como lo testimoniaba más de una acción inolvidable, y se le odiaba tanto como al otro se le quería. Así que los hombres de Sunrise le pusieron una venda desinfectada en el hombro y lo plantaron ante el juez Lynch.
Era un asunto fácil. Se había peleado con Timothy Brown en McDougall. Con Timothy Brown se había ido de McDougall. Había llegado a Sunrise sin Timothy Brown. Teniendo en cuenta su maldad, la unánime conclusión era que había matado a Timothy Brown. Por su parte, Leclère reconoció los hechos, pero rebatió la conclusión a que habían llegado, dando su propia explicación. A unos cuarenta kilómetros de Sunrise se hallaban él y Timothy Brown impeliendo la barca con la pértiga a lo largo de la rocosa costa. Desde esta costa partieron dos disparos de rifle. Timothy Brown cayó de la balsa y se hundió entre burbujas de color rojo, y esto fue lo último que se supo de Timothy Brown. En cuanto a él, Leclère, cayó al fondo de la barca con una punzada en el hombro. Allí permaneció quieto, mirando a la orilla sin que lo vieran. Al cabo de un tiempo, dos indios asomaron la cabeza y se acercaron a la orilla del agua, llevando entre ellos una canoa de corteza de abedul. Mientras se montaban, Leclère hizo un disparo. Le arreó a uno, que cayó de lado, de la misma manera que Timothy Brown. El otro se metió en el fondo de la canoa, y después la canoa y la barca fueron río abajo en una pelea a la deriva. A continuación, se vieron atrapados en una corriente que se bifurcaba y la canoa pasó a un lado de una isla y la barca de pértiga a la otra. Esto es lo último que se supo de la canoa, y él llegó a Sunrise. En cuanto al indio, por la forma que saltó de la canoa, estaba seguro de que lo había derribado. Y eso era todo.
No se consideró la explicación adecuada. Le concedieron una tregua de diez horas mientras el Lizzie bajaba a investigar. Diez horas más tarde regresó resoplando a Sunrise. No había nada que investigar. No se había encontrado ninguna prueba que confirmara sus declaraciones. Le dijeron que hiciera el testamento porque era propietario de una concesión de cincuenta mil dólares en Sunrise y ellos eran gente que exigían que se cumpliera la ley, pero también la administraban con justicia.
Leclère se encogió de hombros.
-Pero una cosa, por favor -dijo-. Lo que ustedes llamarían un pequeño favor. Eso es, un pequeño favor. Dono mis cincuenta mil dólares a la Iglesia, y mi perro esquimal, al demonio. ¿Que cuál es el pequeño favor? Primero, lo cuelgan a él, y después, a mí. ¿A que es buena idea?
Estuvieron de acuerdo en que lo era: sí, que «Hijo del Infierno» abriera paso a su amo a través de la última frontera, y la ejecución se llevaría a cabo en la orilla del río, donde una gran pícea se alzaba solitaria. Slackwater Charley hizo un nudo de reo en el extremo de una soga de arrastre, y tras deslizar el nudo sobre la cabeza de Leclère, se lo ajustó fuerte al cuello. Con las manos atadas a la espalda, lo subieron sobre una caja de galletas. Después, pasaron el cabo de la cuerda corrediza sobre una rama que colgaba, dejándola tensa y firme. Al dar una patada en la parte baja de la caja, se quedaría colgando en el aire.
-Ahora vamos con el perro -dijo Webster Shaw, en otro tiempo ingeniero de minas-. Tendrás que ponerle la cuerda, Slackwater.
Leclère sonrió. Slackwater mascó un poco de tabaco, hizo un nudo corredizo y con calma enrolló unas cuantas vueltas en su mano. Se detuvo un par de veces para sacudirse unos mosquitos muy molestos de la cara. Todos se quitaban mosquitos menos Leclère, alrededor de cuya cabeza se podía ver una pequeña nube. Incluso Bâtard, que yacía completamente extendido en el suelo, podía apartar los insectos de sus ojos y de su boca frotando con las patas delanteras.
Pero mientras Slackwater esperaba a que Bâtard levantara la cabeza, se oyó un ligero grito en el silencio del aire y se divisó a un hombre que venía corriendo por la meseta desde Sunrise y agitaba las manos. Era el tendero.
-¡Déjenlo, muchachos! -dijo, jadeando al acercarse a ellos.
-El pequeño Sandy y Bemardotte acaban de llegar -explicó mientras recuperaba la respiración-. Desembarcaron abajo y subieron por el atajo. Han traído a Beaver con ellos. Lo recogieron de su canoa, que estaba atrancada en un pequeño canal, con un par de agujeros de bala. El otro tipo era Klok-Kutz, el que dio una paliza de muerte a su mujer y se quitó del medio.
-¿Lo ven? ¡Lo que les dije! -gritó Leclère, entusiasmado-. Ése es sin lugar a duda. Lo sé. Les dije la verdad.
-Lo que hay que hacer es enseñarles modales a estos malditos indios -dijo Webster Shaw-. Se están haciendo gordos y descarados y vamos a tener que bajarles los humos. Reúne a todos los muchachos y a colgar a Beaver para que sirva de escarmiento. Ése va a ser el programa. Vayamos a ver lo que tiene que decir en su defensa.
-¡Eh, M'sieu! -gritó Leclère cuando el grupo comenzó a desaparecer a la luz de crepúsculo en dirección a Sunrise-. Me gustaría mucho poder ver la función.
-¡Te soltaremos cuando volvamos! -gritó Webster por encima del hombro-. Entre tanto, recapacita sobre tus pecados y los caminos de la providencia. Te hará bien, así que agradécelo.
Y como sucede con los hombres que están acostumbrados a correr grandes riesgos, que tienen los nervios templados y mucha dosis de paciencia, así ocurría a Leclère, que se dispuso a la larga espera, es decir, que se preparó mentalmente para ello. El cuerpo no podía tener ningún alivio, porque la cuerda tirante lo obligaba a permanecer rígido y erguido. La más mínima relajación en los músculos de las piernas le incrustaban en el cuello el nudo de la tosca soga, mientras que la posición erguida le producía mucho dolor en el hombro herido. Sacaba el labio superior hacia afuera y soplaba hacia arriba de la cara para quitarse los mosquitos de los ojos. Pero la situación compensaba, después de todo, pues bien valía la pena padecer un poco físicamente a cambio de haber sido arrancado de las fauces de la muerte; lo que sí era mala suerte era que se iba a perder el ahorcamiento de Beaver.
Y así estaba él meditando, hasta que sus ojos se tropezaron con Bâtard, dormido sobre el suelo, despatarrado y con la cabeza entre las patas delanteras. Y entonces Leclère dejó de meditar. Estudió al animal detalladamente, esforzándose por apreciar si el sueño era real o fingido. Los costados de Bâtard latían regularmente, pero a Leclère le parecía que el aire entraba y salía una pizca demasiado deprisa; también le parecía que todos sus pelos estaban en un estado de alerta y vigilancia que desmentían ese aparente sueño a pierna suelta. Habría dado su concesión de Sunrise por estar seguro de que el perro no estaba despierto, y una vez, cuando una de sus patas crujió, miró rápido y temeroso a Bâtard para ver si se alzaba. No se levantó entonces, pero más tarde lo hizo, lenta y perezosamente, se estiró y miró a su alrededor con cuidado.
-Sacredam -dijo Leclère sin aliento.
Tras asegurarse de que nadie lo podía ver ni oír, Bâtard se sentó, sonrió con el labio superior, levantó la vista hacia Leclère y se lamió los labios.
-Ya ha llegado mi hora -dijo el hombre con una fuerte y sardónica carcajada.
Bâtard se acercó, la oreja inútil colgando; la soga, agarrada hacia delante, dando muestras de una comprensión diabólica. Echó la cabeza hacia un lado burlonamente, avanzando con pasos afectados y juguetones. Frotó su cuerpo suavemente contra la caja hasta que se tambaleó una y otra vez. Leclère se balanceó con cuidado, tratando de mantener el equilibrio.
-Bâtard -dijo despacio-. Ten cuidado. Te mataré.
Bâtard gruñó al oír estas palabras y movió la caja con más fuerza. Después se alzó sobre las patas traseras y con las delanteras lanzó todo su peso contra la parte más alta de la caja. Leclère dio una patada, pero la soga le mordió el cuello, frenándole tan bruscamente que casi pierde el equilibrio.
-¡Eh, tú! ¡Fuera, largo de aquí! -gritó Leclère.
Bâtard retrocedió unos veinte pies con ligereza diabólica en su porte, que era inconfundible para Leclère. Recordó cómo el perro a menudo rompía la costra de hielo en el agujero de agua, izándose y lanzando sobre él toda la fuerza de su cuerpo, y al recordarlo comprendió lo que estaba pasando por su cabeza. Bâtard miró a su alrededor y se detuvo. Hizo una mueca, mostrando sus blancos dientes, a la que contestó Leclère, y a continuación lanzó su cuerpo con todas sus fuerzas contra la caja.
Quince minutos más tarde, Slackwater Charley y Webster Shaw, al regresar, pudieron ver a través de la tenue luz cómo se balanceaba un péndulo fantasmagórico hacia adelante y hacia atrás. Cuando rápidamente se acercaron, reconocieron el cuerpo inerte del hombre y algo vivo que, aferrado a él, no dejaba de sacudirlo y daba lugar al balanceo.
-¡Oye, tú! ¡Largo de ahí, «Hijo del Infierno»! -gritó Webster Shaw.
Pero Bâtard le dirigió la mirada y le ladró amenazador, sin abrir sus mandíbulas.
Slackwater Charley sacó el revólver, pero la mano le temblaba como si tuviera escalofríos y se le caía.
-Toma, cógela tú -dijo, pasándole el arma.
Webster Shaw soltó una risa seca, fijó el blanco entre los ardientes ojos y apretó el gatillo. El cuerpo de Bâtard se retorció con el impacto, golpeó el suelo espasmódicamente durante un momento, y de repente se quedó inerte. Pero sus mandíbulas continuaron apretadas con fuerza.
(