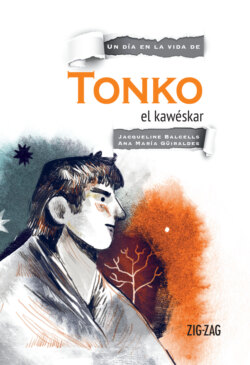Читать книгу Tonko, el kawéskar - Jacqueline Balcells - Страница 4
ОглавлениеEl llamado del mar
Puerto Edén, 1960
La aurora había dejado paso a un horizonte blanquecino de aguas que se confundía con el cielo claro. Una bandada de pájaros negros volaba en formación, haciendo piruetas sobre lo alto. Las nubes formaban islotes viajeros que corrían a gran velocidad, impulsadas por un viento que despeinaba apenas los escasos matorrales de la costa. A lo lejos, el ladrido de un perro repetía sin descanso su inútil llamado. La arena húmeda y oscurecida por la lluvia nocturna no se levantaba con el abrazo del viento.
Tonko estaba de pie frente al mar. Sus brazos se cruzaban sobre el pecho y sus dos piernas, cortas y musculosas, se plantaban firmes y abiertas sobre la arena. Llevaba allí por lo menos media hora y sus ojos se fijaban en esas aguas movedizas con la insistencia del que espera una aparición. El cabello caía tieso sobre su frente estrecha y el rostro impasible mostraba la huella de alguna peste o de viejas heridas mal cicatrizadas.
Alrededor de él, algunos perros se entretenían persiguiendo a los pequeños pájaros que corrían sobre la arena, jugando a escapar de las olas. Sus carreras no perturbaban la profunda meditación de Tonko, que continuaba en su contemplación del mar. Uno de los perros permanecía echado a sus pies y lamía de vez en cuando los gruesos tobillos del indio, acompañándolo en su inmovilidad. En ese momento, la imaginación del joven kawéskar se solazaba bogando por los canales, con la mirada alerta al menor indicio de una presa marina. El viento, dulce y benéfico, soplaba tras su canoa y él de pie, con el arpón en su mano, esperaba el momento para perforar la dura piel de una foca. En sus ensoñaciones nunca faltaba un barco lleno de hombres blancos que aplaudían su hazaña y luego lo invitaban a formar parte de su tripulación. Quizás después él y los blancos beberían juntos ese licor fuerte, que hacía cantar y reír.
Una respiración ruidosa se escuchó a las espaldas de Tonko. Era Yuras quien se acercaba, con una banda de cuero ciñendo su frente y el paso arrastrado que dan los años.
–Hasta cuándo miras lo que no existe, Tonko– murmuró el recién llegado, deteniéndose junto al perro, que movió la cola con desgano.
La pregunta, hecha en un murmullo cortado, no tuvo respuesta.
La cabeza de Yuras se balanceaba lentamente mientras hablaba:
–Tus ojos me dicen que las palabras de ese hombre blanco no se salen de tu cabeza, Tonko.
Yuras continuó esperando la respuesta de Tonko. Y como esta no se hacía oír, siguió:
–Ayayema me llevará pronto y tú eres un hombre que decide su propia vida: tienes canoa, tienes mujer, tienes tus propios deseos. Pero yo puedo decirte lo que yo veo en esos hombres blancos.
Yuras movió los brazos para dar fuerza a sus palabras:
–Y yo puedo decirte, Yuras, cómo es la vida que llevamos en Puerto Edén –respondió Tonko, dando mucho tiempo a cada palabra que salía de su boca.
–Nada bueno para nosotros trae el hombre blanco, Tonko– insistió el viejo, en un cloqueo monótono.
–¿Vas a hablarme otra vez de Lautaro?
–Sí. Porque mi memoria guarda el momento en que se llevaron al más inteligente y al más fiero de nuestros jóvenes a Santiago, para educarlo. No me olvidaré nunca del día en que regresó, vestido con un uniforme que brillaba tanto como sus ojos...
–No sigas, viejo. Ya sé la historia.
Como si no escuchara, Yuras continuó, impertérrito:
–Pero no eran los ojos del amigo que yo quería; eran los ojos de un desconocido los que entonces nos miraban. Un desconocido que se avergonzaba de los suyos.
Yuras calló súbitamente, como si el recuerdo le doliera. No quería que su corazón latiera presagiando la muerte, por eso trató de calmarse para que su cuerpo siguiera con el vigor de siempre, a pesar de sus años.
Instantes después, la voz de Tonko se hizo oír:
–Todos saben que Lautaro Edén Wellington volvió a ser un cazador de focas, un navegante, un kawéskar valiente, un hombre sin miedo, uno de los de antes.
El viejo Yuras se cogió la cabeza entre las dos manos y se dio unos golpes, como para ayudarse a ordenar sus pensamientos.
–Tonko, Tonko, Tonko –murmuró el anciano–. No olvides que Lautaro Edén Wellington nos maltrató, trajo las reglas del hombre blanco a las islas, nos dividió, dejó abandonados a los viejos en Edén, mató a los que no obedecían sus órdenes, se transformó en un borracho y prefirió hacer tratos con loberos a practicar el tchas1 con los suyos.
Las manos del viejo quedaron extendidas hacia lo alto.
–Tú dices eso, porque no tuviste el valor de seguirlo. Preferiste pudrirte en tu choza, alimentado por los restos que te daba el hombre blanco –la voz de Tonko era un susurro cortante y sus ademanes se extendían, ampulosos.
–¿Y tú crees que te va a cambiar la vida dejando a los tuyos para seguir a esos borrachos que han venido a comprarte, porque te encuentran fuerte y sano? –Yuras respiró hondo, tomó aliento y siguió–: ¿Tú crees que va a mejorar tu vida cuando dejes a tu mujer y a ese hijo que viene, que será el más nuevo de nuestro pueblo? –El viejo calló y miró hacia lo alto. Parecía buscar palabras en el cielo–: ¿Crees que por beber con ellos y usar las ropas de ellos vas a ser un Tonko diferente al Tonko de Puerto Edén?
Yuras había hablado como si estuviera cantando para sí mismo y acompañaba sus frases con parpadeos, guiños y muecas.
Tonko no respondió. Se dio vuelta y caminó hacia su choza, seguido por el perro famélico, que cada cierto trecho detenía su marcha para rascarse el lomo con furia.
1 tchas: en lengua kawéskar, actos gratuitos de correspondencia, de participación entre los individuos del grupo. Es la acción de dar a los demás sin esperar nada a cambio.
Pueblos en extinción
En el mundo de hoy no solo hay flores, animales o aves en extinción. También hay grupos humanos que se están acabando. Así, en Australia y también en Sudamérica, algunos pueblos están desapareciendo y otros ya han desaparecido completamente. Entre estos últimos, están los chonos, que habitaban en las cercanías de Chiloé, cuya extinción pasó inadvertida para el resto del mundo.
De los grupos étnicos que aún sobreviven –aunque no sabemos hasta cuándo– están los selk'nam, los yámanas y los kawéskar. Ellos viven en las tierras más desérticas y desoladas del mundo: la Tierra del Fuego en la Patagonia chilena.
La extinción de estos indígenas, según estudios antropológicos, se debe a causas complejas con muchos factores, entre los cuales está el contacto con otros pueblos, que los hizo vulnerables ante ciertas enfermedades, como la sífilis y la tuberculosis.
La Tierra del Fuego
“Tristes soledades donde la muerte más que la vida parece reinar soberanamente”. Así describía Darwin el extremo austral del continente americano, y tenía mucha razón. Los archipiélagos de Tierra del Fuego están ahogados durante todo el año por torrentes de lluvia y abrumados por la fuerza de la tempestad. Una continua capa de nubes bajas, lluvia y huracanes; el inmenso glaciar patagónico, acantilados de granito desnudo y un bosque húmedo y compacto forman los elementos de este paisaje. Y tanto es así, que cuando a veces surge el sol, se crea un universo nuevo: la desnudez de la roca se destaca hasta en sus menores detalles; el bosque vive con sus luces y sombras; el macizo cordillerano bloquea el inmenso horizonte.
Y ahí, en esas tierras desoladas, vive hasta hoy uno de esos grupos humanos que se extingue: los kawéskar.
El guanaco: un animal en extinción
Este animal, pariente de la llama, pero más rápido y ágil, parece haber constituido durante mucho tiempo la base de la alimentación de los pueblos que vivían en las costas de Tierra del Fuego. Hasta una época muy reciente, el guanaco vivía en grandes rebaños en los llanos de la Patagonia. Pero cuando se introdujo la crianza del cordero, los guanacos empezaron a desaparecer por la persecución de los colonos que estaban convencidos de que los corderos se contaminaban con la vecindad de este animal. Por otra parte, el comercio de las pieles de los guanacos jóvenes era muy lucrativo. Hacia la mitad de diciembre, los trabajadores de las estancias comenzaban a “guanaquear” a caballo y con boleadoras. La especie no resistió. Actualmente solo se encuentran los últimos rebaños en los lugares más retirados de la Patagonia.
Los antiguos kawéskar se alimentaban de carne de guanaco. Hoy día, ellos ni siquiera tienen un recuerdo de este animal.
El avestruz: otro animal que se acaba
Los primitivos habitantes de la Patagonia se alimentaban de los huevos de avestruz y también de su carne, pero solo cuando lograban atraparlas, ya que la rapidez y desconfianza de estas enormes aves dificultaban su caza. Cada nido contenía de veinte a cuarenta huevos de gran tamaño, lo que suministraba a los indígenas una alimentación sustancial. Hoy día, aunque la caza de avestruces está prohibida, el comercio de las plumas aún se permite. En las grandes estancias de la zona seca y desnuda de la Patagonia, las avestruces son aún relativamente numerosas. Pero han ido desapareciendo, pues no pueden resistir a sus perseguidores a caballo; las avestruces son incapaces de saltar las barreras o pasar entre las alambradas de púas, como lo hacen los guanacos.
El puma, el zorro y el cururo
Entre otras especies de animales propias de la pampa, cuyos restos se encuentran en los antiguos campamentos de los nómades marinos, hay que citar al puma, al zorro y al cururo.
El puma, o león de América, vive de preferencia en las regiones de bosques poco espesos de la precordillera.
El zorro rojo, o culpeo, carnívoro de tamaño más grande y más macizo que el zorro, debió abundar en otros tiempos, a juzgar por el número de osamentas encontradas en la zona. Este animal, igual que el puma, es perseguido a causa de los estragos que produce en los rebaños. El zorro culpeo vive en la región de los archipiélagos y se alimenta de aves marinas, huevos y probablemente mariscos.
Otra variedad de zorro que se encuentra en la Patagonia, es el zorro gris. Es mucho más pequeño, más elegante y más fino que el culpeo.
El cururo, roedor del tamaño de una rata grande, habitaba en toda la Patagonia y Tierra del Fuego y servía de alimento a los pobladores. Este animal vive en galerías bajo tierra y ciertos lugares del suelo están literalmente minados por ellos.
Entre las aves que servían de alimento a los habitantes de la región están el cisne de cuello negro y la avutarda gris, llamada caiquén. Esta última, exclusivamente herbívora, es considerada como una plaga en los terrenos de crianza, pues los ensucia con sus excrementos.
Animales que ya no están: El hippidium y el mylodón
No se puede dejar de nombrar especies de animales que se han extinguido completamente en el transcurso de los tiempos: un equino, el hippidium, y un perezoso gigante, el mylodón.
Restos de estas dos especies han sido descubiertos en la región de Última Esperanza. Es célebre la gruta donde fue encontrado en el verano de 1896 un gran pedazo de piel de mylodón, que conservaba todavía adheridos sus pelos y parte de sus huesos. Años más tarde se desenterraron otros fragmentos del esqueleto de este animal.
El pueblo kawéskar
El kawéskar es el indígena que ocupa el territorio más extenso de la Patagonia.
Cuando Hernando de Magallanes divisó por primera vez las costas del estrecho, vio fogatas brillando en la orilla. Desde ese entonces hasta hoy han pasado más de cuatro siglos y, pese a todas las expediciones militares y científicas que han ido a los archipiélagos de Magallanes, nunca se pudo establecer el número de los kawéskar que vivieron durante ese tiempo en la zona. Esto sucedió porque la población de estos indígenas erraba sin cesar, huía de los blancos y se escondía en los rincones más inaccesibles del archipiélago. Y como no se conocía en su totalidad el área de distribución de los kawéskar, se creía que cada grupo encontrado en cualquier parte era una tribu distinta de las tribus vecinas. Esto llevó a los arqueólogos a distribuirlos en una serie de grupos étnicos que correspondían al lugar geográfico donde los encontraban, sin pensar que esos nómades se podían mover a través de considerables distancias. Por eso, en el curso de cuatro siglos de exploración, los navegantes encontraron kawéskar en todos sus itinerarios, en todas las bahías donde anclaron, en todas las costas donde naufragaron sus naves. Los indios estaban siempre diseminados y reunidos en pequeños grupos.
Contactos con los chilotes: el comienzo del fin
Desde 1880 a 1930 los kawéskar empezaron a relacionarse con más frecuencia con los extranjeros: los chilotes y los blancos. Y se podría decir que este fue el principio del fin del pueblo kawéskar.
El contacto con los chilotes se produjo cuando las goletas chilotas se dispersaban por los archipiélagos, cerca de los roqueríos, en busca de focas. Su trabajo consistía en matar y despojar a las focas recién nacidas y también a las adultas de sus pieles. Para esto establecían campamentos donde se faenaban los animales, y estos campamentos eran visitados continuamente por otras goletas que iban en busca de las pieles ya faenadas.
A pesar de su aversión por los chilotes, los kawéskar comenzaron a establecerse cerca de sus campamentos. Empezaban por ser desafiantes, pero entraban después en confianza gracias a pequeños regalos, hasta llegar poco a poco a suministrar mano de obra a los loberos. A cambio del trabajo, recibían alimentación, como papas, cebollas y café de higo. Y a cambio de sus capas de pieles, de nutria y de coipo, recibían ponchos y frazadas de lana, cambio que evidentemente no los favorecía.
Codicia, violencia y muerte
Muchas veces los kawéskar robaban todo lo que excitaba su codicia en los campamentos chilotes, como chalupas, velas y fusiles. Cuando eran sorprendidos, se producía una riña salvaje que terminaba con una masacre, en la que no se distinguían inocentes de culpables. Así fueron exterminadas familias enteras, incluyendo niños de meses. Por otra parte, los loberos raptaban mujeres kawéskar y también muchachos para hacerlos marineros. Y cuando eran ellos los descubiertos, nuevamente se producían las violencias. Pero así y todo, un número considerable de kawéskar fueron llevados a Chiloé, Puerto Montt y Punta Arenas.
Este contacto con los loberos introdujo entre los kawéskar el alcohol y difundió las enfermedades que más tarde los exterminarían casi por completo.