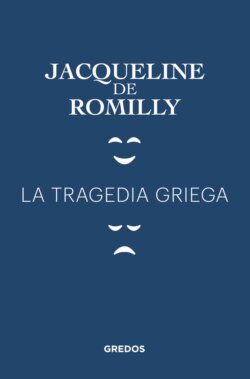Читать книгу La tragedia griega - Jacqueline de Romilly - Страница 4
INTRODUCCIÓN LA TRAGEDIA Y LOS GRIEGOS
ОглавлениеHaber inventado la tragedia es una valiosa distinción honorífica; y esa distinción les corresponde a los griegos.
En efecto, hay algo fascinante en el éxito que obtuvo este género. Porque, en la actualidad, veinticinco siglos después, se siguen escribiendo tragedias. Se escriben en todo el mundo. Además, periódicamente, se siguen retomando temas y personajes de los griegos: se escriben Electra y Antígona.
En este caso, no se trata en absoluto de una simple fidelidad a un pasado brillante. Es evidente, en efecto, que la irradiación de la tragedia griega radica en la amplitud de la significación y en la riqueza de pensamiento que los autores supieron imprimirle: la tragedia griega presentaba, en el lenguaje directamente accesible de la emoción, una reflexión sobre el ser humano. Sin duda, ese es el motivo por el cual, en las épocas de crisis y de renovación, como la nuestra, se siente la necesidad de regresar a esta forma inicial del género. Se ponen en cuestión los estudios helenísticos, pero por todas partes se representan las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, porque en ellas esa reflexión sobre el hombre brilla con su fuerza primordial.
En efecto, si los griegos inventaron la tragedia, hay que decir también que entre una tragedia de Esquilo y una tragedia de Racine existen profundas diferencias. El marco de las representaciones ya no es el mismo, ni la estructura de las obras. El público no se puede ya comparar. Y lo que más ha cambiado es el espíritu interno. Del esquema trágico inicial, cada época o cada país proporciona una interpretación diferente. Pero es en las obras griegas donde se manifiesta con mayor fuerza, porque en ellas se muestra en su desnudez primigenia.
Fue, por lo demás, en Grecia, una eclosión repentina, breve y deslumbrante.
La tragedia griega, con su cosecha de obras maestras, duró en total ochenta años.
Por una relación que no puede ser casual, esos ochenta años se corresponden exactamente con el momento de florecimiento político de Atenas. La primera representación trágica ofrecida en las Dionisias atenienses se remonta, al parecer, hacia el año 534 a. C., bajo Pisístrato. Pero la primera tragedia que se conserva (es decir, que los antiguos consideraron digna de ser estudiada) se sitúa inmediatamente después de la victoria obtenida por Atenas sobre los invasores persas. Y lo que es más, esa obra perpetúa su recuerdo: la victoria de Salamina, que funda el poder ateniense, se produjo en 480 a. C., y la primera tragedia que se conserva es de 472 a. C. y se trata precisamente de Los persas, de Esquilo. Luego, las obras maestras se suceden. Cada año el teatro ve cómo nuevas obras —realizadas por Esquilo, Sófocles, Eurípides— se presentan a certamen. Las fechas de estos autores son parecidas; sus vidas tienen elementos comunes. Esquilo nació en 525 a. C.; Sófocles, en 495 a. C.; Eurípides, hacia 485 o 480 a. C. Varias obras de Sófocles y casi todas las de Eurípides se representaron después de la muerte de Pericles, durante esa guerra del Peloponeso en que Atenas, prisionera de un imperio que ya no podía conservar, sucumbió finalmente a los ataques de Esparta. Tras veintisiete años de guerra, en 404 a. C., Atenas perdió todo el poder que había conseguido al finalizar las guerras médicas. En esta fecha, hacía ya tres años que había muerto Eurípides, y dos Sófocles. Se siguieron representando algunas de sus obras que habían quedado inacabadas o todavía no se habían representado. Y luego, eso fue todo. Si dejamos al margen Reso, una tragedia que llegó hasta nosotros como perteneciente a Eurípides pero cuya autoría es muy dudosa, ya no poseemos, después de 404 a. C., más que nombres de autores o de obras, fragmentos y alusiones, a veces severas. A partir de 405 a. C., Aristófanes, en Las ranas, no veía otra manera de preservar el género trágico que ir a buscar a los infiernos a uno de los poetas desaparecidos. Cuando, a mediados del siglo IV a. C. el teatro de Dioniso se reconstruyó en piedra, se decoró con estatuas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y, a partir de 386 a. C. (al menos es la fecha probable), se empezó a incluir en el programa de las Dionisias la reposición de una tragedia antigua. La vida misma de la tragedia se desvaneció al mismo tiempo que se desvanecía la grandeza de Atenas.
O dicho de otro modo, cuando actualmente hablamos de tragedia griega, nos basamos casi enteramente en las obras conservadas de los tres grandes trágicos: siete tragedias de Esquilo, siete de Sófocles y dieciocho de Eurípides (si incluimos Reso). El elenco de estas treinta y dos tragedias se remonta, aproximadamente, al reinado de Adriano.[1]
Es poco desde cualquier punto de vista. Es poco si pensamos en todos los autores que solo conocemos indirectamente y de los que apenas logramos hacernos una idea (en especial los grandes predecesores: Tespis, Pratinas y, sobre todo, Frínico). Es poco si pensamos en los rivales de los tres grandes (como los hijos de Pratinas y de Frínico, Ión de Quíos, Neofrón, Nicómaco y muchos otros, entre los que estaban los dos hijos de Esquilo, Euforión y Eveón, y su sobrino Filocles el Viejo). Es poco, en fin, si pensamos en los continuadores de Eurípides, entre los cuales estaban Yofón y Aristón, los dos hijos de Sófocles, y sobre todo autores como Critias y Agatón, o, más tarde, Carcinos. Y es muy poco, finalmente, si pensamos en la producción misma de los tres grandes, ya que Esquilo compuso, al parecer, noventa tragedias, Sófocles escribió más de cien (Aristófanes de Bizancio conocía ciento treinta, de las que siete se tenían por apócrifas) y Eurípides, en fin, escribió noventa y dos, de las que seguían conociéndose sesenta y siete en la época en que se escribió su biografía. Por tanto, el naufragio es inmenso, y cuando hablamos de las tragedias griegas es necesario no perder de vista que, lamentablemente, no conocemos más que una treintena de entre más de mil. Y que, desde luego, sin la menor duda, nos parecerían tan hermosas como las que poseemos. Desde el comienzo, por lo demás, Esquilo, Sófocles o Eurípides no siempre fueron los vencedores en los certámenes anuales.
Pero, por extraño que parezca, estas cerca de treinta obras repartidas en menos de ochenta años dan testimonio no solo de lo que fue la tragedia griega, sino también de su historia y de su evolución. Queda una franja de sombra más acá o más allá de los dos límites entre los cuales se encierra la vida del género a su más alto nivel: estos límites forman como un umbral que no se puede traspasar sin caer en lo que todavía no es, o lo que ya no es, la tragedia digna de ese nombre. Entre los dos, entre el «todavía no» y el «ya de ninguna manera», un poderoso impulso arrastra la tragedia en un movimiento de renovación que se va precisando año tras año. En muchos aspectos, la diferencia entre Esquilo y Eurípides es mayor y más profunda que la que existe entre Eurípides y Racine.
Esta renovación interior presenta dos aspectos complementarios. En efecto, el género literario evoluciona, sus medios se enriquecen, sus formas de expresión varían. Sería posible escribir una historia de la tragedia que se presentara como continua y pareciera independiente de la vida de la ciudad y del temperamento de los autores. Pero, por otra parte, sucede que esos ochenta años, que van desde la victoria de Salamina hasta la derrota de 404 a. C., marcan en todos los terrenos un florecimiento intelectual y una evolución moral absolutamente sin igual.
La victoria de Salamina había sido lograda por una democracia totalmente nueva y por hombres todavía impregnados en la enseñanza piadosa y altamente virtuosa de Solón. Después, la democracia se desarrolló rápidamente. Atenas fue testigo de la llegada de los sofistas, esos maestros de pensamiento que eran antes que nada maestros de retórica, y que ponían todo en tela de juicio, proponiendo, en lugar de las viejas doctrinas, mil ideas nuevas. Finalmente, Atenas conoció, tras el orgullo de haber afirmado gloriosamente su heroísmo, los sufrimientos de una guerra prolongada, de una guerra entre griegos. El clima intelectual y moral de los últimos años del siglo es tan fecundo en obras y en reflexiones como el de comienzos de siglo, pero su índole no puede ser más diferente. Y la tragedia refleja, año tras año, esta transformación. Vive de ella. Se alimenta de ella. Y la amplifica con obras maestras diferentes.
Entre la evolución totalmente exterior de las formas literarias y la renovación de las ideas y los sentimientos, hay, con toda evidencia, una relación. La flexibilidad de los medios se explica por el deseo de expresar otra cosa; y un desplazamiento continuo de los intereses implica una evolución igualmente continua en los procedimientos expresivos. Dicho de otra manera, la aventura que refleja la historia de la tragedia en Atenas es la misma bien se observe al nivel de las estructuras literarias, bien al de las significaciones y de la inspiración filosófica.
Solo a condición de haber seguido, en su impulso interno, esta doble evolución, se puede abrigar la esperanza de comprender en qué consiste el principio común y discernir de esa manera —más allá del género trágico y los autores de tragedias— qué es lo que constituye el espíritu mismo de estas obras, es decir, lo que después de ellas ya nunca hemos dejado de llamar lo trágico.