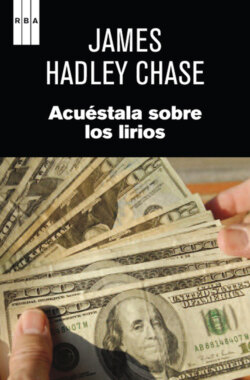Читать книгу Acuéstala sobre los lirios - James Hadley Chase - Страница 4
1
ОглавлениеI
Era una de esas cálidas y agotadoras mañanas de julio, agradables cuando estás en bañador en la playa junto a tu rubia favorita pero difíciles de soportar si estás encerrado en una oficina, como era mi caso. Por la ventana abierta se colaba el murmullo de las olas, el zumbido de los aviones y el ruido del tráfico del Orchid Boulevard. El sistema de aire acondicionado, escondido en las entrañas de los edificios Orchid, se las apañaba perfectamente para mantener a raya las temperaturas en ascenso. Los rayos del sol, calientes y dorados, proyectaban dibujos sobre la alfombra que Paula había comprado para impresionar a los clientes y que a mí me parecía demasiado cara para ponerle un pie encima.
Me senté en mi escritorio, sobre el cual había dejado unas cuantas cartas para que Paula creyera que estaba trabajando, si llegaba a entrar. Detrás de unos espectaculares libros legales había un vaso de whisky lo suficientemente fuerte para rajar cemento. Cada vez que me acercaba a él, el hielo tintineaba.
Solo tres años y medio antes había fundado la compañía Universal Services, una organización que se hacía cargo de cualquier cosa: desde pasear a un cachorrillo hasta coger por las orejas a un usurero en pleno festín con el dinero de mi cliente. Era, en esencia, un negocio para millonarios y con tarifas muy caras. Pero, en fin, en Orchid City los millonarios son tan numerosos como los granos de arena de la playa. Durante estos tres años y medio nos habíamos divertido, habíamos jugado, habíamos ganado algo de dinero y aceptado trabajos de lo más variados. Incluso tuvimos que hacernos cargo de un asesinato.
Pero en los últimos días, el negocio estaba tan tranquilo como un soltero comiendo bollos en una sala de conferencias. Seguían llegando trabajos rutinarios, pero de esos se encargaba Paula Bensinger; únicamente cuando aparecían asuntos fuera de lo común, mi compañero Jack Kerman y yo nos poníamos manos a la obra. Pero no había aparecido nada fuera de lo común, de modo que no hacíamos más que esperar sentados, vaciando botellas de whisky y fingiendo estar muy ocupados delante de Paula.
Jack Kerman estaba recostado sobre la silla de los clientes. Era un hombre largo, delgado y elegante, con mechones blancos que se destacaban entre su pelo oscuro y un bigotito a lo Clark Gable. Se pasó el vaso helado de whisky por la frente para refrescarse. Llevaba un inmaculado traje color verde oliva, una corbata a rayas rojas y unos llamativos zapatos de piel de ante, blancos con motas verdes. Cada centímetro de su ser tenía el aspecto de haberse fugado de las página de Esquire.
—¡Vaya! —dijo después de un prolongado silencio—. ¡Quítale los brazos y podrías confundirla con la mismísima Venus!
Se acomodó sobre la silla y suspiró.
—¡Por cierto, me encantaría que alguien le arrancara los brazos! ¡Chico, qué fuerte era! Y yo fui lo suficientemente tonto para creer que podría manejarla.
—No empieces —le rogué, levantando mi vaso—. Lo último que necesito en una mañana como esta es un resumen de tu vida amorosa. Prefiero las obras completas de Krafft-Ebing.
—Ese viejo no te llevará a ninguna parte —dijo Kerman con sorna—. Además, todas sus ñoñerías están en latín.
—Te sorprenderías de la cantidad de gente que estudia latín solo para descubrir qué dice. Es lo que llamo matar dos pájaros de un tiro.
—Lo cual nos lleva nuevamente a mi rubia —dijo Kerman, estirando las piernas—. Me la encontré en la tienda de Barney anoche.
—No me interesan las rubias —le dije con firmeza—. En lugar de estar aquí hablando de tus conquistas, deberías estar en la calle tratando de conseguir nuevos clientes. A veces me pregunto para qué te pago.
Kerman se quedó pensativo. En su cara había una expresión de sorpresa.
—¿Quieres trabajar? —preguntó de golpe—. Creía que la idea era que Paula lo hiciera todo mientras nosotros descansábamos.
—Esa es la idea general, pero no estaría mal que de vez en cuando hicieras algo para ganarte la vida.
Kerman se sintió aliviado.
—Por supuesto, de vez en cuando. Por un momento creí que te referías a este momento. —Tomó un trago de su vaso y cerró los ojos—. Ahora, esta rubia de la que te estaba hablando es guapa como ninguna. Cuando le pedí una cita me dijo que no quería saber nada de hombres. ¿Sabes lo que le dije?
—¿Qué le dijiste? —le pregunté, porque de todos modos me lo iba a contar. Además, si yo no le escuchaba sus mentiras, ¿quién iba a escuchar las mías?
Kerman soltó una risotada.
—Señorita, puede que usted no vaya detrás de los hombres, pero las ratoneras tampoco van detrás de los ratones. ¿A que estuve listo? Pues mira, se derritió. No tienes por qué mirarme con esa cara de vinagre. Puede que tú ya lo hayas oído antes, pero para ella era la primera vez. Y surtió efecto.
Después la puerta se abrió sin que me diera tiempo a esconder mi vaso. Entró Paula.
Era alta, morena y adorable. Tenía unos ojos castaños y atentos, y una silueta que suscitaba toda clase de ideas lascivas. A mí, no a ella. Era rápida, implacablemente eficiente e incansable. De hecho, fue ella quien me animó a comenzar con Universal Services, e incluso me prestó dinero durante los difíciles seis meses posteriores a la puesta en marcha de la empresa. El éxito comercial de Universal Services se debía, sin duda, a su habilidad para administrar el negocio. Si yo era el cerebro de la organización, Paula era la médula. Sin ella habríamos cerrado en una semana.
—¿No tenéis nada mejor que hacer que estar ahí sentados bebiendo? —espetó, plantándose delante del escritorio y dirigiéndome una mirada acusatoria.
—¿Es que existe algo mejor? —respondió Kerman con insolencia.
Paula le dedicó una mirada gélida fugaz y acto seguido volvió a clavar sus brillantes ojazos marrones sobre mi persona.
—De hecho, Jack y yo discutíamos sobre la necesidad de conseguir algún nuevo cliente —informé, echándome el pelo para atrás—. Venga, Jack, vayamos a ver qué podemos encontrar.
—¿Dónde buscaréis? ¿En el bar de Finnegan? —preguntó Paula con sorna.
—Esa es una idea absolutamente brillante —dijo Kerman—. Es probable que Finnegan tenga algo para nosotros.
—Antes de iros, podríais ver esto —pidió Paula, y me acercó un sobre alargado—. Acaba de traerlo el portero; lo encontró en el bolsillo de uno de esos abrigos que tan amablemente le has regalado.
—¿De veras? —Cogí el sobre—. Qué extraño. No he usado esos abrigos desde hace más de un año.
—El matasellos lo confirma —dijo Paula, con ominosa calma—. La carta fue enviada hace catorce meses. Supongo que algo pasó: no es posible que la guardases y luego te olvidaras de ella. No serías capaz de hacer algo así, ¿verdad?
El sobre iba dirigido a mí y estaba escrito con una caligrafía apretada y femenina. No lo habían abierto.
—Ni siquiera recuerdo haberlo visto antes.
—No me sorprende. Te olvidas de todo lo que yo no te recuerdo —recriminó Paula con aspereza.
—Uno de estos días, querida harpía —dijo Kerman—, alguien se te plantará y te dará una bofetada.
—No creo que eso la detenga —observé, rasgando el sobre—. Lo he intentado y solo conseguí enfadarla más.
Metí los dedos en el sobre y saqué una nota y cinco billetes de cien dólares.
—¡Santo Dios! —exclamó Kerman, poniéndose en pie—. ¿Le diste eso al portero?
—No empieces tú ahora —dije, y leí la carta.
Crestways
Foothill Boulevard
Orchid City
15 de mayo de 1948
¿Podría citarse conmigo en la dirección arriba indicada mañana a las tres de la tarde? Estoy desesperada por obtener información sobre alguien que está chantajeando a mi hermana. Entiendo que usted se dedica a estas cosas. Por favor, considere esta carta como confidencial y urgente. Le adjunto quinientos dólares como garantía.
JANET CROSBY
Siguió un largo y doloroso silencio. Ni siquiera Jack Kerman encontró algo que decir. Nuestro negocio dependía de las recomendaciones, y retener durante catorce meses un pago de quinientos dólares sin siquiera saberlo no era la mejor carta de presentación.
—Urgente y confidencial —murmuró Paula—. Después de olvidarlo durante catorce meses, se lo da al portero para que se lo cuente a sus amiguitos. ¡Brillante!
—¡Cierra el pico! —gruñí—. ¿Por qué nadie reclamó? Debió de creer que su carta se perdió... ¡Un momento! Está muerta, ¿verdad? Una de las chicas de la familia Crosby murió. ¿Fue Janet?
—Creo que sí —dijo Paula—. Lo averiguaré.
—Y desentierra todo lo que tenga que ver con Crosby.
Cuando salió del despacho, dije:
—Estoy seguro de que ha muerto. Creo que tendremos que devolverle este dinero a su familia.
—Si hacemos eso —observó Kerman, a quien no le gustaba devolver dinero—, puede que llamemos la atención de la prensa. Una noticia así sería una pésima publicidad, Vic. Puede que lo mejor sea no decir nada en absoluto.
—No podemos hacer eso. Prefiero ser ineficiente que deshonesto.
Kerman volvió a su butaca.
—Es más seguro dejar que los perros duerman. Crosby es petrolero, ¿verdad?
—Lo era. Está muerto. Murió en un accidente con armas de fuego hace un par de años. —Cogí el cortaplumas y empecé a agujerear el cartapacio—. No entiendo cómo pude olvidar esa carta. Paula nunca me lo perdonará.
Kerman, que conocía bien a Paula, sonrió comprensivamente.
—Pues sí —dijo Kerman—. Y me alegra no estar en tu pellejo.
Seguí haciendo agujeros hasta que Paula apareció con un montón de recortes de periódico.
—No me sorprende que no hayas sabido nada de ella. Murió de un ataque al corazón el 15 de mayo, el mismo día que escribió la carta —dijo, cerrando la puerta de la oficina.
—¿De un ataque al corazón? ¿Cuántos años tenía?
—Veinticinco.
Dejé el cortaplumas y busqué a tientas un cigarrillo.
—No parece una edad para morir de un infarto. De todos modos, sigamos adelante. ¿Qué más tienes?
—No mucho más. Casi todo lo sabíamos ya —dijo Paula sentándose en el borde del escritorio—. MacDonald Crosby ganó millones con el petróleo. Era un hombre duro y difícil de querer, con una mente tan amplia como el espacio entre dos dientes. Hasta 1943 vivió en San Francisco; luego se retiró del negocio y se instaló en Orchid City. Se casó dos veces y tuvo dos hijas: Janet, la mayor por cuatro años de diferencia, era producto de su primer matrimonio, mientras que Maureen fue fruto de la relación con su segunda mujer. Las dos eran completamente opuestas. Janet era estudiosa y se pasaba el día pintando (varios de sus óleos están en el Museo de Arte). Al parecer tenía mucho talento, un carácter reservado y un temperamento ácido. Maureen es la guapa de la familia; lleva una vida plagada de excesos, salvaje, vaga y licenciosa. Antes de la muerte de Crosby era frecuente verla en los titulares de los periódicos, de escándalo en escándalo.
—¿Qué clase de escándalos? —pregunté.
—Hace un par de años arrolló y mató a un muchacho en la avenida Central. Los rumores dicen que iba borracha, lo cual parece factible teniendo en cuenta que bebía como si no hubiera mañana. Crosby habló con la policía y la chica quedó en libertad tras pagar una cuantiosa multa por conducción temeraria. En otra ocasión, recorrió Orchid Boulevard a caballo sin nada encima; alguien apostó a que no se atrevería a hacerlo, de modo que lo hizo.
—Déjame comprobar si lo he pillado —dijo Kerman, excitado—. ¿Quién iba sin nada encima, el caballo o la chica?
—La chica, so burro.
—¿Y dónde estaba yo? No la vi.
—Solo pudo cabalgar cincuenta metros antes de que la detuvieran.
—Si yo hubiera estado allí, no la habría dejado avanzar ni siquiera eso.
—No seas basto. Y cállate.
—Parece la víctima ideal de un chantaje —agregué.
Paula asintió con la cabeza.
—Ya sabes lo del accidente de Crosby. Estaba en su despacho limpiando un arma que se disparó y lo mató. Le dejó tres cuartos de su fortuna a Janet, sin condiciones, y un cuarto a Maureen, bajo fianza. Cuando Janet murió, Maureen se quedó con todo y, al parecer, se reformó. No ha aparecido en la prensa desde que murió su hermana.
—¿Cuándo murió Crosby?
—En marzo de 1948, dos meses antes que Janet.
—Qué suerte para Maureen.
Paula arqueó las cejas.
—Janet estaba muy alterada por la muerte de su padre. Nunca fue muy fuerte y, según la prensa, la consternación acabó por matarla.
—Sigo pensando que todas las circunstancias fueron muy favorables para Maureen. No me gusta, Paula. Acúsame de suspicaz, si quieres. Janet me escribe porque están chantajeando a su hermana, y de pronto, muere de un infarto y su hermana consigue dinero. Todo esto es muy sospechoso.
—No veo qué podemos hacer nosotros —dijo Paula frunciendo el ceño—, es imposible trabajar para un cliente muerto.
—¡No lo es! —exclamé, levantando los quinientos dólares—. Podemos devolverle este dinero a sus dueños o podemos tratar de ganárnoslo.
—Ha pasado demasiado tiempo —reflexionó Kerman, dubitativo—. Las pistas ya se habrán enfriado.
—Si es que había pistas... —agregó Paula.
—Ya —dije, echando mi silla hacia atrás—, pero si la muerte de Janet esconde algo siniestro, el tiempo que ha pasado juega a nuestro favor. Cuando nadie te achucha sobre el tema durante catorce meses, tiendes a sentirte seguro y bajar la guardia. Creo que llamaré a Maureen Crosby para preguntarle en qué se gasta el dinero de su hermana.
Kerman dejó escapar un gemido.
—Algo me dice que se han acabado las vacaciones —dijo lastimeramente—. Ya me parecía que era demasiado bueno para que durase. ¿Quieres que me ponga a trabajar ya o prefieres que espere a que vuelvas?
—Espera hasta que regrese —dije, yendo hacia la puerta—. Pero si has hecho planes con esa ratonera de la que me has hablado, más te vale que le digas que se busque otro ratón.
II
Crestways, la propiedad de los Crosby, se escondía detrás de unas paredes cubiertas de buganvillas que se extendían delante de un seto alto y recortado de pino australiano. Detrás de las paredes había una valla recubierta de alambre de espino. Custodiaban la entrada unos pesados portones de madera. En el portón de la derecha había una mirilla. A lo largo de Foothill Boulevard, a espaldas del desierto de Crystal Lake, había media docena de fincas similares, separadas de sus vecinas por cuatrocientas hectáreas de tierra baldía cubierta de matorrales, arena y calor.
Sin mucho interés, bajé la ventanilla de mi Buick convertible de antes de la guerra. Aparte de la inscripción sobre mármol en la fachada que consignaba el nombre de la casa, no había en ella nada particular ni diferente a las otras mansiones de Orchid City. Todas se escondían detrás de muros inexpugnables; todas tenían altos portones de madera para impedir la entrada de visitantes inoportunos; en todas habitaba el mismo silencio reverente, el mismo olor a flores y a jardines bien regados. Aunque no podía ver más allá de las puertas, sabía que allí estarían la magnífica piscina, el acuario, el paseo de piedra y el jardín de rosas de todas las casas. Cuando uno posee un millón de dólares tiene que vivir del mismo modo en que viven los otros millonarios. Quien hace lo contrario, es juzgado negativamente por sus pares. Esa es la forma en que funcionaron, funcionan y funcionarán las cosas cuando uno tiene un millón de dólares.
Nadie parecía tener prisa por abrirme la puerta, así que bajé del coche y me colgué de un extremo de la cadena de la campanilla, que respondió retumbando tenuemente. No ocurrió nada. El sol caía a plomo sobre mí. Demasiado calor para quedarse ahí parado sin hacer nada, así que empujé la puerta, y esta se abrió crujiendo.
Un camino de hierba lo suficientemente grande como para realizar maniobras de tanques guiaba el camino en el interior de la finca. El césped no había sido cortado desde hacía meses, y las dos extensas fronteras herbáceas que crecían a ambos lados de la calzada tampoco habían recibido ninguna atención esa primavera, ni el otoño anterior. Los narcisos y tulipanes eran desordenadas manchas de color marrón entre las peonías muertas. Las plantas crecían completamente enmarañadas y una franja de hierba desdibujaba los bordes del camino; malas hierbas asomaban entre las grietas del camino de asfalto; una rosa olvidada se agitaba perezosamente al son del viento del desierto. Aquel era un jardín abandonado y olvidado. Viéndolo, uno podía imaginar fácilmente al viejo Crosby retorciéndose en la tumba.
Al final de la calzada se hallaba la casa: una mansión de dos pisos, con techo de tejas rojas, persianas verdes y un balcón terraza. Las persianas cubrían las ventanas y no se advertía movimiento alguno en el patio de baldosas verdes. Decidí que era mejor caminar que luchar contra las puertas de entrada para dar paso a mi Buick.
En la mitad de la descuidada calzada había una pérgola cubierta de flores de vid. Bajo su sombra, tres chinos jugaban a los dados. Eran tres hombres sucios y de apariencia estúpida, que fumaban cigarrillos ajenos al resto del mundo. No se molestaron en levantar la mirada, no; ni siquiera cuando me detuve a mirarlos. Pero, después de todo, tampoco se habían molestado en cuidar del jardín durante este tiempo.
Proseguí mi marcha.
La siguiente curva me llevó a la piscina. Tenía que haber una piscina, pero no necesariamente una como aquella. Vacía, los hierbajos y el musgo se acumulaban en sus bordes y en su agrietado fondo. El toldo blanco, que seguramente había lucido muy elegante en otra época, se había soltado y se batía quejumbroso.
En un ángulo recto con respecto a la casa había una hilera de cocheras con sus dobles puertas cerradas. Sentado al sol sobre un tanque de gasolina, un sujeto pequeño tallaba un trozo de madera, ataviado con unos sucios pantalones de franela, una camiseta de tirantes y una gorra de chófer. El tipo alzó la vista y al verme frunció el ceño.
—¿Hay alguien en casa? —le pregunté al tiempo que buscaba un cigarrillo. Cuando lo encontré, lo encendí.
Le costó una vida hallar la fuerza suficiente para decir:
—No me molestes. Estoy ocupado.
—Ya lo veo —respondí, soplándole el humo a la cara—. Me encantaría verte cuando te relajas.
El hombre escupió con toda precisión en una maceta de geranios y siguió con lo suyo. Pasé a ser parte del descuidado paisaje.
Como era imposible conseguir algo útil de aquel tipo y, además, hacía demasiado calor para preocuparse, decidí ir hacia la casa. Subí los anchos escalones de la entrada y llamé al timbre, pero solo obtuve un silencio fúnebre por respuesta. Tuve que esperar mucho tiempo antes de que alguien respondiera a mi llamada. No me importó. Estaba a resguardo del sol, y además en la finca reinaba una atmósfera de sopor y desidia que ejercía en mí una especie de influencia hipnótica. Si me hubiera quedado allí un poco más, también yo habría empezado a tallar madera.
La puerta se abrió, y aquella especie de mayordomo me miró por encima del hombro, de la forma en que miras por encima al sujeto que te ha despertado de una siesta tranquila y agradable. Era un bichejo alto, delgado, de cara larga, pelo gris y un par de ojos muy juntos y amarillentos. Llevaba puesto un chaleco y unos pantalones tan arrugados que parecía haber estado durmiendo con ellos, cosa que probablemente había hecho. No llevaba chaqueta y las mangas de su camisa sugerían que ardían en deseos de pasar por la lavandería, pero que seguían allí por pura pereza.
—¿Sí? —preguntó, distante, levantando las cejas.
—Busco a la señorita Crosby.
Me di cuenta de que, medio oculto en la mano ahuecada, sostenía un cigarrillo encendido.
—La señorita Crosby no recibe visitas ahora —dijo, y comenzó a cerrar la puerta.
—Soy un viejo amigo. Le gustará verme —repliqué, y llevé el pie hacia delante para bloquear el paso de la puerta—. Me llamo Malloy. Dígale mi nombre y espere a ver su reacción. Apuesto a que le encarga una botella de champán.
—La señorita Crosby no se encuentra bien —rebuznó maquinalmente, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro de barrio—. Ya no recibe a nadie más.
—¿Como la señorita Otis?
Esa frase no le impactó en lo más mínimo.
—Le diré que ha llamado.
La puerta se estaba cerrando. No se dio cuenta de mi pie y se sorprendió cuando notó que la puerta no cerraba.
—¿Quién la cuida? —le pregunté sonriendo.
En sus ojos apareció una expresión de desconcierto. Su vida había sido tranquila y apacible durante tanto tiempo que no estaba en forma para hacer frente a un evento inesperado.
—La enfermera Gurney.
—Entonces me gustaría ver a la enfermera Gurney —espeté, cargando mi peso sobre la puerta. La falta de ejercicio, el exceso de sueño, el tabaco y el acceso a una bodega completa habían debilitado sus músculos. Cedió ante mi presión como una flor ante una segadora de árboles y me encontré dentro de una gran sala, frente a un amplio tramo de escaleras en curva que conducía a las habitaciones superiores. A mitad de camino había una figura vestida de blanco: una enfermera.
—Está bien, Benskin —dijo—. Yo me ocuparé de él.
Aquel tipejo alto y delgado se mostró aliviado. Me dedicó una mirada breve, perpleja, y acto seguido cruzó de puntillas la sala.
La enfermera bajó lentamente por las escaleras, consciente de que era agradable a la vista y contenta de que la observaran. Era una enfermera de comedia musical, capaz de subirte la temperatura con una simple mirada. Rubia, con labios color escarlata y ojos sombreados en azul. Un número muy ingenioso, una sinfonía de curvas y sensualidad tan apasionante, viva y caliente como la llama de un soplete de acetileno. Si alguna vez ella tuviera que cuidarme, no me importaría estar en cama por el resto de mis días.
Ahora estaba a mi alcance, y tuve que contenerme para no estirar la mano y tocarla. Noté en la expresión de sus ojos que era consciente de la impresión que me había causado y me pareció que yo le interesaba tanto como ella a mí. Con un largo dedo afilado ocultó un rizo debajo de la cofia; una ceja cuidadosamente depilada se elevó un centímetro; la boca pintada de rojo se curvó en una sonrisa; detrás de la máscara de pestañas unos ojos azul verdosos brillaban y se mantenían alerta.
—Esperaba ver a la señorita Crosby —le dije—. He oído que no está bien.
—Así es. Me temo que ni siquiera tiene fuerzas para recibir visitas.
Tenía una profunda voz de contralto que hacía vibrar mis vértebras.
—Mal asunto —le dije, y eché un vistazo rápido a sus piernas. Puede que las de Betty Grable fueran mejores, pero no mucho mejores—. Acabo de llegar a la ciudad, soy un viejo amigo. No tenía idea de que estuviera enferma.
—Ha estado así los últimos meses.
Tuve la impresión de que la enfermedad de Maureen Crosby no era un tema que la enfermera Gurney quisiera tocar.
—Nada serio, ¿verdad?
—Bueno, no es grave, pero necesita descanso y tranquilidad.
Si lo hubiera necesitado, ese habría sido el momento ideal para un bostezo.
—Bueno, esto es bastante tranquilo —observé, y me sonrió—. Demasiado para usted, supongo.
Eso era todo lo que necesitaba. Podía ver cómo se empezaba a soltar la melena.
—¿Tranquilo? Este sitio podría ser la tumba de Tutankamón —exclamó.
Luego, recordando que era una enfermera criada en la mejor tradición de Florence Nightingale, tuvo la decencia de ruborizarse.
—Creo que no debí haber dicho eso, ¿verdad? No ha sido muy refinado.
—No tiene que ser refinada conmigo —le aseguré—. Yo soy un tipo sociable, que se relaja aún más con un whisky doble mezclado con agua.
—Bien, eso es bueno.
Sus ojos hicieron una pregunta y los míos le contestaron. De repente, se echó a reír.
—Si no tiene nada mejor que hacer...
—Como dice un viejo amigo mío: ¿qué puede ser mejor que esto?
La ceja volvió a levantarse.
—Creo que yo podría darle una respuesta a su amigo.
—Dígamelo a mí.
—Tal vez lo haga, un día de estos. Si realmente desea tomar una copa, venga conmigo; sé dónde esconden el whisky.
La seguí hasta una habitación grande al final del pasillo. Sacudía sus caderas con cada paso, controlando el peso y el contoneo bajo el traje blanco; se movían igual que una pelota de béisbol entre los dedos del lanzador. Podría haberla seguido el día entero.
—Siéntese —dijo, señalando un sofá de dos metros— mientras voy a preparar unas bebidas.
—Bien —repliqué, apoyándome sobre el acolchado sillón—, pero con una condición: nunca bebo a solas. Tengo ideas muy firmes respecto a eso.
—Yo también —dijo.
La observé mientras sacaba una botella de Johnny Walker, dos vasos de medio litro y una botella de agua tónica de un armario de estilo jacobino.
—Podríamos ponerles hielo, pero tendría que pedírselo a Benskin... y creo que ahora mismo podemos prescindir de Benskin, ¿no? —insinuó, mirándome por debajo de esas pestañas que eran como rejas con púas.
—Olvide el hielo —le dije—, y tenga cuidado con la tónica. Esas cosas pueden arruinar un buen whisky.
Sirvió tres centímetros de whisky en dos vasos y añadió una cucharadita de tónica a cada uno.
—¿Le parece bien así?
—Perfecto —le dije, extendiendo una mano bien predispuesta—. Tal vez será mejor que me presente. Soy Vic Malloy. Vic, para los amigos, y todas las rubias guapas cuentan con mi más profunda amistad.
Se sentó, sin preocuparse por ajustarse la falda. Tenía las rodillas bonitas.
—Eres la primera persona que hemos tenido por aquí en cinco meses —dijo—. Había empezado a creer que este lugar estaba maldito.
—En cierto modo, lo está. Ayúdeme un segundo con esto, ¿quiere? La última vez que estuve aquí, esto era una finca, no un proyecto de desierto. ¿Es que ya nadie hace su trabajo por aquí?
Ella encogió unos hombros bien formados.
—Ya sabes cómo son las cosas. A nadie le importa un bledo.
—¿Tan mal está Maureen?
La chica torció el gesto.
—Oye, ¿te importa si hablamos de otra cosa? Estoy bastante cansada de Maureen.
—Tampoco es la niña de mis ojos —dije, probando el whisky. Era lo suficientemente fuerte para provocarle ampollas a un búfalo—. Pero la conozco desde siempre y siento curiosidad. ¿Qué es lo que le sucede exactamente?
Echó la cabellera rubia hacia atrás y dejó correr por la garganta que habitaba dentro de su hermoso cuello casi todo el contenido de su vaso. Por el modo en que se terminó el matarratas, supe que no era la primera vez que bebía.
—No debería decírtelo —murmuró. Y sonrió—. Pero si me prometes no contárselo a nadie...
—A nadie.
—Ha tenido problemas con las drogas y está en plena recuperación. Esto es completamente confidencial.
—¿Está muy mal?
La chica se encogió de hombros.
—Bastante mal.
—Y mientras el gato duerme los ratones van de fiesta, ¿verdad?
—Podría decirse así. Aquí nunca viene nadie y no parece que Maureen vaya a recuperarse pronto. Mientras ella trepa por las paredes y se desgañita, sus empleados se relajan. Es lo más justo, ¿no te parece?
—Claro. Y vaya si se relajan.
La chica se terminó su trago.
—Ahora basta de Maureen. Ya tengo suficiente de ella por las noches como para que también sea el centro de mis conversaciones.
—¿Trabajas por las noches? Eso sí que es una pena.
—¿Por qué? —Los ojos azul verdosos se pusieron alerta.
—Pensé que sería divertido sacarte a pasear una noche y mostrarte algunas cosas.
—¿Qué clase de cosas?
—Para empezar, mi adorable colección de aguafuertes.
Se rió.
—Si hay algo que me guste más que un aguafuerte es una colección de aguafuertes —dijo. Se puso en pie y caminó hasta la botella de whisky. El modo en que movía las caderas me tenía en vilo como un perro de caza—. Déjame que te llene de nuevo el vaso. No estás bebiendo.
—No hace falta. Estoy empezando a hacerme a la idea de que hay mejores cosas que beber.
—¿De veras? —Se sirvió más licor en su vaso. Esta vez dejó el agua tónica a un lado.
—¿Y quién cuida de Maureen durante el día?
—La enfermera Fleming. No te gustaría; odia a los hombres.
—¿Sí? —Se sentó junto a mí, cadera con cadera—. ¿Crees que puede oírnos?
—Si pudiera, daría igual, pero lo cierto es que no puede. Está en el ala izquierda, encima de las cocheras. Cuando Maureen empezó a chillar la pusieron allí.
Eso era exactamente lo que quería saber.
—Al diablo con las resentidas —dije, deslizando mi brazo por la espalda de la chica, que se apretó a mi cuerpo—. ¿Qué hay de ti? ¿También odias a los hombres?
—Depende de qué hombre hablemos.
Su cara estaba muy cerca de la mía; le apoyé los labios en la frente. Pareció gustarle.
—¿Qué tal este hombre?
—Bastante bien.
Cogí su vaso de whisky y lo dejé en el suelo.
—Es una pena derrocharlo.
—Pronto lo necesitarás.
—¿Tú crees?
Se abalanzó sobre mí, su boca en la mía, y nos quedamos así por un momento. De repente, me dio un empujón y se puso en pie. Pensé que le había asaltado la culpa, pero me equivoqué. Fue hacia la puerta y echó el cerrojo. Luego, volvió a sentarse a mi lado.
III
Aparqué el Buick fuera de los edificios del Condado, en la esquina de las avenidas Central y Feldman. Subí los escalones y entré en un mundo de formularios y pasillos silenciosos.
El registro de nacimientos y muertes quedaba en la primera planta. Llené un formulario y lo deslicé a través de las barras de una ventanilla. Un empleado pelirrojo le puso un sello, cogió mi dinero y me señaló con la mano una pila de archivos.
—Sírvase usted mismo, señor Malloy —dijo—, es el sexto archivo empezando por la derecha.
Le di las gracias.
—¿Cómo va el negocio? —me preguntó inclinándose sobre el mostrador, listo para derrochar su tiempo y hacerme malgastar el mío—. Hacía meses que no lo veía.
—Lo sé —contesté—. El negocio marcha bien. ¿Y el tuyo? ¿Todavía se mueren?
—Y todavía nacen. Una cosa compensa la otra.
—Claro que sí.
No tenía nada más que decirle. Estaba cansado; mi pequeña sesión con la enfermera Gurney me había dejado exhausto. Decidí centrarme en los archivos para terminar lo más pronto posible. La carpeta C pesaba una tonelada y apenas pude llevarla hasta un escritorio. Eso también era culpa de la enfermera Gurney. Pasé las páginas hasta que, finalmente, di con el certificado de defunción de Janet Crosby. Cogí un sobre viejo y un lápiz. Había fallecido el 15 de mayo de 1948, a causa de una endocarditis maligna, sea lo que fuere aquello.
Según constaba, tenía veinticinco años y era soltera. El certificado estaba firmado por un tal John Bewley. Apunté el nombre del doctor y luego pasé otra docena de páginas hasta que hallé el certificado de Macdonald Crosby. El cabeza de familia había muerto a causa de las lesiones cerebrales provocadas por un impacto de bala. El médico había sido J. Salzer y el forense, Franklin Lessways. Tomé más notas, dejé el archivo sobre el escritorio y me acerqué al empleado, que me miraba con curiosidad.
—¿Puede ayudarme a subirlo? —pedí, pegándome al mostrador—. No soy tan fuerte como creía.
—No se preocupe, señor Malloy.
—Otra cosa, ¿quién es el doctor Bewley? ¿Dónde vive?
—En un pequeño apartamento en la avenida Skyline —me dijo el empleado—. No se lo recomiendo si lo que busca es un buen médico.
—¿Cuál es su problema?
El empleado extendió los brazos.
—Es viejo, simplemente. Tal vez hace cincuenta años fuese una eminencia, pero ahora no es más que un carroza. Para él, una trepanación es abrir una lata de guisantes.
—¿Y acaso no tiene razón?
El empleado rió.
—Depende de la cabeza del paciente.
—De modo que no es más que un viejo inútil, ¿eh?
—Por supuesto. De todos modos, es inofensivo. No creo que le queden más de una docena de pacientes. —Se rascó la oreja y me miró con la firmeza de un búho—. ¿En qué está trabajando?
—Yo nunca trabajo. Nos vemos en otro momento. Adiós.
Salí, lenta y pensativamente, a la luz de la calle. Una chica con un millón de dólares se está muriendo y llaman a un viejo carroza; no es precisamente lo que suelen hacer los millonarios. Para salvar de la muerte a alguien tan importante, habría esperado que llegara a la ciudad un ejército de médicos privados.
Me metí en el Buick y arranqué el motor. Había una limusina Dodge color verde oliva aparcada en el otro lado de la calzada, en dirección contraria al tráfico. Sentado al volante, un tipo con un sombrero color beige y una cuerda trenzada alrededor de la copa, leía el periódico. El hombre no me habría llamado la atención de no haber sido porque al verme arrojó el periódico al asiento trasero y puso en marcha el motor. Le miré, preguntándome qué le había hecho perder el interés en su lectura tan abruptamente. Era un tipo grande, con los hombros anchos como la puerta de un granero. No había en él indicios de que tuviera cuello; su cabeza parecía salir directamente del tronco. En algún momento de su vida le habían atizado bien fuerte en la nariz y en una oreja, que nunca se recuperaron del todo. Era un matón clavado a los que aparecen en las películas de la Warner Brothers. De esos que dejan a Humphrey Bogart hecho un guiñapo.
Incorporé mi Buick al tráfico en dirección al este y subí por la avenida Central sin darme prisa, manteniendo un ojo fijo en el espejo retrovisor.
El Dodge se movió hacia el oeste, hizo un giro en U y, ajeno a los cláxones y a los insultos de los demás conductores, vino tras de mí. Traté de entender cómo era posible que alguien hiciera aquella maniobra y no fuera detenido inmediatamente; los polis, o estaban durmiendo o no querían dar un palo al agua con tanto calor.
Volví a mirar el espejo en la intersección con Westwood: el Dodge estaba justo detrás de mí. Podía ver al conductor, con un puro entre los dientes y el codo apoyado sobre la ventanilla. Me fijé en su matrícula y confié en mi memoria para recordarla. Si me estaba siguiendo, no lo hacía demasiado bien.
En la avenida Hollywood aceleré al máximo. El Dodge, después de unos segundos de duda, rugió y se abalanzó sobre mí. Continué a gran velocidad hasta que al llegar a Foothill Boulevard me pegué al bordillo de la acera y frené bruscamente; el Dodge pasó de largo. El conductor no me dirigió la mirada. Siguió por la autopista que iba a Los Ángeles y San Francisco.
Apunté el número de la matrícula en el mismo sobre en que había apuntado los datos del doctor Bewley. Luego volví a arrancar el coche y regresé a la avenida Skyline. A medio camino divisé una placa de bronce que brillaba al sol. Estaba clavada a un portón bajo de madera detrás del cual se extendía un pequeño jardín y una cabaña de pino canadiense. Era una casita modesta y apacible, que casi parecía una pocilga al lado de las lujosas mansiones que la rodeaban.
Me asomé por la ventanilla, pero a esa distancia era imposible leer la placa. Me apeé del coche y me acerqué para mirar más de cerca. Ni así era fácil descifrar aquello, pero al menos pude leer el nombre del doctor John Bewley y confirmar que esa era su residencia.
Busqué a tientas el cerrojo del portón. En ese mismo momento, el Dodge verde oliva apareció en la carretera y pasó de largo. El conductor no miró en mi dirección, pero supe que me había visto y que sabía adónde me dirigía. Hice una pausa para observar el coche; pasó rápido por la carretera y lo perdí de vista en cuanto cogió Westwood.
Me eché el sombrero para atrás, cogí un Lucky Strike, lo encendí y me deshice del envoltorio. Después, levanté el cerrojo del portón y me dirigí a la cabaña por el camino de gravilla.
El jardín era pequeño, pero estaba limpio y ordenado como una barraca ante una inspección inminente. Las ventanas estaban cubiertas con unas persianas pintadas de amarillo que habían dejado atrás su mejor momento. La puerta de entrada necesitaba una mano de pintura, al igual que las persianas y el resto de la casa.
Hundí el dedo pulgar en el timbre y esperé. Después de un rato me di cuenta de que alguien me estaba espiando tras las persianas. No había nada que pudiera hacer al respecto, salvo sonreír y esperar. De modo que sonreí y esperé. Justo cuando pensaba que tendría que llamar de nuevo, escuché un ruido parecido al que hacen los ratones en los zócalos de madera, y se abrió la puerta de entrada.
La mujer que abrió se me quedó mirando. Era delgada, pequeña y parecía un pájaro. Llevaba un vestido negro de seda que probablemente había estado de moda hacía cincuenta años entre las personas que vivían aisladas y no habían leído el Vogue en su vida. Su rostro, viejo y delgado, denotaba cansancio y apatía, y sus ojos confesaban que su vida allí no era muy divertida.
—¿Está el doctor? —pregunté, quitándome el sombrero. Era consciente de que si todavía quedaba alguien en este mundo capaz de apreciar una cortesía, sin duda sería aquella mujer.
—Ajá —respondió. Su voz sonaba derrotada, también—. Está en el jardín; iré a llamarle.
—Preferiría que no lo hiciera; puedo acercarme yo mismo. No soy un paciente, solo quiero hacerle una pregunta.
—De acuerdo. —La mirada de esperanza que había comenzado a asomarle a los ojos se desvaneció de inmediato. No era un paciente. No traía dinero. No era más que un joven saludable con una pregunta—. Pero no le entretenga mucho tiempo, no le gusta que le molesten.
—Será un momento.
Levanté el sombrero, la saludé como supuse que solían hacerlo los caballeros en tiempos mejores, y cogí de nuevo el camino del jardín. La mujer cerró la puerta principal; un momento después, su sombra recortada entre las persianas de las ventanas delanteras me indicó que me estaba espiando.
Rodeé la cabaña y llegué al jardín trasero. Puede que el doctor Bewley no hubiera sido una lumbrera como médico, pero tenía mucho talento para la jardinería. Con gusto habría llevado allí a los tres empleados de Crosby; probablemente habrían aprendido algo. En la parte inferior del jardín, junto a una dalia gigante, había un hombre alto y viejo, vestido con un abrigo blanco de alpaca, un panamá de color amarillo, unos pantalones desgastados y unas botas de goma. Miraba a la dalia de la forma en que un médico nos examina la garganta cuando decimos «aaaah», aunque seguramente la planta le resultaba mucho más interesante.
El ruido de mis pasos le hicieron alzar la vista. Su cara, marchita y arrugada, parecía una uva pasa; de las orejas le salía una mata de pelo blanco y grueso. No era un rostro noble ni inteligente, sino el de un hombre muy viejo satisfecho consigo mismo; el de alguien con pocas expectativas, obstinado, poco lúcido, pero aun así, imbatible.
—Buenas tardes —le dije—. Espero no molestarle.
—La consulta funciona de cinco a siete, joven —murmuró en un tono de voz tan débil que apenas era audible—. Ahora no puedo atenderle.
—No vengo como paciente —repuse, mirando la dalia por encima del hombro. Era una flor de lo más bonita: no había ni un solo defecto en sus ocho centímetros de diámetro.
—Mi nombre es Malloy. Soy un viejo amigo de Janet Crosby.
El viejo pasó sus dedos sarmentosos por los pétalos de la flor.
—¿De quién? —preguntó vagamente, sin interés; un viejo poco lúcido con una flor.
—Janet Crosby —dije.
El sol, el zumbido de las abejas y el olor de las flores me distrajeron un poco.
—¿Qué pasa con ella?
—Usted firmó su certificado de defunción.
Sus ojos dejaron la dalia para concentrarse en mí.
—¿Quién me ha dicho que es usted?
—Victor Malloy. Tengo algunas dudas respecto a la muerte de la señorita Crosby.
—¿Por qué tiene dudas? —preguntó.
Sus ojos desprendían un destello de alarma. El viejo sabía que estaba viejo y que su cabeza ya no respondía como antes; era consciente de que a su edad, el riesgo de cometer un día u otro un error profesional era demasiado alto. Por todo ello, temía que yo creyera que se había equivocado en algo.
—Pues mire —dije con tranquilidad—; he estado fuera durante tres o cuatro años. Janet Crosby era una buena amiga. No tenía ni idea de sus problemas cardíacos. Fue tremendo enterarme de que se había ido así. Quiero asegurarme de que no hubo ningún error.
Se comprimieron los músculos de su cara y se le dilataron las fosas nasales.
—¿Qué está insinuando? Murió por una endocarditis maligna. Los síntomas eran inconfundibles. Además, también estuvo allí el doctor Salzer. No hubo ningún error. No sé a qué se refiere.
—Si es así, me alegra oírlo. ¿Qué es exactamente una endocarditis maligna?
El viejo frunció el ceño. Por un momento creí que me diría que no sabía de qué demonios le estaba hablando. Pero se recompuso, revolvió en su vieja memoria y luego, como si repitiera de memoria la página de algún viejo diccionario médico, recitó—: Es una infección microbiótica progresiva de las válvulas cardíacas. El sistema circulatorio arrastra los pedazos de las válvulas por todo el cuerpo. La mujer no tuvo ninguna oportunidad. No habría podido salvarla aunque me hubieran llamado horas antes.
—Eso es lo que me preocupa, doctor —dije. Le sonreí para que viera que yo estaba de su parte—. ¿Por qué lo llamaron a usted? Después de todo no era su paciente, ¿verdad?
—Desde luego que no —admitió, casi con enfado—. Pero hicieron lo correcto al llamarme. Vivo muy cerca del sitio donde ella vivía. No habría sido ético llamar al doctor Salzer por un certificado de defunción.
—¿Quién es ese doctor Salzer?
Volvió a distraerse y sus dedos buscaron la dalia. Entendí que quería quedarse a solas; que deseaba que dejaran que su cabeza siguiera absorta en su pacífica contemplación de las flores; que lo que menos necesitaba en el mundo era un tío bronco que le hiciera perder el tiempo.
—Es el dueño de un loquero que hay junto a la propiedad de los Crosby —dijo, finalmente—. Es amigo de la familia y, por eso, no era ético que firmara el certificado. Me halagó mucho que me pidieran ayuda.
Podía imaginarlo. A saber cuánto le habían pagado.
—Mire, doctor —espeté—, iré directo al grano. He intentado hablar con Maureen Crosby, pero no se encuentra bien. Ahora me marcharé, pero antes me gustaría entender una cosa. Lo único que sé es que Janet murió de repente. Según usted, por un problema cardíaco. ¿Qué se lo provocó? ¿Usted estaba allí cuando murió?
—Pues no —dijo mientras la alarma volvía a sus débiles ojos—, llegué media hora después de su muerte. Falleció mientras dormía. Sus síntomas eran inconfundibles. El doctor Salzer me dijo que sufría de la enfermedad desde hacía unos meses; la había tratado él mismo. Poco se puede hacer en casos como el suyo, excepto descansar. Pero no entiendo por qué me hace tantas preguntas —regateó, mirando hacia la casa con la esperanza de que su mujer lo necesitara para algo. No era el caso.
—Simplemente quiero saber —le tranquilicé. Volví a sonreír—. Usted llegó a la casa y Salzer ya estaba allí, ¿no es así?
Asintió con la cabeza. Con el transcurrir de los segundos se ponía cada vez más nervioso.
—¿Había alguien más allí?
—La más joven de las Crosby.
—¿Maureen?
—Creo que ese es su nombre.
—Y Salzer lo llevó a la habitación de Janet, si no me equivoco. ¿Maureen los acompañó?
—Sí. Ambos vinieron conmigo a la habitación. La joven parecía estar muy alterada. Estaba llorando. —Acarició la dalia—. Tal vez debería haber pedido una autopsia —reflexionó de repente—. Pero le aseguro que no era necesario. La endocarditis maligna es inconfundible. Además, hay que tener en cuenta los sentimientos de los que quedan.
—Y, sin embargo, después de catorce meses, acaba de decir que debería haber habido una autopsia —repliqué, levantando un poco la voz.
—Si nos ajustamos al procedimiento, debería haberse hecho la autopsia. Sí, porque el doctor Salzer, que había estado tratándola, es doctor en ciencias, no en medicina. Pero los síntomas...
—Sí... ya lo sé. Son inconfundibles. Otra cosa, doctor. ¿Alguna vez había visto a Janet Crosby antes? Quiero decir, ¿antes de su muerte?
Me miró con desconcierto, como preguntándose si estaba a punto de caer en alguna trampa.
—La había visto en su coche, pero nunca había cruzado una palabra con ella.
—Y no tan cerca como para notar una afección cardíaca.
Guiñó los ojos.
—No entiendo a qué se refiere.
—Dice que estaba enferma desde hacía meses y que la vio en su coche. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo antes de que muriera?
—Uno o dos meses antes. No lo recuerdo.
—Lo que trato de decir —agregué, pacientemente— es que esta enfermedad seguramente muestra síntomas que un médico habría reconocido.
—No veo por qué.
—¿No dijo usted que es una enfermedad de síntomas inconfundibles?
Se lamió sus delgados labios.
—No sé de qué está hablando realmente —dijo, retrocediendo—. Yo no puedo dedicarle ya más tiempo; es un bien muy valioso. Le pido que me disculpe.
—De acuerdo, doctor —dije—. Lamento haberle molestado. Ya sabe cómo es esto; quería sentirme en paz. Quería mucho a esa chica.
Haciendo caso omiso, el doctor continuó retrocediendo en dirección a sus rosales.
—Otra cosa, doctor. ¿Cómo puede ser que el doctor Salzer sí haya firmado el certificado de defunción de Macdonald Crosby cuando se pegó el tiro? ¿Qué pasó en aquella ocasión con la ética?
Me miró del modo en que mirarías a una araña que acaba de caer en tu bañera.
—Deje de molestarme —replicó con voz temblorosa—. Pregúntele a él y no me moleste más.
—Sí —dije—, es una buena idea. Gracias, doctor.
Se giró, dirigiéndose hacia sus rosas; por detrás parecía más viejo aún. Mientras me alejaba vi como cogía una rosa muerta y noté que le temblaba la mano. Me temo que había estropeado su tarde.
La pequeña mujer estaba parada en el pórtico de la puerta delantera. Fingió no verme.
—Creo que he abusado del tiempo del doctor —dije, levantando mi sombrero—. Me dijo que su tiempo vale mucho. ¿Cinco dólares serán suficientes?
Sus cansados ojos se aclararon, su fina cara se iluminó.
—Es muy considerado de su parte —dijo la mujer, mirando furtivamente al jardín, a la vieja espalda arqueada y al panamá amarillo.
Deslicé el billete en su mano y ella lo cogió como una lagartija atraparía una mosca. Por lo menos, no había estropeado la tarde de aquella mujer.
IV
Abrí la puerta de mi oficina y entré. Jack Kerman dormitaba en la butaca, junto a la ventana; Paula estaba en mi escritorio trabajando en uno de sus centenares de ficheros. Esas fichas eran el alma de nuestro trabajo en Orchid City. Nos decían quién era quién, quiénes seguían en la ciudad y quiénes la habían dejado, quién se había casado con quién, y así sucesivamente. Paula tenía cuatro muchachas que trabajaban continuamente en las fichas, pero insistía en tener personalmente controladas las más importantes.
Al verme, Paula dejó mi silla. Yo tiré mi sombrero sobre Kerman, para despertarlo. Kerman roncó abruptamente, asustado, se frotó los ojos y bostezó.
—¿Cómo ha ido eso? ¿Se te ha dado bien eso de trabajar? —preguntó—. ¿O todavía no has empezado?
—Cállate —gruñí.
Me senté, busqué un cigarrillo, lo encendí, tiré de los puños de mi camisa y empecé a contarles todo lo que había pasado. Les di todos los detalles, a excepción de los referidos a mi sesión con la enfermera Gurney. Esos me los guardé para mí; a Paula no le habría hecho ni pizca de gracia, y Kerman se habría excitado demasiado para pensar con claridad.
—No es mucho, pero sí lo bastante para ver que vale la pena seguir con esto. Mejor no hacer mucho ruido, aún no tenemos nada en firme y no nos interesa que alguien se dé por enterado. Todavía.
—Si el individuo del Dodge te estaba siguiendo, creo que ya es tarde para eso —precisó Kerman.
—No podemos estar seguros. Quizá le parecí muy guapo, o estaba practicando para ser detective.
Estiré el brazo en busca del teléfono.
—Póngame con la jefatura de policía —le dije a la muchacha al otro lado de la línea.
—¿Tienes su matrícula? —preguntó Paula, distraída con una pila de tarjetas que tenía entre las manos.
—Lo comprobaremos ahora. Póngame con el teniente Mifflin —dije cuando una voz poco entusiasta anunció que me había puesto en contacto con la jefatura de policía. Hubo un silencio en la línea, hasta que la arenosa voz de Mifflin dijo «hola».
Tim Mifflin era un poli de los buenos y duros. En más de una ocasión habíamos trabajado juntos. Yo lo ayudaba cada vez que me era posible; él me echaba un cable cada vez que podía hacerlo. Tenía un gran respeto por mis corazonadas con los caballos, y es que gracias a mis consejos se había ganado unos cuantos pavos extra.
—Soy Malloy. ¿Cómo te encuentras, Tim?
—¿Qué te importa? —respondió con brusquedad—. Nunca te has interesado por mi salud y nunca lo harás. ¿Qué quieres esta vez?
—¿Quién es el dueño de un Dodge O.R. 3345?
—Me fascina cuando usas a la policía en tu propio beneficio —advirtió Mifflin—. Como Brandon se entere alguna vez de lo que hago por ti, me joderá bien jodido.
—Pues no seré yo quien se lo diga, de modo que no me vengas con esas —alegué. Reí—. Y otra cosa, hablando de réditos: juégate la camisa a Crab Apple a la cabeza. Mañana. Cuatro treinta.
—¿Lo de la camisa lo dices en sentido literal?
—Solo te digo que yo lo haría. Vende tu casa, empeña a tu mujer, atraca la caja fuerte de Brandon... lo que quieras. Dos contra seis. La única forma de parar a ese caballo es pegándole un tiro.
—Tal vez alguien lo haga —dijo Mifflin, que siempre era extremadamente cauto—. Pero si tú lo dices...
—Es la apuesta más segura que tendrás en tu vida. ¿Qué hay de la matrícula?
—Sí, sí, un momento, la tendré en diez segundos.
Mientras esperaba vi que Jack Kerman estaba ocupando el otro teléfono.
—¿Qué crees que haces? —le dije.
—Estoy llamando a mi corredor. Ese Crab Apple suena bien.
—Déjalo. Solo le he dicho lo que oí por allí. Ese fue un consejo para un poli, no para un amigo.
Kerman colgó el teléfono como si este le hubiera mordido.
—¿Te imaginas que vende la casa y empeña a su mujer? Ya sabes lo pesado que se pone.
—¿Las has visto? Pues yo sí, y créeme si te digo que le haría un favor. —La voz de Mifflin volvió a la línea—. ¿Qué tienes?
—¿Has dicho O.R. 3345?
—Sí.
—El coche está registrado a nombre de la clínica del doctor Jonathan Salzer, en Foothill Boulevard. ¿Es lo que querías saber?
Traté de disimular la excitación de mi voz.
—Puede que sí. ¿Quién es ese Salzer? ¿Lo conoces?
—No mucho. Dirige un loquero. Si te duele la barriga te da zumo de frutas y espera a que fermentes. Hace bien.
—¿Alguna irregularidad?
—A veces levanta la voz. No necesita nada turbio. Gana una pasta.
—Bien. Gracias, Tim.
—¿Estás seguro sobre ese caballo?
—Claro que lo estoy. Juégate la camisa.
—Vale, le pondré cinco pavos, pero no más.
Colgué.
—¡Cinco pavos! ¡Vaya apostador!
—¡Así que es el coche de Salzer! —exclamó Kerman.
Asentí con la cabeza.
—Tal vez sí hayamos dado con algo —añadió Paula, optimista.
—¿Tienes información sobre Salzer?
—Ya veré —respondió, y puso una ficha delante de mis narices—. Puede que esto te interese. Es todo lo que tenemos sobre Janet Crosby.
Mientras leía la ficha, Paula se fue a la habitación del archivo.
—Le gustaban las fiestas, el tenis y el golf —cité, buscando la mirada de Kerman al otro lado del escritorio—. No parecen aficiones propias de alguien con problemas cardíacos. Amigos íntimos: Joan Parmetta y Douglas Sherrill. Un par de años atrás estuvo relacionada sentimentalmente con Sherrill, pero rompieron. Se ignoran los motivos. ¿Quién es el tal Sherrill?
—No me suena de nada. ¿Quieres que lo averigüe?
—No estaría mal que fueras por ahí tras Parmetta y Sherrill. Diles que eres un amigo de Janet, de sus épocas en San Francisco. Prepáralo un poco, no vaya a ser que te metas en líos. Paula te ayudará. Lo que quiero, Jack, es que tomes nota de su reacción cuando les menciones lo de la afección cardíaca de Janet; porque es posible que realmente tuviera un corazón loco, pero si no fuera así, ya tendríamos una base sobre la que trabajar.
—De acuerdo —dijo Kerman.
Entró Paula.
—No hay demasiado —pregonó—. Salzer abrió su clínica en 1940. Una residencia de lujo a doscientos dólares la semana.
—Buena entrada —observé, envidioso.
—Hay personas que están locas. Imagina pagar tanta pasta por un vaso de zumo de frutas —añadió Kerman, horrorizado—. Me parece que deberíamos cambiar de negocio.
—¿Nada más?
—Tiene cincuenta y tres años. Está casado pero no tiene hijos. Posee un doctorado en ciencias y habla con fluidez francés e italiano —leyó Paula—. Eso es todo, Vic.
—De acuerdo. —Me puse en pie—. Échale una mano a Jack con Parmetta y Sherrill, ¿quieres? Yo bajaré a hablar con la madre Bendix. Quiero investigar a la cuadrilla de trabajadores de los Crosby. Ese mayordomo me ha parecido muy falso; es posible que ella le haya conseguido el trabajo.
V
A primera vista —y a segunda, dicho sea de paso— la señora Martha Bendix, directora ejecutiva de la Agencia Doméstica Bendix, podía ser fácilmente confundida con un hombre. Era alta, ancha de hombros y llevaba el cabello corto. Vestía camisa de hombre, americana y corbata, pero cuando se levantaba del escritorio dejaba a la vista, para gran sorpresa de los presentes, una falda de tweed, medias de seda y zapatos bajos de piel.
Era muy campechana, y, si no procurabas mantenerte fuera de su alcance, acostumbraba a golpearte violentamente en la espalda con tal fuerza que quedabas mareado durante dos o tres horas. También tenía una risa estruendosa como la detonación de una escopeta del calibre 12; si te pillaba distraído, te hacía saltar en tu sitio. No era una chica con la que podría llegar a convivir; era un alma generosa y de buen corazón, mucho más interesada en las rubias un poco frágiles que en un tío grande como yo.
Una chica con cara de conejo tímido me hizo pasar a la oficina color verde y crema de Bendix, y a continuación se apartó de mí como si estuviera lleno de malas intenciones. Al hacerlo, le dirigió a la señora Bendix una breve sonrisa que bien podía significar algo o no significar nada, dependiendo del estado mental de los presentes.
—Adelante, Vic —retumbó la voz de Bendix desde el otro lado de un escritorio lleno de basura—. Siéntate. Cuántos días sin verte. ¿Qué has estado haciendo?
Me senté y le sonreí.
—De todo un poco. Mantengo los lobos alejados de la puerta. Necesito un poco de ayuda, Martha. ¿Has hecho negocios con los Crosby?
—Llevo mucho tiempo sin trabajar con ellos.
Se inclinó para coger una botella de whisky, dos vasos y media docena de granos de café.
—El mío hazlo ligero —prosiguió—. No quiero escandalizar a Mary. Ella no aprueba que beba en horas de oficina.
—¿Quién es Mary, la de los dientes de conejo?
—No te preocupes por los dientes, no va a morderte. —Le puse un vaso lleno de whisky y tres de los granos de café—. ¿Te refieres a los Crosby de Foothill Boulevard?
Le contesté que sí, que me refería a los Crosby de Foothill Boulevard.
—Hice un trabajo para ellos, hace unos seis meses. Les conseguí la totalidad de su personal, pero cuando Janet Crosby murió, quitaron a todos los trabajadores que coloqué y contrataron gente nueva. La nueva gente no tiene nada que ver conmigo.
Probé el whisky. Era suave, sedoso, y bajaba por mi garganta con autoridad.
—¿Quieres decir que despidió a todo el mundo?
—Eso es lo que estoy diciendo.
—¿Qué pasó con ellos?
—Los coloqué en otra parte.
Me quedé rumiando esa información.
—Mira, Martha, esto queda entre tú, yo y los granos de café. Estoy tratando de investigar la muerte de Janet. Me han pasado una información que podría valer la pena investigar. No me cuadra totalmente la idea de que muriera por un paro cardíaco y por eso me gustaría hablar al respecto con algunos de los antiguos empleados. Es posible que hayan visto algo. El mayordomo, por ejemplo. ¿Quién era?
—John Stevens —respondió la señora Bendix tras pensarlo un momento. Luego terminó su bebida, se metió tres granos de café en la boca, apartó de su vista las copas y el whisky y hundió el pulgar en el timbre de su escritorio. La chica con cara de conejo apareció al instante.
—¿Dónde está trabajando John Stevens ahora, cariño?
La conejita dijo que iba a averiguarlo. Al cabo de unos minutos regresó e informó de que Stevens trabajaba para Gregory Wainwright en la avenida Jefferson de Hillside.
—¿Qué me dices de la asistenta personal de Janet? ¿Dónde está ahora? —pregunté.
Con un gesto de la mano, la señora Bendix le indicó a la chica con cara de conejo que se fuera. Cuando estuvimos solos, bramó:
—¿Esa perra? Creo que está sin trabajo. Yo no le daría un puesto ni aunque se arrodillase ante mí.
—¿Qué pasó con ella? —le pregunté, empujando mi vaso vacío hacia delante con deseos de verlo lleno—. Sé amable, Martha. Un solo trago no es nada para los chicos grandes y fuertes como tú y yo.
Bendix rió por lo bajo, alzó de nuevo la botella y sirvió.
—¿Qué pasó con ella? —repetí, después de chocar mi copa con la suya.
—Esa tía no vale nada —dijo la señora Bendix, frunciendo el ceño—. Es una maldita perezosa.
—Sabes de qué hablamos, ¿verdad? Estoy preguntándote sobre la asistenta personal de Janet Crosby.
—Yo también —asintió la señora Bendix, llevándose otros tres granos de café a la boca—. Se llama Eudora Drew. Está fuera de sí. Yo quería una buena asistenta personal para la señora de Randolph Playfair. Me tomé la molestia de ponerme en contacto con Drew para decirle que podía conseguirle ese trabajo. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Que me fuera al carajo. Bonita manera de hablar, ¿no crees? Me dijo que no iba a trabajar nunca más y que, ya puestos, además de al carajo me fuera a tomar por culo. —Bendix reflexionó sobre el insulto—. Hubo un tiempo en que pensé que era una buena chica. Inteligente. Eso demuestra que no puedes confiar en nadie, lo mejor es usar y exprimir a los trabajadores y luego tirarlos, ¿no es cierto? Apuesto a que está viviendo a costa de alguien. Tiene una casa en Coral Gables, y se pega una buena vida.
—¿En qué parte de Coral Gables?
—En la avenida Monte Verde. ¿Te interesa?
—Puede ser. ¿Qué pasó con el resto del personal?
—Los reubiqué a todos. Puedo darte sus direcciones, si quieres.
Me terminé la bebida.
—Si las necesitara ya te lo haría saber. ¿Cuánto tiempo pasó desde la muerte de Janet hasta que se quitaron de encima a esta Drew?
—Fue al día siguiente. Todo el personal tuvo que irse antes del funeral.
Me comí un grano de café.
—¿Explicaron el motivo de su decisión?
—Maureen Crosby se fue un par de meses y cerraron la casa.
—No es costumbre despedir a todo el personal cuando se deja una casa solo un par de meses, ¿verdad?
—Por supuesto que no.
—Dime más sobre esta chica, Drew.
—¿Qué quieres saber? —dijo la señora Bendix, suspirando—. Y dame esa copa, a menos que quieras otro trago.
Decliné el ofrecimiento y me la quedé mirando mientras ocultaba el whisky y los dos vasos. Luego volvió a hundir su pulgar en el timbre y la chica con cara de conejo entró y le regaló otra tímida sonrisa.
—Búscame la ficha de Eudora Drew, cariño —dijo la señora Bendix—. Quiero echarle un vistazo.
La chica con cara de conejo regresó con una tarjeta minutos después y se la entregó a la señora Bendix con actitud idéntica a la que hubiera adoptado una admiradora de Frank Sinatra al entregarle un ramillete.
Cuando se hubo marchado, Bendix dijo:
—No sé si esto es lo que buscas. Edad: veintiocho. Dirección: calle Kelsie número 2243, en Carmel. Tres años con la señora Franklin Lambert. Excelentes referencias. Asistenta personal de Janet Crosby a partir de julio de 1943. ¿Te sirve esto?
Me encogí de hombros.
—No lo sé. Podría ser. Creo que será mejor que vaya a hablar con ella. ¿Qué te hace pensar que está viviendo a expensas de un hombre?
—¿De qué otro modo conseguiría dinero? Ya no está trabajando. O es un hombre, o... varios hombres.
—Janet Crosby podría haber dejado un legado.
Bendix levantó sus pobladas cejas.
—No había pensado en eso. Es posible, por supuesto. Sí, ahora que lo pienso, esa podría ser la respuesta.
—Bueno, está bien —la corté, levantándome—. Gracias por el trago. Ven a vernos tú también alguna vez; tenemos bebidas.
—Ni lo sueñes. Esa chica, Bensinger, no me soporta. Lo puedo ver en sus ojos.
Sonreí.
—Tampoco me soporta a mí, pero si yo no permito que eso me preocupe, a ti tampoco debería preocuparte.
—No me preocupa. Y no te engañes, Vic. Esa chica está enamorada de ti.
Sopesé sus palabras y luego sacudí la cabeza.
—Te equivocas, no está enamorada de nadie. No es de las que se enamoran.
Bendix frunció los labios e hizo un ruido fuerte y grosero.
VI
Coral Gables es un pueblo de cabañas que surgió alrededor del puerto, en el extrarradio de Orchid City, donde florecen a paso de tortuga la venta de esponjas, la pesca, los mercados y algún que otro personaje turbio. La ribera está dominada por el bar Delmonico, el más duro de la costa, donde las mujeres son a menudo más duras que los hombres y tres o cuatro peleas por noche constituyen la rutina habitual.
La avenida Monte Verde se encuentra al final de Coral Gables, y es una carretera amplia y sin carácter rodeada de cabañas casi idénticas entre sí. Como distrito tal vez esté un poco por encima del nivel medio de Coral Gables, lo cual desde luego no significa mucho. La mayor parte de las cabañas están ocupadas por jugadores profesionales, por damas ligeras de aspecto llamativo, por matones que se relajan en la ribera durante el día y se encargan de sus asuntos después del anochecer, o por los apostadores y sus nenas. La única casa de dos plantas que se ve en la carretera es propiedad de Joe Betillo, empresario de pompas fúnebres, embalsamador, fabricante de ataúdes, abortista y experto en infligir heridas de cuchillo o de bala.
Conduje mi Buick hasta que llegué a la cabaña de Eudora Drew, hacia el final de la carretera. Era una cabaña azul y blanca de madera, con cinco habitaciones y un jardín que no era sino un trozo de tierra lo suficientemente grande para jugar al Halma. Dos macetas con hortensias de aspecto cansado presidían la puerta principal. Me acerqué y golpeé una aldaba de bronce que no se había limpiado desde hacía meses.
Hubo un retraso de diez segundos: no más. Luego, la puerta se abrió. Una mujer maciza me miró con los ojos inyectados en sangre y llenos de sospechas. Llevaba puestos unos pantalones gris verdosos y una blusa de seda blanca. Su cabello oscuro se amontonaba sobre la parte superior de su cabeza. No era una belleza, pero había en ella algo animal que hacía que cualquier hombre la mirara dos veces, y algunos hasta tres.
—Ahórrese el aliento si está vendiendo algo —me espetó antes de que yo pudiera abrir la boca, con una voz ligeramente más musical que una docena de latas siendo arrastradas por una bicicleta—. Nunca compro en la puerta.
—Debería poner un cartel —repuse alegremente—, imagine el tiempo que se ahorraría. ¿Es usted la señorita Drew?
—¿Y a usted qué le importa?
—Tengo que discutir un asunto con la señorita Drew —agregué, paciente—. Un negocio importante.
—¿Quién es usted?
—Me llamo Vic Malloy. Soy un viejo amigo de Janet Crosby.
De repente contrajo un músculo de su labio superior, pero por lo demás no hubo reacción.
—¿Y qué?
—¿Es usted la señorita Drew o no?
—Sí. ¿Qué pasa?
—Esperaba que pudiera ayudarme. —Apoyé una mano en la pared, descargando sobre ella todo mi peso—. El caso es que tengo dudas sobre la muerte de la señorita Crosby.
Esta vez apareció en sus ojos una expresión cautelosa.
—Es usted de los que escarban en el pasado, ¿eh? Está muerta desde hace tiempo. De todos modos, yo no sé nada al respecto.
—¿Estaba allí cuando ella murió?
La mujer se aferró a la puerta principal y la empujó hacia su costado.
—Le he dicho que no sé nada al respecto y no tengo tiempo que perder en algo que no me concierne.
Estudié el rostro, duro, suspicaz.
—Señorita Drew, ¿sabe qué es lo que apenas hace ruido pero se puede oír a un kilómetro de distancia? —le pregunté, sonriéndole con la mirada.
—¿Está chiflado o algo así?
—Algunas personas incluso lo oyen a tres kilómetros de distancia. ¿Alguna conjetura?
Ella encogió sus sólidos hombros con impaciencia.
—No lo sé, dígamelo usted, ¿qué es?
—Un billete de cien dólares doblado que cruje suavemente entre los dedos y el pulgar.
La mirada hosca abandonó su cara.
—¿Le parezco alguien necesitado de un billete de cien dólares? —dijo con desdén.
—Incluso Pierpont Morgan cogería un centenar de dólares. Y podría subir la recompensa si usted tuviera algo que valiera la pena comprar.
Su cerebro se puso en marcha; al menos ya hablábamos el mismo idioma. Se me quedó mirando como si fuera una señal en un camino lleno de dólares y secretos. De repente sonrió, con una mueca que no iba dirigida a mí, sino a un pensamiento que le había pasado por la cabeza.
—¿Qué le hace pensar que haya habido algo irregular en su muerte? —preguntó bruscamente, clavándome la mirada.
—No he dicho que pensara que había algo mal. He dicho que tenía mis dudas, y las tengo. Y me mantendré dubitativo hasta que hable con toda la gente que estaba con ella cuando falleció. ¿Sabe si tenía problemas de corazón?
—Ha pasado mucho tiempo, señor —farfulló sonriendo—. Tengo una memoria pésima para estas cosas. Tal vez si vuelve a las nueve de esta noche ya haya tenido tiempo para recordar. Y no venga con cien dólares. Soy una chica grande, con ideas grandes.
—¿Cuánto me costarían esas ideas? —le pregunté educadamente.
—Más bien unos quinientos. Tal vez quinientos consigan sacudir mi memoria. Ni un céntimo menos.
Le hice creer que me lo pensaría.
—¿A las nueve de la noche?
—Aproximadamente.
—Quinientos dólares son mucho dinero para una información que no sé si tendrá algún valor.
—Si consigue que mi memoria funcione, estoy segura de que encontrará información muy valiosa.
—Nos vemos a las nueve, entonces.
—Traiga el dinero con usted, señor. En efectivo.
—Por supuesto. Esperemos que este sea el comienzo de una hermosa amistad.
Me dirigió una mirada larga y pensativa. Y después me cerró la puerta en las narices.
Regresé lentamente por el sendero, crucé el portón de acceso y me metí en el Buick. «¿Por qué a las nueve?», me pregunté mientras pisaba el acelerador. «¿Por qué no ahora?». El dinero, por supuesto, podía tener la respuesta. Sin embargo, la mujer no tenía modo de saber que yo no llevaba conmigo un taco de quinientos dólares. No preguntó. Era un bebé suave y brillante, un bebé que conocía todas las respuestas, y podía hacer que cuatro más cuatro sumaran nueve.
Metí el Buick en la carretera. A los pocos metros, el velocímetro subió hasta los ciento cuarenta kilómetros por hora. Al final de la carretera clavé los frenos y trompeé en dirección a Beach Road, dándole a un señor mayor motivos para tres diferentes tipos de infarto. Me incorporé a la derecha de la calzada y continué hasta una farmacia. Me apeé, entré en la tienda y fui hasta la cabina telefónica. Paula contestó al segundo tono.
—Buenas noches —saludó, con voz suave y cortés—, Universal Services a sus órdenes.
—Tu viejo amigo Vic Malloy a las tuyas. Te llamo desde una farmacia de Coral Gables. Coge tu coche, ojillos brillantes, y ven a todo gas. Vamos a cogernos de las manos y hacer el amor. ¿Qué te parece?
Hubo una pausa. Habría dado lo que no tenía por ver su expresión.
—¿Dónde estás exactamente? —preguntó. Su voz sonaba tan excitada como si le hubiera preguntado la hora.
—Camino de la playa. Ven tan rápido como puedas.
Y colgué.
Dejé aparcado el Buick enfrente de la farmacia y me dirigí a la esquina de Beach Road, desde donde tenía una vista privilegiada de la casa de Eudora Drew. Me apoyé contra una farola y clavé los ojos en la puerta de la cabaña. Con tres horas de espera por delante, deseé haberle pedido a Paula que trajese un poco de whisky y un bocadillo para pasar el tiempo.
Durante los siguientes veinte minutos no me moví de la farola ni despegué los ojos de la cabaña. Nadie salió. Nadie entró. Varios hombres de aspecto rudo salieron de las otras chozas. Tres chicas, todas rubias y con voces estridentes, salieron de la cabaña contigua a la de Eudora y se acercaron a mí por la carretera, balanceando las caderas y comiéndose con los ojos todo aquello que llevara pantalones y estuviera a la vista. Al pasar junto a mí me miraron incitadoramente pero yo mantuve mis ojos en la cabaña.
«Bonito barrio», pensé. El tipo de sitio que la secretaria con cara de conejo odiaría visitar.
El elegante biplaza de Paula rugió a lo lejos. Se acercó y abrió la puerta. Paula, vestida con su trajecillo sastre color gris, se veía estilizada y glacial. Sus ojos marrones me miraron inquisitivamente.
—¿Adónde vamos? —me preguntó mientras me acomodaba a su lado.
—Sube por aquí lentamente y detente en la curva. La casa de Eudora es la abominación blanca y azul de la derecha —le indiqué.
Mientras el coche avanzaba, le expliqué con toda rapidez lo que había pasado.
—Supongo que intentará comunicarse con alguien —concluí—. Puede que me equivoque, pero creo que valdrá la pena vigilarla durante el próximo par de horas, y la única forma de hacerlo sin levantar sospechas es fingir que somos una pareja en busca de intimidad. Eso es algo que todo el mundo entiende en este distrito.
—Es una lástima que tuvieras que recurrir a mí —reprochó.
—Bueno, es mejor que recurrir a Kerman —contesté, un poco molesto—. Déjame decirte que hay muchas chicas que pagarían por una oportunidad como esta.
—Algunas chicas tienen gustos muy raros, es cierto. No puedo hacer nada al respecto —dijo ella, subiendo la curva—. Es aquí, ¿no?
—Sí. Ahora, por el amor de Dios, relájate. Se supone que estás disfrutando.
Deslicé un brazo alrededor de su cuello. Ella se apoyó en mi hombro y fijó una mirada pensativa en la cabaña. Un maniquí habría sido más cálido.
—¿No puedes echarle un poco de entusiasmo? —pregunté, tratando de mordisquearle la oreja.
—Puede que eso funcione con tus otras novias —se desmarcó, con frialdad—, pero no conmigo. Si abres la guantera encontrarás un poco de whisky y un par de bocadillos. Creo que con eso tendrás suficiente para entretenerte.
Aparté mi brazo de su cuello y hundí las manos en la guantera.
—Piensas en todo —le comenté antes de empezar a picar—. Esta es la única cosa en el mundo mejor que besarte.
—Lo sé —admitió con aspereza—. Por eso lo he traído.
Ya estaba trabajando en el segundo sándwich, cuando apareció desgarrando el camino un Dodge verde oliva. No tuve que mirar dos veces para darme cuenta de que era el mismo Dodge verde oliva, conducido por el mismo hombre.
Me repantigué en el asiento para quedar fuera de su vista.
—¡Ese es el tipo que me ha estado siguiendo! —exclamé—. Fíjate adónde va.
—Ha aparcado delante de la puerta de Eudora, y está saliendo del coche —informó Paula.
Levanté la cabeza con cautela, hasta que mis ojos quedaron al nivel del parabrisas. El Dodge, tal como Paula había dicho, estaba frente a la puerta de la horrible cabaña azul y blanca. El hombretón cerró la puerta del Dodge con tanta fuerza que casi tumbó el coche de lado, y corrió por el camino en dirección a la puerta principal. En lugar de tocar el timbre, giró el pomo y entró directamente.
—Y eso, ojillos brillantes, es lo que se llama una corazonada. —Paula observaba la escena con creciente interés—. No sabía si saldría o llamaría por teléfono. Bueno, pues ha llamado por teléfono y ya está aquí nuestro muchachote. Ciertamente, las cosas se me han puesto de cara; será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora.
—¿Qué vas a hacer cuando él se vaya?
—Volveré y le diré que no he conseguido los quinientos pavos. Ya veremos qué cartas juega.
Ya estaba empezando con el whisky cuando se abrió la puerta principal de la cabaña y salió nuestro enorme amigo; según el reloj del cuadro de mandos, estuvo dentro once minutos y medio. Miró a derecha e izquierda y torció el gesto al ver el coche de Paula. Trató de vislumbrar quién había dentro pero tras comprobar que no le alcanzaba la vista, avanzó tranquilamente por el camino, saltó por encima de la entrada, se subió al Dodge y se fue tranquilamente.
—Una visita muy breve —comenté—. Si todo el mundo hiciera sus transacciones así de rápido trabajaríamos la mitad. Vamos, cariño, es nuestro turno. Llévame hasta allí y espérame fuera; no me gustaría que se pusiera nerviosa.
Paula puso el coche en marcha y condujo hasta la puerta de la cabaña azul y blanca.
—Es posible que oigas gritos —advertí mientras me apeaba—. Si así fuera, no hagas nada. Solo será Eudora impresionada por mi personalidad.
—Ojalá te atice en la cabeza con una plancha de hierro.
—Tal vez lo haga. Es una de esas mujeres impredecibles, como a mí me gustan.
Crucé la puerta y seguí el sendero hasta la puerta principal. Llamé y esperé, silbando por lo bajo, pero la casa estaba tan silenciosa como un ratón que acaba de ver un gato. Llamé de nuevo. De pronto recordé la suspicacia con la que aquel grandote había examinado el camino y, súbitamente, me vino a la mente una imagen siniestra. Empujé la puerta, pero estaba cerrada. Fue entonces mi turno para escudriñar el camino de arriba abajo; aparte de Paula y su coche, la calle estaba tan vacía como una playa un día de tormenta. Levanté la aldaba y golpeé otras tres veces, haciendo bastante ruido. Paula observaba con preocupación por la ventanilla del coche.
Esperé pero no pasó nada. El silencio era dueño del interior la casa.
—Vete a Beach Road —le ordené a Paula—, y espérame allí.
La chica encendió el motor y se alejó sin mirarme. Esa era una de las cosas buenas de Paula: saber reconocer una emergencia a las primeras de cambio y obedecer las órdenes sin hacer preguntas. Examiné la calle otra vez, por si acaso descubría a alguien espiando, oculto entre las sombras o tras las cortinas de alguna de las numerosas cabañas de la zona.
Me dirigí a la parte trasera de la cabaña. La puerta de servicio estaba abierta, y se abría y cerraba por efecto de la corriente. Daba a una pequeña cocina, del tipo que uno esperaría encontrar en la casa de una chica como Eudora Drew; probablemente la limpiaba una vez al mes. Por todas partes reinaba el desorden: en el fregadero, sobre la mesa, en las sillas y hasta por el suelo, había platos sucios, restos de vajilla y vasos; el cubo de la basura estaba lleno de botellas vacías de ginebra y whisky; una sartén llena de grasa seca y moscas chamuscadas me miraba de reojo desde el fondo del fregadero. Y en el aire, una magnífica amalgama de olores: a decadencia, a suciedad y a leche agria. No es la manera en que yo quisiera vivir, pero gustos son gustos.
Crucé la cocina, abrí la puerta y me adentré en una sala pequeña y desordenada. Las puertas se abrían hacia dos habitaciones que aparentemente cumplían las funciones de sala de estar y comedor. Decidí fisgar por la puerta de la derecha, donde solo había más desorden, más polvo y más desidia; ni rastro de Eudora allí, ni en el comedor. Solo quedaban los cuartos de arriba. Subí las escaleras sigilosamente, al tiempo que me preguntaba si acaso no estaría tomando un baño. Aunque eso explicaría que no hubiese oído mi llamada, decidí que era poco probable: no parecía el tipo de mujer acostumbrada a darse baños.
La encontré en el dormitorio principal; nuestro amigo había hecho un buen trabajo con ella. Estaba tumbada en una cama destartalada, con las piernas abiertas, y la blusa arrancada. Habían anudado alrededor de su garganta un pañuelo de seda azul y rojo, probablemente de su propiedad.
El brillo de sus ojos contrastaba con el tono negro azulado de la cara, y su lengua yacía sobre una pequeña película de espuma. No era algo bonito de ver, así que aparté la mirada antes de verme afectado por la escena.
La habitación estaba tan sucia y desordenada como las otras y apestaba a perfume rancio.
Me acerqué de puntillas a la puerta y salí de la habitación sin volver la mirada hacia la cama y teniendo cuidado de no tocar nada. Al bajar por las escaleras, froté la barandilla con un pañuelo para borrar mis huellas. Salí de la casa por la misma puerta cochambrosa, crucé el jardín y me fui sin prisa al encuentro de Paula.