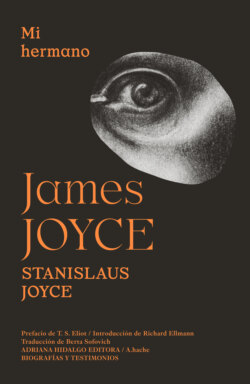Читать книгу Mi hermano James Joyce - James Joyce, James Joyce - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos recuerdos de mi infancia asociados a mi hermano se remontan a tan temprana edad que no sabría decir cuándo empiezan. Tengo un recuerdo definido, aunque desdibujado en los detalles, de una representación teatral de la historia de Adán y Eva, organizada para deleite de nuestros padres y nuestra niñera. Yo era Adán y una hermana, menos de un año mayor que yo, era Eva. Mi hermano representaba al diablo. Recuerdo vagamente las contorsiones de mi hermano en el suelo con una larga cola, hecha probablemente con una toalla o una sábana enrollada. Lo que decía, como es natural, no lo recuerdo, pero como era necesario convertir el mito original en una diversión, y su labor consistía principalmente en dar brillo al mito con cursilería, vale la pena dejar constancia de su actuación. Recuerdo otras representaciones infantiles con mayor claridad, pero se llevaron a cabo un año o dos más tarde y, aunque eran graciosas en su intención, no fueron tan interesantes como aquel intento de interpretar los relatos sagrados que le habían contado, y su instintiva comprensión de que lo más importante, teatralmente, era el papel de la tentación que se reservaba para él.
En esa época vivíamos en Bray y la casa se hallaba a un palmo de distancia de Martello Terrace, próxima a los baños. La “terraza” llegaba hasta la orilla del agua y en invierno, algunas veces, el mar pasaba sobre el muro de contención e irrumpía en la calle, hasta los escalones de entrada. Desde nuestras ventanas teníamos una amplia visión de la Explanada, extendida a lo largo de la costa hasta la mitad del camino a Bray Head; detrás había un campo verde, igualmente amplio, con un estrado y –¡pincelada dickensiana!– los rudos cuidadores de burritos. Más allá de Martello Terrace se abrían callejuelas con las casas de los pescadores y se veía una enorme playa que se extendía hasta Killiney. Me recuerdo con los tobillos hundidos en las suaves y finas ondas de esa playa en una mañana de comienzos del verano, mientras mi padre nadaba, internándose hasta perderse en los deslumbrantes reflejos del sol en el mar.
El temor de mi hermano a los perros y la predilección por los gatos se remonta a la época en que fue desagradablemente mordido por un perro irlandés, excitado porque tirábamos piedras al mar desde la costa para que él las buscara, apostados cerca de los baños que están, o estaban, en medio de la Explanada. Las heridas, “que parecían tan dolorosas como horribles”, se las curó un doctor (o señor) Vance, un amigo de mi padre que tenía una farmacia cerca del mar. Era un farmacéutico alegre y laborioso, cuya mujer, que sufría del corazón, se pasaba la mayor parte del día en un sofá leyendo novelas. Su devoción por ella era con frecuencia tema de comentarios entre los amigos, la mayoría de los cuales descuidaba a sus esposas, pero no eran comentarios hostiles; se trataba de un hombre tan inteligente y vivaz en sociedad que no podía inspirar desprecio. Con gestos animados y graciosos, como los del actor cómico Edward Terry (hermano de Ellen Terry), a quien se parecía algo físicamente, solía contar historias de los desastres que él y una estúpida criada, una mujer llamada Handy Andy, provocaban en su casa, como por ejemplo cuando la criada puso tanta pimienta en un guiso irlandés que toda la familia, incluyéndola a ella, se vio obligada a pasar el resto de la noche sentada al lado del grifo de la cocina.
La hija mayor de Vance, Eileen, que aparece en la primera parte de Retrato del artista adolescente, un par de años mayor que mi hermano, era una muchacha pálida, de rostro ovalado, con largos cabellos oscuros, con frecuencia trenzados, que le caían sobre los hombros enmarcándole el rostro. Ella sabía muy bien el efecto que provocaba. Parecía fría y distante, pero no lo era en absoluto. Cuando mi hermano estaba en Clongowes, Eileen le escribió una carta, felizmente interceptada por mi madre, que concluía con estos versos que mostraban la mano de su padre:
Oh, Jimmy Joyce, you are my darlin’,
You are my looking-glass night and mornin’.
I’d rather have you without a farthin’
Than Johnny Jones, with his ass and garden. [3]
[Oh Jimmy Joyce, eres mi amor,
eres mi espejo noche y día.
Te prefiero a ti sin un centavo,
más que a Johnny Jones con su asno y su jardín.]
Mi hermano se apoderó de estos versos y de algunos vagos rasgos para crear a Bloom, pero Vance no se parecía a Leopold. Era sobrio y vivaz, y siempre bienvenido; era “una agradable compañía”. Su esposa estaba realmente enferma y murió joven pocos años después. El hecho de que fueran protestantes no interfería en nuestra amistad. Mi padre y mi madre nunca prestaron atención a ese hecho, pero un miembro de nuestra familia, que creía que arriesgaba su preciosa alma si jugaba a las cartas con los Vance, solía poner inconvenientes. Se trata de la mujer que aparece en Retrato del artista adolescente con el nombre de señora Riordan, y de la que hablaré luego.
Vance formaba parte de un pequeño grupo de amigos que compartían las grandes esperanzas que mi padre había puesto en su precoz jovencito. En verdad, no estaban tan equivocados. Murió mientras mi hermano, alumno del curso superior, alimentaba todavía esas esperanzas. Mi hermano lo estimaba y lo introdujo con su verdadero nombre en Retrato del artista adolescente. Este hecho atestigua, como otros ejemplos en Retrato del artista adolescente y Ulises, un recuerdo de gratitud.
De un escritor cuyas primeras impresiones fueron tan vívidas y perdurables y que eligió, deliberadamente, la Dublín de sus años adolescentes como el principal, si no el único, tema de su producción artística, no resulta ocioso preguntarse cómo se fijaron tan firmemente estas impresiones en su mente. A este respecto, la ingenua admiración de estas gentes de mentalidad simple, no teñida de envidia, que también tenían hijos, es un hecho que no debe pasarse por alto. No era el primogénito –el primero, un varón, murió en la infancia–, pero era el mayor de la familia, inteligente y guapo. Divertía a los amigos de la casa, un poco como se cuenta que Dickens hacía a la misma edad. Su precocidad y su independencia desde muy niño se recordarían luego, al término de los estudios en la Universidad, cuando comenzó a hablarse de él como de una promesa, o más bien, para decirlo con el lenguaje de Dublineses, como “un joven con un gran futuro por delante”. Se contaba que, cuando no tenía aún cuatro años, entretuvo a unos parientes que llegaron inesperadamente, en ausencia de sus padres, “tocando” el piano y cantando para ellos; o de su hábito, a una edad aún más temprana, de bajar a los postres por la escalera, peldaño por peldaño, del cuarto de los niños, en presencia de la niñera, gritando desde lo más alto hasta la puerta del comedor: “¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!” (un comienzo adecuado para el autor cuya última creación debía ser H.C.E., [4] “Aquí viene todo el mundo”). O también, con siete años, de sus escapadas en triciclo desde las afueras de Dublín hasta Bray a visitar a una niñera, mientras sus afligidos padres lo buscaban en las casas de parientes y amigos. El efecto de una dosis tan fuerte de admiración en la infancia podía haber hecho del niño un pedante, pero la natural influencia de una familia grande, que pronto sufrió un gradual empobrecimiento, fue desfavorable al desarrollo de tal característica. En la tensa sensibilidad y el crudo realismo de las partes de Retrato del artista adolescente que se refieren a esos años no hay rastro de pedantería.
Su primera maestra fue la mujer que en Retrato del artista adolescente aparece como señora Riordan, a quien él, y los demás por imitación, llamábamos Dante, probablemente una deformada pronunciación infantil de auntie, tita. Ella ejerció, en verdad, una influencia nada diferente a la de su tocayo; además de enseñarle a leer y escribir y nociones de aritmética y geografía, le inculcó una buena dosis de catolicismo fanático y un amargo patriotismo anti inglés; la imposición las Leyes Penales era todavía una espina clavada en los hombres y mujeres de Irlanda cuando yo era niño. Se llamaba señora Conway, y al parecer tenía algún lejano parentesco con mi padre. Vivió varios años con nosotros, y gracias a su docencia mi hermano fue admitido en el Wood College, de Clongowes, la principal escuela de los jesuitas en Irlanda, cuando tenía poco más de seis años.
La señora Conway era desagradable y obesa. Acostumbraba a usar en la casa una de esas pequeñas cofias divertidas que en las fotografías realzan la marchita belleza de la reina Victoria. La recuerdo siempre sentada en alguna parte, imponente, y tenía un temperamento malhumorado que en Irlanda se asocia, sin duda injustamente, con la Iglesia Reformada de Cristo. Debía sufrir ciática, supongo, porque tenía dificultad para sentarse y levantarse y, al hacerlo, apoyaba ambas piernas con acompañamiento de exclamaciones de dolor: “¡Oh mi espalda, mi espalda, mi espalda!”, [5]que yo imitaba con gran exactitud, para diversión de mis hermanos. Sin embargo, tenía sus estallidos; recuerdo el escándalo que provocó, mencionado en Retrato del artista adolescente, una hermosa noche de verano, al concluir el programa de música de una banda militar detrás de la Explanada. Mientras la banda ejecutaba Dios salve a la Reina, desbarató el legítimo embeleso de un señor de edad que se hallaba de pie, sombrero en mano, prestando atención a la antífona, dándole un golpe en la cabeza con su sombrilla.
Tiempo atrás había entrado en un convento con intención de tomar los hábitos; pero, antes de profesar el voto final, murió un hermano que le legó una suma de dinero bastante elevada. Dejó el convento y pronto contrajo matrimonio con un mal hombre a quien, no obstante, consideró una bendición del cielo. Recuerdo que lo describían alto, solemne y calvo. Desempeñaba un importante cargo en el Banco de Irlanda, donde tenía siempre un par de pantalones listos para llevar en la oficina, de manera que aparecía en público con los pantalones elegantemente planchados. Cuando invitaban a la flamante pareja a cenar, él leía un libro antes de salir, a fin de tener tema de conversación. También tenía el recomendable hábito de rezar en mitad de la noche, al tiempo que sorbía unos huevos crudos. Tras un par de años de vida matrimonial, decidió que le iría mejor en Sudamérica, y ciertamente así fue. Partió hacia Buenos Aires, con la mayor parte de la fortuna de su esposa, que no volvió a ver a su marido ni al dinero. Ella debía seguirlo, pero sus cartas, siempre escasas, se hicieron cada vez más raras. En un intento colosal de juguetear, su esposa le escribió remedando una canción popular de su tiempo:
Jumbo said to Alice:
“I love you”
Alice said to Jumbo:
“l don’t believe you do;
For if you really loved me,
As you say you do,
You’d never go to Yankee Town
And leave me in the zoo”.
[Jumbo dijo a Alice:
“Te amo”.
Alice dijo a Jumbo:
“No lo creo,
pues si me amaras realmente,
como dices,
no hubieras ido a Yankee Town
ni me habrías dejado en el zoológico”.]
Esta humorada paquidérmica lo ultrajó tanto que, luego de una carta indignada, jamás volvió a escribir y ella perdió su rastro. Fue una amarga experiencia y cayó sobre quien debía caer. Quizá ella sentía que tenía que saldar deudas con su conciencia. Cualquiera fuera la causa, lo cierto es que era la persona más intolerable que tuve la desventura de conocer.
Se la consideraba mujer inteligente y sagaz –en verdad era, sin lugar a dudas, estúpida–, y se le permitió intervenir más de lo necesario en el gobierno y la educación de los niños. Fue aquella una generación prolífica, pero con una limitada comprensión de la infancia. Dante fue más decidida y consecuente que los demás en su creencia de que los niños llegan al mundo ostentando sombrías marcas del pecado original. En sus mejores momentos nos llevaba, en las fiestas de Navidad, a ver el pesebre de Inchicore, con las figuras de cera de la Sagrada Familia, los reyes magos, los pastores, los caballos y los bueyes, los corderos y los camellos, reunidos todos en la entrada, haciendo gala de su miserable y polvorienta grandeza. [6]Con su característico mal humor, nos llevó a ver un cuadro titulado El último día en la National Gallery. Se trataba de un tremendo cataclismo, amenazadoras nubes de tormenta, relámpagos espeluznantes, montañas que se derrumbaban, y las pequeñas figuras desnudas de los pecadores con las contorsiones de la desesperación –“¡Oh, por qué lo hice!”–, implorando piedad, mientras caían sobre ellos enormes piedras. En otro rincón de la tela, los bienaventurados se elevaban al cielo con los brazos cruzados sobre el pecho. No recuerdo si Dios Todopoderoso estaba o no en el cuadro, pero en cualquier caso era evidente que Él –o quizá debería decir, Su Eternidad– se empleaba a fondo en castigar a los pecadores.
Otro incidente también ha quedado grabado en mi memoria. Sucedió un día en que yo había salido con la niñera y caminaba al lado del cochecito ocupado por no recuerdo ya qué hermano o hermana. Pasábamos por Little Bray cuando vimos salir un cortejo fúnebre de una de las casas de dos pisos que había allí. Quizá la niñera se detuvo a mirar; sacaban un pequeño ataúd, y apareció una mujer gritando en la ventana más alta con intención de tirarse, pero la sujetaron las personas que se hallaban en la habitación. En la conversación en casa, a nuestro regreso, sobre el incidente, alguien, probablemente la niñera, dijo que la causa de la desesperación de la madre era que la criatura no había sido bautizada. Dante nos explicó entonces que esa criatura no iría jamás al cielo. Lo que quería decir era: “Así ustedes pueden ver lo que sucede. La criatura no podrá ir al cielo. Ahora se dan cuenta de lo que pasa cuando no se bautiza inmediatamente”. Estábamos todos debidamente impresionados, porque parecía la cosa más natural del mundo que Dios fuera una especie de ogro ebrio, con menos misericordia que el más insignificante de los hombres. Pero, de alguna manera, el suceso se instaló en mi mente con referencia a Dante. Su falso nombre le sentaba bien. No creo que hubiera oído siquiera mencionar la Divina comedia, pero su devota admiración por el cuadro El último día me hace pensar que, de haber leído el “Infierno”, se hubiera impresionado también, devotamente, por su descomunal sadismo. Sin embargo, estaba en su derecho. Recuerdo a uno de nuestros maestros jesuitas en el Belvedere College, declarando, impresionado, en una clase de instrucción religiosa sobre la confesión y el uso de la razón, que le había sido revelada, no recuerdo ahora a qué santo rufián, posiblemente a San Agustín, que había un niño de siete años en el infierno. Mi hermano hace discutir el asunto a algunos estudiantes de la Universidad Católica en Retrato del artista adolescente y pone parte de su propia ira en boca de Temple. Jim solía decir que la Iglesia era tan cruel como las viejas prostitutas. En la novela modifica la frase.
Sin embargo, Dante no carecía totalmente de ternura; nos pedía a los niños que le guardáramos el papel de seda que envolvía los paquetes, [7]y cuando le entregábamos unas hojas delante de las visitas, su alma económica se agitaba en medio de su gordura, y luego se moría de risa cuando se iban las visitas. Murió apropiadamente del corazón muchos años después y, tras una adecuada cuarentena en el Purgatorio, sin duda se elevó directamente al cielo en el último día, con su cuerpo glorificado (no necesitaba papel de seda) para unirse al coro de ángeles y cantar “Él es alegre y buen compañero” por siempre jamás.
Del pequeño grupo de los que estimaban a mi hermano, el más sincero era el hombre que aparece en Retrato del artista adolescente con el nombre de señor Casey, John Kelly de Tralee. Había estado varias veces en la cárcel por sus discursos proselitistas en favor de la Land League. A consecuencia de estos períodos de encarcelamiento, su salud comenzó a declinar y murió unos diez u once años más tarde. Tras cumplir cada condena, mi padre lo invitaba a Bray para que se recuperase a orillas del mar. Recuerdo dos o tres de sus estancias con nosotros y la reserva que nos impusieron tras su huida a Dublín para no ser arrestado, una huida nocturna que puso fin a la que sería su última visita a Bray. El oficial que vino al anochecer para avisar que había llegado una orden de arresto a nombre del señor Kelly, cuya comunicación él demoraría hasta la mañana siguiente, era un hombre muy alto, musculoso, de Connaught, que arrollaba a mi padre y al señor Kelly cuando conversaban con él. Procedía del país de los Joyce –su apellido, naturalmente, era Joyce– y era un devoto adicto de mi padre. Hay una mención del episodio en Retrato del artista adolescente.
No creo que una familia de seis niños pequeños haya interferido en el descanso y el aire marino de que gozaba John Kelly en ese hermoso “refugio a orillas del mar”. Eso era demasiado ampuloso y moderno para Bray, con sus aproximadamente cien modestos veraneantes, aun cuando la reina de Rumanía, “Carmen Silva”, nos honrara un verano con su visita. El señor Kelly me llevaba a menudo a caminar y a pasear en burrito. Mi hermano no debía estar en casa, porque, de haber estado, no hubiera sido yo el preferido, de modo que debió suceder después de su partida a Clongowes por primera vez. Si así fue, yo no tenía entonces más de cuatro años. Sin embargo, recuerdo nítidamente la ocasión en que el burrito se escapó conmigo encima. Cuando el muchacho encargado del burro, que me había puesto sobre la silla de montar, se desentendió un momento de la bestia, ésta partió al galope y John Kelly y el muchacho detrás, en veloz persecución. Debía correr mucho, porque no lograron alcanzarlo. John Kelly evidentemente no estaba entrenado. La calle tenía una pequeña curva, y al final había un paso a nivel. John Kelly, que acostumbraba a contar el episodio con frecuencia, decía que al ver en la vuelta de la calle desaparecer el gorro rojo con la borla danzarina que yo usaba, me dio por perdido. Temió que las barreras del paso a nivel estuvieran bajadas y yo saltaría sobre ellas y caería bajo un tren que pasaría en ese momento. Pero el camino estaba libre y el burro continuó su galope. Yo estaba prendido al burro y encantado de que al fin corriera, porque nunca había logrado que hiciera más de un trote de cuarenta o cincuenta yardas, por más que hubiera halagado al perezoso cuidador para que le diera con la fusta. Retrospectivamente, o aún confusa, después de más de sesenta años, mi divertida carrera parece que no fue muy corta. Después del paso a nivel, atravesamos un parque o jardín muy grande, de altas verjas, y luego, creo, tomamos hacia la izquierda en dirección a la calle principal de Bray, donde hay una fuente, frente a Town Hall. Era un burro irlandés y su vigor se debió al hecho de que deseaba un trago.
John Kelly debía ser de estirpe campesina. Era pálido y elegante, lento al hablar y en los gestos, de facciones regulares y perfectas, con una mata de cabellos negros. Los dedos de su mano izquierda habían quedado encogidos de hacer sacos y recoger estopa en la cárcel. [8]Hacía gala de una cortesía a la antigua y una elocuencia campesina; en sus últimos años la ejercitó más de una vez en el cumpleaños de mi hermano. Tenía el don natural de la amistad y una apasionada lealtad a su país y a su jefe, Parnell. [9]
Su gran esperanza en mi hermano superaba a la de mi padre. Tal vez yo no pueda adivinar qué le enseñó a mi hermano. ¿Algo de la vida política? No sé si creerlo. De cualquier manera, no trató de influirlo, como Dante, con un fanatismo estrecho, rebelde y parcial. Si el niño deseaba escuchar, que escuchara. Y él escuchaba.
Cuando John Kelly llegaba a nuestra casa, se adaptaba fácilmente. Se divertía y divertía a los demás. En nuestra familia todos los niños tenían oído musical; cada uno, hasta el más pequeño, cuando aprendía a hablar, tenía su canción, algunas cómicas y lo suficientemente tontas para un niño. La mía en esa época, o unos años más tarde, era Finnegan’s Wake. El señor Kelly, cuando mi padre le insistía para que lo hiciera, también recitaba The Auld Plaid Shawl, o Shemus O’Brien, y lo hacía con tanto patetismo que mi padre tenía que esconder su emoción tras el vaso que bebía, o cantaba para los niños la balada The Goat:
Oh Pat’, says me mother.
What’s that, ma’m says I.
Take the goat to the market,
And sell her do try’.
Sure, the words was scarce spoke
When the goat gave a jump,
And hit me poor mother
A ter-r-rible thump.
Whit a whack for the lardle-lie, lardle-lie, lay,
Whack fol the lardle-lie, lardle-lie, lay.
Sure, the words was scarce spoke
When the goat gave a jump,
And hit me poor mother
A ter-r-rible thumb.
[Oh Pat, dijo mi madre.
Qué pasa, señora, digo.
Lleva la cabra al mercado
y véndela, trata de hacerlo.
Seguro, no habíamos dejado de hablar
cuando la cabra saltó
y le dio a mi pobre madre un terrible golpe.
Con un golpe... un golpe...
Seguro, no habíamos dejado de hablar
cuando la cabra saltó,
y le dio a mi pobre madre un te-rri-ble golpe.]
Mi padre tenía una voz melodiosa de bajo profundo, y algunas veces se le podía convencer para que cantara The Diver o In Cellar Cool’, acompañado por mi madre. En una ocasión en que habían ido a Dublín a una pequeña reunión para escuchar ópera, John Kelly dijo pensativamente a mi padre: “Reflexione sobre lo que le digo, John, si a usted le dan tres meses de cárcel, con su voz desplaza a estos señores de la escena”.
“Tío Charles” era William O’Connell, un tío materno de mi padre. Formó parte de nuestro hogar desde que tengo uso de razón y estuvo con nosotros hasta que nos mudamos a Dublín, después de que mi padre perdiera el empleo al cerrarse las oficinas en que trabajaba. Había oído decir a mi madre que, en el caso de su tío, mi padre devolvía bien por mal, porque cuando su padre murió, William O’Connell, entonces próspero hombre de negocios en Cork y soltero, rehusó lisa y llanamente interesarse por su sobrino, huérfano de diecisiete años. Cuando yo lo conocí era un viejo alto, de cabellos blancos, imperturbable y pacíficamente religioso. Todas las mañanas tomaba un baño frío y se dirigía a misa; era útil a mi madre porque hacía las compras en Bray, a cierta distancia de donde vivíamos. Me llevaba en esas excursiones, pero yo iba de mala gana, porque tenía costumbres fastidiosas: se quedaba conversando con los dueños de las tiendas –lo que a mí me parecía un siglo, quizá fuera una hora–, mientras yo me movía por el establecimiento mirando etiquetas y anuncios que sabía de memoria, o me llevaba a alguna capilla, en el camino a casa, para rezar tres Ave María, con una “intención”. Lo que esto significaba era un misterio que había que respetar.
También solía cantar, con su voz de viejo, nada desagradable, Oh! Twine me a bower all of woodbine and roses o In happy moments day by day. Todos cantaban. Cantar baladas sentimentales era un reflejo de la decadente ola de romanticismo en la que se había transformado la poesía y toda forma de expresión, con la colaboración de Tommy Moore, en éxitos de salón. Ocurriera lo que ocurriera, no lo alteraba nadie; tenía una fórmula mágica para todos los momentos culminantes: All serene, ma’am, all serene, [10]y su serenidad se exponía, a veces, a pruebas un tanto severas. Durante las primeras vacaciones de verano, con mi hermano de vuelta de Clongowes, una tarde queríamos jugar en la hierba a la pelota con otros muchachos, frente a la terraza, pero no teníamos pelota. Mi hermano tuvo una idea descabellada, cosa rara en él. Corrió a la casa, cogió del perchero el sombrero de copa del tío William, y con esa reliquia de antigua elegancia jugamos a la pelota. Luego, para empeorar las cosas, llenamos el sombrero de piedras y la volvimos a colgar del perchero. Una vez disipado el primer embate de la tormenta, mi madre y tío William, ambos innatos pacificadores, no sabían qué hacer para ocultar el desastre del sombrero de copa a mi padre, dado que, a los pocos días, vendrían invitados, parientes y amigos, para un pícnic en Bray Head. Afortunadamente, tío William conocía un sombrerero en Bray que aceptó arreglarlo y devolverle su prístina belleza para el día del pícnic. Lo trajeron como nuevo, pero durante el pícnic, al atardecer, las moscas comenzaron a posarse en él. Evidentemente las atraía el material que el sombrerero había utilizado. Cuando una mosca se saciaba, volaba a llevar la alegre novedad del hallazgo a sus compañeras.
–Hombre de Dios –dijo mi padre, que era un tanto corto de vista, atisbando las moscas arracimadas–. ¿Qué pasa con tu sombrero? Todas las moscas de Bray Head pululan sobre él.
–Vamos, déjalas, John –respondió tío William–; seguramente están tomando el té.
Años más tarde, antes de dejar Bray, nos dirigíamos con otros héroes bélicos de nuestra edad a pelear con el enemigo, unos pilluelos que vivían en los alrededores de Martello Terrace. Eran encuentros poco reñidos, de los cuales hay referencias en “Arabia”, pero suficientes a esa edad para sentir la emoción de la aventura. Estos incidentes, triviales como son para todo muchacho, sirven para mostrar que mi hermano no era el niño débil y trémulo que aparece en Retrato del artista adolescente. Ha escrito, en verdad, mucho sobre su propia vida y su propia experiencia, y la intensidad de sus primeras impresiones se debe, en gran parte, al hecho de que en la escuela se encontró repentinamente con muchachos mayores y más fuertes que él, pero menos inteligentes. Claro está que Retrato del artista adolescente no es una autobiografía, sino una creación artística. Como tuve algo que ver con la segunda versión, puedo afirmarlo sin vacilación. En Dublín, cuando trabajaba en el primer borrador de la novela, su idea era que el carácter de un hombre, como su cuerpo, se desarrolla a partir de un embrión y mantiene rasgos constantes. La acentuación de esos rasgos, su reacción a las influencias hereditarias y al ambiente, fueron las líneas psicológicas esenciales que trató de seguir, y por tanto el propósito con el que concibió originalmente la novela. Así como los demás personajes son, con frecuencia, mezcla de personas reales fundidas en el molde de la imaginación, el personaje de Stephen sigue muy de cerca, en ambos borradores, su desarrollo personal; él fue su propio modelo y tomó muchos incidentes de su experiencia, y transformó e inventó otros. Los capítulos iniciales muestran un muchacho de sensibilidad sutil y penetrante que, desde los primeros años, se apodera de las imágenes de las cosas para meditar sobre ellas y aclararlas en su recuerdo, y que encuentra, en su necesidad de relatar la vida de acuerdo con un patrón comprensible, cierto coraje de calidad desconocida para sus condiscípulos más exigentes. Aunque el tratamiento es objetivo, el lector se sitúa, de principio al fin, en el cerebro de Stephen. Retrata su intimidad. La aspiración de estos recuerdos es ofrecer un retrato del modelo desde fuera, ser el ojo que acomoda el foco y precisa los contornos.
La única debilidad que mi hermano mostró de niño fue el terror que le producían las tormentas eléctricas, excesivo para su edad. No era solo el miedo infantil al trueno; para él representaba el terror a la muerte y su consumación, esa dominante pasión de la Edad Media que hace de Everyman una obra maestra equivalente en Retrato del artista adolescente al sentimiento de la soledad. Hasta los doce o trece años, mi hermano tenía verdadero miedo de las tormentas eléctricas. Subía aterrado las escaleras hasta nuestra habitación y mi madre trataba de calmarlo. Bajaba velozmente las persianas, cerraba los postigos y corría las cortinas. Pero no era suficiente. Se metía en el armario hasta que pasaba la tormenta.
Era consecuencia del terror religioso que Dante nos había inculcado. Nos enseñaba a persignarnos con cada relámpago y a repetir el galimatías: “Jesús Nazareno, Rey de los judíos, líbranos de una muerte súbita y repentina, oh, Señor”, como si ella fuera el agente de una especie de compañía de seguros religiosa. Aunque yo era tres años menor que mi hermano, me mantenía imperturbable ante los truenos y no me contagiaba de su terror, como les sucede a los niños muy pequeños. Creo que esto se debía, no solo a que yo tenía menos facilidad para aprender y menos imaginación para darme cuenta del significado de lo que me enseñaban, sino al hecho de que, pese a mi condición de ahijado de Dante, me disgustaban las mujeres gordas dominadoras y me oponía inconscientemente a sus ideas religiosas y patrióticas.
En una palabra, como no la quería, no aceptaba lo que ella decía. Pero mi hermano asimilaba sus enseñanzas rápidamente y las vivificaba en su fantasía. Ella lo moldeó, en gran medida, desde la infancia y, en recompensa a sus cuidados, él le devolvió, si no afecto, al menos respeto.
El temor a los truenos nunca lo abandonó. Si eran violentos, se inquietaba como los gatos y no podía trabajar. En un artículo sobre mi hermano en la Nueva antología, Alessandro Francini-Bruni, con quien compartió habitación en sus días bohemios de Trieste, escribió: “Cuando escuchaba un trueno, perdía completamente el control. Se convertía en un ser irresponsable y cometía actos de cobardía, como un niño o una mujer atemorizada. Dominado por el pánico, se apretaba las orejas con las manos, corría a acuclillarse en algún armario, o permanecía encogido en la cama, a oscuras, para no ver ni oír”. Esto parece el libreto de una gran ópera, La forza del rimorso. Quizá Francini-Bruni no supo distinguir lo que pertenecía a la imaginación de los hechos reales, o quizá se valió de ese artículo para obtener un efecto literario, de las anécdotas de mi hermano que yo le conté en esa época, en un italiano inconexo, durante las prolongadas (y felices) veladas que pasábamos ambas familias. En cualquier caso, no era así. A lo sumo, si yo estaba de pie junto a la ventana, contemplando la tormenta, mi hermano me decía, con los ojos brillantes y una cortesía exasperada: “¿Quieres ser tan amable y cerrar esa ventana, tonto sanguinario?”. Y luego, a Francini-Bruni, en italiano: “Mi hermano cree que un rayo golpea la puerta antes de entrar”.
Aunque siempre estaba intranquilo durante las fuertes tormentas, exteriorizaba su temor al producirse un trueno muy violento. Un día, a mediados del verano, nos sorprendió una tormenta en la esquina de la calle Fabio Severo. La gruesa masa de nubes parecía apoyada sobre los techos de las casas, pero no había comenzado a llover. Repentinamente se produjo el estallido de un trueno y al mismo tiempo la luz del relámpago iluminó la fachada amarilla de un viejo cuartel austríaco. Mi hermano juntó las manos, dio un grito, pegó un salto y salió corriendo por la calle. Un obrero que pasaba le dijo, sin descortesía: “Coraggio, giovinotto, coraggio”. Y yo, para echarlo a broma, agregué: “¡Vamos, hombre! ¡No tienes necesidad de bailar una danza montañesa!”. Encontrarnos refugio antes de que estallara la tormenta. Mi hermano parecía mortificado. Pero a la mañana siguiente apareció en mi habitación con el periódico, para mostrarme que un rayo había abatido un árbol en un jardín de la calle Fabio Severo. Me señaló la información enojado, como si yo fuera el culpable. Recuerdo que esa fue la única vez que exteriorizó su agitación y en cierto modo se explica. En alguna de sus obras llama a Dios, “un ruido en la calle”. Esta expresión es una reminiscencia de aquellas conmociones. Sostenía que la idea de Dios es algo que, si uno está atareado, lo asusta hasta obligarle a mirar por la ventana. Sin duda es una interpretación más inquietante que la pacífica “algo, que no somos nosotros mismos, que...”. He olvidado ahora qué.
Mi hermano realizó su obra más importante al cerrarse una época de la historia de Irlanda, quizá podría decirse de Europa, dando de ella una imagen comprensible a través de la vida cotidiana de una gran ciudad. Siempre sostuvo que había tenido la suerte de haber nacido en una ciudad lo suficientemente antigua e histórica como para poder abarcarla en su conjunto, y creía que las circunstancias de nacimiento, talento y carácter lo habían destinado a ser su intérprete. A esta tarea se dedicó con tanta sinceridad que el cataclismo de la guerra mundial le pareció una perturbación insignificante.
La naturaleza, se ha dicho, no procede a saltos y, como afirma el proverbio del “Infierno”, crear la pequeña flor del genio es labor de siglos. Esa pequeña flor es, con alarmante frecuencia, una flor maligna que crece en medio de la decadencia, el vigoroso vástago de un tronco seco. El talento y la personalidad del individuo no es independiente de sus orígenes; por tanto, daremos aquí alguna información sobre el tronco que dio esta curiosa y robusta flor.
En la segunda mitad de su larga vida, mi padre fue de los que merecen ser pobres. Había nacido en el seno de una familia de clase media, para Irlanda bastante acomodada. Su padre había vivido como un caballero y esto, según el diccionario, significa “hombre de posición respetable que no tiene ocupación”. Los retratos y las fotografías de mi abuelo lo muestran como “el hombre más elegante de Cork”, como decía mi padre. Era hijo único de hijo único, y también lo era mi padre. La raíz de la forma singular en que mi hermano utilizó, con un fin artístico, su propia experiencia, esa sublimación del egoísmo, bien puede estar en esas tres generaciones de hijos únicos.
Mi abuelo, un brillante joven que prometía, vivía mejor de lo que se lo permitían sus recursos. Le gustaba cazar, y en un período de su corta vida parece que tuvo en propiedad un caballo de raza. Sospecho, por algunas insinuaciones de mi padre, que debió ser jugador. Al parecer, casado al mismo tiempo que un amigo, hizo una apuesta de diez guineas sobre quién tendría primero un hijo varón. Perdió la apuesta y, tras el nacimiento, perdió la capacidad de ganar dinero con facilidad. En sus momentos de nostalgia, mi padre contaba que, cuando mi abuelo salía de caza, la familia corría a verlo. Lo cierto es que “saltó por el aro” dos veces, una metáfora circense que en buen irlandés significa quebrar. Parece que la segunda vez fue con una propiedad de su esposa; en Irlanda no se había aprobado aún la Ley de Propiedad de la mujer casada. Después de la última quiebra, vivió con su mujer y su pequeño hijo en Sunday’s Well, un suburbio elegante de Cork, con una asignación de su padre, un próspero constructor y contratista, y quizá de lo que conseguía con alguna ocupación esporádica. Su mujer gozaba, además, de una renta que le había dejado su padre. Mi abuelo murió a los cuarenta años y su muerte fue sinceramente lamentada, incluso por su esposa. Se había casado con una mujer de cierta significación, una O’Connell, perteneciente a una familia de diecinueve miembros. Era hija del propietario de una tienda de grandes almacenes de Cork. Algunos de los diecinueve se convirtieron en curas y monjas; uno, el reverendo Charles O’Connell (repito informes de mi padre) fue deán de St. Finhar [11]con cierta reputación de predicador. La boda fue arreglada por los curas para apaciguar al joven, como puede imaginarse. En Irlanda el “casamiento arreglado por los curas” tiene un nombre feo, y la boda de mi abuelo se hizo acreedora de esa maligna denominación. El resultado fue que, de católico ferviente, se convirtió en ferviente anticlerical. Transmitió a su hijo la antipatía por los curas como un precepto, y cayó en buen terreno.
Su esposa era mucho mayor que él. Un retrato en la edad madura la muestra como una mujer fornida, con pocas pretensiones en materia de belleza. Había sido educada por las monjas ursulinas y en el desván de nuestra casa de Martello Terrace había varios devocionarios en francés, con encuadernación de cuero, de su paso por el convento, símbolo de la cultura en Cork. Tenía una lengua mordaz y buenas razones para utilizarla. Parece que muy pronto advirtió que el marido que había apresado no era de su exclusivo dominio. En una ocasión, recién casados, paseando por los alrededores de Cork, los sorprendió una fuerte lluvia. Se refugiaron en la casa de unos campesinos, pero como el tiempo no daba señales de mejorar, mi abuelo se dirigió al pueblo más cercano en busca de un coche que los llevara a su casa. La campesina que se hallaba en la puerta, siguiéndolo con la mirada, dijo, quizá no inocentemente:
–Sin duda es un joven agradable, Dios le bendiga. Supongo, señora, que es usted su madre.
–No –respondió la joven desposada con sarcasmo–, soy su abuela.
En el pequeño hogar que se constituyó, el hijo fue fervoroso partidario del padre, y “tío Charles” en su vejez, impresionado por el recuerdo de su brillante y pródigo cuñado, hablaba de él como de un hombre de “temperamento angélico”. La noche en que agonizaba intentó persuadir a su hijo de que fuera a escuchar al viejo Mario, que cantaba esa noche en una ópera, en Cork. La serenidad de carácter, saltando por encima de una generación, como sucede con frecuencia, fue heredada por el nieto que llevó su nombre y que en la adolescencia y juventud tuvo un carácter tan alegre y amable que mereció del círculo familiar el apodo, tomado de un anuncio de comida, de “Risueño Jim”.
Mi padre, de niño, parece que tenía una voz atiplada, porque cantó en conciertos desde temprana edad. Había estudiado piano y tenía algunos conocimientos musicales. Era un muchacho delicado de salud y, para fortalecerlo, mi abuelo logró que el capitán del puerto de Cork le permitiera navegar en los prácticos que salían al encuentro de los transatlánticos, que entonces hacían escala en Queenstown. En consecuencia, cruzar el mar de Irlanda, por más encrespado que estuviera, jamás lo perturbaba. Junto a la robusta salud que adquirió de las salobres brisas del Atlántico, aprendió de los prácticos de Queenstown el variado y fluido vocabulario de insultos que en años posteriores hizo la delicia de sus camaradas de café. En las páginas de Ulises ese lenguaje ha escandalizado a la mayoría de los críticos de la literatura elegante de Europa y América.
Después de la muerte de mi abuelo, por fiebre tifoidea, los amigos de mi padre y su madre se hicieron más byronianos. Lo inscribieron en el Queen College, en la Facultad de Medicina, y estudió tres años, aprobando algunos exámenes. Como estudiante, se destacó en los deportes y en las representaciones teatrales de la Universidad. Participaba en las regatas, era un infatigable corredor y hombre diestro en el tiro al blanco, a pesar de su baja estatura, y se vanagloriaba de que su marca de salto de altura (ocho pies en el primer salto) se hubiera mantenido cuarenta años después de que él dejara la Universidad. Pero donde se distinguió fue en las representaciones teatrales. He visto una docena o más de recortes de los periódicos de Cork, dando noticias de la destacada actuación del señor Joyce en diferentes papeles cómicos. Sin vanidad, los guardó durante años y vivió, como su hijo, del recuerdo de una juventud prometedora. En Irlanda, lo más entrañable es el recuerdo del pasado.
Algunas de las noticias que el señor Davis Marcus, editor de Irish Writing, una revista de Cork, tuvo la amabilidad de buscar a petición mía, muestran a mi padre como un estudiante de gran seguridad y habilidad dramática. En marzo de 1869, los periódicos de Cork anunciaron el restablecimiento de la Sociedad Dramática del Queen College, y en la primera representación en el Teatro Real, el 11 de marzo, se produjo una ruidosa protesta contra uno de los actores, por razones políticas. Mi padre, que tenía entonces diecinueve años, parece que calmó los ánimos entonando canciones satíricas. El Cork Examiner dice: “Estuvo en extremo divertido” y fue “intensamente aplaudido”. Unos meses más tarde, en mayo de 1869, interpretó el papel principal de El emigrante irlandés, farsa en un acto. La crónica del Southern Reporter dice: “En cuanto a la actuación del señor Joyce en esta obra, tenemos el placer de manifestar nuestra absoluta aprobación. Se desenvolvió plena de buen humor. Se trata de una obra genuinamente racial y admirablemente representada. El joven Joyce, de considerable talento dramático, es una verdadera promesa”. Un diario serio, el Cork Examiner, dice: “El señor J. S. Joyce desempeñó el papel de O’Bryan, el emigrante irlandés, dándole cierto tono burlesco –un error debido a la inexperiencia–, pero muy por encima de la actuación de un aficionado. Las canciones del señor Joyce, en verdad admirables, merecieron también el aplauso del público”. Mi padre pasó a ser el principal actor cómico de la Sociedad Dramática del Queen College.
Tras un intento frustrado de enrolarse como voluntario en el ejército francés, alrededor del año 1870 (tenía entonces veintiún años) con tres amigos universitarios, y de una fuga a Londres, perseguido por su madre para hacerlo volver alicaído, se unió a un grupo de fenianos [12]en Rebel Cork, con lo que la atormentada madre resolvió terminantemente abandonar Cork. En su decisión influyó el hecho de que, en vísperas del centenario de O’Connell, [13]su primo Peter Paul M’Swiney, a su vez primo del Libertador, había salido electo lord mayor de Dublín. [14]Tenía la esperanza de que el lord mayor diera a su hijo el cargo de secretario.
Antes de que John Joyce partiera para Dublín, se celebró una cena en su honor; ya que cantaba en los conciertos de Cork desde su primera juventud, fueron invitados los miembros de una compañía inglesa de ópera, que entonces visitaba Cork. Después de la cena, el tenor principal de la compañía y mi padre improvisaron canciones. Mi padre cantó un aire de ópera en boga entonces. El tenor inglés, que parecía liberado de los habituales celos profesionales, lo felicitó calurosamente y declaró que daría gustoso doscientas libras por cantar esa aria de la misma manera que mi padre. Más tarde, viviendo ya en Dublín, recibió otros estímulos de gente cuya opinión en esta materia consideraba valiosa. Al llegar a la capital irlandesa se dirigió, con la mejor intención, a casa de una dama italiana, profesora de canto. La dama le escuchó algunas piezas y fue a la habitación de al lado a llamar a su hijo mayor. “Ven y escucha a este joven. He encontrado al sucesor de Campanini”. Italo Campanini era el tenor que hacía furor en esa época en el Covent Garden y que más tarde, en 1883, hizo el papel de Fausto en la inauguración de la Metropolitan Opera de Nueva York. Los elogios halagaron la vanidad de mi padre, pero no despertaron su ambición ni estimularon su voluntad. Después de la edad madura, formaban parte de su arsenal de recuerdos consoladores que, a diferencia de las meditaciones de su hijo, no tenían rastro de autocrítica, reproche o amargura. ¿Será a causa de la hostilidad a mi propia gente, por haber estado separado de ellos tanto tiempo, que juzgo esta inútil y pueril vanidad como típicamente irlandesa? La encuentro en Yeats, en Shaw, en Wilde. Hasta a Swift, educado en Irlanda, se le despertaban instintos criminales cuando se sentía ofendido. Únicamente en el “magnánimo Goldsmith” [15]la vanidad era una entretenida debilidad. Esto hace a los irlandeses amantes de lo raro. Mi hermano no carecía de vanidad, pero la suya estaba llena de intención y en su lucha con editores y críticos la convirtió en una especie de armadura protectora contra el oprobio y el desdén. Mi padre no fue secretario del lord mayor, pero invirtió lo que le quedaba de las mil libras que le había regalado el abuelo por su mayoría de edad en una destilería, la Dublín and Chapelizod Destillery Co., de la que se convirtió en secretario. Algunos socios eran ingleses, pero los dueños habían vivido en Cork, como mi padre. El director, del que mi hermano tomó el nombre para “Contrapartidas”, había sido amigo de mi abuelo en Cork. Mi padre lo describía como una especie de duodécimo lord Chesterfield, personaje todavía famoso en Irlanda. Salía todas las mañanas para Chapelizod, donde estaba la destilería, en un coche de dos ruedas con un criado sentado detrás de él, con los brazos cruzados. Los obreros lo odiaban y una vez intentaron matarlo, dejando caer desde una galería una pesada viga de madera, cuando realizaba una inspección. Mi padre, con oportuna rapidez, lo empujó bajo un cobertizo un instante antes de que cayera la viga. Por otra parte, mi padre era el favorito de este hombre, con quien solía jugar a la petanca. No sé cuánto duró en su cargo de secretario, pero parece que tres o cuatro años, hasta que descubrió que el director había hecho un desfalco en la firma. Tras una discusión muy acalorada y un torrente de insultos de parte del director, que terminó cuando el joven secretario se disponía a recurrir a la violencia, mi padre hizo una convocatoria de acreedores. El director se fugó y se liquidó la firma. En la reunión, los socios expresaron su agradecimiento “al joven que los había salvado de pérdidas mayores” y lo nombraron síndico. Todo el dinero que se pudo cobrar de la liquidación de la destilería fue depositado a su nombre en el Banco de Irlanda y aún debe estar allí, supongo, a menos que el Estatuto de Restricciones haya dispuesto su inversión. Los papeles de la firma, hasta casi diez años después, se hallaban guardados, en un desmañado paquete, en el baúl del desván. Cuando estaba de malas, preguntaba con cierto humor si no podía sacar ese dinero, pero un amigo con experiencia mundana le aconsejaba no irritar al león. [16]
Logró cierta posición como secretario del National Liberal Club, y parece que cumplió eficientemente con sus obligaciones. El National Liberal Club se adjudicó el mérito de la victoria nacionalista en una elección en la que uno de los candidatos conservadores, sir Arthur Guinness, después lord Ardilaun, fue derrotado, y recompensó a su secretario con un obsequio de cien guineas por cada candidato electo, una buena suma para un joven de Dublín de hace setenta y tantos años. Hasta se llegó a hablar de su candidatura en un distrito; tenía facilidad de palabra y había estado entre los primeros que saludaron el ascenso estelar de Parnell. Fue una fanática devoción de toda su vida que transmitió a su hijo mayor. En cuanto al “don de locuacidad”, exceptuando la alusión literaria de Gabriel Conroy sobre las cabezas de sus oyentes, el discurso de “Los muertos” es un claro ejemplo, un poco pulido y corregido, de su oratoria de sobremesa. Nada resultó de aquella proposición. Probablemente no tuvo la paciencia ni la docilidad que los políticos mayores esperaban encontrar en sus discípulos del partido.
No tenía una urgente necesidad de trabajar y podía disfrutar de la vida. Su madre era independiente y él tenía una pequeña renta de una propiedad en Cork. Vivían en las afueras de Dublín, cerca de la bahía, hacia Dalkey. Tenía un pequeño bote de vela, pagaba a un muchacho para que lo cuidara y, ocasionalmente, cantaba en conciertos. Solía suceder, si había una taberna cerca de la sala de conciertos, que deleitara a sus amigos cantando la segunda estrofa antes que la primera. Tenía el temperamento adecuado de un cantante de conciertos y, aunque no cantaba a menudo en público, sabía conquistar sabiamente, por adelantado, el favor del auditorio, actuando con perfecta naturalidad en el escenario. En uno de los conciertos a su cargo, estuvo acompañado por un profesor del Conservatorio de Música de Dublín. Una de las canciones tenía una introducción de casi una página que a mi padre le gustaba, pero el profesor, en lugar de tocarla, hizo unos cuantos acordes y dio la señal a mi padre para que comenzara. Mi padre se volvió con naturalidad hacia su acompañante y exclamó con aprobación: “¡Bravo!
¡Muy bien, hombre!”. El público se rio tanto que transcurrió un buen rato hasta que el profesor finalmente tocó la partitura que tenía delante y mi padre comenzó a cantar.
En resumen, pasó una época divertida con sus amigos, grandes bebedores de esa generación de bebedores. No obstante, carecer del sentido de la autocrítica debía hacerle sufrir al no poder estimarse a sí mismo. Había fracasado en todo lo que había iniciado. Llegar a ser médico, actor, cantante, secretario comercial y finalmente político. Pertenecía a esa clase de hombres que no pueden ser miembros activos de ningún sistema social. Son saboteadores de la vida, aunque lleven el nombre de viveurs. Tuvo todas las ventajas naturales, incluso la salud de un toro, pero no la fuerza para aprovecharlas. Y entiendo por fuerza precisamente la confianza en sí mismo. No deja de ser asombroso que un padre tan débil haya engendrado un hijo con tanta fuerza.
Estando libre, se enamoró de una muchacha dublinesa. Por una vez, algo le resultaba fácil y agradable. Tenía, quizá, la ilusión de la vida de familia que, como hijo único, no había conocido. Siempre le gustaron los niños, y cuando ya tenía una docena se detenía en el bullicioso centro de la ciudad si veía un niño haciendo pinitos delante de sus padres, indiferente a lo que sucedía a su alrededor, y se ponía a conversar con él.
–¡Qué grandote estás ! ¿A dónde vas en este día tan precioso?
El niño se detenía y lo miraba, mientras los padres, ligeramente turbados, esperaban a que terminara y proseguían su camino.
Uno de los socios de la destilería era un tal John Murray, de Longford, agente de vinos y licores. Tenía una melodiosa voz. Mi padre comenzó a frecuentar la casa y, al poco tiempo, él y la muchacha, Mary Jane, estaban secretamente comprometidos. Algún rumor de los anteriores compromisos de John Joyce, o quizá de sus borracheras, debió llegar a los oídos del padre y, a pesar de que John Murray no era precisamente un abstemio, se opuso al noviazgo. De todas formas la pareja tenía pocas dificultades para escribirse o encontrarse. Fue el único acto de obstinación de Mary Murray en su desgraciada vida. Los celosos rivales expresaron sus celos calificando a la pareja como la Bella y la Bestia, lo que resultaba completamente inadecuado. [17]Mi padre tenía un aspecto muy agradable y era un joven alegre y afable. En una ocasión, el padre de Mary los encontró paseando por Grafton Street, una calle de tiendas elegantes. Provocó una escena y llamó un coche para llevarse a su hija. Mientras esperaban el coche, se reunió su alrededor un pequeño grupo de curiosos. Uno de los hombres preguntó a mi padre qué sucedía.
–Oh, nada serio –fue la caprichosa respuesta–, la vulgar historia de la hija hermosa y el padre irascible.
Pero la buena educación, excepto en público, estaba lejos de ser una de sus características. En el seno de su familia mostraba otra cara. Hasta que su esposa, prematuramente avejentada, murió con solo cuarenta y cuatro años, la herida infligida a su vanidad fue creciendo y se dedicó a perseguir a su suegro (después de muerto, a su memoria), así como a su familia, con un odio y una virulencia tan implacables que se convirtió en una obsesión. Sus diatribas iban desde las cómicas –“lavabotellas con sombrero de papel”– hasta las vitriólicas –“viejo fornicador”– (el viejo, después de morir su primera esposa, se volvió a casar). El único miembro de la familia que se salvó de su lengua procaz fue la madre de su mujer, que había apoyado el casamiento. Su suegra pertenecía a una familia de músicos, amigos de Balfe, de los que hay en cierto modo una parodia en “Los muertos”. Tenía una voz agradable, aunque nunca intervino en conciertos, y parece ser que estimó a su yerno. Este hombre extraño, que no se entendió con su madre, su esposa y sus hijos, siempre respetó la memoria de su suegra. En parte, esta quedó indemne por haber muerto en los primeros años de su matrimonio.
Se casaron el 5 de mayo de 1880, cuando mi madre no tenía aún veintiún años, y pasaron la luna de miel en Londres. Ya en el viaje de bodas, el esposo comenzó a injuriar a su paciente esposa. Un día que remaban en el Támesis, en Windsor, vio que el bote de un joven con una muchacha intentaba pasarlos. En la improvisada carrera, insultaba abundantemente a su mujer para que mantuviera derecho el bote y, cuando logró poner distancia entre él y su rival, se burló de la violencia de su lenguaje en el calor de la excitación. Lo que prueba que una de sus máximas era: “Nunca te disculpes”.
Con la ayuda de sus amigos, obtuvo un empleo en la Oficina General de Recaudaciones de Impuestos y Contribuciones, y así se cumplió el anuncio del profeta que había predicho que estaría entre los recaudadores de impuestos y los pecadores. Su madre se había opuesto al noviazgo –“Son gente peleadora, John”–, y cuando su hijo, su único niño, se casó, regresó a Cork. Nunca la volvió a ver. Murió sola.
Mi hermano narra este hecho en Exiliados; ningún escritor en Inglaterra, desde Sterne, utilizó su más insignificante experiencia tan a conciencia como mi hermano, con el fin de crear un personaje o completar la pintura de un ambiente. Algunos críticos han insistido en la similitud entre Sterne y mi hermano, basándose en la extravagancia del estilo, la originalidad de la construcción novelística, la paciente e intencionada acumulación de detalles que asombra al lector; y, profundizando en el corazón de ambos escritores, la devoción a la memoria del padre, la hostilidad hacia la madre y el desprecio por las exigencias de la vida cotidiana, que les repugnaban. Sterne, al perder a su padre en un duelo, sufrió en plena juventud un rudo golpe, y esto pudo llevarle a cultivar una visión trágica de la vida; sin embargo, no fue así. Eligió ser Yorick, porque no quería ser Hamlet.
Mi hermano era más inflexible. La actitud hacia su madre no llegó a ser de desprecio, como la de Sterne, ni tampoco de hostilidad personal. Estaba en desacuerdo con ella porque no se entendían en materia religiosa. Por otra parte, lo extravagante en su estilo era deliberado. La literatura no era para él un pasatiempo tranquilizador que a medias arrulla y a medias obstruye la conciencia. Le daba satisfacciones de otra índole, derivadas de las grandes realizaciones que arrancan al corazón sus tiránicos secretos y le despiertan sentimientos de liberación y conmiseración. En el espejo de su arte la fealdad de la cabeza de la Gorgona puede estar reflejada con nitidez, pero fue cortada y no convierte el corazón del espectador en piedra.
Sin embargo, compartía con Sterne un innato escepticismo respecto a los sucesos extraordinarios y los magníficos personajes que manejan los novelistas. A menudo me he preguntado por qué razón tales personajes no se convierten en primeros ministros, no solo de Inglaterra –que sería demasiado poco–, sino de Europa. Sería un destino adecuado para estos hombres y mujeres tan excepcionales. He conocido personas que alcanzaron la máxima celebridad por creer de todo corazón en una o dos cosas. Tampoco sus relaciones con los demás hombres y mujeres fueron como una página de la prosa pulcra y ordenada de Henry James. En su primera juventud, mi hermano fue un enamorado, como todos los poetas románticos, de las grandes concepciones y creyó en la suprema importancia del mundo de las ideas. Sus dioses fueron Blake y Dante. Pero luego la vida diaria en la tierra atrajo su interés y contempló con cierta compasión su juventud alucinada por los ideales que exigen la servidumbre a “las grandes palabras que nos hacen tan desgraciados”. Sin embargo, había creído en ellas sinceramente; en Dios, en el arte o más bien en el deber (él no lo hubiera llamado así) que le imponía su talento.
La vehemente creencia en lo absoluto es un don del poeta. No se tiene por ayunar, rezar o consumir petróleo en la medianoche; quien lo posee está marcado. Uno de ellos fue mi hermano, que deliberadamente eligió para su obra el hombre común y el acontecer diario, y ambos suelen despreciarse. Toda su obra está penetrada por esas atenuaciones, antítesis del romanticismo y la característica distintiva de la literatura moderna, que logra significar más de lo que expresa. Sin embargo, hay escritores de gran talento que escudriñan el mundo para elegir sus temas y escenarios y son inmensamente populares. Por mi parte, creo que carecen en gran medida tanto de sutileza como de sinceridad. Han ganado el mundo entero, pero han perdido sus almas. Además, a diferencia de su amigo Svevo, a quien preocupaba el éxito, a mi hermano nunca le interesó que lo leyeran. Creo que escribía para sí mismo. ¿Para qué publicar, entonces?, se podría preguntar. Bien, la expresión de nuestras ideas y sensaciones, aunque dirigida a nosotros mismos, cobra mayor nitidez con los destinatarios, y es también la forma de asumir una responsabilidad.
Los temas que elegía mi hermano adulaba mi vanidad de una manera curiosa. Cuando éramos muy jóvenes y mi hermano aún estaba bajo la esclavitud de las Grandes Palabras, escribí en mi diario, chapuceando como un académico, que hay científicos cuya labor se desarrolla en los infinitos espacios estelares que se consideran excepcionales, y otros que realizan su trabajo con un microscopio y se les juzga de la misma manera. Y agregué que, en una escala más pequeña, hay una diferencia análoga entre los escritores, y que mi hermano pertenecería a la última categoría. Acostumbraba a leer mi diario sin mi autorización, y en general se burlaba, pero aprobó esta anotación.
En el comienzo de su vida matrimonial, mis padres parecen haber sido lo que el Tribunal de Divorcio llama “razonablemente felices”. Comenzaron a llegar los niños, con intervalos regulares de un año. Los cuatro primeros, entre los que estábamos mi hermano (el segundo) y yo (el cuarto), nacieron en Dublín. Luego John Joyce resolvió trasladarse a Bray, con la esperanza, como repetía con frecuencia, de que el precio del pasaje en tren mantendría alejada a la familia de su mujer. No guardo memoria de aquellos primeros años en Dublín, pero tengo recuerdos vívidos de Bray. La eliminación de la muy afectuosa familia de su mujer, incluyendo a tres adorables tías, no pareció enmendar demasiado las cosas. Mi padre aún no había abandonado totalmente su vida deportiva. Intervino en una regata de Bray, pilotando un bote de cuatro remos, a los cuarenta años, y la ganó (no recuerdo la regata, pero sí haberlo visto entrenarse); iba a pescar platijas y lenguados y desde el bote se tiraba a tomar un baño con los Vance, antes mencionados, o con algún pescador de Bray, feliz del resultado de la pesca que llevaba en el fondo del bote, donde solía sentarse, aburrido y silencioso, su segundo hijo. En esa época le alcanzaba la renta, su trabajo era liviano, muy liviano, sus hijos estaban sanos, uno de ellos precozmente inteligente, su mujer compartía su gusto por la música y el canto en el coro de Little Bray y era paciente, ingeniosa y con gran sentido del humor. Tengo en mi poder un programa de un concierto público organizado por el Club de Remo de Bray, en la Sala de Reuniones de la ciudad, en 1888, en el que cantaron el señor Joyce, la señora Joyce y el niño James Joyce (tenía entonces seis años). Con frecuencia venían amigos de Dublín a escucharlo.
Pero en el hogar era un hombre de temperamento inestable. Lo recuerdo sentado a la mesa por la noche, no exactamente ebrio porque entonces dosificaba bien el aguardiente, pero habiendo tomado lo suficiente como para no tener apetito y con un humor aborrecible. Tenía el horrible hábito, cuando estaba un poco achispado, de mascar con sus poderosos dientes, produciendo un ruido que yo atribuía al crujir de su blanco cuello almidonado. En años posteriores, mi madre me confesó que a menudo le daba miedo quedarse a solas con él, aunque no era hombre violento. La obesa señora Conway se retiraba temprano a su habitación en el piso de arriba; las habitaciones de los niños y criadas también estaban en los altos de la casa. Él se quedaba sentado, haciendo rechinar los dientes, mirando a mi madre y refunfuñando frases como “¡Acaba ya!”. En algún momento pensó en separarse de él, pero su confesor se enfureció de tal manera cuando ella lo sugirió que nunca más volvió a mencionarlo. Ese morboso y pervertido títere la había amedrentado por pensar en la separación; probablemente no hubiera sido definitiva, pero sin duda beneficiosa para ambos.
Tenía una gran memoria y se obsesionaba con las ofensas más insignificantes y con intencionada perseverancia mantenía frescos sus resentimientos durante años. Siendo yo muy pequeño, tanto que ese recuerdo es uno de los más vagos y remotos que tengo, partimos hacia las cataratas de Powerscourt para un pícnic en compañía de algunos huéspedes, entre ellos la madrastra de mi madre, a quien toda la familia, excepto ella, odiaba. Recuerdo la excursión. Había otros grupos de gente, además de nosotros. Como yo veía todo en proporción inversa a mi estatura, guardo la imagen de unas cataratas extraordinariamente altas y una extensión inmensamente ancha de césped que se prolongaba a lo lejos, hasta una hilera de árboles majestuosos. No he vuelto a Powerscourt ni me interesa saber cómo es en realidad. Cuando abrieron las canastas de comida, se descubrió que habían olvidado el mantel. La madrastra de mi madre sugirió, en broma, que una de las señoras sacrificara su enagua. En aquella época se usaban anchísimas enaguas blancas. Mi padre pareció tomar la broma muy alegremente; pero, por alguna misteriosa razón, le causó tal encono que se convirtió en otro motivo de reprobación de la familia de su mujer, hasta doce o catorce años después de la muerte de la ofensora.
En otra ocasión se hallaba cruzando Fifteen Acres, un espacio abierto en el Phoenix Park, en compañía de su cuñado, cuando un regimiento de caballería que hacía prácticas se acercó a todo galope. El cuñado, mi tío John Murray, salió corriendo hacia unos árboles, pero ya era demasiado tarde: la caballería estaba casi encima de ellos. Mi padre corrió tras él, lo agarró y lo obligó a quedarse quieto. De esta manera el regimiento de caballería se apartó, dejando a los hombres en el medio. Mi padre se jactó después de que mientras pasaban, el oficial de la instrucción dio orden de que lo saludaran con los sables en alto. Esta feliz combinación del pánico de su cuñado y su presencia de ánimo era demasiado propicia para ser archivada. La recordaba constantemente.
Mi madre no era de carácter débil, excepto con su marido, y no carecía de energía en el gobierno del hogar si la ocasión lo requería. Tengo nítido el recuerdo de su lucha contra el peligroso fuego que se declaró en la chimenea del cuarto de los niños. Los teléfonos en las casas eran entonces una excepción y no era fácil llamar a los bomberos. Se sentó en el suelo y rápida pero tranquilamente sacó los leños de la chimenea y los fue envolviendo en telas mojadas que las criadas le alcanzaban de un balde de agua que había cerca de ella. Tengo mis buenas razones para recordar otra de sus intervenciones enérgicas. Un día, a comienzos del verano –Jim estaba ya en Clongowes– mandaron a todos los niños a pasear. El grupo estaba compuesto de cuatro o cinco niños, la niñera, llamada Cranly, que pertenecía a una familia de honrados pescadores de Bray, y una muchacha de quince o dieciséis años, hermana o prima suya que había venido a ayudarla. En la Explanada un fotógrafo quería fotografiar al grupo. Las niñeras estaban encantadas –los fotógrafos eran una rareza entonces– y esa noche obtuvieron autorización para sacarse la fotografía. Al día siguiente, las muchachas se pusieron sus galas de domingo y fuimos todos al encuentro del fotógrafo, que nos colocó en un artístico grupo, en el césped, detrás de la Explanada. Yo, que tenía entonces cinco o seis años, debía estar sentado en el suelo, al frente, con las piernas cruzadas, pero cuando el fotógrafo dijo: “Ahora no se muevan”, diabólicamente comencé a mover y sacudir la cabeza de un lado a otro y ni la palabra persuasiva del fotógrafo ni las súplicas de las niñeras lograron calmarme. El hombre tuvo que abandonar la idea de fotografiarnos y todos regresamos a casa. Las niñeras estaban furiosas y, al contar de qué manera deliberada les había arruinado la ocasión, casi lloraban. Mi madre escuchó el relato y rápidamente nos envió a todos a nuestro cuarto, donde me dio una paliza ejemplar, ya que todavía la recuerdo.
Mis padres tenían muchos amigos en Bray y en la ciudad; para Navidad y Año Nuevo iban a Dublín a bailar y se quedaban a pasar la noche en un hotel, como hacen los Conroy en “Los muertos”. Mi madre hacía recomendaciones tan numerosas e inquietantes a los criados sobre lo que debían hacer durante su ausencia, que me asaltaba el temor de que marcharan para siempre. Mientras ella se mantuvo lozana, mi padre le hacía escenas de celos con pretextos triviales. Una noche, en un baile, uno de los invitados pidió a la dueña de casa que lo presentara a “esa hermosa joven”. “Con mucho gusto –respondió ella–, pero permítame decirle que esa hermosa joven es madre de cuatro niños”. Cuando la señora les contó la broma, mi padre rio, pero dejó de hacerlo al volver a casa, y luego durante meses.
Él, por su parte, bailaba, y lo hacía bien, con todas las muchachas bonitas de la fiesta y no prestaba atención a su esposa. Mi madre, por el contrario, no era en absoluto celosa. Las fotografías de la primeras novias de mi padre aún estaban sobre el piano cuando yo era niño. Recuerdo el nombre de dos de ellas: Hannah Sullivan, una muchacha morena de aspecto enérgico, y Annie Lee, como la canción. En ambos casos, él había roto el noviazgo en un acceso de celos injustificados, según el testimonio de mi madre. Un día las fotografías desaparecieron del sitio en que estaban. En cuanto mi padre entró en la sala, lo notó.
–¿Dónde están las fotografías? –preguntó.
–Quemadas –fue la respuesta.
–¿Quién las ha quemado? –preguntó otra vez.
–Yo –dijo mi madre, desafiante.
Mi padre se colocó el monóculo que usaba en esa época y la miró.
–No, no fuiste tú –dijo–; fue esa vieja perra que está arriba.
“Esa vieja perra que está arriba” era una elegante descripción de la señora Conway. Tenía razón. La señora Conway había persuadido a mi madre de que era absolutamente impropio tener las fotografías en la sala, donde los niños, que estaban creciendo y comenzaban a observar, podían verlas. Es evidente que sus escenas de celos eran la forma de satisfacer sus truculentas exigencias masculinas. Mi madre lamentó después haber cedido a la insistencia de aquella mujer, “porque –decía– eran muchachas bonitas”. Y quizá también porque le habían proporcionado la sensación de triunfo de un indio que adorna su tienda con los cueros cabelludos de sus víctimas.
[3] Vance adoptó los versos de Samuel Lover del capítulo “Baladas y cantores de baladas” del libro Leyendas y narraciones de Irlanda, que dicen: Oh Thady Brady you are my darlin, /You are my looking-glass from nigth till morning /I love you bether without one fardin /Than Brian Gallagher wid house and garden. [Oh Thady Brady eres mi amor, / eres mi espejo de la noche a la mañana. / Te amo más sin un centavo/ que a Brian Gallagher con su casa y su jardín.]
[4] En inglés, Here Comes Everybody.
[5] “¡Oh mi espalda, mi espalda, mi espalda!”, Finnegan’s Wake (Londres, Faber & Faber, 1939), p. 213.
[6] “...bebiendo champaña en su chinela después que terminó el baile como el niño Jesús en el pesebre en Inchicore en los brazos de la Santísima Virgen seguro que ninguna mujer pudo haber tenido un chico tan grande...” Ulises, p. 800, Buenos Aires, Santiago Rueda, 1945, trad. de J. Salas Subirat. [Todas las citas de Ulises son de la misma edición.]
[7] “Dante le daba una pastilla aromática cada vez que le entregaba un trozo de papel de seda”. Retrato del artista adolescente, p. 7, Londres, Jonathan Cape, 1924.
[8] “... y el señor Casey le había dicho que le quedaron entumecidos los dedos, preparando un regalo de cumpleaños para la Reina Victoria”. Retrato del artista adolescente, p. 31.
[9] Las alusiones a Charles Stewart Parnell se repiten a lo largo del texto en diferentes oportunidades. Fue un político irlandés nacido en Avondale (Co. Wicklow) en 1846, de notables condiciones oratorias y, en su momento, profundamente influyente en la política de su país. Sucedió a Isaac Butt como repre-sentante de Meath en el ala irlandesa del Parlamento británico –el Parlamento irlandés había sido definitivamente clausurado por los ingleses en 1800–, poniéndose inmediatamente al frente del movimiento autonomista y logrando la mitad de los escaños en las elecciones parlamentarias de 1874. Para alcanzar sus objetivos, Parnell se apoyó en la National Land League, creada en 1879 por Michael Davitt. Ese movimiento –del cual Parnell fue presidente–, buscaba asegurar los derechos básicos de los granjeros católicos frente a los abusos de los propietarios de las tierras, mayoritariamente protestantes. Se produjo entonces una ola de agitación en toda Irlanda, que finalizó cuando el gobierno británico abolió el antiguo sistema sucesorio en favor del otorgamiento de las tierras a quienes las trabajaran. El éxito de Parnell le confirió una base de apoyo importante para sus reclamos e influyó sobre el Primer Ministro británico Gladstone, quien intentó alentar sucesivos proyectos de autonomía (Home Rule), pero estos fueron vetados en el Parlamento inglés. Transformado en héroe nacional, en 1889 Parnell fue objeto de un escándalo al ser citado a comparecer ante un tribunal en el juicio de divorcio de Katherine O’Shea, con quien tenía amores en secreto. Sus detractores aprovecharon la ocasión y lo hundieron en el desprestigio, ayudados primero por la iglesia católica y, luego, por el Partido Liberal. En diciembre del año siguiente, convertido en paria, Parnell se casó con su amante, para morir en sus brazos en junio de 1891 [Nota de J.F.].
[10] “Muy bien, Simón. Todo sereno, Simón...” Retrato del artista adolescente, p. 67. “¿Dónde está Punch? Todo sereno”. Ulises, p. 447.
[11] Otra de las exageraciones de John Joyce; fue cura en Carrignavar, cerca de la ciudad de Cork.
[12] Fenianos fue el nombre con que se identificaron los miembros de la Irish Republican Brotherhood, sociedad secreta fundada en 1858, que rechazaba la vía constitucional para obtener la independencia irlandesa. Sus líderes, James Stephens (1825-1901) y John O’Leary (1830-1907), intentaron una insurrección en 1867, que fue derrotada [Nota de J.F.].
[13] Daniel O’Connell (1775-1847). Político irlandés que, en 1823, creó la Catholic Association, cuyo objetivo era presionar para la obtención de plenas libertades para los católicos irlandeses, quienes alcanzaron la emancipación religiosa en 1829. Acto seguido, O’Connell intentó sin éxito el restablecimiento del Parlamento irlandés [Nota de J.F.].
[14] M’Swiney fue Lord Mayor en 1875.
[15] Oliver Goldsmith (1728-1774). Poeta, ensayista, dramaturgo y escritor misceláneo irlandés. Su obra más conocida es The Vicar of Wakefield: A Tale (1766) [Nota de J.F.].
[16] El Banco de Irlanda informó que no había dinero depositado a nombre de John Joyce.
[17] “Cuando elegiste marido se habló de la bella y la bestia. Nunca podré perdonártelo”. Ulises, p. 471.