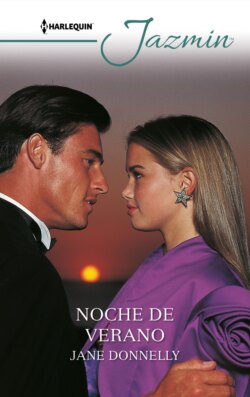Читать книгу Noche de verano - Jane Donnelly - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеLOS DOS hacían una pareja muy atractiva, digna de un anuncio de televisión. Una preciosa joven de pelo rubio y un hombre de pelo oscuro, sentados en un jardín. Sin embargo, ninguno de los dos sonreía. Por lo menos Philip. Estaba tan serio que Isolda tuvo que morderse los labios porque sabía que cualquier ligereza por su parte agravaría la situación.
–Tendrás que llamarla y decírselo –dijo Philip.
–Lo haré, aunque no creo que…
–La alfombra es blanca, la tapicería es blanca… Claro que verán las pulgas –la interrumpió Philip.
–Lo que quería decir es que no creo que haya ninguna. La saqué en cuanto vi la primera.
–Eso no lo sabes. ¿Dónde está?
–En el cobertizo. ¿Quieres verla?
–Voy a casa a ducharme y a cambiarme –anunció Philip, en tono ofendido–. Aunque supongo que tu sí que habrás tenido tiempo de hacerlo.
–Bueno, sí.
–Entonces, líbrate de ella.
–Hay un problema…
–No hay ningún problema –le espetó Philip–. Llévala a un centro de acogida o déjala dónde la encontraste.
Ella lo observó cruzar el jardín, en dirección a la casa, y casi estuvo a punto de seguirlo. Ella le había hecho andar unos cinco kilómetros por caminos polvorientos y lo sentía. Suponía que debía llamar a Laura, pero lo pospuso un momento para poder disfrutar un poco más del jardín. Aquél era su rincón favorito, al pie del nogal que estaba al lado de una de los muros de ladrillo del jardín. Bajo el árbol, sobre un pedestal, había un busto de mármol blanco, con el que, de niña, solía hablar y compartir sus secretos. E incluso todavía seguía haciéndolo.
–¿Qué hago, Charlie? –le preguntó a la estatua, apoyando la cara sobre la mejilla de mármol–. ¿Voy detrás de él?
–Déjalo marchar.
Por un momento a ella le pareció que Charlie había respondido. Pero entonces, vio el rostro que la contemplaba por encima del muro.
–Lo siento –añadió el rostro–, pero me gustaría saber más de toda esta historia. ¿Se trata de un perro?
–Claro que se trata de un perro. No es que sea asunto suyo, pero ¿de qué otra cosa podíamos estar hablando?
–De un gato, de un erizo, de un mendigo…
El pensamiento de presentarse con un gato, un erizo o un mendigo antes del cóctel y presentárselo a Laura y a sus amigos hizo sonreír a Isolda. Ya se había armado bastante revuelo por un perro.
–¿Puedo pasar? –preguntó el desconocido.
Él estaba en el jardín contiguo, lo que resultaba tranquilizador. Además, su aspecto era de lo más atrayente. Moreno, de pelo alborotado y una sonrisa que le hacía a ella sonreír.
–¿Por qué no? –respondió ella, mientras él saltaba el muro y se acercaba a ella.
Era muy alto y delgado. Llevaba puestos unos vaqueros deslucidos y un jersey gris que parecía demasiado grande para sus anchos hombros.
–Encantado de conocerla –dijo él–. Soy Nathan Coleman, y en estos momentos resido en el ático de la señorita MacShane.
Poppy MacShane, la dueña de la casa de al lado, algunas veces tomaba inquilinos durante los meses de verano. En aquel momento, el hombre estaba mirando el busto de mármol.
–Es guapo. ¿Es pariente suyo?
–Un viejo amigo –respondió Isolda–. ¿Cuántos amigos tiene usted que lo escuchen siempre sin devolverle una mala palabra?
–No muchos. Ni siquiera uno. Es un rincón muy bonito –añadió él, mirando a su alrededor.
La imponente casa estaba al otro lado. Era un lugar muy agradable para vivir. Isolda no podía pedir nada mejor. Entonces, él la miró. Ella estaba acostumbrada a miradas de admiración, ya que era increíblemente atractiva. Tenía el pelo, largo y rubio, recogido, con unos mechones sueltos, los pómulos bien marcados y los ojos verdes y rasgados. Vestida con unos vaqueros negros y una camisa de seda blanca, Isolda decidió que él también era digno de una mirada de admiración.
Tenía la mandíbula fuerte, pero la boca reflejaba una expresión divertida. Ella estaba segura de que era un hombre carismático, con una gran opinión de sí mismo. Bajo las negras cejas, relucían unos ojos de color gris oscuro, rodeados de espesas pestañas también negras.
–¿Nos conocemos? –preguntó ella.
–No lo creo –respondió él, tras una breve pausa–. Si así fuera, debe de haber sido hace mucho tiempo o yo lo recordaría.
–Yo también –dijo ella, sonriendo.
–Puedo verla bajar por el jardín de niña, cuando era tan pequeña que para hablar con Charlie necesitaba una silla.
Y así había sido. De aquello hacía muchos años, pero el recuerdo la hizo sonreír, rememorando cómo había llevado una silla de algún sitio y le había limpiado el musgo con un estropajo.
–Es imposible recordar cuando bajé a hablar con Charlie por primera vez –confesó ella–. Al principio le llamaba Charlotte, porque era mi nombre favorito. Pero cuando le quité el musgo de la cara, vi que tenía bigote.
–Definitivamente es Charlie –dijo Nathan–. Igual que tú eres Isolda.
Ella no le había dicho su nombre. Probablemente, Poppy lo habría mencionado, si le había hablado de sus vecinos. El nombre de Conde Ivan Kosovic y su nieta Isolda sonaba bastante pomposo, pero algo le dijo a Isolda que los nombres no iban a impresionar a aquel joven.
–Ya no lo hago con tanta frecuencia. Sólo cuando tengo problemas –bromeó ella.
–¿Cómo el que tienes ahora en el cobertizo?
–Entre una nube de polvo matapulgas y una buena comida –respondió ella, completamente segura de que él había oído toda la conversación con Philip.
–¿Cómo ocurrió?
Isolda sintió una instantánea necesidad de hablar con él, como si fueran viejos amigos. Como era un cálido día de julio, se sentaron en la hierba, mientras él apoyaba la espalda en el tronco del nogal.
–Ibamos en coche a casa de unos amigos cuando nos encontramos con esta perra. Es un chucho, de la clase de perros que llevan los gitanos. Algunas veces acampan por aquí, y se dejan los perros. Ella corría como si estuviera perdida, pero cuando paré el coche, la atrapé con facilidad. Estaba jadeando, agotada, y parecía muerta de hambre. Así que la metí en el coche –explicó Isolda, mientras Nathan la escuchaba con atención–. Ya estábamos casi en casa de Laura y la perra se quedó tranquila, como si estuviera a punto de dormirse. Pero, en cuanto salí del coche, salió como una bala detrás de mí. Parecía que tenía sed, por lo que la llevé a la casa.
–Alfombras blancas, tapicería blanca –repitió él.
–Entonces vi lo que parecía ser una pulga.
–Probablemente.
–Así que les dije que me había pasado sólo a saludar porque había recogido a una perra abandonada y me la iba a llevar a casa. Philip estaba a punto de volver a meterse en el coche conmigo cuando le dije lo de la pulga.
–Y entonces Philip salió de nuevo.
–Tan rápido como si le hubieran puesto un resorte o le hubiera mencionado la rabia. Me parece que volvió andando. Vive a un kilómetro del pueblo, y se pasó por aquí cuando iba de regreso a casa.
–No me pareció que Philip estuviera muy contento –replicó Nathan, recogiendo unas nueces que habían caído del árbol para arrojarlas después.
–Regresará –afirmó ella, completamente segura de que su atractivo y su magia eran suficientes para hacer que Philip regresara.
–Fascinante.
–¿Qué?
–Esto –dijo él, mostrándole la cáscara abierta de una de las nueces.
–¿Qué te creías que había ahí dentro? Esto es un nogal. Y en esta época del año, ése es el aspecto que presentan las nueces.
–Hay que aprender, ¿no te parece?
–Y te diré algo más. Ese jugo te va a manchar los dedos, así que es mejor que entres y te laves –declaró Isolda, poniéndose de pie.
Juntos cruzaron el jardín y se aproximaron a la zona donde estaban los cobertizos.
–Está bien. Es que está asustada –dijo Isolda, dirigiéndose a uno de los cobertizos.
–Tiene un buen par de pulmones. No me parece nada tímida. Más bien algo así como el perro de los Baskerville.
Al acercarse, vieron que el perro estaba sentado al lado de la ventana, sin dejar de aullar hasta que Isolda abrió la puerta.
Era una perra de caza, tan delgada que se le notaban las costillas a través de la piel. Tenía el pelaje blanco, con una mancha negra en un ojo y por todo el lomo. Algo confusa, pero muy alegre, miraba alternativamente a Isolda y a Nathan.
–¿Y las pulgas? –preguntó Nathan, mientras ella acariciaba a la perra.
–¿Me creerás si te digo que ya no tiene?
–Me creería cualquier cosa que tú me dijeras –dijo él, inclinándose para acariciar a la perra, que le puso las patas sobre los hombros y le lamió la cara.
–Amor a primera vista –dijo Isolda, bromeando.
–Puede que le haya parecido comida.
–En cualquier caso, le gustas.
–No lleva collar –dijo Nathan, mientras la perra no dejaba de menear la cola, sin apartar los ojos del rostro de él–. ¿Te piensas quedar con ella si nadie la reclama?
–No puedo. Nosotros tenemos gatos.
–Entonces, yo me quedaré con ella.
–¿Cuánto tiempo te vas a quedar por aquí?
–Unas cuantas semanas.
–De todas maneras, no sé lo que Poppy pensará al respecto –dijo Isolda, sabiendo que la mujer se negaría a que un chucho retozara por sus buenas alfombras y muebles.
–Pues vamos a preguntárselo –replicó él, acariciando la cabeza de la perra–. Tranquila, ya volveremos por ti.
–No te hagas ilusiones –dijo Isolda–. Poppy es muy amable pero estoy segura de que espera otra clase de inquilinos.
–Mujer de poca fe…
–Normalmente tengo mucha –afirmó ella–. Pero creo que conozco bien a Poppy.
Como él tenía llave, entraron en la casa sin llamar. El vestíbulo estaba decorado con losetas blancas y negras y una delicada barandilla de hierro forjado se curvaba siguiendo la forma de la escalera.
En aquel momento, una mujer, vestida de brillantes y chillones colores, entró en el vestíbulo. Al verlos, esbozó una amplia sonrisa.
–Hola, ¿desde cuándo os conocéis? –preguntó la mujer.
–Desde hace unos diez minutos –dijo Isolda, segura de la respuesta que iba a darles Poppy.
–Tengo que pedirle un favor –intervino Nathan. Isolda se sorprendió mucho al ver que Poppy no dejaba de sonreír–. ¿Qué le parecería tener un perro en la casa?
–¿Un perro? –preguntó la mujer, que parecía dispuesta a quedárselo.
–Es una perra abandonada que me encontré –explicó Isolda.
–Vamos a llevarla al veterinario para que se asegure de que está bien y le ponga todas las vacunas que necesita. Creo que nos gustaría adoptarla –dijo Nathan, mirando a Isolda.
–Bueno, supongo que tú no puedes tenerla en casa, Isolda. No con los gatos. ¿Es una perra pequeña?
–Más o menos –replicó Nathan, mientras Isolda estaba a punto de soltar una carcajada. Era pequeña si se la comparaba con un mastín.
–¿Y cuidarías y serías responsable de ella?
–Puede confiar en mí.
–Entonces, acepto. Ya veremos cómo nos va con ella.
Isolda se quedó asombrada al ver lo rápido que Poppy había aceptado. Había actuado como si Nathan fuera su sobrino o su nieto favorito.
–¿Qué te ha pasado en la mano? –le preguntó Poppy a Nathan, mirándole la mano.
–¡Vaya! Es mejor que vaya a lavarme.
–Es demasiado tarde –replicó Isolda–. Es el jugo de una nuez –añadió, para explicárselo a Poppy.
–Volveré enseguida –dijo Nathan, subiendo los escalones de dos en dos.
–Un joven como ése me hace desear ser treinta años más joven –confesó Poppy, con un cierto brillo en los ojos–. Por cierto, estaba pensando en la manera de traerte aquí para que lo conocieras.
–¿Sí? ¿Por qué?
–No le digas nada, pero él te vio pasar y me preguntó quién eras. Tengo la impresión de que estaba ansioso por conocerte. No le digas que yo te lo he dicho.
–Te prometo que no lo haré. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
–Vino el jueves –respondió Poppy. Aquel día era sábado.
–¿Qué hace? ¿Está de vacaciones? Me ha dicho que tiene la intención de quedarse varias semanas, lo que no me sonó mucho como unas vacaciones.
–Se ha traído un ordenador portátil, así que supongo que debe tener algo que hacer.
Isolda se sintió muy halagada al saber que sólo una mirada había bastado para que él se interesara por ella. No era el primero, pero de todos modos le había agradado. Cuando estaba a punto de preguntarle a Poppy cómo él la había descrito, Nathan bajó por la escalera.
–¡Es increíble! No sale ni frotando. Me pregunto por qué alguien no lo ha patentado ya como bronceador instantáneo.
–Al final se quita. ¿Podrás soportarlo unos días?
–He soportado cosas peores. Vamos a darle las noticias a la perra. Si es una buena chica, tiene aseguradas casa y comida de ahora en adelante. Dios la bendiga –le dijo a Poppy, con una irresistible sonrisa–. Tiene un alma bondadosa y algún día recibirá su recompensa por ello.
–Nunca me hubiera creído que aceptara a un perro vagabundo en la casa –dijo Isolda, cuando salían por la puerta–. Es dura de pelar, pero tú has conseguido que te coma de la mano.
–Y tú también. Ella cree que eres una chica estupenda. Me lo dijo cuando le pregunté quién eras. Si ella no hubiera estado en la misma habitación habría tenido que salir a la calle a preguntártelo a ti.
–¿En vez de saltar por el muro?
–Ése fue un golpe de suerte. Yo estaba en el jardín y oí al como–se–llame ése llamar a Isolda. Así me ahorré esperar hasta que Poppy consiguiera presentarnos.
–Ella se creía que ésa iba a ser su sorpresa.
–Y así habría sido, pero yo no quería esperar un minuto más para conocerte –dijo él, mientras llegaban ya a los cobertizos. La perra empezó a lloriquear–. «Sólo la vi pasar…»
Con aquella cita, Nathan dejó a Isolda sin palabras, ya que ella conocía como seguía. «…Y podría amarla hasta la muerte…» Era imposible que aquello fuera lo que él había querido decir. Pero Nathan sonrió, y ella le devolvió la sonrisa.
–Espero que no arme este lío por la noche, o Poppy la echará a la calle –añadió él–. Llegaremos a un acuerdo, Baby y yo. Nos conformaremos con un gruñido y un ladrido en la privacidad del ático.
La perra respondió meneando la cola tan enérgicamente que Isolda dijo:
–Ten cuidado con todos los adornos de Poppy. Esa cola podría limpiar una mesa de una sola pasada.
–No hay mucho que tirar al suelo en el ático. Y guardaré lo poco que hay. ¿Quién es tu veterinario?
–Voy a llamar. ¿Te quedarás tú con ella?
–Claro –respondió él, rascando la cabeza y luego la espalda de la perra, de una manera que pareció relajar completamente al animal.
Isolda estuvo a punto de decirle que tenía un toque mágico, pero no lo hizo. Sin duda él sabía cómo apaciguar a un animal asustado, pero dudaba que el que le tocara a ella la espalda tuviera el mismo efecto hipnótico. Aquel hombre rezumaba sensualidad.
Cuando la recepcionista de la consulta del veterinario respondió el teléfono, Isolda le dio su nombre y explicó la historia de la perra y le dijo que quería llevarla para que la miraran. Después de agradecer que le hubieran dado una cita enseguida, colgó el teléfono.
–¿Qué perra? –preguntó una mujer detrás de ella.
–No te preocupes, ya le he conseguido casa –dijo Isolda, saliendo enseguida para ir al cobertizo y hablar con Nathan–. Nos atenderán ahora.
Ella tenía el coche al lado del garaje. La perra no se separaba de sus talones, pero al llegar al coche retrocedió.
–Cree que la vamos a abandonar de nuevo –dijo Isolda, poniendo al animal en el asiento de atrás.
–Tranquila, Baby –la tranquilizó Nathan, echándose enseguida a toser. El interior del coche apestaba a insecticida.
–Es polvo matapulgas. Es mejor prevenir que curar –replicó Isolda.
–Creo que preferiría haberme arriesgado. ¿Está lejos ese veterinario?
–A unos diez minutos de aquí. Hoy no ha sido un día muy bueno para ti, hasta ahora. Primero el jugo de las nueces y ahora el polvo matapulgas –bromeó ella, mientras arrancaba el coche.
–Ha sido el mejor de los días. Te he conocido. ¿Oyes eso, Baby? Éste es el día en que se consiguen los deseos. Yo estoy seguro de ello.
En aquel momento, una anciana, vestida de negro y con el pelo recogido, salió de la casa, dirigiéndose hacia el coche.
–¿Quién es? –preguntó Nathan.
–Es Annie.
–¿Tu vieja niñera? Poppy también me habló de ella.
–Annie es como de la familia. Me oyó llamar por teléfono y quiere saber con quién voy a dejar a la perra. Cuando le diga que va a estar en casa de Poppy, no se lo va a creer. Pero tendrá que esperar, tenemos que irnos al veterinario.
No eran horas de consulta, por eso la sala de espera estaba vacía. La rubia de la recepción saludó a Isolda y luego se le iluminaron los ojos al ver a Nathan. Él llevaba a la perra, por lo que la mujer salió de detrás del mostrador para hacerle mimitos al animal.
–¿Quién es éste precioso muchachote?
–Si estamos hablando del animal –dijo Isolda, mientras la joven se echaba a reír–, entonces es una preciosa perra.
–Claro que sí. El señor Simkins dijo que pasarais.
El veterinario miró al animal con menos admiración y dijo:
–Los centros de acogida de animales están llenos de perros abandonados como ésta. Tiene suerte de que la hayáis recogido.
Cuando la pusieron encima de la mesa, la perra se echó a temblar. Nathan le puso una mano encima, por lo que el animal no le apartó los ojos de encima. El veterinario era un hombre casado, pero tenía una debilidad con Isolda y normalmente le dedicaba toda su atención. Sin embargo, aquella tarde, se dirigió a Nathan. Isolda no estaba acostumbrada a ser ignorada, pero le sorprendía que el aire de autoridad de Nathan fuera lo suficientemente magnético como para atraer la atención del veterinario de aquella consulta.
La perra iba a tener el tratamiento completo. Necesitaba que le limpiaran los dientes, que demostraron que tenía aproximadamente dos años. Tuvieron que limpiarle la cera de los oídos, pero el corazón estaba fuerte y no tenía infecciones en el estómago. Estaba mal nutrida, pero no tenía síntomas de enfermedad, por lo que tras ponerle las vacunas, el veterinario le dio carta de libertad, insistiendo de nuevo en la suerte que había tenido de que Isolda la recogiera. El animal les dejó que la pusieran el collar y la correa. Además, habían comprado un pequeño tubo para poner en el collar, en el que se podía escribir el nombre y el número de teléfono del dueño.
Isolda alisó el papel y, tomando un bolígrafo, le preguntó a Nathan:
–¿Escribo el número de teléfono de Poppy?
–Es mejor que pongas el tuyo. Le prometí a Poppy que ella no tendría ninguna responsabilidad. Además, la hemos adoptado juntos, ¿no?
–Claro que sí –respondió ella, escribiendo su propio número, que introdujo en el collar de la perra.
–Ya está –dijo él, tomando una pata del animal y la mano de Isolda–, desde ahora nos pertenecemos el uno al otro.
Isolda sonrió. Le gustaba la idea de tener un vínculo con Nathan, aunque el tercer miembro del grupo fuera una perra.
Annie los estaba esperando. Había sido la niñera de Isolda, pero también la de su padre. Tenía artritis, pero todavía seguía vigilando muy de cerca a Isolda. Ésta aparcó en el garaje y, al salir, Annie le preguntó:
–¿Qué es lo que vas a hacer con esa perra?
–Es una perra vagabunda –explicó Isolda–. Se va a quedar con Nathan, que se aloja en casa de Poppy.
–¿Y sabe Poppy todo este asunto?
–Sí –dijo Nathan.
Isolda notó que se dirigía de una manera diferente a la anciana. No utilizó su magnética sonrisa, tan atractiva, mientras se puso a asegurar a Annie que la señorita MacShane había accedido a tener a la perra en la casa durante un periodo de prueba.
–Y yo me aseguraré de que ella no lamente haber tomado esta decisión –concluyó Nathan.
La perra se estaba comportando perfectamente en aquellos momentos, y Nathan le pareció un joven bastante sensato a Annie. Obviamente había accedido por Isolda, pero no había muchos hombres que pudieran decirle no a la muchacha.
–Si pudiera dejarla un poco más en tu cobertizo –le dijo Nathan a Isolda–, me gustaría invitarte a comer.
–Es algo tarde como para que los restaurantes de por aquí sirvan comidas, así que tomaremos algo aquí.
–No quiero molestar –replicó Nathan, aquella vez dirigiéndose a Annie, quien respondió que no sería ninguna molestia.
Cuando llevaron a la perra al cobertizo, ésta volvió inmediatamente a la manta donde había estado echada y se quedó dormida enseguida. Cuando llegaron a la casa, Isolda preguntó:
–¿Te apetece té, café, cerveza o vino?
–Una cerveza, gracias.
–Ponte cómodo –le dijo ella, señalándole una puerta–. Yo prepararé el almuerzo.
Ella se dirigió a la cocina, donde había dos gatos siameses tomando el sol en la ventana. Annie estaba poniendo unos platos en una bandeja.
–¿Quién es? –preguntó Annie.
–Se llama Nathan Coleman –respondió Isolda, abriendo el frigorífico–. Poppy me dijo que se había traído un ordenador portátil, así que probablemente está trabajando en algo para lo que necesite paz y tranquilidad.
Annie pareció quedarse conforme. Isolda preparó un pequeño bol de verduras crudas, puso una bandeja con carne de ternera cortada en lonchas, un poco de pan y queso de Camembert y de hierbas. Sirvió dos vasos de cerveza fría y llevó la bandeja al salón.
Nathan se levantó a tomarle la bandeja y ella le indicó una mesa baja al lado del sofá y se sentó. Cuando él puso la bandeja en la mesa, siguió haciendo lo que probablemente había hecho hasta aquel momento: mirar la habitación.
Era enorme, ricamente decorada con muebles de época, hermosos espejos y un rico tapiz con una escena de caza.
–Impresionante –dijo él–. Al igual que la familia –añadió, señalando las fotografías que había encima de la chimenea.
–En su día, así fueron. Ven a comer.
–¿Quieres cenar conmigo esta noche? –preguntó él, en cuanto se sentó a su lado.
–¿Y Baby?
–Ya encontraremos algún sitio donde no les importen los perros.
–Me encantaría.
Ella había tomado su vaso de cerveza, bebió un sorbo mientras él levantaba el suyo y brindaban como si estuvieran celebrando algo, pero sin palabras. Ella supuso que por estar juntos. Isolda se alegraba de que así fuera. No le faltaban amigos, pero tenía la sensación de que aquél iba a ser especial.
–Ésa no puedes ser tú –dijo Nathan, señalando un cuadro, cuando terminaron de comer.
–Es mi bisabuela –explicó ella–. Se parecía mucho a mí y se llamaba como yo, pero murió antes de que yo naciera. Vino a Inglaterra de vacaciones, se enamoró, se casó y se quedó aquí para siempre. Ésta era su casa.
–¿Y ésa de la pintura?
–Era una vieja casa de campo, pero hace mucho tiempo. Nosotros somos los únicos que quedamos de la familia. Mi abuelo y yo.
–¿Cuál de ellos es tu abuelo?
Ella se levantó y le enseñó la fotografía de un apuesto hombre, de pelo y barba blancos.
–Ésta se tomó hace muchos años. No tiene paciencia para que le hagan un cuadro. Hoy está en las carreras de Kempton Park.
–¿Qué tal te llevas con él?
–Es el mejor –respondió Isolda, que adoraba a su abuelo.
–Le tienes en mucha estima.
–Te caerá bien. Y tú le caerás bien a él.
–¿Son esas fotos tuyas?
–Sí.
–Muéstramelas.
Había un par de cuadros suyos en la casa, uno de niña y otro cuando cumplió dieciocho años. En aquella habitación había varias fotografías. Nathan quiso saber la historia de cada una, por lo que Isolda protestó.
–Es imposible que quieras saber todo eso.
–¿Quién eran todos los demás? –preguntaba Nathan, contemplando una foto de ella en una fiesta–. Quiero saber todo lo que sea posible saber de ti– añadió, con voz dulce.
Ella se quedó tan aturdida con aquellas palabras que no pudo contestar enseguida el teléfono. Era Philip, para preguntarle qué había hecho con la perra.
–Le he encontrado una casa.
–¿Has llamado a Laura?
–No. ¿Y tú?
–Bueno, no.
–Ahora ya es un poco tarde. ¿Lo dejamos y esperamos a ver qué pasa? –preguntó ella. Philip no protestó.
–Entonces, hasta luego.
Aquella tarde, se suponía que iban a ir a ver una película. Pero cuando Isolda había accedido a cenar con Nathan, no había recordado que tenía una cita con Philip.
–He cambiado de opinión. Lo siento. ¿Te importa?
Philip suspiró, acostumbrado a los juegos de ella. Pero Isolda lo tenía demasiado fascinado como para protestar.
–Entonces, mañana. Ya te llamaré o puede que me pase a verte.
–Eso es una buena idea. De acuerdo. Adiós.
–Adiós.
Cuando ella colgó el teléfono, Nathan dijo muy secamente:
–Eso lo mantendrá contento. Supongo que era Philip. ¿Qué hay entre tú y él?
–¿Es que no te lo dijo Poppy? –preguntó Isolda. Si su casera le había hablado de Annie, seguramente también lo había hecho de Philip Lindsey, el hombre con el que ella salía habitualmente.
–Prefiero que me lo digas tú.
En vez de explicarle que lo suyo iba bastante en serio y que posiblemente acabaría en compromiso, ella se encogió de hombros y preguntó:
–¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Casado, tal vez?
–No.
–¿Eres actor?
–¿Qué te hace pensar eso?
–Utilizaste todas tus artes de seducción con Poppy, pero fuiste muy serio y respetuoso con Annie. Si eres capaz de cambiar tan rápidamente, debes de ser actor.
–¿No deberíamos serlo todos? –preguntó él, examinando una caja que había encima de la mesa–. ¿Cuántos papeles tienes tú?
–Sólo el que ves –replicó ella, abriendo la caja para mostrarle un par de pistolas de duelo–. No funcionan. Ahora ya son sólo adornos.
–Son preciosas –dijo él, admirando las culatas, incrustadas de madreperla, como la tapa de la caja.
Cuando ella le estaba contando para quién se habían hecho, oyó un coche. Al dirigirse a la ventana, vio que era su abuelo, por lo que ella esperó a que él entrara en la casa. Tanto si habría perdido en las carreras como si no, sería el mismo de siempre, con una alegría de vivir inmutable, a pesar de que tenía mucho más de setenta años.
–He visto a ese idiota de Darby. Todavía sigue apoyando a los perdedores –dijo el hombre.
–Bueno, pues tengo alguien más que presentarte –respondió ella alegremente, mientras el abuelo sonreía afablemente al joven –. Éste es Nathan Coleman, mi abuelo, el conde Kosovic.
El conde, un hombre de constitución muy fuerte, cruzó la habitación hacia la mesa donde Nathan todavía tenía la pistola de duelo en la mano. Se produjo un silencio mientras Isolda esperaba que alguno de los hombres hablara. Entonces, el conde tomó la otra pistola y miró a Nathan fijamente.
Aquello era tan ridículo que Isolda casi se echó a reír. Le había parecido ver el principio de un duelo. Entonces, Nathan volvió a colocar la pistola en la caja y el conde se sentó pesadamente en un sillón, dejando su pistola encima de la mesa.
–Es un placer conocerle –dijo Nathan.
–Abuelo, ¿te encuentras bien? –preguntó Isolda, alarmada, al ver que su abuelo levantó la mano con mucho esfuerzo.
–Perfectamente.
–Es mejor que me marche –dijo Nathan.
–Buenos días –replicó el conde.
Isolda salió con él, y le acompañó a recoger a la perra.
–Está cansado por el día en las carreras –se disculpó Isolda–. Algunas veces se me olvida lo mayor que es.
–Tu abuelo es muy agradable –respondió Nathan, intentando enganchar la correa al collar de la perra.
–Espero que Baby se comporte bien. ¿Qué hemos hecho?
–Nada, comparado con lo que vamos a hacer.
En aquel momento comprendió lo que Poppy había querido decir cuando le confesó el efecto que Nathan habría tenido en ella si hubiera sido treinta años más joven. Isolda sentía un cosquilleo en la piel que la hizo temblar. Luego se despidió de ellos y volvió a la casa rápidamente. Estaba preocupada por su abuelo. A pesar de estar tan en forma, de repente le había parecido muy cansado. Tal vez pudiera persuadirlo de que se fuera un rato a la cama, pero no estaba segura de ello. Cuando entró en el salón, él estaba todavía sentado y unas profundas lineas le surcaban el rostro.
–¿Has tenido mala suerte con los caballos? –bromeó ella.
–No.
–¿Qué te pasa? –preguntó ella, acercándose a él con una sonrisa.
–Acabo de tener una conmoción –dijo él muy lentamente, como si le sorprendieran sus propias palabras.
–¿Por conocer a Nathan? ¿Por qué? ¿Es que lo habías visto antes?
–No hasta el día de hoy. La conmoción fue el darme cuenta de que hay ciertas cosas que nunca se olvidan. Siempre tuve un sexto sentido cuando mi vida dependía de ello –explicó el anciano, muy lentamente–. Acabo de descubrir que todavía puedo reconocer a un enemigo cuando lo veo.