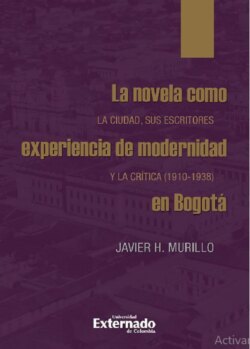Читать книгу La novela como experiencia de modernidad en Bogotá - Javier H. Murillo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRESENTACIÓN
El vínculo entre novela y modernidad no es nuevo. La narrativa y, en particular, el género de la novela han sido vinculados con los procesos modernizadores que involucran los medios productivos del capitalismo con los ideales ilustrados de la Francia del siglo XVIII. Es así como se registra el auge de la novela entre los siglos XIX y XX, y se reconoce como los autores más representativos a aquellos nacidos en Europa, además de otros países como Rusia y Estados Unidos, todos ellos con procesos industriales determinantes.
Dado lo anterior, no resulta extraño que la discusión acerca de los orígenes de la novela y de lo que se puede llamar la “condición moderna” sean comparables y paralelos, particularmente en aquellas sociedades en las que el tránsito de la tradición a la modernidad no está tan claramente determinado como en los países mencionados arriba.
Este es el caso de Bogotá, ciudad hondamente anclada a principios vinculados, por un lado, a los usos de la sociedad colonial, claramente estratificada y católica; y, por otro, a valores de tradición grecolatina y judeocristiana, determinados por una burguesía ilustrada de talante conservador. Estas características hicieron que el vínculo de su sociedad con los procesos modernizadores haya sido –aún en el presente– limitado y, sobre todo, sujeto a discusiones de diferente tipo, la mayoría pertinentes y justificadas. Además, que la novela no haya aparecido con fuerza en el panorama editorial y en el de la crítica hasta bien entrado el siglo XX; de hecho, que se considere que el establecimiento del género en la ciudad es tan tenue que, según algunos, para hablar con propiedad de novela urbana habría que esperar hasta Los parientes de Ester, de Luis Fayad, de 1976. También, que un texto como De sobremesa haya sido leído como una anomalía o como una biografía de José Asunción Silva; que autores como Luis López de Mesa, Emilio Cuervo Márquez o Luis Carrasquilla no hayan sido reconocidos como novelistas urbanos; o que un escritor tan prolífico en narrativa sobre la ciudad como José Antonio Osorio Lizarazo haya sido mirado con sospecha por parte de la crítica especializada, y que su aporte al estudio de la sociedad bogotana no tenga mayor relevancia.
Una de las principales discusiones al respecto es la que plantea Rafael Gutiérrez Girardot (1989) a finales de la década de 1980 respecto a lo que él considera el “difícil tránsito de la sociedad tradicional y la sociedad moderna” (p. 20), y su vínculo con la historia social de la literatura. Es decir, el papel de la crítica literaria respecto a los procesos modernizadores en la sociedad bogotana.
Según propone Gutiérrez Girardot, a través del estudio de las novelas –un estudio de historia social, no estético, de los textos literarios– resulta una “exigencia” que debería dar respuestas a múltiples preguntas respecto a la sociedad, no solamente colombiana, sino bogotana, y “evitar especulaciones aventuradas y aventureras como las del seudoproblema de la identidad cultura” (p. 20). Particularmente cuando a estos problemas se les ha tratado de dar, tradicionalmente, respuesta desde la historia social y económica, y hasta ahora no han obtenido soluciones definitivas.
Este es, justamente, el propósito de este trabajo: dar cuenta de ese difícil tránsito a través de las novelas de la ciudad y, concretamente, del vínculo entre la evolución de la novela y la sociedad urbana: de la ciudad con los textos que la imaginan.
Este trabajo es parte de la investigación que acerca de imaginarios urbanos se desarrolló durante más de cinco años alrededor de la tesis de grado Entre la Atenas Suramericana y la Ciudad Ágrafa: las formas de la ciudad imaginada. Imaginarios urbanos en la literatura bogotana durante el primer auge modernizador (1910-1938), realizada para el Doctorado en Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia, con el apoyo del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).
El presente volumen da cuenta, en primer lugar, del vínculo entre el complejo término modernidad y la ciudad de Bogotá. Lo que significa en esta ser moderna a la luz de conceptos propuestos por Marshall Berman (1988), claves para este trabajo. Después, en segundo lugar, contextualiza el estudio crítico de la novela en la ciudad y propone las cotas que determinaron el trabajo y, por lo tanto, los límites dentro de los cuales se moverá el estudio.
La tercera parte contextualiza la producción de novela en la ciudad y evidencia las transformaciones sociales que determinaron la producción de textos narrativos en Bogotá y el paso de una sociedad cerrada desde las letras a otra que, poco a poco, incluye otros actores y unas formas de escritura diferentes. A continuación, se plantea lo que puede constituir el centro de este trabajo: el estudio de la novelística de la ciudad durante el periodo, con un especial énfasis en el vínculo entre los argumentos de los textos y la ciudad; como ya se dijo, se dejó de lado la apreciación estética de las novelas trabajadas para hacer un estudio centrado en su vínculo con la sociedad, la que la produce y la que los textos plantean.
Para la última parte se dejó la propuesta interpretativa del estudio, en el que se da cuenta de una ciudad imaginada desde la narrativa, y que determina dos imaginarios de ciudad diferentes: la Atenas Suramericana y la Ciudad Ágrafa. Del mismo modo, se estructura una topografía literaria que, digamos, puede aprehenderse desde los textos trabajados.
Al final, se espera haber planteado una forma de comprender Bogotá desde sus novelas: dar cuenta de la forma en la que la ciudad ha vivido su propia transición hacia un ideal moderno, que, en ella, tiene las características de su burguesía, conservadora y cerrada, pero que, al pasar el tiempo, va abriéndose hacia nuevas perspectivas que podrían dar cuenta de las múltiples ciudades que en ella conviven.