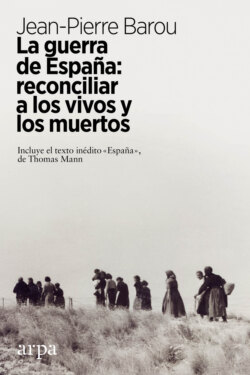Читать книгу La guerra de España: reconciliar a los vivos y los muertos - Jean-Pierre Barou - Страница 10
PREÁMBULO
ОглавлениеLa literatura puede suplantar a la historia en su propio terreno. España, con su terrible guerra que nos sigue atormentando, con sus indignados de la Puerta del Sol que reavivaron las esperanzas de entonces, nos sitúa mejor que ningún otro conflicto en esta vía inaugurada por Thomas Mann.
En «España», un texto de seis páginas olvidado, perdido, escrito en 1936, el Nobel alemán describe la Guerra Civil española como «el escándalo más inmundo de la historia humana». Podría cuestionarse el tremendismo de esta afirmación si no fuera porque otros dos premios Nobel, André Gide y Albert Camus, la secundaron. Incluso alguien que no esperaríamos encontrar en esta nómina, el escritor católico y monárquico francés Georges Bernanos, de vacaciones en Mallorca en el verano de 1936, formuló un diagnóstico similar: él se refiere a «la desaparición del hombre de buena voluntad». Nada de todo ello figura en el relato de los libros de historia, que describen un conflicto en el que un general español venció a la República, española también; un conflicto en el que participaron todas las fuerzas políticas del momento y que constituyó un anticipo de la Segunda Guerra Mundial. No cabe tener en cuenta nada más. No hay más verdad que esa. Sin embargo, estos escritores, que figuran entre los más eminentes de su tiempo, insisten en que sí hubo algo más.
Una tarde de verano volvimos a presenciar el drama en el mismo lugar en que fusilaron a Lorca, en un pequeño valle desde el que se divisa Granada, un lugar de antiguo celebrado por la poesía andalusí. Aquella tarde, unos jóvenes indignados levantaron y sostuvieron un eslogan pintado en una pancarta ante unos agentes que no estaban indignados. Aquella tarde, su consigna clamaba: «No somos un pueblo unido». Oímos murmurar a Bernanos: «La reconciliación de los vivos solo es posible después de la reconciliación de los muertos», y nos proyectó fuera de la historia.
Mann escribió «España» cerca de Zúrich, la ciudad en la que decidió exiliarse en 1933 cuando Hitler ascendió al poder. En ese texto nunca reivindicado por los historiadores lleva a cabo un diagnóstico del conflicto desde su inicio. Cabe pensar: demasiado exagerado, demasiada imaginación. Su exceso lo perjudica, pero ¿y si solo estaba proclamando, aunque con gravedad, la verdad, como aquellos jóvenes con su pancarta? En 1936, a ojos de Mann, «las reivindicaciones de la conciencia» están amenazadas en España con una «falta de pudor desconocida hasta la fecha». ¡El espíritu golpeado en pleno vuelo como nunca antes! Gide regresa en 1936 de Moscú con el manuscrito Regreso de la URSS, que desataría la furia de Stalin, en su equipaje. En él denuncia el sistema comunista y lo sitúa al mismo nivel que el sistema hitleriano: este testigo impertérrito, incorruptible, ve en el texto «España» la continuación de lo que él mismo ha percibido. «Dudo —escribe en Moscú— que en ningún otro país del mundo que no sea la Alemania de Hitler el pensamiento sea menos libre, más sumiso, más temeroso —aterrorizado—, más esclavo». Cuando lee «España» decide publicar su traducción en Francia junto a otros textos igualmente enérgicos, breves y definitivos de Mann sobre el mismo asunto. Él mismo escribirá un prólogo de este recopilatorio, titulado Advertencia a Europa. Pero antes decide visitar a Mann en su lugar de exilio. Mann recibió el premio Nobel en 1929. Gide lo recibirá en 1947. Los dos personajes se conocen y se aprecian. Se encontraron por primera vez en mayo de 1931, en París, durante una visita del escritor alemán invitado por el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. Cosas que suelen olvidarse. Pero Gide se acuerda. En el prólogo destacará hasta qué punto Mann deja «refleja su indignación» en «España». En la «Carta al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bonn», que figura en la recopilación (Mann responde al decano después de que este le notificara su pérdida de la nacionalidad alemana), Mann «contiene» su indignación. Sin embargo, en «España» la declara, la reafirma; y lo hace con una fuerza tan singular que parece adoptar la vehemencia de Bernanos, la recuerda, la evoca. En la isla de Mallorca, donde el escritor católico está de vacaciones, algo le trastorna. Descubre lo que creía impensable: otros católicos, otros de los suyos, se comportan como asesinos. Entonces surge su gran obra, Los grandes cementerios bajo la luna, habitada por muertos que no tienen dónde ir. Bernanos se percata de pronto de «la desaparición del hombre de buena voluntad». Lamenta su muerte, lo ve entre los escombros. Y que no se nos olvide: el hijo de Mann, el historiador Golo Mann, reseñará la obra de Bernanos en una revista alemana; su padre no ha podido pues ignorar la existencia de ese libro. Camus, por entonces un joven periodista en Alger républicain, presintió su propio destino al leer esta obra, y así lo recogió en su diario: «Bernanos es un escritor doblemente traicionado. Si los de derechas lo repudian por escribir que los asesinos de Franco le revuelven las tripas, los partidos de izquierda lo aclaman cuando él no quiere que lo aclamen. Hay que respetarlo por entero y no intentar clasificarlo».
En «España», el homenaje de Mann al pueblo español es soberbio: «Para este pueblo la libertad y el progreso no son aún nociones roídas por la ironía y el escepticismo. Cree en ellas como los valores más altos y dignos de su esfuerzo. Incluso ve en ellas las condiciones de su honor como nación». En 1952, Camus afirma que el pueblo español es «la aristocracia de Europa». Las razones por las que estos dos grandes hombres hicieron de España un caso aparte quedan al descubierto.
Cuando Camus anuncia esta verdad, que podría percibirse como algo que solo él sabe habida cuenta de su sangre española —su madre era de Menorca—, está visualizando el siniestro espectáculo de las «democracias» que acogen a Franco en el concierto internacional, en la Unesco, una organización vinculada a Naciones Unidas y encargada del patrimonio cultural con sede en París. Franco, el antiguo aliado de Hitler y Mussolini, es cortejado entonces por las «democracias» en nombre de la guerra, la Fría, que los opone a la Unión Soviética. Qué importa que en Madrid el poder siga pasando por el garrote a sus opositores o que Lorca, asesinado en 1936, poeta luminoso en una España oscurecida, siga estando prohibido. Camus nos lo ha advertido: «Un gobierno, por definición, no tiene conciencia». Solo esa «aristocracia de Europa», añade, es capaz de defender «lo mejor que hay en nosotros». Y al decirlo devuelve el término «aristocracia» a su definición original y etimológica, «el gobierno de los mejores».
El 22 de enero de 1958, Camus se interroga a sí mismo: «¿Lo que le debo a España? ¡Casi todo!». La confesión no figurará en su discurso de aceptación del premio Nobel, en Suecia, pronunciado en diciembre de 1957. Pero sí en enero, cuando se dirigió a los representantes de esa «aristocracia», a los exiliados españoles, en París. Con el cuello rígido y el rostro serio, habla entonces de su propio exilio interior: «Intento hacer mi trabajo y en ocasiones lo encuentro difícil, sobre todo en esta espantosa sociedad intelectual nuestra, en la que el reflejo ha reemplazado a la reflexión, en la que sectas enteras se enorgullecen de la deslealtad, en la que la mezquindad intenta hacerse pasar por inteligencia con demasiada frecuencia». Los exiliados asienten, conocen su aislamiento: están aislados en una Europa asediada por los intereses. Para Camus, su exilio es el resultado concreto de la publicación, el año anterior, de El hombre rebelde. Este ensayo le granjeó la etiqueta de «escritor de consenso» —flojo, sin destino político— por parte de la intelligentzia parisina, liderada por Sartre. En realidad, Camus defiende en su obra la vía española, cuya expresión es esa aristocracia a la vez antimarxista y anticapitalista en una época en la que se es una cosa o la otra, pero las dos a la vez es imposible. El hombre rebelde bebe de lo más hondo de la Guerra Civil, de las revueltas de Barcelona, de Asturias, de Andalucía, tan sorprendentemente desconfiadas de esos dos polos opuestos a los que une, sin embargo, su desprecio a la humanidad. Por eso Camus, el exiliado, aboga por superar el nihilismo que mancilló las filas anarquistas en España, un nihilismo en favor de un «renacimiento» que tentó a muchos, a él en particular. En mayo de 1958, apostilla en Le Libertaire: «La única pasión que mueve El hombre rebelde es justamente la del renacimiento» y, entonces, como nunca antes, hace del «genio libertario» un retoño que «la sociedad del mañana no podrá ignorar». En ese salón sin futuro, él vincula su destino al de los exiliados españoles. Les recuerda a esos «hombres de su sangre» —así los llama— hasta qué punto su amistad con ellos constituye «el orgullo de su vida».
En la mente de Mann los vientos soplan en la misma dirección. Sin embargo, este hombre del norte no frecuenta ni el sol ni a los anarquistas. No tiene sangre española. Es un gran burgués, al contrario que Camus, que proviene de los barrios pobres de Argel. Mann lleva un traje tres piezas, no un mono de trabajo, como se recomienda llevar en Barcelona en 1936, cuando escribe «España». Nació en 1875 en Lübeck, un puerto a orillas del Báltico, en el seno de una familia acaudalada de comerciantes de grano. La fachada de la casa familiar muestra cinco ventanas en el primer piso; en su interior, cuenta con un salón de música donde escuchar a Wagner. El escritor alemán obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1929, y rápidamente adquirió fama de «decadente». La política lo irrita. Él se reclama del «periodo burgués de nuestra civilización», del que Goethe es, para él, la máxima expresión. Quiere hablar de la época en que aún existía el público, no las masas. Odia la uniformización de una manera extraña. Esta personalidad que, en 1950, se presenta a sí mismo como «un retrógrado, un desfasado», ha suplantado a la historia. Camus nos explica por qué: «El culto a la historia no puede ser otra cosa que el culto al hecho consumado. Por tanto, nunca dejará de ser deshonroso». Mann rechaza esa conclusión, se cuela por sus resquicios: atraviesa las capas del olvido y del cinismo. La historia es como el telón de un escenario. Tras él, distingue el inicio de una persecución. Para los historiadores eso es literatura. ¡Y de hecho lo es! En España, «todo hombre, y en particular el poeta, debe salvar su espíritu —o ¿por qué no emplear el término religioso?—, salvar su alma». Esos cañones, esos bombardeos, esos batallones que llegan de todas partes, por la derecha y por la izquierda, se habrían movilizado ante todo para destruir el espíritu, el alma. ¡Sí!, exclama Mann. Este «decadente» habla en serio, aunque su hermano Heinrich y su hijo Klaus, próximos al Partido Comunista alemán, no identifiquen tal crimen y consideren que la angustia de Mann está fuera de lugar. Para ellos, como para muchos otros, el conflicto español es un conflicto político en el que unas ideologías se disputan el poder. Un caso cerrado. El capitalismo contra el socialismo, la derecha contra la izquierda, los ricos contra los pobres, los creyentes contra los ateos. Es el anticipo de la Segunda Guerra Mundial, una especie de banco de pruebas... como resumirán, esencialmente, los libros de historia. Nada más. Pero ¿y la muerte de la conciencia? Si de verdad es así, el escándalo es inconmensurable. Mann viene denunciando desde 1936 la infame complicidad de las democracias en ese juego de sombras. Sus representantes —con sombreros de copa— pregonan una «política de no intervención» en nombre de un dudoso pacifismo. Churchill, los primeros ministros, el inglés Chamberlain, el francés Daladier y sus respectivos parlamentos hablan, susurran: nosotros no nos metemos. Dejamos hacer. Su política de no intervención resulta ser una política de intervención. Porque mientras que Hitler y Mussolini arman a Franco, esas democracias, en nombre del pacifismo, se prohíben hacer otro tanto con la República. Mann, el autor de Muerte en Venecia, un relato sobre la tentación insatisfecha de un bello adolescente, exclama lo que nadie se atreve a ver, a creer ni a decir: «Los Gobiernos europeos, interesados en ver morir la libertad, han reconocido el poder de ese rebelde como el único legal, y esto en plena Guerra Civil, una guerra que aún continúa gracias a su apoyo, si es que no la han provocado ellos mismos». Describe la escena, desenmascara a los mafiosos.
Quien debe sublevarse es el poeta. El artista. «Él, cuya naturaleza y cuyo destino lo han colocado en el lugar más expuesto de la historia de la humanidad», replica Mann, irreconocible, a mil leguas de lo que fue o de lo que se dijo que era. «El poeta que fracasa ante el problema humano, planteado en forma política, no solo es un traidor a la causa del espíritu en beneficio del bando de los intereses, sino que también es un hombre perdido. Su pérdida es ineluctable. Perderá su fuerza creadora, su talento, y no será capaz de hacer nada nuevo y duradero. Incluso su obra anterior, aun sin estar marcada por esta falta, si era buena, dejará de serlo. No significará ya nada a ojos de los hombres». Cuando escribe estas líneas estremecedoras que nos desconciertan, en 1936, Mann se está transformando, o al menos tenemos razones para creerlo. La publicación de las seiscientas páginas de sus Consideraciones de un apolítico en 1918, como respuesta a la Primera Guerra Mundial, había retratado al artista como una luciérnaga, un individuo ajeno al tiempo, encerrado en sus escritos y anclado en la idea de que todo pensamiento es a la vez preciso y falso. El conflicto español hace que Mann se libere: lo saca de su falsa somnolencia. Está dispuesto a librar esa batalla de clichés políticos e ideológicos. Llama a esas democracias por su nombre, «capitalistas». Pero, ante todo, se muestra visionario, solidario con Lorca. El poeta andaluz ha cargado con «el problema humano» y su obra no dejará ya de obsesionarnos. El «Romance de la Guardia Civil española» es una cumbre poética contra lo peor. Le costará la vida, pero también le resucitará. Una gran cantidad de poetas sucumbieron en España.
Miguel Hernández, el poeta «calvo», murió más joven que Federico, en 1942, en una pútrida prisión de Alicante. Alberti, en Madrid, tenía sus poemas en los labios durante los combates: ¡una locura! Machado falleció en la miseria del exilio en Colliure, el 22 de febrero de 1939, después de declarar, cansado y enfermo: «Paso de los sesenta, que son muchos años para un español». José Bergamín, un ilustre católico cuyos versos celebró Machado, arremetió contra la Iglesia. El radiante y sombrío Juan Ramón Jiménez, «obligado desertor de Andalucía», encontrará refugio en Cuba y recibirá el premio Nobel en 1956. Toda la poesía latinoamericana se movilizará: Pablo Neruda, otro futuro premio Nobel, Nicolás Guillén... Huelga decir que todos escogieron el mismo bando, el de los opositores de Franco, Hitler, Mussolini, Salazar... Bartolomé Bennassar, autor de una biografía de Franco, habla de una «explosión poética». Estima que en aquel entonces se escribieron unos veinte mil poemas, que cerca de cinco mil autores se comprometieron con la causa. Poemas escritos en las trincheras por manos anónimas momentos antes de enfrentarse contra el Ejército de África a las órdenes de Franco y de morir en el intento. Algunos nombres se salvaron del anonimato, como Antonio Coll o Encarnación Jiménez. Pero, fueran o no conocidos, llevan su espíritu al corazón de los combates. Hugh Thomas —historiador inglés, una fuente de referencia en lo relativo al conflicto— escribirá que el «bando de los poetas» fue el que más bajas sufrió en la contienda. Hubo, en efecto, una resistencia del espíritu —sensu stricto— frente a las balas y los bombardeos franquistas, nazis y fascistas que se llevaron a cabo con la complicidad de las que Mann proclamó «democracias capitalistas».
André Gide, otro «decadente», utiliza el texto «España» a modo de panfleto. Lo agita ante nuestros fatigados ojos. Debemos repensar su lectura de Mann teniendo en cuenta que Gide lee a los autores germánicos en su lengua. Gide habla alemán. Cuando llega a Küsnacht, cerca de Zúrich, el lugar escogido por Mann para exiliarse, Gide acaba de volver de Moscú, como ya hemos dicho. A finales de junio de 1936 —recordemos que la Guerra Civil comienza oficialmente el 18 de julio—, acude a los funerales de Gorki invitado por Stalin. Aceptó asistir por respeto al proyecto bolchevique, ya que no apreciaba demasiado al escritor ruso. Pronunció un discurso en la plataforma del Palacio del Kremlin ante una muchedumbre reunida en la Plaza Roja. No estuvo allí en calidad de comunista, aunque el 13 de mayo de 1931 había confesado en su diario: «Quisiera vivir lo suficiente para ver culminar el plan de Rusia». En junio de 1936, su presencia en Moscú refleja esa esperanza. Está allí como garante, como prenda. El invitado de honor habla y, junto a él, el ogro Stalin se atusa un bigote que invade la fotografía. Pero su pensamiento no está allí: deambula, vacila, se desvía. Piensa en España, en Madrid, en Barcelona (las notas de las que surgirá su Regreso de la URSS ya tienen forma). El día que se celebra el funeral, Franco ya ha enviado una carta, con fecha de 23 de junio, al entonces ministro de la Guerra, Casares Quiroga, padre de la actriz María Casares. La carta es compleja. En ella se declara inquieto por la disciplina del ejército después de que la nueva República haya depuesto a oficiales declaradamente de derechas. Todo indica que el golpe militar es inminente. Gide se muestra muy preocupado. Para una mente como la suya, la angustia es el primer síntoma. Desde su habitación moscovita, escribe: «Nos sorprende no ver ninguna alusión a España, cuyas noticias nos vienen inquietando desde hace unos días». No se dice nada en la prensa soviética ni en los tablones de noticias de las fábricas que visita. Stalin atusa su bigote de ogro, eso es todo. A Gide le causan asombro las tiendas vacías, sin mercancías, las leyes contra el aborto y contra la homosexualidad, cuando él mismo ha revelado su condición homosexual en Si la semilla no muere, que ha hecho que muchos de los que consideraba amigos le hayan dado la espalda. Gide se deshizo de los libros que le habían dedicado. Su nuevo ensayo, Regreso de la URSS, resultado de lo que ha visto y, ante todo, una ilación de realidades, contribuirá aún más a su aislamiento. Esta vez tendrá en su contra a la intelectualidad bienpensante de izquierdas, a los marxistas y a la intelligentzia, ofuscados, escandalizados. Incluso el hijo de Mann, el escritor Klaus Mann, que lo admiraba, dirá: «El libro de Gide sobre Rusia solo podía provocar el desorden y dañar la causa del progreso». Camus recordará ese Regreso en 1946, cuando Gide recibe el Nobel. Entonces declarará: «¡Sí, me alegro! Me alegra saber que el premio ha sido concedido a un gran escritor y que una de las mentes más cuestionadas en su país recibe hoy la consagración mundial que merece». «El más cuestionado» por haberse atrevido a revelar su homosexualidad y escribir Regreso de la URSS. Camus leyó el libro en cuanto se publicó, en las mismas fechas que leyó Los grandes cementerios bajo la luna.
Existe una «excepción española». No hemos ahondado suficiente en saber en qué consiste tal excepción. En Alemania y en Rusia el pueblo respalda a su tirano y lo cubre de amor. No en España. Esto es lo que explica la movilización de Mann, el impulso de Gide con «España» y tantas otras respuestas parecidas: «Los militares sublevados no tienen al pueblo de su lado». Habla de ese pueblo, del pueblo que Mann entrevé y anuncia. Bernanos se mofa: «¿Cómo es que los esfuerzos conjuntos de Alemania y de Italia no han obtenido ya el triunfo decisivo que el general Queipo de Llano anuncia cada tarde en su charla?». Queipo de Llano proclamaba todas las tardes en Radio Sevilla la victoria inminente de Franco. George Orwell, autor de 1984, novela sobre la «policía del pensamiento» que escribió al final de su vida, se encuentra en el Frente de Aragón en 1937. En su celebrado Homenaje a Cataluña, escribe: «Cuando Franco intentó derrocar a un gobierno moderado de izquierdas, el pueblo español, contra todo pronóstico, se alzó contra él». Un ejército en alpargatas contra otro con botas. Pues la República apenas tiene ejército: los militares están del lado de los sublevados. Mann y Gide, dos «decadentes», el «católico» Bernanos y el «ateo libertario» Camus reconocen en esta circunstancia a un pueblo que demuestra su nobleza al unirse contra la tiranía. Ahondemos en este hermanamiento dispar: Mann es un gran burgués con su traje de tres piezas, Gide, un epicúreo con su máscara, Bernanos, un católico con su cruz, y Camus lleva encima su ateísmo, su fidelidad a los desfavorecidos (heredada del señor Germain, su profesor de Argel, a quien dedicó su Nobel), y donó parte del dinero del premio a los exiliados españoles. ¿Quién lo diría? Por de pronto, esas discrepancias son garantía de la independencia de los cuatro. No hay adoctrinamiento alguno. Los cuatro confluyen desde sus soledades. De lejanía en lejanía se responden, se dan aliento.
Cuando Mann reseña en 1930 Si la semilla no muere, ve en ese «protestante francés» «mucho de Goethe». Menciona «su inclinación innata a la rebelión y a la perversidad», lo que nos recuerda que Mann afronta en ese momento sus propias inclinaciones homosexuales. Aunque su hijo Klaus no las esconda, su padre las confina en su diario personal. Gide le da la oportunidad de expresarlas abiertamente. Mann destaca en él su naturaleza «generosa, tierna y alegre». A su muerte, en 1951, le dedicará estas líneas: «André Gide no buscaba la calma, la tranquilidad, la seguridad interior, el refugio». «Su sino era la búsqueda infinita de la verdad».
Gide, por su parte, considera un prodigio la gran novela de Thomas Mann, La montaña mágica, publicada en 1924. Ambientada en un «tiempo anterior», anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando el público aún existía, se desarrolla en un sanatorio en la montaña, no abajo en el valle, donde las ciudades y la gente parecen estar bien. Entre las camas de los enfermos se desliza la íntima convicción de Mann de que el genio de la enfermedad es superior al genio de la salud. ¿Decadente? Aplíquese esto a la Alemania nazi y se desenmascara la política genocida en favor de una raza física y muscularmente sana, pero sin vida interior, con apenas una mística de bazar. También nos recuerda que Hitler odiaba a los tuberculosos, a los que le hubiera gustado hacer desaparecer junto a judíos y a gitanos. Apliquemos esto a la España de 1936 y nos encontraremos con esa misma voluntad de abatir el genio humano, de limitarlo. La enfermedad da pie a esta revelación. Pues si alguien resiste, en 1936, es esa «aristocracia» que encarna España. La única en toda Europa. Una humanidad huérfana. Gide pensará en ello largamente al abandonar Zúrich. En su prólogo al volumen donde se publica «España», recordará la «dulzura en las formas» y la «exquisita amenidad» de su interlocutor. La colección de textos será de una longitud modesta, pero el elogio es infinito: «Es para mí un grandísimo honor prologar este pequeño libro. Thomas Mann es una de las escasas figuras que podemos admirar sin reticencias en nuestros días. No hay fallos en su obra, no los hay en su vida».
Georges Bernanos aparece en su rutilante moto roja una mañana de domingo de 1936. Se oye el petardeo del tubo de escape. Se dirige a misa de siete en la iglesia de Santa Eulalia, en Palma de Mallorca. Pasa en la isla una temporada junto a su mujer en casa del marqués de Zayas, casado con una aristócrata francesa. Se trata de un entorno conservador, favorable a Franco. Su hijo mayor, Yves, es teniente de la Falange, que, recordemos, es una organización paramilitar al servicio del general sublevado. Como se suele decir, de tal palo, tal astilla. Siendo estudiante de la facultad de derecho en París, Bernanos lideró la oposición contra los estudiantes socialistas. En 1913 dirigió una publicación monárquica en Ruan. Este escritor batallador sueña con «no ser más que un cristal, agua pura» a través de la cual Dios pueda ver. Es talentoso, vehemente. Camus podría haber tomado prestadas algunas de sus fórmulas a la española: «El Estado solo teme a un rival, al hombre. Me refiero al hombre solo, al hombre libre, al hombre capaz de imponerse a sí mismo su propia disciplina». Desprecia el espectáculo de los cadáveres extendidos sobre la playa de Berck, en Francia, en la Primera Guerra Mundial: «El animal humano sobre la arena, desnudo. ¡Cuántos pies! ¡Cuántas piernas! Yo iba de un lado al otro hinchado de rabia, enfurecido». Esa mañana soleada de julio de 1936, cuando se encuentra ya cerca de Palma, una barrera de cinco o seis hombres, fusil en ristre, lo instan a detenerse. Son falangistas. Él se identifica: «Soy el padre de Ifí», su hijo mayor. Un oficial le responde, a gritos: «Retírese, caballero, y no permanezca en el campo de tiro». Es su primer contacto con la Guerra Civil. No tiene nada que añadir. «Por mi parte, no tenía ninguna objeción de principio contra un golpe de Estado falangista o requeté», palabra esta que remite a los carlistas navarros, a los monárquicos a la antigua, alineados con la Falange. De hecho, hay una proclama falangista que dice: «¡Abajo las democracias burguesas y parlamentarias!». ¿Y por qué no?: «El pueblo de las democracias no es más que una turba... Las democracias parlamentarias carecen de temperamento», escribe al mismo tiempo Bernanos, en sintonía con el Mann de otro tiempo. La Falange llama a «recristianizar la sociedad», a «desmantelar el capitalismo», y Bernanos encuentra en estas proclamas los eslóganes de su juventud. Toda la ambigüedad de la época está presente en esas frases. Las cosas se entremezclan, se confunden, los espíritus se cruzan, luchan los unos contra los otros hasta no saberse quién es quién. La «excepción española» vendrá a esclarecerlo todo, a revelar la unidad que formaban Franco, Hitler, Mussolini, Salazar, las «democracias capitalistas»... y pronto Stalin: una unidad deshonrosa y sin embargo verdadera, por muy impensable que pareciera en principio. Una unidad que irá amontonándose en los vertederos del futuro, la que cargó a sabiendas contra un pueblo «aristocrático» ignorado por la historia.
Los nombres de otros escritores, Dos Passos, Hemingway, Malraux..., también están ligados a la Guerra Civil, en la mayoría de los casos porque estuvieron en ella y combatieron en las filas republicanas, hicieron suya la causa de una u otra facción, fueran comunistas o anarquistas. Aunque participaron en la guerra, e incluso en esa guerra dentro de la guerra, ninguno fue capaz de discernir lo que tanto inquietaba a esas conciencias libres. A Hemingway se le reprochó, y con razón, haber contribuido a la causa comunista en su novela Por quién doblan las campanas. Dos Passos, a su modo rival de Hemingway, se basó en falsos rumores difundidos por el Gobierno republicano de Madrid para relatar la guerra, y habló de los sucesos de Casas Viejas de una manera totalmente impropia de un escritor, como veremos más adelante. Malraux, ataviado de aviador, es como un guerrero en busca de argumento para una novela. Estos célebres autores están en la historia. Gide, Mann, Bernanos y Camus, no: ellos la amenazan.
Bernanos avanza en su reflexión mediante observaciones personales, al igual que Gide: «Si he sacado algún provecho de mis experiencias en España, es que creo haberlas abordado sin tomar partido por ningún bando». Imposible dudar de ello. Le indigna que un simple puño en alto al paso de los aviones republicanos sobre la isla baste para morir en el paredón a manos de los falangistas o de sus aliados italianos. Que se impida que las familias lleven el duelo por esos muertos. Mientras tanto, los convoyes se multiplican. Los italianos asesinan con un disparo en la cabeza a doscientos habitantes de Manacor que creían sospechosos y queman sus cuerpos por la noche. «Bajan, se ponen en fila, besan una medalla, a veces solo la uña del pulgar. ¡Pam, pam, pam!». ¿Actos de venganza? «Afirmo, y afirmo por mi honor, que en los meses anteriores a la guerra santa no se cometió en la isla ningún atentado contra las personas o los bienes». No, es rabia, un crimen, crímenes en nombre de una indigna cruzada de purificación espiritual. El obispo de la isla apoya todo aquello, señala a los culpables y a los héroes. Es entonces cuando Bernanos deserta de su bando en nombre del espíritu, ¡el espíritu ante todo! Para este católico no cabe duda de que «el hombre de buena voluntad», el del Nuevo Testamento, «el hombre que tiene la intención del alma», agoniza. El propio Mann podría haberlo dicho: en España, en la tierra de los Reyes Católicos, tiene lugar el «preludio de la tragedia universal». Bernanos añadirá más tarde: «El frente de la cristiandad se ha roto», el dique ha cedido. Como ya hicieron Mann y Gide, y como pronto hará Camus, Bernanos está sufriendo un cambio político: «El hombre de buena voluntad no es más que un subproducto inservible en esta sociedad moderna que se empeña en eliminarlo poco a poco. Ya no hay bandos, y me pregunto si quedará mañana una patria». Denuncia a las democracias que lo permiten con la pseudopolítica de no intervención «en nombre de un pacifismo utilitario»: «Francia se limpia a diario los escupitajos de los dictadores». Para este cristiano todo ser que nace, nace «refractario», y en consecuencia puede o corre el riesgo de «volverse poeta o más bien anarquista stricto sensu, es decir, incapaz de ejecutar en verso una petición de los servicios de propaganda del Estado». Podría haberlo dicho Camus.
Camus se fijará en él cuando lo cuestionen, por primera vez, tras la representación de su obra El estado de sitio en 1948. Los cristianos de izquierdas le reprochan que haya privilegiado a España —la acción tiene lugar en Cádiz— en detrimento de la Unión Soviética, que está luchando en esos momentos más de cerca contra el totalitarismo. De hecho, la obra es mucho más rica y compleja que esta interpretación, opone el espíritu histórico al artístico. Ante estos ataques, Camus se remite a Bernanos, al católico, a esos Grandes cementerios: «Él sabía que, de callarme, habría insultado a la verdad». Su respuesta a los reproches es clara: «Habéis olvidado que las primeras armas de esta guerra totalitaria se mancharon con sangre española».
El premio Nobel no hace que Mann se vuelva más «civilizado». En Si la semilla no muere, Gide confiesa: «Preferiría no tener ningún éxito a fijarme en un solo género. Aunque me condujese a los más altos honores, no puedo consentir en seguir una ruta ya establecida». En su homenaje final a Gide, Mann lo elogia: «Fue un moralista de raza». La literatura, la verdadera, la que no diferencia entre vencedores ni vencidos, los salva de la caducidad. En 1945, cuando De Gaulle llama a Bernanos para ofrecerle un asiento en su gobierno provisional, este declina el ofrecimiento. También desdeña entrar en la Academia francesa: «Cuando solo pueda pensar con las nalgas...». Esta frase no le granjeó muchas amistades. Sigue siendo un exiliado. Nunca tuvo alma de colaboracionista. Camus, con o sin premio Nobel, no abandona sus armas: «El mundo en el que vivo me repugna, pero me siento solidario con los que sufren en él». Esta independencia de espíritu está estrechamente ligada al acto de escribir, a su sacralidad: a mil leguas de lo artificial. Para Mann, «el lenguaje se encuentra cargado de un gran misterio. Nosotros somos los responsables de su pureza». «Su estilo piensa por él», dice de Gide Ramón Fernández, un crítico de raíces españolas. Para Bernanos, el poeta verdadero es, como ya se ha dicho, «anarquista» por naturaleza, desafía lo relativo. Su estilo, extrañamente limpio y que tanto execraron sus adversarios, hace que Camus sea hoy el escritor más leído por los franceses. Su exilio, el exilio de todos ellos, ejemplifica estas bellas palabras de Nietzsche: «Escogerás el exilio para poder decir la verdad».
Todos ellos forman una cadena en la que Mann da la voz de alarma, Gide repite el mensaje, Bernanos lo amplifica y Camus, último eslabón, hace de esta excepción española un amanecer infinito. Leamos con atención: «Toda la inteligencia europea se vuelve hacia España, como si sintiese que esta tierra miserable guarda ciertos secretos de una realeza que Europa busca desesperadamente formular, mediante todo lujo de guerras, de revoluciones, de epopeyas mecánicas y de aventuras espirituales. ¿Qué sería, en efecto, de la prestigiosa Europa sin la pobre España?». Estas líneas han sido extraídas de su prefacio de 1946 a una obra sobre testimonios de la resistencia contra Franco. ¿Qué sería de nosotros sin este país emplazado en un extremo de Europa como un pedazo de pan seco?
España atesora «secretos de realeza»: ya nos lo temíamos. En un artículo publicado en 1955 en la revista anarquista Le Monde libertaire, titulado «España y el donquijotismo» —artículo exhumado en 2008 por un libertario no violento alemán—, Camus insiste en señalar este carácter regio. Unamuno, afirma, que murió aislado entre las paredes de su domicilio de rector de la Universidad de Salamanca, en diciembre de 1936, tras haber escapado a un linchamiento, era paradigma de ese carácter. A los que deploraban en su presencia la escasa contribución española a los descubrimientos científicos, Unamuno les respondía con una frase digna de «Nuestro Señor Don Quijote», como él lo llamaba: «¡Que inventen ellos!», y «ellos» quiere decir las demás naciones. «La pobre España» tiene infinidad de cosas mejores que hacer; su tarea es defender «su propio descubrimiento». Camus le pone nombre: «Podemos llamarlo la locura de la inmortalidad». Para acercarnos a esta realidad debemos apoyarnos en Lorca y su «duende», un término intraducible que, de creer al poeta, es el sello de su patria: «A España desde siempre la ha movido el duende». Es «el espíritu oculto de la dolorida España». Difícil decir más, salvo que es «un luchar y no un pensar». ¿Qué clase de lucha? «Esta lucha [...] adquiere a veces, en poesía, caracteres mortales». ¡Un juego con la muerte cuyo epicentro es la poesía! ¿Deberíamos llevar duelo por ello?
Mann permanece sombrío. El desenlace de la Guerra Civil en favor de la tiranía oscurece a sus ojos el balance en 1946, cuando cree que «el futuro solo verá en el arte una fuerza auxiliar al servicio de una comunidad humana que poseerá bienes más vastos que “nuestra cultura del espíritu”». Y concluye con estas tristes palabras: «He aquí lo que podría llamar una profecía». En el prefacio de Advertencia a Europa, Gide intenta compensar su pesimismo: «No debemos caer en la desesperación mientras conciencias como la tuya sigan despiertas y fieles». ¡En vano! Bernanos, por su parte, apuesta por la resurrección del hombre de buena voluntad con la condición antes citada: «la reconciliación de los vivos» precedida, como en una procesión, por el estandarte de «la reconciliación de los muertos». El hombre de buena voluntad renacerá con esa condición, la de un trabajo de evaluación realizado a conciencia, lo que exige un sistema jurídico adecuado. Camus, por su parte, siempre rehusó poner punto final al conflicto. Si creyó que «esta lucha es interminable» fue con la esperanza de un «renacimiento». ¿Los habría reconfortado la muerte de Franco, en 1975, y la renovación democrática que vino después?
Son cuatro hombres testarudos. Mann tachó las democracias de «capitalistas». A Gide le afligía «la generación del dinero». A Bernanos, «una sociedad incapaz de reconocer otras relaciones entre individuos que las económicas». Camus extrajo las consecuencias: «Toda vida dirigida por el dinero tiende hacia la muerte». ¿Estaría esta otra guerra definitivamente perdida? El poder del dinero, la influencia de los partidos y su control de la democracia no han hecho más que aumentar, lo que implica reconocer que Mann tenía razón, que su «cultura del espíritu» ha dado paso a valores «civilizadores», entiéndase colonizadores.
Centremos ahora nuestra atención en Salvador de Madariaga, el diplomático español ante el cual Camus, en París, en 1956, declaró: «Sí, Don Salvador, hombres como usted han impedido que perdamos la esperanza, y cuando se me ha pedido, hoy, que me dirigiera a usted he pensado que sería lo primero que le diría». Y añadió: «Estoy orgulloso de ser su contemporáneo». Camus, a sus cuarenta años, reutiliza ese día la fórmula empleada por Turguénev, desde su lecho de muerte, para dirigirse a Tolstói. ¿Dedicó alguna vez Camus un elogio mayor que ese? «Don Salvador», grave, delgado, estilizado, esboza una sonrisa. Estamos en París, corre el año 1956 y la manifestación ha sido organizada por el Gobierno republicano en el exilio. Sí, el libertario olvidado por los biógrafos se dirigió al diplomático olvidado por los historiadores, el que representaba a la España republicana en la Sociedad de Naciones de Ginebra, la predecesora de la ONU, donde se le había apodado, no sin cierta ironía: «la Conciencia de la Sociedad de Naciones». Desde la tribuna, en 1935, se rebela contra la intervención militar de Mussolini —futuro aliado de Franco— en Etiopía y denuncia el uso de gases de exterminio en esa guerra de conquista colonial. Sigue oponiéndose en solitario en junio de 1936. En los pasillos de la Sociedad de Naciones, los ministros de Francia e Inglaterra buscan un compromiso que Italia pueda aceptar, e ignoran las peticiones de ayuda del emperador de Etiopía, Haile Selassie: «Nunca antes se ha visto que un gobierno proceda al exterminio sistemático de una nación sirviéndose de medios bárbaros». Madariaga dejará su cargo y optará por el exilio en julio de 1936. Se irá a enseñar literatura española a Brujas, Oxford y Princeton. Autor prolífico, cabe destacar su obra El genio de España, escrita originalmente en inglés y dedicada a la literatura de su país. Cabe recordar también su implicación en favor de un desarme mundial. Durante la Guerra Civil, Madariaga acusó a la Iglesia de haber traicionado a la razón, de haber perdido el alma en esa guerra desalmada.
Su amigo Gregorio Marañón era un médico admirado por todos en Madrid debido a su mente siempre alerta. En la Primera Guerra Mundial, cuando apenas contaba veintisiete años, participó como médico voluntario en el bando francés y regresó a España condecorado con la Legión de Honor. En verano de 1926 fue encarcelado por el Gobierno monárquico de Primo de Rivera por haber defendido la instauración de la república. Este especialista en los estados intersexuales introdujo la endocrinología en España y fue también autor prolífico y traducido en toda Europa. En su obra más célebre, Don Juan y el donjuanismo, escribe: «Y si España ha dado a la mitología humana dos ídolos de esta importancia —el segundo es Don Quijote—, su contribución es inmensa, pues sólo hay un tercero, Fausto, que pueda compararse con ellos en universalidad». Aconsejó leer a Lope de Vega para descifrar las revueltas inclasificables que anticiparon la Guerra Civil, en especial su obra Fuenteovejuna. Hemos seguido su consejo.
La hermandad de Mann, Gide, Bernanos y Camus tenía un equivalente plenamente funcional en España, como era de esperar y de desear. En su homenaje a Salvador de Madariaga, Camus añadió: «Como tantas mentes españolas, y contrariamente a una opinión extendida (un imbécil llegó a decir un día que la filosofía española no existía e inmediatamente le rebatieron cien hombres inteligentes), Madariaga es uno de los pocos contemporáneos que pueden llevar legítimamente el título de filósofo». Porque investiga «los secretos del mundo» y «unas reglas de conducta para su vida y su tiempo». Camus cita a otro filósofo español, José Ortega y Gasset, para quien la guerra de España es «una lucha ilustre contra la muerte». Ortega, de sonrisa ligera, con un sombrero Panamá en la cabeza y su cigarrillo en los labios, percibe en esta guerra una dramaturgia. ¿A qué muerte se refiere si no es la de los cuerpos? Estos nuevos testimonios —sin los cuales el escándalo que denuncia Mann habría parecido demasiado privado— amplifican lo dicho por el Nobel alemán. Tanto el Norte como el Sur se hacen eco de esta excepción española que nunca había sido tan excepcional. De no ser por Mann, ¡todo podría haber pasado por un asunto interno de España! Es la unión de todos ellos lo que consagra la verdad. Añadamos también a Eduardo Ortega y Gasset, de rostro aguileño, hermano del filósofo y diputado en las Cortes, interpelando a sus compatriotas con Lope en la cabeza. Ninguno de ellos moldeó sus obras en la arcilla histórica. Parecen inmunizados contra el virus de la historia por la «locura de la inmortalidad», en la que Unamuno se sumergió fiel a su España inmaterial. Sin olvidar el papel fatal que hubo de asumir Lorca. Y está Don Quijote, una figura que sobrevivirá para siempre. Recordemos que el primer libro de Ortega y Gasset se titula Meditaciones del Quijote y que Madariaga fue autor de una Guía del lector del Quijote publicada en 1926. Marañón lo hermana con Don Juan. Unamuno habla de «Nuestro Señor Don Quijote», mientras que, para Camus, la obra de Cervantes constituye «el evangelio de España». Este héroe anticipa la lucha contra el dinero, la indiferencia, la hipocresía, el exceso de razón, la falta de alma, todo aquello de lo que adolecerá el futuro. Para todos ellos «se trata del combate perpetuo» —en palabras de Camus—, porque ¿contra quién carga cuando se lanza contra los molinos de viento en los que ve a «desaforados gigantes»? ¿Nuestros gigantes financieros?
Para Thomas Mann el 18 de mayo de 1934, «Don Quijote es un loco». El 25 de mayo «ya no está loco», su temeridad se torna «asombrosa», pues presupone claridad, conciencia. Mann va tomando estas anotaciones mientras aprovecha su viaje a través del Atlántico para leer Don Quijote en una edición en cuatro volúmenes de tapas anaranjadas, a bordo de un navío holandés que zarpó de Boulogne-sur-Mer, en su primer viaje a Estados Unidos, viaje al que solo seguiría el de su exilio definitivo en 1938. Lee en el salón azul, luego sube a cubierta y se echa en su tumbona, «una transposición del excelente diván de Hans Castorp», que es, recordemos, el protagonista tuberculoso de La montaña mágica. Por fin dispone de tiempo para leer a Cervantes. Sus impresiones de lectura se convertirán en su «Travesía marítima con Don Quijote». Si la mar le mece, Don Quijote le embriaga. Primero le sorprende «la crueldad de Cervantes», luego lo juzgará «generoso». El 28 muere Don Quijote, y Nueva York está más cerca. En la noche del 29, la última, resucita: «Estaba ahí, conmigo, y yo me entretenía con él». Se trata de un sueño. Mann no comparte lo que se dijeron. Se aleja de él «lleno de tristeza, de ternura, de piedad y de una veneración sin límites». Así se unen los dos eslabones.
Todos ellos nos han guiado en este relato. Pero sin duda sin la ayuda de ¡Indignaos! no habría escrito este libro o, mejor dicho, sin la ayuda de los indignados de España, pues su actualidad y su necesidad no me habrían parecido tan evidentes. Su aparición es la prueba de la existencia de un pasado adormecido y que ha despertado; también han ayudado las innumerables obras publicadas en estos últimos años sobre el conflicto. Una guerra que vuelve a empezar, pues se revela necesario hacer de ella una relectura completa. Ambos linajes, el del Norte y el del Sur, y los indignados nos animan a hacerlo. También hizo falta la fortuna —¡sí, el azar!—, que tomó parte en este proyecto. Cuando abandonábamos el Parador de Tortosa, donde nuestro editor barcelonés nos había recomendado pasar la jornada, un empleado nos sugirió tomar una ruta distinta a la que habíamos previsto. «El camino es bonito si os dirigís a Teruel». Recorría el espléndido valle del Ebro. En el arcén, un cartel que rezaba «Sitio histórico» llamó nuestra atención; estaba ahí como olvidado, señalando un camino forestal cuyo suelo reverberaba inclemente un sol de justicia. Tras un largo camino entre colinas y pinares, llegamos a la cima de «la colina 705», su denominación militar. En ella, un pequeño monumento custodia el registro de los nombres —todos ingleses— de los combatientes caídos en su defensa. Contemplando el valle azulado, atravesado en la lejanía por los meandros del Ebro, el recuerdo de la batalla homónima de 1938, fatal para el bando republicano, se intensificó. Franco había establecido como prioridad esa colina, como supe más tarde. De hecho, su éxito final dependió de ello. De regreso al valle, descubrimos un museo de la batalla del Ebro, en Gandesa, cruce de caminos conquistado y reconquistado durante la batalla. Otros «lugares de interpretación» iban marcando los antiguos doscientos kilómetros de frente en Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs, Batea, El Pinell de Brai, La Fatarella... Nuestros guías no decían ni mu. ¿Por qué todos esos museos, esa memoria, aquel silencio? Llegamos a Teruel, para luego seguir hasta Granada. Allí, un empleado de la oficina de turismo nos anunció que esa tarde —17 de agosto de 2018— habría una ceremonia de homenaje en Alfacar, el lugar donde un grupo de falangistas fusiló a García Lorca. Fue entonces cuando esa pancarta que desplegaron unos jóvenes mostró su eslogan, y la idea de este libro empezó a tomar forma.
En Montpellier, ciudad en la que vivo, «España» me estaba esperando en la biblioteca. Me acordaba del texto; lo releí. También eso precipitó la decisión. Volví a pensar en ¡Indignaos! y en sus muchos lectores en España. También aquel librito había nacido de un modo extraño. El movimiento de los indignados también sacó de ahí su verdad. España la esperaba desde hacía cuarenta años.
Más tarde subí al tren Barcelona-Granada, llevaba la versión en castellano de aquel libro en el bolsillo. Entré en Granada una mañana rosada y agradable, alquilé un coche, alcancé la sierra andaluza en la que el sol ganaba fuerza a cada hora, y llegué a Casas Viejas...