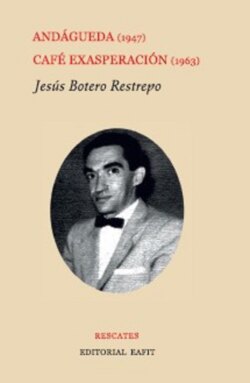Читать книгу Andágueda - Jesús Botero Restrepo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеEl barroco, se ha dicho, es un modo de ser de América. Un cierto tipo de adorno que se hace necesario como en el quetzal, como en el papagayo, como en el diostedé; va en cascadas y crepúsculos, en lo desorbitado de nuestros volcanes y en la grandiosidad o bravura de nuestros ríos. La exageración puede ser parte de su personalidad.
Algo ha cambiado, tal vez, pero en los años cuarenta tratábamos de retorcer el ingenio, éramos recitadores: poesía y prosa tenían ante todo que sonar para ser oídas, y los conversadores eran elocuentes y se buscaba un doble juego en la frase y en la postura, con detrimento a veces de una esencia que nunca debe faltar, ni en postura ni en poesía.
Usábamos en ese entonces el estilo exaltado de la juventud, con una remota influencia de Rómulo Gallegos, José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, hasta el Arias Trujillo de Risaralda, un poco Mallea y ciertos asomos del existencialismo. Por esos años habían salido Chambú, de Guillermo Edmundo Chávez, y Babel, de Jaime Ardila Casamitjana, que intentó variar el ritmo de la narrativa colombiana. Se había puesto de moda la novela indigenista, basados especialmente en las obras de Jorge Icaza, con su eficacia y su mal gusto. Entre aquellos ensayos salvaríamos los de Jaime Buitrago y la prosa con tristeza nativa de Armando Solano.
Pero indudablemente la mejor novela sobre el indio fue Andágueda, de Jesús Botero Restrepo. El autor había nacido en El Jardín, seguramente uno de los pueblos más hermosos de Colombia por su geografía, por su arquitectura, por su gente. Mucha parte de la juventud la pasó en Andes, su segundo lugar de nacimiento. Concluido el bachillerato inició estudios de química, abandonados luego un poco a la aventura, y de física y matemáticas pasó a esta cosa tremenda de vivir y ensayar oficios, uno de ellos el de minero y habitante en la selva por los rumbos del Chocó.
A su talento se unía una disciplina de lector, atento a los clásicos antiguos y a lo mejor que en los diversos géneros iba saliendo de las editoriales. Además, en él había algo así como un dominio natural del lenguaje, fogoso y correntino, rico en léxico y significaciones ocultas, apto para nombrar hechos y atmósferas, para definir situaciones dramáticas en diálogos de cortante verticalidad.
Andágueda nació como una experiencia de su vida frente a los hombres y frente al paisaje, igualmente bravo e imponente, complemento de las pasiones humanas y de los animales selváticos, del habla coloquial entre indios y negros, bien manejada para no traicionar seres y ámbitos. Otra manera de enfrentarse al mundo.
Nos criamos en la misma región, y sus indios son mis indios: Manuel Querágama, katío, uno de los protagonistas de Andágueda, fue a su modo el Salvador Panchi, mayordomo de mi abuelo, a quien de niño le vi el milagro de la flecha al soplo de su cerbanata, hasta que se fueron debilitando las fuerzas de su raza al acoso del blanco. “Querágama sufriendo era porque su hija mucho picariando estaba”, se decía, con un hermoso uso de los gerundios. Y el despojo, el acorralamiento, la fuga entre la selva a donde también huían sus dioses.
“Hacer que se desplace un espejo a lo largo del camino es, según cita de Stendhal, la misión del novelista –dice Botero Restrepo–. Captar en ese espejo el temblor del mundo y acaso, también, una permanencia o una estancia”.
Y la naturaleza en explosión de tierra y cielo, pero atenta al discurrir de sus personajes. “Centenarios unos, mozuelos otros, severos todos y abúlicos, parecían soñar. La larga y temblorosa espera del colonizador que había de derribarlos, los tenía hundidos en una calma chicha, cortada de bostezos y desperezos fatigados. Por el hilo telefónico de las enredaderas silvestres venía hasta ellos no solo la noticia de catástrofes vegetales que se iban acercando en ondas concéntricas, sino a veces hasta el propio ruido de las hachas que roían la selva por numerosos sitios como liebres hambreadas y cuchicheantes”.
Allí la violencia que trajo consigo la fiebre del oro –en mineros de socavón, en barequeros de río– y la incontrolada ambición por la tierra donde un tiempo el indio fuera el amo, integrado a ella como otra raíz, como otra corriente, como los animales, como los primitivos dioses igualmente derrumbados.
“Es el río, entonces, como un árbol de muchos brazos que se hubiera caído de bruces sobre la selva. Ahí estaba derribado, nudoso y siempre fértil, brazo a su vez de otro árbol caído más allá, rama casi insignificante del tronco remoto del mar. Mas, cómo lo llama este desde la distancia. Con qué voces de oleajes y mareas, de tifones y borrascas, lo impele apremioso a hacerle donación de su savia”.
“En todo caso –dice– cada novela es una diferente lectura del mundo, un descrifrar las letras que lo componen para condensarlas después en cadenas de significantes y significados”.
Y la otra violencia, la del amor en las grandes soledades, la brutalidad del macho frente a la hembra en celo, el salto brutal de sangre y músculo, el nervio apretujado en los acorralamientos, remedo de la tempestad entre tantas ramazones, de las nubes en pelea, del aguacero inmisericorde de día, de noche. Agua y más agua. Selva y río, llanura y tempestad, hombres desarraigados que luchan por sobrevivir en medios hostiles, errancia de los vivos, almas vagabundas cuando mueren. Voces de blancos que suenan como impactos de bala, palabras indias que saben a eco del eco de un pensamiento escondido.
“Para ‘la estirpe de los hombres de breve destino’ de que hablaba Píndaro –añade Botero Restrepo– escribir es inscribir en el tiempo una huella que indique que el hombre estuvo aquí, en esta tierra, siquiera por un lapso. También vale por una catarsis, una purificación que se ejerce sobre la escoria original del ser y su menguada condición humana, y en este sentido es un verdadero exorcismo. Lo lúdico viene después: es el juego de las palabras, su extracción de una cantera de sombra, a medida que se avanza en la arquitectura del proyecto. Palabras en función de objetos y pasiones, signos cargados de significado, detonantes en un ámbito de silencio”.
Pasaron años, la violencia había establecido su mandato en todo el país, la conciencia de escritores y artistas sufrió un vuelco. Entonces Botero Restrepo dejó en una novela corta –Café exasperación– su testimonio.
“Hace algunos años la violencia dominaba vastos sectores urbanos y rurales. Una preocupación ética presidió la escritura de esa obra que en su brevedad y casi esquematismo desvela algunos rostros protagónicos de aquella gran tragedia nacional”.
Sin embargo, Café exasperación no es la simple anécdota interferida por un afán proselitista o una visión acomodaticia de sucesos, personajes y situaciones, pues sobresale el estilo del narrador, no el del panfletario, cosa que dañó tanta literatura durante los años del odio. En sus páginas se advierte la búsqueda de un ángulo de enfoque diferente, otras posibilidades para contar las cosas.
“Aunque sería exagerado atribuir preocupaciones técnicas exclusivamente a la novela del siglo XX, puede sin embargo afirmarse que algunos autores recientes han otorgado un papel primordial a la elaboración formal de la novela: Joyce, Faulkner, son dos nombres mayores a este respecto. En Café exasperación hay una preocupación técnica, especialmente en lo que se refiere al tratamiento del tiempo, de la sucesión”.
Aunque en ambas obras se advierte la presencia de un escritor indudable, Café exasperación tiene un estilo menos nervioso que Andágueda, más eficaz en su ahorro de elementos adjetivadores, menos elocuente, más directo y lleno de tensión, así en una como en otra persista la unidad que les da alguien conocedor de su oficio.
“Si logré y en qué medida lo que buscaba, es algo sobre lo cual debe dictaminar el lector. En cuanto a forma y contenido de una determinada obra de ficción juzgo que el autor debe llevarlos al paso como a un buen tronco de caballos, sin olvidar que la una sin el otro o este sin aquella no producen sino ruido insoportable, lo que podríamos llamar ‘el sonido y la furia’ en términos shakesperianos, amados por Faulkner”.
Este Botero Restrepo es del suroeste de Antioquia, un país extraño lleno de locura por todas partes menos por una, su cordura. Y su extraviada y buena índole. Paisanos de por allá son Gonzalo Arango y Jaime Jaramillo Escobar, Amílkar Osorio y Darío Lemus, José Restrepo Jaramillo y el Indio Uribe, Ñito Restrepo y Belisario Betancur, Jesusita Vallejo y Dolly Mejía, Efe Gómez e Hipólito Cárdenas, Enrique Aguirre López y Carlos E. Mesa, Luis Fernando Peláez y Mario Escobar Velásquez, Jorge Obando y Ladrillo el trovador, Tartarín Moreira y Rafael Uribe Uribe, Roxana Mejía y Teresita Quintero, Arenas Betancur y Salvo Ruiz y unas puticas que nos dieron de querer cuando lo necesitábamos. Culebreros, tahúres, artistas, escritores, asesinos, santos. ¿De dónde, pues, Jesús Aníbal Gómez y la Madre Laura? Satán nos llama con el pecado atractivo, la Virgen nos protege con su manto misericordioso…
Bueno: ante las cualidades de este escritor, uno se pregunta por qué no ha vuelto a escribir. Desde hace muchos años guarda una novela que no ha publicado por inercia, por desafecto, por pereza habitual. Alguna pequeña muestra que le conocemos, escrita últimamente, revela madurez de estilo, porque el estilo madura como el hombre. Desde ahora permaneceremos en una cordial expectativa.
Manuel Mejía Vallejo