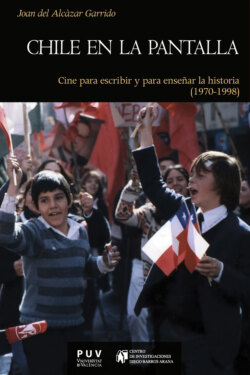Читать книгу Chile en la pantalla - Joan del Alcàzar Garrido - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеChile, 1970-1998. El límite temporal de este estudio sobre la historia reciente del país andino ha estado marcado por dos fechas emblemáticas: la del acceso al poder de Salvador Allende al frente del Gobierno de la Unidad Popular y la de la detención en Londres de Augusto Pinochet, el ya anciano exdictador que permanecería más de quinientos días retenido en la capital británica. En la segunda fecha, el Gobierno democrático del país se acercaba al cumplimiento de su primera década de ejercicio y Chile, pese a presentar todavía déficits importantes, era en ese tiempo un país más amable para los propios chilenos de lo que lo había sido a finales de la década anterior, la de los años ochenta.
La investigación que sustenta este texto se ha desarrollado durante un largo periodo de años. Podría decirse que casi tantos como los que median entre nuestra primera estancia en Chile, a finales de 1992, y la última, en el primer tercio de 2013. Es cierto que la redacción final ha sido cosa de meses, pero no lo es menos que en las páginas que el lector tiene en sus manos se recoge el conocimiento acumulado por alguien –un historiador profesional– que lleva más de dos décadas teniendo al país andino como –permítasenos la expresión– objeto de estudio. Esa mirada reflexiva, pero también vital y con pretensión de objetividad, no ha dejado de ser a pesar de todo la mirada del otro, la mirada del que viene, del que vive afuera. Y eso, por supuesto, tiene ventajas e inconvenientes.
Entre las primeras, claro, la mayor distancia entre el sujeto y el objeto; que siempre facilita el análisis. Por lo que hace a los segundos, lo más importante es el obstáculo de todos aquellos profesionales de la investigación histórica que se dedican al estudio de realidades sociales sobre las que carecen de vivencias efectivas y dilatadas en el tiempo, la falta de algunos conocimientos que los naturales de estas poseen sin esfuerzo alguno. Nada singular, pues, en nuestro caso. Si no asumiéramos ese riesgo cada cual se vería constreñido a estudiar exclusivamente aquellos procesos históricos que le resultaran próximos por una u otra razón.
Ahora, cuando estas páginas van a la imprenta, han pasado cuarenta años desde que aquel día aciago y doloroso de 1973 se implantó en Chile una dictadura militar. Y cuarenta años son muchos años. Si aceptamos como medida el término generación, y asumimos que su duración típica son treinta años, podemos decir que estamos ya en la tercera generación posterior al golpe. En 1970, Chile tenía poco menos de nueve millones de habitantes y hoy se acerca a los diecisiete. Más del 22% de esa población nació cuando el general Pinochet ya no era sino –según explicaremos en estas mismas páginas– un cadáver político. A día de hoy, cerca de siete millones de chilenos tienen edad escolar, es decir que están entre los cero y los veinticuatro años. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene información personal sólida y fundamentada sobre el periodo 1970-1998, que es el que se aborda en este libro.
Nos preocupa y nos motiva la formación de los ciudadanos como tales, con derechos y deberes, y –particularmente– la de los estudiantes actuales que serán los ciudadanos efectivos del futuro. Entendemos que es necesario potenciar entre la juventud una buena dosis de conocimiento histórico académico que les permita conciliar su memoria particular, mayoritariamente de origen familiar y de su grupo social, con una explicación coherente y fundamentada en la pretensión de objetividad propia de los historiadores.
Y es por ello que pensamos que el periodo educativo es esencial para la formación de esos futuros ciudadanos adultos. Es importante precisar que entendemos que esta formación no se sustenta exclusivamente en la relación entre profesor y alumno, tampoco exclusivamente dentro del aula, sino que es una formación que tiene que ver con lo que es la vida de las personas y, por tanto, con la conformación de la memoria individual de cada uno de los ciudadanos que sintoniza o fricciona con otras memorias individuales o con las memorias mayoritarias. Así pues, en buena medida hablar de memorias históricas es hablar de lecturas sobre el pasado. Más adelante volveremos sobre ello.
Pensando fundamentalmente en las generaciones que no vivieron de manera consciente los años que este libro aborda, sería deseable construir con ellas un relato explicativo de ese tiempo que permita superar los planteamientos esencialistas y que reconozca las diferencias políticas e ideológicas internas, incluso las diferencias de proyectos sociales, desde la convicción de que pueden ser perfectamente compatibles en la construcción y el desarrollo de una convivencia colectiva razonablemente armónica. Estas páginas son nuestra modesta contribución a ello.
En la medida en que estamos hablando de una generación que ha nacido y crecido envuelta en imágenes, con la televisión y el cine como elementos inseparables de sus vidas, resulta un axioma que si nuestro acercamiento docente se apoya en los que hemos llamado documentos en soporte de vídeo estaremos facilitando, haciendo más fluida, nuestra relación con los estudiantes de los distintos niveles educativos.
Ciertamente no todo arranca en Chile ni desde la elección de Salvador Allende ni desde el golpe del 11 de septiembre de 1973. El país no era un estanque tranquilo en el que las aguas se tornaron turbulentas con la victoria de la Unidad Popular. Chile era un país con altos índices de desigualdad entre sus ciudadanos; un país injusto social, política y culturalmente, hasta el punto de que un abismo los separaba. Si algunos de sus cineastas, como veremos, se preguntan explícitamente cuántos países pueden contarse dentro de las fronteras soberanas del país andino, en el cine hemos encontrado las imágenes, las secuencias, los relatos, los personajes, la historia de esa multiplicidad chilena. Probablemente –sin embargo–, en la medida en que hemos estudiado un periodo de extrema polarización, hemos centrado nuestros focos en la iluminación de las zonas sociales y políticas más contrastadas, más antagónicas, por lo que puede que de los diversos países (y tipos de paisanos) que hay en Chile hayamos primado a los más distantes, porque son los que emiten señales más fuertes, más nítidas. Paralelamente, de la misma manera que hemos ahondado en el conocimiento y la comprensión histórica, hemos trabajado, con el mismo énfasis, para dotarnos de herramientas y destrezas útiles para mejor explicar esa historia reciente en las aulas de las distintas fases educativas de la juventud.
Toda la investigación ha pivotado sobre los documentos en vídeo, fundamentalmente –como ya indicaremos más adelante– sobre aquellos que se nos aparecen como más útiles para el análisis del proceso histórico y de la sociedad que los ha producido. Hemos sido muy conscientes, por supuesto, del problema que se nos plantea por la distancia entre la realidad y la ficción, que creemos es uno de los peligros más evidentes del trabajo con este tipo de fuentes. Sobre los problemas teóricos, sin embargo, nos explicaremos abundantemente en uno de los capítulos iniciales del libro, y al concluir la lectura se podrá valorar en qué medida hemos sido capaces de sortear el problema concreto enunciado.
Cuarenta y tres años después de aquel septiembre en el que Chile atrajo la mirada del mundo con su ilusión esperanzada de avanzar hacia una sociedad mejor, y a una distancia temporal de cuatro décadas de que ese mismo mundo asistiera conmocionado a las imágenes de La Moneda en llamas y a la noticia del suicidio del presidente legítimo del país, este libro quiere contribuir con modestia a un mejor conocimiento y a facilitar una mejor enseñanza de la compleja historia reciente del país que discurre en paralelo a los Andes.
Ya hemos escrito en alguna ocasión que estamos convencidos de que la historia sirve para aplicarla y para enseñarla. Para aplicarla, entendemos, como ciencia auxiliar por ejemplo en el terreno judicial cuando se abordan casos de crímenes contra la Humanidad. En el caso de las sociedades que han padecido traumatismos severos, es necesario –pero nunca fácil– que se restablezca el honor de las víctimas y que se repare a sus deudos, así como que se juzgue a los responsables, y ahí los historiadores podemos ser de gran utilidad. Experiencias más o menos logradas encontramos en latitudes alejadas como Guatemala, España, Francia, Argentina, Perú o Chile.
Los historiadores debemos y podemos colaborar con la justicia y con la sociedad mediante el trabajo con todas las fuentes documentales disponibles, pero prestando especial atención a las fuentes oficiales y no oficiales, a las resguardadas en los archivos militares, jurídicos o policiales, y también a las generadas por las organizaciones, los grupos o las personas que padecieron la represión institucionalizada. Particular interés tienen, claro, los testimonios orales, en muchos casos recogidos por las llamadas comisiones de la verdad, esos archivos del horror en los que los historiadores podemos encontrar excepcionales documentos primarios. La documentación allí recogida constituye, sin duda, un inmenso archivo de las experiencias vividas, pero no son historia porque, como sabemos, nuestra disciplina no consiste en almacenar y concatenar testimonios, sino en utilizarlos como materia prima de nuestro trabajo.
La enseñanza de la historia es, paralelamente, el más noble objetivo al que podemos aspirar los historiadores en la medida que constituye el eje vertebrador de nuestro ejercicio profesional. Nos referimos a la que se explica a los estudiantes tanto en primaria y secundaria, como en la universidad. La enseñanza, no obstante, necesita de la transferencia de resultados de la investigación básica que realizamos. Es por ello que entendemos que resulta imprescindible hacer una investigación académica del máximo rigor que, posteriormente, será utilizada para elaborar las síntesis de divulgación que, según las características curriculares de cada nivel educativo, se utilizarán con los estudiantes. Consideramos fundamental el conocimiento histórico en el proceso de formación académica de los jóvenes, y lo catalogamos como imprescindible para una educación en los valores democráticos. En las sociedades que han vivido experiencias traumáticas –como es el caso de Chile, que abordamos en este volumen–, esos valores, respetados por todos, permitirán primero el reencuentro y luego, quizá, la reconciliación.1 Seguimos en este punto las dos etapas que en su día marcara la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet, con motivo del trigésimo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Brian Loveman y Elizabeth Lira publicaron en el 2000 el segundo volumen de una trilogía sobre la memoria, el olvido y la reconciliación de los chilenos.2 A propósito de este texto, Rafael Sagredo escribió que el libro «plantea que la vía chilena de la reconciliación política constituye un verdadero sistema de gobierno». Lo que permite concluir, sigue Sagredo, «que la impunidad ha sido la regla de nuestro régimen político, obligándonos [no solo] a revisar y estudiar en sus verdaderos alcances el funcionamiento político republicano, sino que también representa un verdadero reto hacia el futuro».3
Han pasado los años y este en el que nos encontramos se conmemora el cuarenta aniversario del pronunciamiento militar que condujo a la dictadura chilena. Sin embargo, aunque los años siguen cayendo del calendario, entendemos que seguimos pensando en el futuro como reto, y trabajando por él. Y lo hacemos esforzándonos por continuar transfiriendo conocimiento histórico, en nuestro caso en el nivel universitario de manera muy especial.
Y es en él que nos hemos especializado en contar con un instrumento auxiliar importantísimo, lo que llamamos documentos en soporte de vídeo (DSV). A ellos y a su relación con la historia y con el historiador está dedicado el primer capítulo de este texto. Nuestro objetivo, pues, debe quedar claramente definido desde el principio: pretendemos profundizar en el conocimiento de la historia reciente de Chile y pretendemos, con el mismo énfasis, dotarnos de herramientas y destrezas útiles para mejor explicar esa historia reciente en las aulas en las que impartimos docencia.
Somos conscientes de la necesidad de aclarar las relaciones que establecemos entre Historia y Cine, entendidas las variables del binomio así, con mayúsculas. Es por ello que en el primer capítulo del libro explicaremos de manera fundamentada cuál es nuestra posición al respecto del papel que el cine (el de ficción y el documental) juega en la construcción de conocimiento histórico y, por supuesto, también a propósito de cómo podemos trasladar ese conocimiento generado a las aulas, fundamentalmente a las universitarias.
En el segundo capítulo, encontrará en primera instancia el lector –podríamos definirlo así– un acercamiento panorámico a la historia reciente de Chile. Y lo haremos partiendo del paradigma que Manuel Antonio Garretón denomina los Hitos Fundantes del Chile actual, para llegar a partir de estos a hacer un repaso interpretativo de las casi tres décadas que para este texto se han investigado. La recuperación de la democracia se activó de manera imparable a raíz de que la oposición a la dictadura obtuvo una victoria histórica en el plebiscito de 1988, mediante el cual el general Pinochet pretendía legitimarse en la presidencia de la República hasta 1998. Aquel triunfo sonado desconcertó al régimen, pero no lo suficiente como para que, mediante las llamadas leyes de amarre y otras argucias políticas, pusiera todos los palos posibles en las ruedas de la recuperación democrática. La convivencia difícil entre el presidente elegido en 1989, Patricio Aylwin, y el exdictador, reconvertido en comandante en jefe de las fuerzas armadas; las amenazas nada sutiles de este y los recelos comprensibles de la Concertación de Partidos Por la Democracia (la amplia coalición que sustentaba al nuevo presidente) son factores relevantes que hay que tener en cuenta para comprender la democracia de mala calidad que se instaura en el Chile de los primeros años noventa. La década, no obstante, finalizó con mejores parámetros, en buena medida por un hecho inimaginable antes de producirse: en 1998 ocurrió lo que hemos llamado la muerte política de Augusto Pinochet. En un viaje a Londres que solo se puede entender por una combinación de ignorancia y soberbia, unida a la subordinación aduladora de su círculo de confianza, el general se encontró con una orden de detención emitida desde la Audiencia Nacional de España. Más de quinientos días estuvo el entonces senador vitalicio retenido en la capital británica, sometido a un largo y para él doloroso y humillante proceso judicial, del que solo escapó cuando sus abogados argumentaron que el cúmulo de patologías que padecía –en buena medida mentales– no le permitiría soportar un traslado a España para ser juzgado. El Gobierno británico atendió la demanda y decidió permitir la salida del anciano dictador rumbo a Santiago. Pese a que las cámaras de televisión lo mostraron en el aeropuerto de Santiago aparentemente rejuvenecido mientras recibía abrazos efusivos y gritos de apoyo de sus partidarios, lo que el avión de la Fuerza Aérea chilena había retornado a Chile era un cadáver político. Es por ello que este texto finaliza en aquellos días postreros de 1998.
La producción cinematográfica chilena –tanto en cine de ficción como en cine documental–, reducida casi a escombros durante los años de la dictadura, aunque con excepciones muy notables –dentro y fuera del país– es un barómetro más que representativo de ese periodo complejo de la historia chilena. Nos hemos adentrado en el análisis de lo producido por los realizadores chilenos, atendiendo lógicamente a mucho de lo publicado por quienes nos han precedido en el interés por este tema, pero prestando oídos muy especialmente a las voces de los propios cineastas chilenos. Son estas voces las que nos adentran en el conocimiento de la relación entre la producción cinematográfica y la evolución histórica del país. Se trata de voces que hablan en entrevistas filmadas que hemos trabajado, y voces que han hablado con sus productos fílmicos. Son voces plurales, en ocasiones contradictorias, que nos ilustran no solo sobre las asperezas y los riesgos tangibles de trabajar sin libertad y con represión, sino también sobre un problema de primera magnitud en el Chile de los años noventa del siglo pasado, como es el conflicto entre el exilio (los retornados que vuelven) y el insilio (los opositores al régimen que permanecieron en el interior). Un tema en absoluto menor que, claro, no se produjo exclusivamente entre los cineastas, pero que por lo que a ellos respecta se trasladó a las pantallas y se convirtió para nosotros en objeto de estudio.
En este texto, las voces de los cineastas y los resultados de su trabajo, las películas de ficción y los documentales, son las fuentes primarias que nosotros vamos a utilizar en los capítulos siguientes. Y lo vamos a hacer en ese doble sentido que hemos anunciado enfáticamente unos párrafos atrás: queremos comprender mejor, profundizar en el conocimiento, y queremos explicar mejor, enseñar con la mayor calidad que podamos.
A continuación, el texto se fracciona en tres partes (los capítulos segundo, tercero y cuarto) que pretenden ser complementarias. Tienen un engarce cronológico que obedece a las tres épocas en las que hemos dividido las décadas finales del siglo XX: la primera responde a los años de la Unidad Popular, 1970-1973; a los largos años de la dictadura pinochetista, 1973-1989, dedicamos la segunda; y, finalmente, la tercera está referida a los años que median entre la salida del Palacio de la Moneda de Augusto Pinochet y su vuelta a Chile tras su detención en Londres por Scotland Yard. En estos tres capítulos, nos hemos servido de tres tipos de fuentes. La primera –secundaria– está constituida en buena medida por trabajos nuestros anteriores, reflexionados y actualizados. Las otras dos –primarias– son los testimonios y los textos escritos de y por los realizadores, los críticos y analistas chilenos, y los DSV que hemos seleccionado por su valor como documentación primaria para el historiador. Sobre la competencia de este tipo de fuente nos habremos detenido en el primer capítulo al establecer que, para nosotros, existen tres tipos de DSV susceptibles de resultar útiles para el historiador, sin que ello tenga una relación estrecha ni estricta con la calidad cinematográfica del documento.
Sin intención de ser exhaustivos en esta introducción (porque se han utilizado más fuentes de las que ahora se citarán), es conveniente anunciar que el lector va a encontrar análisis y reflexión en torno a diversos documentales emblemáticos como son, entre otros, Compañero Presidente (Miguel Littin, 1971), El diálogo de América (Álvaro Covacevic, 1971), La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1973), Toque de queda (Miguel de la Quadra Salcedo, 1973), Acta general de Chile (Miguel Littin, 1986), ¿Hasta cuándo? (David Bradbury, 1986), La memoria obstinada (Patricio Guzmán, 1997), Fernando ha vuelto (Silvio Caiozzi, 1998), I love Pinochet (Marcela Said, 2003) e Imágenes de una dictadura (Patricio Henríquez, 2004). Por cuanto hace al cine de ficción, avancemos que buena parte de los filmes históricamente más representativos de la cinematografía chilena merecerán nuestra atención. Entre ellos El chacal de Nahueltoro (Miguel Littin, 1969), Valparaíso, mi amor (Aldo Francia, 1969), Metamorfosis del jefe de la policía política (Helvio Soto, 1973), Palomita Blanca (Raúl Ruiz, 1973), Missing (Constantin Costa-Gavras, 1982), Niki, Caluga o menta (Gonzalo Justiniano, 1990), La frontera (Ricardo Larraín, 1991), Johnny cien pesos (Gustavo Graef-Marino, 1993), Amnesia (Pablo Perelman, 1994), Consuelo (Gonzalo Justiniano, 1994), Machuca (Andrés Wood, 2004) y Fiestapatria (Luis Vera, 2007).
El quinto y último de los capítulos es aquel en el que nos adentramos en el campo de las memorias –entendidas tanto en el sentido de posicionamientos personales producto del recuerdo o de las vivencias individuales, como de discursos o usos públicos colectivos o de grupo sobre el pasado–4 que conviven, no sin dificultades, en la escena política y social del Chile de finales del siglo XX. Partimos de la convicción, acuñada en la literatura especializada, de que nos enfrentamos con una sociedad en situación postraumática. Una sociedad que ha generado memorias no solo contradictorias, sino antagónicas que han sido y son obstáculos casi insalvables en el proceso de mejora de la calidad democrática chilena, y no nos referimos exclusivamente a los principios valóricos que tienen relación directa con las violaciones de los derechos humanos salvajemente practicadas de manera protocolizada y sistemática por los aparatos represivos del general Pinochet. El modelo económico chileno, tan a primera vista exitoso como durísimo en costes sociales, tan envidiado por muchos en los países del área como ensalzado por sus mentores, no fue reconsiderado en profundidad por los partidos democráticos que sustentaron los sucesivos gobiernos de la Concertación desde 1990 a 2010.
Es verdad que Chile redujo –con la vuelta a la democracia– sus niveles de pobreza de forma notable, y es verdad que en el campo de la formación de la juventud, la universitaria y la que no lo es, el país ha dado un gran salto en las últimas dos décadas. Lo que ahora afronta el Gobierno de Sebastián Piñera es la denuncia, especialmente desde las clases medias, de una realidad educacional terriblemente injusta, desproporcionada y asimétrica, clasista y poco acorde con la imagen de país exitoso que Chile proyecta al mundo. El conflicto estudiantil de los últimos tiempos, en el que se ha mezclado lo estrictamente educacional con el politraumatismo que todavía afecta a la sociedad chilena, cuaja, cristaliza en las memorias en conflicto. Abordaremos ese forcejeo entre memorias, ese combate sordo o explícito, siguiendo el esquema del norteamericano Steve Stern y lo emparentaremos con el propuesto para la Argentina por Luis Alberto Romero.
Tres fuentes primarias, tres DSV, dos documentales y una película de ficción constituyen los ejes sobre los que vertebramos dos de los apartados de este quinto capítulo del que estamos hablando.
El primero de ellos es uno de los tres documentales trabajados en este texto que no llevan la firma de un realizador chileno. Si los dos primeros son el del español Miguel de la Quadra Salcedo (Toque de queda, 1973) y el del australiano David Bradbury (¿Hasta cuándo?, 1985), que habremos utilizado en capítulos anteriores, el otro que utilizaremos en este es un documento de Canal+ España, firmado por Sebastián Bernal (Las dos caras de Chile, 1999) y rodado en Londres y Santiago durante los días en los que el general Pinochet permanecía detenido en el Reino Unido.
Respecto a los otros, hemos de señalar que se trata del documental de Patricio Guzmán La memoria obstinada (1997), y de la película de Andrés Wood Machuca (2004). En su momento nos extenderemos sobre ambos, pero avancemos ahora que, en nuestra opinión, los dos constituyen sendos paradigmas de lo que hemos dado en llamar memorias en la pantalla. En el film de Wood vamos a encontrar los antecedentes más próximos y reconocibles de las cuatro memorias en conflicto de la que nos habla Steve Stern, pero es que en el documental de Guzmán vamos a darnos de bruces con personas reales –no con personajes de ficción como en la película– que en la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado parecen representantes de cada una de esas cuatro memorias que conviven, no sin dificultades, en el Chile de esos años. Conviene hacer notar que esos representantes no necesariamente fueron testigos de los años más traumáticos de la dictadura, y que muchos de ellos, incluso adolescentes que no habían nacido hasta la década de los ochenta, asumen, en muchos casos, las visiones acríticas de sus mayores, especialmente los que se ubican en el campo de la derecha política.
Hasta donde somos capaces de saber, no existe un texto con los objetivos y la metodología de este trabajo que el lector tiene en sus manos. Lo más parecido, de familia lejana en cualquier caso, son los dos volúmenes de Ascanio Cavallo y otros dedicados al cine chileno de los primeros años sesenta a los últimos noventa. Esta obra tiene, objetivamente, mucho valor e interés para nosotros, y el lector encontrará en nuestro texto numerosas referencias a ella. No obstante, y pese al evidente deseo de los autores de perfilar el contexto histórico en el que referenciar las películas producidas en Chile durante esas décadas, el texto de Cavallo y otros responde más a una historia del cine chileno que a un análisis y una explicación de la historia de Chile a través del cine (de ficción y documental) como es nuestro caso.
Son muchos los agradecimientos que en este momento debería realizar. En la medida que la nómina habría de ser muy extensa, citaré tan solo a dos amigos que me honran con su afecto desde hace décadas y que han sido determinantes para la edición de este texto: Alfredo Riquelme Segovia y Vicent Olmos i Tamarit. Gracias infinitas a ambos.
1 Vid.: J. Alcàzar (2007): «Continuar viviendo juntos después del horror. Memoria e historia en las sociedades post dictatoriales», en W. Ansaldi (dir.): La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 411-434. Otros trabajos nuestros que pueden resultar de interés –y que vamos a utilizar lógicamente en este texto– son J. Alcàzar (2000): «A “Imunidade Soberana” de Pinochet contestada», Lua Nova. Revista de Cultura e Política do Centro de Estudos de Cultura Contemporánea, núm. 49, pp. 113-133, Sao Paulo; J. Alcàzar (2000): «Història, oblit, memòria, justicia. El cas Pinochet i els crims contra la humanitat», L’Espill, Segona Època, núm. 4, pp. 140-151; J. Alcàzar (2001): «La pregunta de Lord Browne-Willkinson (a propósito de la discusión sobre la supuesta inmunidad soberana del general Pinochet», Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 5, núm. 14, pp. 20-40, Buenos Aires; J. Alcàzar (2005): «Los historiadores y la consolidación democrática chilena: memoria, olvido e historia», Revista de Historia Actual, núm. 3, pp. 161-171, Universidad de Cádiz; y, finalmente, J. Alcàzar (con Gonzalo Cáceres) (2007): «¿Clío contra las cuerdas?: memorias contra historia en el Chile Actual», en Josefina Cuesta (dir.): Memorias históricas de España (siglo XX), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 412-427.
2 E. Lira y B. Loveman (2000): Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932-1994, Santiago, LOM Ediciones-Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
3 R. Sagredo Baeza (2012), en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717->.
4 Qué queremos decir cuando decimos memoria o memorias, qué debe entender el lector cuando en este texto aparezca el concepto, ya sea en singular o en plural, no es, desde luego, un tema menor. Aunque más adelante nos extenderemos sobre el asunto, avancemos que entendemos por memoria algo más que el significado agustiniano de que es el presente del pasado.