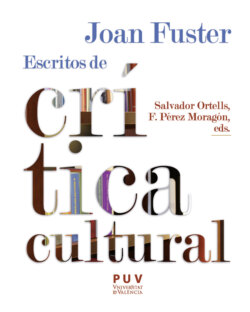Читать книгу Joan Fuster: escritos de crítica cultural - Joan Fuster - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl título que precede a estas notas aproximativas –breves e insuficientes, por lo tanto– sobre la crítica cultural de Joan Fuster pretende ser un guiño al empleo frecuente que hizo de la conjunción «o», con valor identificativo, en sus olvidados inicios poéticos, un recurso que quizá tomó prestado del poeta Vicente Aleixandre. Pero, ante todo, es una declaración de intenciones –¿no debería serlo todo título?– que define su entera trayectoria intelectual y literaria. Sin duda, la habilidad inquisitiva fue una de sus más destacadas virtudes, una habilidad que se reflejaba a menudo en su mirada penetrante, vertida sobre sí mismo en primer lugar, en un continuo examen de conciencia, y a continuación sobre la realidad que le circundaba, con afán de transformarla, como propusieron Marx y Rimbaud. Como propuso después Sartre, pues en Fuster la escritura es acción, desvelamiento, proyecto de cambio y no simple contemplación, pese a sus reiteradas declaraciones de pesimismo.
La habilidad inquisitiva, la mirada penetrante, decía… Esa fue la primera impresión que tuve al contemplar el rostro de Fuster en una fotografía que ahora no consigo identificar. Tanto da, sus rasgos y su actitud permanecen aún inalterables en mi recuerdo: el cejo visiblemente fruncido, las cejas arqueadas, la nariz afilada, la mirada fija y a la vez distraída, asomando con recelo por encima de las gafas medio caídas, y su cuerpo levemente inclinado, a punto de exceder los límites físicos de la fotografía. Sus ojos no muestran la fijeza de un retrato de van Eyck; más bien lo contrario, rehúyen el objetivo de la cámara y parecen perderse en la nada, pero, en el fondo, revelan la febril actividad de su pensamiento, siempre inquisitivo. La imagen bosquejada del ensayista, acaso imprecisa, queda, sin embargo, perfectamente atestiguada en los escritos de crítica cultural recogidos en el presente volumen. Porque, en efecto, pertenecen a este campo, aunque no querría pasar por alto que Fuster siempre rehusó adjudicarse la denominación oficial de «crítico». Y si la aceptó, fue con calculada e indisimulada displicencia, parapetado en no pocas prevenciones, formuladas en expresiones del tipo «los que hacemos como si hiciésemos crítica…» y otras similares. Incluso en el campo de la literatura, del cual tenía un conocimiento admirable, tampoco se abstuvo de tales valoraciones. Sirvan como ejemplo paradigmático estas líneas extraídas de un artículo que dedicó al poeta medieval Joan Roís de Corella: «No soy lo que se dice un erudito, y bien mirado, ni tan sólo soy un crítico: ni tan sólo soy un crítico como Dios manda». Y vagamente precisaba sus palabras arguyendo que «de vez en cuando, he publicado papeles con apariencia de “estudios”, que pueden parecer erudición o crítica» (Fuster, 1968: 285). Muchos estudiosos y lectores suyos se hicieron eco de esta actitud suspicaz, pero quizá fue el profesor y crítico Antoni Comas (1985: 51) quien mejor la ilustró al indicar que, en materia de historia cultural, Fuster «se abriga antes de que llueva». La metáfora, además de certera, no desestima la ironía que albergan estas reservas. De hecho, la captatio benevolentiae fusteriana no debería distraer al lector –advierte Comas– de una obviedad incontestable: los posibles defectos de sus trabajos sobre estas disciplinas no son mayores que los que hay en obras de verdaderos profesionales y académicos y, en general, tienen la ventaja de ser más agudos, con una comprensión más amplia de la complejidad y el alcance de los problemas.
En el fondo, la voluntad de mantener cierta distancia preventiva de la crítica «oficial» fue una consecuencia más de su incorrección política, virtud adormecida hoy en día que, por suerte, Fuster cultivó con esmero a lo largo de su carrera literaria y de su vida, con un énfasis especial en los años de la Transición española. Sea como fuere, el ejercicio de la libertad individual es uno de los puntos de anclaje de su pensamiento, y no el menor. Al fin y al cabo, como él mismo sentenció aforísticamente, la libertad es un hábito nada fácil de adquirir.
No creo inservibles estas líneas preliminares sobre las prevenciones de Fuster al abordar temas culturales, siempre con el fin de situar al lector ante la perspectiva tan poco dada al dogmatismo que, por lo general, adopta. También así se muestra en esta antología de escritos sobre literatura, artes plásticas y música, una antología que bien podría admitir otras formas de estructuración más sofisticadas y menos tradicionales que la propuesta. En este sentido, tan solo me permitiré alegar como excusa que, al menos, dicha clasificación no desmiente el contenido de los textos antologados, con la salvedad de que algunos de ellos contienen analogías y referencias cruzadas entre diversas disciplinas artísticas como resultado de la aplicación del tópico horaciano del ut pictura poesis, no solo a la relación entre literatura y pintura, sino también a la relación de estas con la música.
Por otro lado, merece una aclaración la asimetría establecida respecto al número de textos sobre literatura y pintura, en comparación con los que tratan asuntos musicales. No es otra la razón que el menor conocimiento que Fuster tenía de esta materia, que, no siendo poco, no alcanza las cotas de discernimiento y comprensión en lo tocante a las letras y las artes plásticas. De hecho, no es inverosímil pensar que, en otras circunstancias, la pintura pudo ser su «violín de Ingres».1 Y aunque, por el motivo que fuese, no dio continuidad a esa inclinación artística de juventud, tal vez en ella se halle el germen de su dedicación a la crítica artística. Incluso es factible que, ya desde la infancia, se le despertara la curiosidad por el dibujo y la pintura al observar a su padre –imaginero y profesor de dibujo– en la intimidad de su quehacer cotidiano: rodeado de instrumentos de trabajo, atareado y volcado sobre hojas en blanco en las que proyectar esbozos de figuras que después moldearía y esculpiría en el taller ubicado en la planta baja del domicilio familiar.2
Pero retomando la relación de Fuster con la música, tan solo procuraba poner de manifiesto una valoración que hizo al respecto Josep Iborra –amigo del escritor y buen conocedor de sus hábitos de «consumo cultural»– basada en la distinción entre el público melómano y el filarmónico. Según Iborra (2012b: 14-15), que pertenecía al primer grupo, Fuster se situaba en el segundo, ya que no sentía una auténtica pasión por la música –o no con la misma intensidad que la sentía por la literatura y la pintura–. Le interesaba como aficionado y, muy a menudo, le acompañaba mientras leía o escribía, pero no hasta el punto de comparar diferentes versiones de una misma obra o de prestar atención a detalles como los nombres de los intérpretes. Así lo explicaba el mismo Fuster en el artículo «La música y sus extremos»:
Por una extraña deformación de costumbres, siempre he tendido a considerar la música como algo a lo que no he de prestar una atención consciente. Es una actitud antirromántica: la negación del concierto. En sus buenas épocas, la música «servía» para llenar una fiesta, cantando o bailando, o para dar mayor efusión a un oficio religioso, o… pour le souper du roy, con «y» griega. Eso era música viva. Y me gusta así: afluyendo a mi alrededor mientras charlo con los amigos, o escribo, o leo, o me adormezco (Fuster, 1973: 11).
No obstante, Fuster escribió un número considerable de artículos sobre diversos autores, estilos y géneros musicales: del jazz a la ópera, de Gesualdo a Stravinsky, de Bach a Cole Porter, de la música electrónica a la del Barroco italiano o a los cantos litúrgicos del Misteri d’Elx…3 También lo hizo, de manera brillante, en algunos aforismos, pero sin la más mínima pretensión de objetividad, finalidad que tampoco perseguía en sus artículos: sus consideraciones emanan, pues, de la especulación subjetiva –pero no intransferible– de un aficionado exquisito e intuitivo, consciente de las dificultades de dilucidar con el lenguaje de las palabras la esencia de una pieza musical o de una obra pictórica. No de otra manera deberían ponderarse sus argumentaciones cuando examina sus ideas y preferencias.
A fin de cuentas, estas páginas introductorias intentan ofrecer al lector un atisbo de la entusiasta e infatigable actividad intelectual de Fuster, caracterizada por su sagacidad, su inconformismo y su pensamiento hipercrítico –así lo definió Josep Maria Castellet– para opinar y reflexionar sobre cuestiones relacionados con la literatura, las artes plásticas, la filosofía, la música, la historia, la política y tantísimas otras disciplinas del saber, sin desatender las imbricaciones de estas en la vida cotidiana, que cobra un nuevo sentido a través de la mirada lúcida del pensador. Además, los textos escogidos destacan poderosamente por su prosa incisiva y brillante y por el vastísimo bagaje cultural puesto en juego. La mayoría de ellos están dispersos en revistas o periódicos y por ello, ahora mismo, son poco o nada conocidos, si bien otros están recogidos en volúmenes que el autor publicó en vida o en el curso de la edición de sus obras completas.
De la extensa lista de libros de Fuster, hay dos que ocupan un lugar preeminente en la antología, Diccionario para ociosos y El descrédito de la realidad. No sabría disimular mi predilección por ambos ni la alta consideración que tengo de ellos en tanto que obras capitales para entender la dimensión de la crítica cultural de Fuster: el primero, por su importancia en la configuración de las directrices generales de su pensamiento e ideario; el segundo, por tratarse de un auténtico tour de force que despliega una visión evolutiva de la relación del pintor con la realidad a lo largo de la pintura occidental con una madurez insólita, si se tiene presente que lo escribió con poco más de treinta años. Junto a ellos, el lector hallará una muestra generosa de su actividad como columnista de opinión o colaborador en cuestiones culturales en la prensa periódica, ya fuese en publicaciones modestas o de mayor alcance –Levante, Jornada, Diario de Valencia, Tele/eXprés, La Vanguardia, Informaciones y El Correo Catalán–. Además, encontrará artículos publicados en Verbo y Jano,4 dos revistas que, cronológicamente –que es el criterio empleado para la organización interna de cada apartado de la antología–, marcan respectivamente el punto inicial y final del itinerario de lecturas sugerido. En Verbo aparecen, ya nítidamente perfilados, aspectos e intereses literarios y artísticos que Fuster desarrollaría en textos posteriores como Las originalidades, el primer ensayo que escribió –no que publicó–, en el que teorizaba la búsqueda individual de la singularidad personal y de la originalidad expresiva, ilustrándola a través de los ejemplos de dos poetas tan dispares como Unamuno y Maragall. No por primerizos, estos textos presentan a un Fuster en mantillas ni son una simple curiosidad para eruditos menesterosos y carentes de ambiciones literarias más elevadas, si bien el lector encontrará, a mi entender, la versión más sobresaliente del ensayista en los artículos de Jano, dotados de la frescura –o, mejor dicho, libertad– de quien no necesita constreñirse estilística ni temáticamente, y a la vez de la templanza de quien domina sobradamente el oficio. En general, estas publicaciones tienen un denominador común: Fuster ejerció en ellas una actividad independiente, por el nada irrelevante hecho de que nunca perteneció a la redacción de un periódico y, por tanto, debía ganarse en cada artículo el interés del público y la confianza del propietario, individual o colectivo, del medio de comunicación que le pagaba.
No sin dudas y cierta nostalgia, me he visto forzado a sesgar la selección de textos ofrecida. Eran tantos los frentes abiertos, las opciones barajadas, que necesariamente he tenido que ladear, sacrificar, parcelas fundamentales de la obra fusteriana a favor de una atención casi exclusiva a lo que comúnmente se suele denominar «cultura occidental». Sin entrar a valorar la significación de este sintagma, pues admito que cualquier tentativa de justificación pecaría de insatisfactoria, solamente alegaré que la maniobra fue realizada con vistas a mostrar la inmensa abertura de compás que caracteriza a los escritos escogidos. Por ellos desfilan los personajes más celebrados de la cultura occidental –diría universal, a riesgo de ser acusado de etnocentrismo– de todos los tiempos. No obstante, en el tintero quedan infinidad de nombres, épocas, autores, movimientos estéticos, filias y fobias, fascinaciones transitorias o persistentes… Pero, reitero, era larga la tela que cortar. He olvidado qué poeta escribió que no puede echarse de menos aquello que se ignora. De ahí viene mi nostalgia por no haber incluido sus estudios sobre el Siglo de Oro de la literatura catalana, ni los prólogos –Fuster fue un excelente y prolífico prologuista de sí mismo y de otros– a clásicos contemporáneos de la talla de Josep Pla y Salvador Espriu, ni los textos penetrantes con los que complementó e iluminó las creaciones de artistas plásticos y músicos. Por no citar su estimulante diario personal o el hercúleo trabajo que le supuso confeccionar el imponente y polémico manual de Literatura catalana contemporània, del que existe versión castellana. A buen seguro que el lector versado en la literatura de Fuster echará en falta las obras referidas, pero quizá, por otro lado, descubra algún texto que desconocía o recobre alguno ya olvidado: quién sabe si las inquisiciones sobre la novelística de Virginia Woolf o Simone de Beauvoir, las reflexiones sobre la vida del autor de Los hermanos Karamázov, los recuerdos imborrables de sus lecturas de Huxley y Montaigne, las perspicaces consideraciones sobre el Quijote y el Tirant, la fascinación entusiasta por Picasso y Miró, la ambigua admiración por Eugenio d’Ors y la vindicación de su voluntad de estilo, el vaticinio sobre la muerte de la ópera, la perplejidad ante el dodecafonismo de Bach, los elogios al afable virtuosismo de Mozart…
Al margen de las carencias citadas y de otras muchas que se le podrían atribuir, la edición de estos Escritos de crítica cultural constituye una auténtica operación de rescate intelectual, que no podría haberse llevado a cabo sin los fondos documentales, hemerográficos y bibliográficos del escritor, depositados en el Espai Joan Fuster, el centro cultural dedicado a la conservación, gestión y difusión de su legado material. Una buena muestra de ello es el documento inicial de la antología, la memoria del proyecto de libro titulado Técnica, masa y cultura, que no llegó a concluir pero que refleja, por el enfoque y la temática, el ambiente cultural de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, una época clave en el panorama contemporáneo español, europeo y del resto del mundo occidental.
1. EL AUTOR Y SU CONTEXTO
1.1 La difícil formación cultural bajo el régimen franquista
Por razones familiares y económicas, pero también por su talante sedentario, Fuster decidió quedarse a vivir en Sueca, su pueblo natal. La decisión, sin duda meditada, estuvo motivada por diversos factores. En primer lugar, Sueca era –y aún lo es– una ciudad idónea para un escritor profesional pero dotado de cierta independencia: por una parte, está próxima a una capital como València, y por otra, todavía ofrece la tranquilidad del ambiente rural. En algún momento, Fuster consideró la posibilidad de instalarse en Barcelona, pero se trataba de una aventura no exenta de riesgos, llena de incitaciones a la dispersión y, en cualquier caso, de viabilidad incierta en el aspecto financiero. Tal vez el factor determinante que inclinó la balanza para establecerse en la ciudad que le vio nacer fue que disponía de una casa de amplias dimensiones, detalle importante para quien acumula incesantemente miles de libros y papeles. Su casa fue para él, no una torre de marfil, sino el centro de operaciones y uno de los focos de irradiación de iniciativas culturales y cívicas más importantes del País Valenciano en los años previos y posteriores a la Transición. Pertrechado de una biblioteca que sobrepasaba holgadamente los veinte mil volúmenes, entre libros y revistas, y resuelto a ejercer una ascendencia directa sobre las nuevas generaciones de intelectuales, la figura de Fuster se fue agigantando con el tiempo. Fue la escritora Montserrat Roig quien lo definió como un «Diderot de pueblo», precisando, en parte, la definición anterior de Enric Ferrer Solivares: «un ilustrado del siglo XX». No sabría contradecirlos.
A pesar de vivir en la periferia más absoluta, Fuster se hizo a sí mismo, surgió de su constante inquietud personal y de su gran perplejidad ante la pobreza intelectual de la posguerra, una pobreza que, en el caso de la cultura catalana, se vio duramente agravada por la persecución sistemática a la que fue sometida por parte del franquismo.5 Obligado por las circunstancias, fue un intelectual autodidacta que se alzó como una vox clamantis in deserto en el calamitoso ambiente cultural del País Valenciano hasta adquirir una proyección notabilísima como crítico y referente cívico. Su sorprendente irrupción aún se hace difícil de explicar desde la perspectiva actual. El «fenómeno» Fuster, señala Josep Iborra (1982: 9-10), se produjo en una provincia que adolecía de intelectuales capaces de mostrar un discreto nivel literario, artístico y político. Y las excepciones que consiguieron destacar –Azorín, Sorolla, Blasco Ibáñez y muy pocos más– lo hicieron fuera de tierras valencianas. Pero Fuster inició, contra el pronóstico provinciano, una rectificación de esta miserable inercia y del tópico que la consagraba. En realidad, cabría decir que contra todo pronóstico, ya que la infancia y la juventud del escritor transcurrieron en unos años convulsos nada propicios para su formación cultural: las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, la Gran Depresión de 1929, la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial, la miseria de la postguerra… Y no menos hostil e ingrato fue con él un amplio sector reaccionario de la sociedad valenciana en periodos posteriores de su vida: la cruel e implacable campaña de difamación en prensa que sufrió en 1962, los atentados con bombas a su casa en 1978 y 1981, el rechazo de ciertos profesores universitarios que trataron de impedir su nombramiento como catedrático de la Universitat de València en los últimos años de su vida… Con todo y contra todo, Fuster se erigió en un referente de la cultura catalana y, más concretamente, de la historia reciente del País Valenciano.
No puede obviarse que Fuster hizo su debut literario en los primerísimos años de la posguerra, inmerso en el ambiente represivo de la dictadura franquista y en un entorno familiar, católico y rural, que no auguraba vocación literaria alguna.6 Y aun así, como advirtió Josep Pla (1975: 367) en el homenot que le dedicó, la posguerra fue la mayor etapa de porosidad intelectual y de afán de lecturas para él, con la dificultad añadida del acceso a los libros, que a menudo eran de procedencia clandestina o facilitados por amigos con mejores posibilidades económicas.7 Es poca la información disponible sobre aquel periodo decisivo en su vida, del cual Fuster siempre se mostró reticente a confesarse. Esta reticencia a exponer su intimidad en sus textos –excepto en el ciclo lírico de su producción poética– dejó huella incluso en algunos aspectos estilísticos de su escritura.8 Raramente hizo aflorar sus emociones sobre el papel, ni siquiera en su diario personal, concebido fundamentalmente como depósito de notas de lecturas o acotaciones sobre hechos políticos que reutilizaba para sus artículos periodísticos con una mínima, a veces nula, elaboración posterior.
Y es que la Guerra Civil supuso para él, afirma Pla, «una etapa nebulosa y exasperada» en la que experimentó el hambre y el miedo, unidos a las crisis de la adolescencia. Y prosigue el escritor ampurdanés: «Por un pelo no lo llevaron al frente; quizá no lo habría soportado ni física ni moralmente. En aquellos terribles años, fue un chico anémico, nervioso y obsesionado» (Pla, 1975: 367). La generación de Fuster, incluso para aquellos que no llegaron a pisar el campo de batalla, fue una generación sacrificada, con un déficit fundamental: no tuvieron adolescencia, pasaron bruscamente de niños a hombres. Además, en plena posguerra, tuvieron que sobrellevar el lastre de la mistificación de la propaganda franquista y el ofuscamiento sistemático que imposibilitaba cualquier atisbo de abertura hacia un futuro más libre. Y en el caso de Fuster, su familia fue duramente golpeada con la muerte de tres parientes directos y el encarcelamiento de su padre en las prisiones de Orihuela y València, sin duda por motivos políticos. Todo ello, que condicionaría el desarrollo moral e intelectual de cualquier joven, Fuster pudo revertirlo gracias a su temprana afición a la lectura, que empezó a cultivar en los años de la guerra. Así pues, aquel joven, tímido e introvertido, halló una providencial tabla de salvación en los libros, aunque reconocía, ya de adulto, que mediaba un abismo entre sus lecturas de aquella época y las que hubiera deseado tener a su alcance. No debe extrañar, por tanto, que Unamuno y Ortega y Gasset fueran sus máximas aspiraciones intelectuales a finales de los años cuarenta, dos pensadores «contra» los que no tardó en mostrar una manifiesta animosidad. Tal vez, dicho sea de paso, por este motivo, entre otros de mayor calado. Autores de renombre como Marx, Nietzsche, Brecht, Aragon, Silone o Camus –conviene tener presente que tradujo a los dos últimos al catalán en los años sesenta– eran inaccesibles, casi unos perfectos desconocidos excepto para círculos muy reducidos. Pero tampoco eran más accesibles clásicos contemporáneos como Joyce o Mann, ni siquiera los novelistas franceses del siglo XIX –sus admirados Balzac y Stendhal–.9 Es indicativa, en este sentido, la evocación que Fuster hizo de su primera lectura de Sartre:
Le leí muy tarde. Cuando me correspondía leerle –por razones cronológicas–, Sartre estaba prohibido: archiprohibido. Le vetaban los censores de la Curia Romana y los censores de no sé qué ministerio de Madrid. Sus libros, cuando llegaban a mi alcance, eran de contrabando, y caros, carísimos. Pero, además, tarde: insisto. Mi juventud estuvo sometida al tornismo –a los «tornatistas», que decía Arnau de Vilanova–, y hasta unos «pensadores» tan deliciosamente reaccionarios como Unamuno y Ortega quedaban condenados como herejes y literalmente diabólicos. Eran las cosas de la Dictadura. Abrir un libro de Sartre, entonces, venía a ser una invitación a la libertad. Y no pongo énfasis en la manera de decirlo. Sus temas, el enfoque, las contradicciones que le ahogaban, eran los que esperábamos, en nuestra obnubilación provinciana, clerical y fascistoide. La cosa tenía su picante supernumerario: Sartre representaba una «izquierda» desembarazada, sin afiliación, sin dogmas, ligeramente libertaria. Los de «entonces» le debemos una gratitud inmensa. Nos enseñó a estar en contra de él mismo (Fuster, 1980b: 136).
Finalizado el conflicto bélico y habiendo retomado los estudios secundarios, fue cuando Fuster empezó a cimentar modestamente su biblioteca personal, que amplió en la época de estudiante universitario en València, donde residió regularmente entre 1942 y 1948. Allí estudió la carrera de Derecho y realizó los cursos previos al doctorado, que pensó en llevar a cabo en un momento dado, aunque no lo hizo finalmente. Sin duda, aprovechó la oportunidad que se le presentaba de vivir en una capital de provincia –una realidad mucho más estimulante que la de su pueblo natal– con compañeros de estudios y amigos con quienes entablaba largas conversaciones paseando, disfrutando de la libertad que conlleva no estar sujeto a las consabidas limitaciones del control paternal, invirtiendo el tiempo libre y la escueta asignación económica que pudiese tener en ojear y adquirir, de vez en cuando, algún ejemplar interesante en librerías de viejo. Estas solían alojar fondos procedentes de bibliotecas familiares, dispersadas o saqueadas durante la guerra, que ejercían de contrapeso de las insuficiencias del mercado editorial, tan restringido y huérfano de novedades estimulantes, y que le permitieron entrar en contacto con pensadores relevantes del periodo de entreguerras, todavía de una relativa vigencia.10
Pero también, indica Iborra (2010a: 18), existía la posibilidad, por reducida que fuese, de acceder a libros de publicación reciente en establecimientos como la librería Rigal, con una trastienda por la que circulaban, prohibidos o permitidos, libros de importación franceses y nuevos títulos de editoriales mexicanas y sudamericanas como Fondo de Cultura Económica, Losada, Emecé o Sur, y también la española Aguilar. Este fondo literario permitió incorporar a pensadores como Bertrand Russell y a otros autores de la literatura inglesa como T. S. Eliot. De Russell, a quien Fuster atribuía la cualidad de ser un detergente moral, cabe destacar, entre otros títulos, su Elogio de la ociosidad y otros ensayos, editado por Aguilar en 1953, tan solo unos pocos años antes de que se publicase la versión catalana del Diccionario para ociosos de Fuster. Al margen de las reminiscencias evidentes del título, la intencionalidad de la palabra «ocio», también en el ensayista valenciano, está relacionada con la concepción que Russell plantea en los dos primeros artículos de su excelente ensayo –«Elogio de la ociosidad» y «Conocimiento “inútil”»–, basada en el aprovechamiento del tiempo libre como una posibilidad real de crecimiento personal y de enriquecimiento cultural. En definitiva, el acceso progresivo a estos escritores y corrientes de pensamiento complementaban otras lecturas más asentadas en Fuster, como el existencialismo de Sartre y de Camus o los grandes nombres del simbolismo y del postsimbolismo francés, con atención especial al pensamiento quintaesenciado de Paul Valéry.
Junto con los autores internacionales, no siempre asequibles, coexistían los escritores españoles: Baroja y Azorín, de la Generación del 98, y Vicente Aleixandre y Gerardo Diego, de la del 27. No recuerdo que Fuster dedicase una sola frase halagüeña a Baroja. A él, y a la Generación del 98 al completo, los tildó de energúmenos, retomando el calificativo empleado bastantes años antes por Ortega y Gasset, a propósito de su famosa polémica con Unamuno, como reacción a los lacerantes reproches con los que el rector de Salamanca censuró su declarado europeísmo.11 En la línea de Ortega, Fuster hacía extensivo el epíteto al resto de compañeros de generación por su actitud indecorosa, vocinglera y desaforada. Y con ello no se refería únicamente a su exasperación verbal, sino, sobre todo, a la ira mesiánica de sus formas y a la sempiterna vocación de declararse en contra de algo o alguien, haciendo gala del irracionalismo más absoluto.12 No obstante, Azorín sí le interesaba, aunque principalmente desde una perspectiva sociolingüística. Otra historia, bien distinta, fue su relación con Aleixandre y Gerardo Diego. La poesía del primero caló hondamente en él, y además lo trató personal y epistolarmente, aunque de manera esporádica. No menos importante fue la atención que dispensó a la poesía de Diego.13 De hecho, al uno y al otro, les concedió un lugar preferente en su Antología del surrealismo español.14
Mención aparte merecen tres pensadores importantes en la España del momento: Unamuno, Ortega y Gasset y Eugenio d’Ors, con o sin el «don» delante, según la carga irónica con que Fuster se refería a ellos, en ocasiones, para hacerlos tambalear de su pedestal. No fueron pocas las diatribas que les lanzó, no sin reconocer sus méritos previamente. Sin duda, lo hizo de una manera más sistemática contra Unamuno, y no solo por el explícito título de su ensayo Contra Unamuno y los demás (1975a) –tomado del unamuniano Contra eso y aquello–, sino también por la causticidad, cómica e irreverente, de la que se sirvió para desmitificar el «sentimiento trágico de la vida» y el pretendido existencialismo que se le atribuyó post mortem, sobre la base de su individualismo exacerbado. Sea como fuere, la lectura que hizo de Unamuno está en la génesis de su ensayo Las originalidades y le suscitó artículos polémicos sobre el escritor bilbaíno. No tiene desperdicio, en este sentido, el sarcástico «Desunamunícense ustedes» (Fuster, 1962b), en el que le reprobaba su reconocido acientificismo, que, a inicios de los años sesenta, era todavía bien visto por una parte de la población española recelosa de la modernidad europea.
No menos influyente que Unamuno en el ruedo ibérico de posguerra fue José Ortega y Gasset. Fuster lo leyó con avidez durante su juventud, en busca de corrientes innovadoras dentro del pensamiento y la creación artística y literaria. Ahora bien, fue tan ávido lector como crítico. No en vano, la ascendencia de Ortega sobre él fue ambivalente. Si bien discrepó abiertamente de su concepción de la «cultura de masas» expuesta en La rebelión de las masas,15 no puede decirse lo mismo de sus posiciones en cuestiones artísticas, visiblemente presentes en el planteamiento evolutivo perfilado en El descrédito de la realidad, así como en el papel fundacional otorgado al Giotto en dicho libro y en otros aspectos que hacen del texto «Sobre el punto de vista en las artes», de Ortega, un escrito esencial en la concepción del ensayo fusteriano, como se aprecia en el fragmento siguiente:
En el Museo se conserva a fuerza de barniz el cadáver de una evolución. Allí está el flujo del afán pictórico que siglo tras siglo ha brotado del hombre. Para conservar esta evolución ha habido que deshacerla, triturarla, convertirla de nuevo en fragmentos y congelarla como en un frigorífico. Cada cuadro es un cristal de aristas inequívocas y rígidas separados de los demás, isla hermética.
Y, sin embargo, no sería difícil resucitar el cadáver. Bastaría con colocar los cuadros en un cierto orden y resbalar la mirada velozmente sobre ellos –y si no la mirada, la meditación–. Entonces se haría patente que el movimiento de la pintura, desde Giotto hasta nuestros días, es un gesto único y sencillo, con su comienzo y su fin. Sorprende que una ley tan simple haya dirigido las variaciones el arte pictórico en nuestro mundo occidental. Y lo más curioso, lo más inquietante, es la analogía de esta ley con la que ha regido los destinos de la filosofía europea. Este paralelismo entre las dos labores de cultura más distantes permite sospechar la existencia de un principio general aún más amplio, que ha actuado en la evolución entera del espíritu europeo (Ortega y Gasset, 1940: 97).
No cabe duda de que el planteamiento de Ortega está bien presente en la concepción de la pintura occidental que Fuster desplegó en El descrédito de la realidad, y que sintetizó con las palabras siguientes:
Cada tendencia artística se nos podrá presentar como una reacción contra la que le procede, y en parte lo es: pero en el fondo es igualmente su prolongación. Esta continuidad, la veo especialmente manifiesta en las relaciones que el pintor tiene, o siente, con la realidad. Creo que una de las múltiples maneras en que es factible examinar la historia de la pintura occidental, y no la menos sugestiva, nos la proporciona el designio de entenderla en función de aquellas relaciones (Fuster, 1957a: 23-24).
Josep Iborra (2010a: 19) ya constató que dicha concepción evolutiva de Ortega, como en tantos otros intelectuales de su generación, procedía del historicismo superestructural fabricado en la Europa central –en particular, en Alemania–. Ortega la incorporó a su Revista de Occidente, y posteriormente fue ampliada a través del catálogo del Fondo de Cultura Económica. Entre los referentes germánicos aludidos, quizá fue Wilhelm Worringer quien tuvo un peso más decisivo en Fuster, con su ensayo Abstracción y naturaleza, publicado en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica en 1953, solo un par de años antes de que viese la luz El descrédito de la realidad. En resumen, Fuster, como Ortega, examinaba las manifestaciones artísticas etapa por etapa, de manera genética y evolutiva:
Había siempre, en el arte, la política, la música, en todas las determinaciones culturales una suite que se tenía que explicitar y vincular. Cada presente histórico era visto como una nueva declinación del pasado, que sería, a su vez, como un germen de lo que vendría. Es así como Ortega y Gasset, tan influyente entonces, orientaba sus especulaciones, algunas de carácter estético, sobre todo a propósito de la pintura (Iborra, 2010a: 19).
Por otra parte, como filósofo de la cultura y crítico de arte, en la obra de Fuster tuvo tanto o más impacto que Ortega la lección de Eugenio d’Ors, sin distinción de épocas ni lenguas, siempre aferrada al vibrante anhelo jerarquizante como punta de lanza de su pensamiento. No descubro nada que mencione la admiración de Fuster por su inmenso Glosario, que le llevó, en sus años mozos, a sustraerlo de la biblioteca de una rancia entidad cultural valenciana, pero no conviene perder de vista la presencia de otros textos orsianos –Teoría de los estilos, Arte de entreguerras, Tres lecciones en el Museo del Prado, Lo barroco…– en la crítica artística fusteriana, ya sean citados implícita o explícitamente, como fuente de autoridad o como pretexto para la refutación. Ambos, D’Ors y Fuster, se definían como «intelectuales jornaleros», acuciados por la necesidad de escribir en la prensa diaria pro panem lucrando, como solía decir el ensayista valenciano. A buen seguro que la necesidad fue mucho mayor en Fuster, pero ninguno de los dos se limitó exclusivamente a la ardua y solitaria erudición o a la inaplazable tarea del artículo diario. Y si lo hicieron, fue siempre con vistas a incidir de manera directa e inmediata en los ciudadanos que les leían o, como mínimo, les conocían y, hasta cierto punto, seguían. Este poder de orientación con el que discriminaban y caracterizaban el hecho político y cultural para generar expectación social fue el nexo de unión más firme entre sus personalidades literarias. Bien podría aplicarse, en este sentido, a Fuster lo que este dijo de D’Ors cuando afirmó que «su propósito era suscitar la virtud de la curiosidad, y aprovechaba para su tarea el instrumento más eficaz y de mayor difusión: la prensa» (Fuster, 1954: s. p.).
Cada uno a su manera –Unamuno, Ortega y D’Ors–, despertaron la curiosidad intelectual de Fuster, pero realizar un análisis detallado al respecto requeriría un espacio más generoso del que dispongo. No ignoro que apenas he hilvanado unas cuantas observaciones genéricas, pero no merecen menos atención otras lecturas sustancialmente dispares que también abordó nuestro escritor. En verdad, poco o nada tiene que ver la tríada de pensadores citados, o el «sarampión existencialista» de los años cincuenta, con las lecturas que llevó a cabo en la década de 1960, cuando cesó tenuemente la persecución sistemática a la que se hallaba sometida la producción teórica marxista y empezaron a penetrar en el mercado librero español, con cuentagotas, sus autores más relevantes. Son los años en los que se editó la Historia social de la literatura y el arte, de Arnold Hauser, y las obras de Lukács y Gramsci, pero también las de la Escuela de los Anales francesa. En definitiva, este tipo de estudios ponían de manifiesto un boom «centrado en la sociología de la cultura, en el estudio de la infraestructura como base de la comprensión histórica» (Iborra, 2010a: 19).
A la luz de las obras citadas, podría dar la impresión de que Fuster accedió a ellas fácilmente. No estará, pues, de sobra recordar que nada más lejos de la realidad. Vivir en un pueblo de provincias eminentemente agrícola, alejado de las primicias culturales de las capitales europeas, reducía de manera drástica las oportunidades de complacer las más elementales inquietudes: visitar un museo o una sala de exposiciones, acudir a un concierto, al cine o a una representación teatral o, en última instancia, disponer de los medios tecnológicos para reproducir en el ámbito doméstico una pieza musical. Hasta ahora solo han sido expuestas las dificultades para acceder a lecturas incitantes, pero no menos oprobiosa era la realidad en el ámbito musical. Habría que esperar a la incipiente comercialización, en los años cuarenta y cincuenta, del disco de 33 revoluciones para tener posibilidades de escuchar a ciertos autores y composiciones y revertir tímidamente las condiciones de consumo musical. El resto de opciones que ofrecía una ciudad como València quedaban limitadas a la Orquesta Municipal y a la Orquesta Sinfónica, además de la Sociedad Filarmónica, a la que Fuster acudía asiduamente y que tenía la particularidad de organizar, todos los lunes, conciertos de música de cámara que servían de complemento a los de música sinfónica. Pocas más eran las vías de acceso a la música clásica, si se excluyen las audiciones que emitía la radio. En estas condiciones, la música de vanguardia española de inicios de la década de 1950 –pongamos por caso, la segunda versión de Coral, de Luis de Pablo, de 1954– no pasaba de ser una entelequia. No digamos ya las creaciones de compositores europeos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que «se plantearon la ruptura con el lenguaje estético heredado: compositores como Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luciano Berio, Luigi Nono, Iannis Xenakis o György Ligeti» (Téllez, 2021).
Tampoco eran mucho más alentadoras las perspectivas en el campo de las artes plásticas, según relataba Fuster (1999: 18-19) en el prólogo a la segunda edición castellana de El descrédito de la realidad. Solo unos pocos especialistas en la «virguería de la vanguardia» eran los únicos que estaban al tanto de lo que sucedía más allá del horizonte hispánico en los años cincuenta, que a penas había digerido los postulados del surrealismo y la abstracción. No obstante, como señala Pérez Moragón (2004: 137), por aquella época, el joven escritor ya había conseguido conectar con algunas iniciativas literarias de ámbito estatal, como el III Congreso de Poesía celebrado en Santiago de Compostela en julio de 1954, que le permitió efectuar una visita al Museo del Prado, anotada en su diario, y de la que destacó la grata impresión que le provocaron el Bosco, Brueghel y otros pintores flamencos y holandeses, además de la Anunciación de Fra Angélico o las pinturas de Goya y el Greco, pero no tanto los pintores renacentistas italianos y españoles. No menos significativa es la entrada del 15 de agosto de 1953 de su diario, que se publicó posteriormente en forma de artículo, con el título de «Pintar como querer», en el diario valenciano Levante. Se trata de una nota extensa sobre las posibilidades de establecer un canon pictórico que evidencia sus inquietudes en una discusión con amigos y que debió de redactar mientras maduraba las propuestas que desarrolló después en El descrédito de la realidad:
Hablábamos de pintura, y en un instante, por uno de esos inevitables zig-zags especulativos tan frecuentes en las conversaciones frívolas, fueron aludidos y mezclados un montón de nombres distantes e incluso contradictorios: Rafael, Taüll, Mondrian, Bosch, Renoir, Vermeer, Miró, Fortuny, Altamira, David, Klee. Unos cuantos Skira nos servían de referencia (Fuster, 1955d: s. p.).
La referencia a la editorial Skira, bien conocida por sus monografías sobre artes plásticas y por la calidad de las reproducciones de las obras que incorporaba, es una pista sobre las fuentes que, en ocasiones, podía consultar, aunque los recursos bibliográficos de interés escaseaban. Por otra parte, el mundo cultural valenciano no contaba con respaldo institucional ni con la implicación de la burguesía, que jamás se sintió impelida a ejercer el mecenazgo. Así pues, el clima era cuando menos refractario ante cualquier iniciativa relacionada con el arte contemporáneo, pese a la existencia de ciertos grupos críticos con el academicismo imperante.16 El resultado de este inmovilismo fue la autarquía artística y la prolongación infructuosa de inercias epigónicas que perpetuaban tópicos que no iban más allá del paisajismo sentimental y folklórico de algunos continuadores de Joaquín Sorolla o de los versos inocuos de Teodoro Llorente.
En última instancia, los poderes políticos franquistas no hacían más que agravar la situación de precariedad de los creadores con su censura implacable, que actuó con una extrema dureza en la inmediata posguerra. Con todo, lo peor era que los censores no se guiaban por unos criterios homogéneos, de manera que provocaban un constante estado de desorientación en los escritores que, a menudo, desembocaba en la autocensura. Asimismo, los editores tenían serios problemas para publicar los originales que les llegaban a las manos, ya que no podían hacer presunciones sobre las hipotéticas autorizaciones de las instituciones competentes. En ocasiones, se daba una coyuntura eventualmente favorable a la concesión de permisos si el régimen pretendía proyectar al exterior una imagen de relativa tolerancia, pero no tardaban en truncarse estos periodos de complacencia. Solo la confluencia de una serie de hechos de repercusión internacional como el ingreso de España en la UNESCO y la firma del concordato con el Vaticano, coronados por los pactos con Estados Unidos en 1953, auspició una muy relativa inflexión en el desarrollo sociopolítico del régimen franquista.
1.2 Un intelectual en la Guerra Fría
No ha sido casual la alusión anterior a los pactos entre España y Estados Unidos en 1953. La interesada ayuda norteamericana, tan genialmente satirizada por Berlanga, obligó al Gobierno español a pagar peajes onerosos, que es, a fin de cuentas, como se forjan las alianzas políticas para las partes más débiles de los acuerdos. Uno de ellos fue el establecimiento de las bases militares norteamericanas en territorio español, un enclave estratégico en plena Guerra Fría. A cambio, proporcionaban al régimen franquista una inyección económica necesaria, una defensa segura ante el enemigo comunista, un lavado de su imagen antidemocrática y la posibilidad de revertir su estado de aislamiento con el mundo exterior. Por otro lado, los pactos implicaron la aceptación de un ambicioso plan propagandístico del american way of life, encubierto bajo una apariencia filantrópica en los ámbitos cultural, científico, empresarial y universitario. La nueva coyuntura sociopolítica favoreció, en parte, un relajamiento de la dureza con la que el régimen represalió y castigó a los vencidos durante la década de 1940. Aun así, los intereses del general Franco, que actuaba movido por la necesidad de obtener reconocimiento internacional, seguían siendo espurios y beneficiaban a una nueva generación de ricos, arribistas y sin escrúpulos, que se dedicaban a la exportación e importación o a la industrialización a gran escala de productos de consumo, entre otros muchos negocios.
No sería exagerado afirmar que Fuster desempeñó su actividad intelectual en una época en la que el planeta era un tablero de ajedrez sobre el que libraban una batalla enconada dos fuerzas antagónicamente homogeneizadas: los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambas potencias, es bien sabido, entraron en conflicto por la distribución de poderes al final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que perduró, con diferentes intensidades, hasta la desaparición de la Unión Soviética y los regímenes creados en torno suyo después de 1945. Teniendo en cuenta estos hechos, Pérez Moragón (2006a) apunta la pertinencia de preguntarse por la procedencia de ciertas lecturas de Fuster en esta época que le habrían orientado en cuestiones culturales.17 No cabe duda de que tuvo acceso a la literatura del bloque occidental –en oposición a la creada en el Este de Europa; en general, desde la intelligentsia comunista– y que esta jugó un papel importante en su evolución intelectual. No estará de menos recordar, en este sentido, que Fuster se atribuía el calificativo de «liberal» con la finalidad de determinar su posicionamiento en un marco ideológico y político muy concreto, sin desestimar el interés que suscitaban en él textos clásicos del marxismo, incluyendo a un autor por el cual mostró una atención especial, Antonio Gramsci.
La participación de los EUA en un frente cultural anticomunista desde el inicio de la Guerra Fría, con importantes ramificaciones en Europa, se concretó a través de diversas iniciativas, entre las que destaca la creación de campañas culturizadoras a gran escala promovidas por la United States Information Agency (USIA), un organismo dependiente del Departamento de Estado. Con este tipo de actuaciones –afirma Luis Bilbao (2020)–, se logró un alcance masivo en la propaganda de valores estadounidenses en la precaria España de los años cincuenta: un país hostigado por la pobreza, el hambre y el racionamiento de alimentos, los suburbios desolados que rodeaban las ciudades, los déficits en viviendas e infraestructuras… Estos y otros factores contribuyeron a que su impacto fuese mucho mayor de lo esperado. Por otra parte, fue una intervención que también se sirvió de antiguos intelectuales comunistas que reaccionaron contra el estalinismo como Ignazio Silone, Arthur Koestler o Stephen Spender, además de los que se situaron en la órbita de un cierto liberalismo, como Lionel Trilling, o de la socialdemocracia. Todo ello enmarcado en las iniciativas del Congreso para la Libertad de la Cultura y de revistas como Encounter, Cuadernos, Partisan Review, Der Monat o Preuves, financiadas por la Administración norteamericana a través una compleja red de fundaciones y organismos con que se pretendía enmascarar el origen de los recursos económicos y el fondo político de la maniobra.18
Otra vía de penetración de las posiciones defendidas por las potencias occidentales en aquella coyuntura, sobre cuestiones culturales, fueron las llamadas casas americanas, que empezaron con las Amerika-Häuser en Alemania –al fin y al cabo, era el lugar donde los EUA y la URSS tenían la frontera compartida, con la ciudad de Berlín como símbolo de la división–, a finales de la década de 1940 y durante la de 1950, y que se extendieron a otros países como España. Siete, en concreto, fueron las ciudades españolas en las que se implantaron: Madrid, Barcelona, València, Bilbao Sevilla, Cádiz y Zaragoza. Todas ellas tenían bibliotecas muy bien nutridas, con obras cuidadosamente escogidas, en donde se explicaba qué eran los EUA, su civilización, sus ideas y su tecnología. También albergaban espacios que las convertían en focos de intercambio cultural mediante la organización de conferencias, conciertos y certámenes literarios, de pintura y de fotografía. La Casa Americana de Valencia, inaugurada oficialmente el 10 de enero de 1952, se distinguió desde sus comienzos por una gran actividad, sobre todo con el polo de atracción de los cursos de inglés. Además, su biblioteca pronto empezó a despertar el interés entre quienes querían seguir la vida americana y las novedades en los campos económico e industrial. En este sentido, no faltaban en la hemeroteca las publicaciones ilustradas y las revistas más recientes, como Life y Time, que eran una ventana abierta en medio de la censura española.
En efecto, la Casa Americana recibió una efusiva bienvenida por parte de personas relacionadas con el mundo periodístico, universitario e intelectual valenciano –entre ellas, Fuster–, ya que permitía el acceso a publicaciones que no pasaban por la censura y tampoco era necesario pedir permisos para consultar libros ni para reunirse. Durante años fue un espacio cultural abierto a la ciudadanía, sin distinciones ideológicas, y contó con la colaboración de personalidades como Julián San Valero, Joaquín Maldonado y Vicente Aguilera Cerni, que propiciaron exposiciones, conferencias y visitas de funcionarios representantes de la embajada norteamericana. Algunas de estas actividades se programaron en colaboración con entidades locales de prestigio como el Ateneo Mercantil, donde se organizaron diversos conciertos y un certamen de pintura joven que ganó Juan Genovés.
A medida que se consolidaba, la Casa Americana trató de aumentar su presencia en la sociedad valenciana con la creación del Centro de Estudios Norteamericanos, regido por personalidades de corte liberal e intelectual, con el propósito de estudiar la vida artística, cultural y económica de los EUA y sus posibles relaciones con la sociedad española. Dicho local ya había abierto sus puertas en los años anteriores para albergar actividades e iniciativas culturales, pero ahora se le daba un nuevo impulso con una programación continuada. Entre los invitados a la inauguración, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1956, figuraban Fuster, Aguilera Cerni, Vicente Gaos y Vicent Ventura, los directores de los periódicos locales –Martín Domínguez, de Las Provincias, y Sabino Alonso, de Levante– y algunos profesores de la Universitat de València. El acta de constitución del Centro de Estudios Norteamericanos se firmó el 24 de enero de 1957, con la autorización del gobernador civil de València, y con Fuster entre los promotores que la firmaron.
El interesado mecenazgo norteamericano también permitió el acceso a becas de estudios en la Universidad de Harvard y el MIT, así como para asistir a seminarios en el Instituto de Educación Internacional de Nueva York. Incluso se ofrecían viajes patrocinados por la Comisión Nacional de Productividad Industrial para técnicos e industriales especializados. En esta misma línea, se promovieron jornadas en las que los estudiantes e intelectuales que habían viajado a los EUA contaban sus experiencias. En paralelo, se ofrecían conferencias y coloquios sobre cine, literatura o arquitectura norteamericana, con el propósito de seguir inculcando conceptos como la libertad o la defensa de las tradiciones, en oposición a la propaganda y la acción comunista. No obstante, hubo un beneficio en aquella política hacia las élites franquistas, que pretendían modernizar el país sin cambiar el régimen dictatorial.19
Como ya se ha advertido, la relación de Fuster con la Casa Americana de Valencia fue estrecha, una relación que queda plasma da en algunas de sus cartas, en las que informaba a su corresponsal de haberse entrevistado con miembros del consulado norteamericano en València. Es sabido que, durante aquellos años, algunos funcionarios consulares estaban interesados en establecer contactos –informativos, como mínimo– con miembros de grupos antifranquistas, a excepción del Partido Comunista de España. En el caso de Fuster, esta relación se mantenía sobre la base de la permanente independencia del escritor respecto a los partidos políticos. Es desde esta perspectiva como se entiende su colaboración con la Casa Americana: la del intelectual que toma conciencia de la necesidad de transgredir los límites de un régimen dictatorial que miraba con desconfianza la propagación de la «cultura de masas» y la demanda de democratización social.
1.3 Entre la «cultura satélite» y la «cultura de masas»
Una de las múltiples conclusiones que pueden extraerse del contexto en el que Fuster desarrolló su trayectoria literaria es que se vio sometido a un doble confinamiento moral e intelectual: por una parte, el impuesto en sí mismo por el franquismo a la totalidad del pueblo español; y por otra, las prohibiciones añadidas con que se castigaba a la cultura catalana. Además, la necesidad de vencer este aislamiento opresivo se hizo más apremiante con el auge imparable de la «cultura de masas» y la pujante industria cultural. Como tantos otros escritores en catalán, Fuster solo pudo profesionalizarse en castellano, con el dilema que la renuncia conllevaba, a pesar de que seguía perteneciendo a la órbita de la cultura catalana, incluso cuando escribía en otra lengua. Así lo ratifican sus referentes culturales, su no menos prolífica producción en catalán y su actitud combativa ante la eterna diglosia de la sociedad valenciana. No de otro modo pudo concebir las connotaciones que el concepto de «cultura satélite», popularizado por T. S. Eliot, podía tener –extrapolado del contexto británico– respecto a la realidad valenciana, un concepto que adquiere todo su sentido en relación con el triple significado que el crítico norteamericano atribuía a la cultura:
El término cultura admite distintas asociaciones según estemos pensando en el desarrollo de un individuo, de un grupo o clase, o de una sociedad entera. Forma parte de mi tesis que la cultura de un individuo depende de la cultura de un grupo o clase, y que la de un grupo o clase depende de la de la sociedad a la que pertenece. Por consiguiente, lo fundamental es la cultura de la sociedad y el significado de la palabra «cultura» con relación a toda la sociedad es lo que en primer lugar ha de examinarse (Eliot, 2003: 41).
Aunque sus primeras lecturas de Eliot se sitúan cronológicamente a mediados de los cincuenta, en 1967 retomaba la cuestión en un debate que tuvo con otros intelectuales de la cultura catalana –Josep Maria Castellet, Baltasar Porcel, Josep Ferrater Mora y Joaquim Molas– en la casa del joven Porcel, en la ciudad barcelonesa de Vallvidriera. Allí debatieron, entre otras cuestiones, sobre la relación del intelectual con la lengua y la cultura, centrando por momentos el debate en los medios de expresión culturales. En este sentido, Molas (VV. AA., 2019: 59) defendía que toda cultura segregada por la sociedad catalana era cultura catalana, al margen de su medio de expresión, siempre que plantease los problemas básicos de esta sociedad y que contase con un dispositivo cultural propio. Visto así, era posible hacer cultura catalana escribiendo en castellano o francés. Fuster, que aceptaba este argumento, no por ello renunciaba –tampoco Molas– a la expectativa, tan lícita como deseable, de una cultura monolingüe en catalán, presentada como la ambición de un pueblo que aspira a ser «normal». Entendida, pues, como la expresión de una sociedad, proponía la definición de cultura referida a la producción intelectual nacionalmente delimitada. La propuesta, abierta a polémica, ya la planteó con anterioridad respecto al escritor valenciano Azorín en el artículo «Memòria de Josep Martínez Ruiz». Principalmente, indagaba las razones por las que este emprendió su actividad literaria en castellano a pesar de ser bilingüe, un aspecto sobre el que también reflexionó a propósito de Blasco Ibáñez y Gabriel Miró. Dichas reflexiones toman como motivo nuclear la aportación alógena de catalanes, valencianos y baleares que, desde finales del siglo XV, «alimentaron» a la literatura castellana. No cabe duda de que Fuster, viéndose en idéntica encrucijada –aunque optase por el camino opuesto–, intentó dilucidar cómo estos escritores «periféricos» sobrellevaron su «drama» idiomático y cómo ello influyó en su estilo. En definitiva, al plantear la cuestión de fondo en los siguientes términos, ponía el dedo en la llaga, no tanto para remover la herida como para comprobar que aún supuraba:20
¿Qué debemos hacer, nosotros, los catalanes, con Azorín? No me propongo plantear un problema ficticio. Ya hemos convenido todos –y nos lo advirtió Jordi Rubió con una insistencia aleccionadora– que no podemos concebir la cultura catalana sobre la base exclusiva o exclusivista del idioma. Nuestra cultura, por azares de la historia, ha sido y todavía es plurilingüe. Hemos repartido la producción autóctona con otras lenguas: el latín, el provenzal, el castellano, el francés, el italiano… como mínimo. Y no solamente tenemos el derecho y la obligación de reclamar para nosotros lo que los nuestros han escrito con palabras ajenas, sino que el trabajo sostenido en el lenguaje genuino sería históricamente ininteligible si lo sustrajéramos del contexto políglota donde nació. […] ¿Qué haremos, pues, de aquel catalán de Monòver, llamado Azorín, que escribía en castellano?
[…] La solución, lo reconozco, no es nada fácil, y nos llevaría a determinaciones y juicios casuísticos que un día deberíamos afrontar. Aquí no pretendo sino denunciar el confusionismo que predomina en este terreno, tan delicado. Si aspiramos a manejar un concepto válido y pulcro de la «cultura catalana» debemos perfilarlo inicialmente desde esta perspectiva… (Fuster, 1967: 72).
Las disquisiciones sociolingüísticas anteriores están ligadas inevitablemente al ejercicio de la crítica cultural de Fuster desde la perspectiva de su pertenencia a una cultura en la que su lengua materna no era, valga la redundancia, la lengua de cultura.21 Él trató de romper con esa inercia, la de los escritores valencianos que, por una fidelidad apreciable, continuaban escribiendo en catalán a pesar de que su fondo cultural era castellano. He aquí el motivo por el que se refería a la definición de «cultura satélite» fijada por Eliot:
… la inconfundible cultura satélite es la que conserva su lengua estando, sin embargo, asociada a otra y dependiendo de ella hasta tal punto, que no sólo determinadas clases sino toda la población se ve en la obligación de ser bilingüe, y difiere de la cultura de una pequeña nación independiente en un único aspecto: en ésta, normalmente, saber otro idioma es necesario sólo para algunas clases, y los que se ven en la necesidad de conocer otro idioma tendrán probablemente que saber dos o tres, con lo que la influencia de una cultura extranjera está equilibrada por la atracción hacia otra, por lo menos. Una nación con una cultura débil puede hallarse bajo la influencia de diversas culturas exteriores en distintos períodos, pero la verdadera cultura satélite es aquella que, por razones geográficas o de otra índole, mantiene una relación constante con otra cultura más fuerte (Eliot, 2003: 89).
Finalmente, a modo de corolario, Eliot concluía que «para la transmisión y preservación de una cultura (de un peculiar modo de pensar, sentir y actuar) no hay mejor protección que la lengua. Y para que sobreviva con ese fin, debe seguir siendo una lengua literaria» (Eliot, 2003: 92). En esta misma línea argumental, Fuster reivindicaba el catalán como medio de expresión cultural con el cual integrarse, desde su óptica particular e intransferible, en un mundo que empezaba a quedar subsumido, paradójicamente, por la entonces llamada «cultura de masas». Porque, en realidad, esta es la preocupación que late en sus reivindicaciones: la incorporación a la cultura universal sin difuminar la identidad propia en el molde de una cultura ajena. Y es que, más allá de recelos entendibles –en esto marcó distancia respecto a algunos intelectuales de entreguerras–, Fuster vio en la «cultura de masas» una oportunidad ventajosa a nivel individual y colectivo. Bastará con recordar la efusividad con que acogió y promocionó el fenómeno generacional de la «Nova Cançó»,22 un fenómeno emergente que le sedujo no solo en su vertiente musical, sino también en la sociológica, por su potencial para la difusión de la lengua catalana. Siempre atento al pálpito de su tiempo, vislumbró en aquella manifestación musical una ocasión óptima para ampliar el uso de una lengua minorizada y se involucró con todas sus fuerzas. Comprendió la importancia de aquel movimiento, inicialmente muy reducido, pero que fue extendiéndose como respuesta a una necesidad en una época en la que las jóvenes promociones de toda Europa y Norteamérica estaban incorporado a sus hábitos el consumo de una nueva música y unos nuevos grupos: los Beatles, los Rolling, Elvis Presley, Bob Dylan, Pete Seghers, Joan Baez, George Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Domenico Modugno, Johnny Halliday y tantos otros.
Como consecuencia de la atención que dedicó a la «cultura de masas», proyectó un estudio sociológico, titulado provisionalmente Técnica, cultura y masa, con el que se presentó en 1959 a una beca de estudio en el extranjero de la Fundación March.23 Dicha iniciativa, a pesar de quedar inconclusa, prueba su afán por mantenerse conectado a las novedades culturales en el contexto mundial, a la vez que su determinación de vencer la barrera disuasoria de la «cultura satélite» desde la que lo hacía. Por esa misma razón, la memoria descriptiva de este ambicioso proyecto es el primer texto seleccionado en la presente antología. No en vano, la información que aporta sobre las líneas directrices de su investigación lo convierte en un documento de considerable valor, que extiende sus ramificaciones a otros textos suyos de idéntica temática, aunque dotados de menor intención sistematizadora. Justo el 21 de agosto de 1959, a la par que afinaba el marco teórico de este proyecto, publicaba un artículo incisivo, rozando la diatriba, contra las élites que se sentían amenazadas por la «cultura de masas» y los efectos de la democratización cultural. Ya desde el título, «Las masas sin rebelar», apuntaba directo a la línea de flotación del ensayo de Ortega y denunciaba sin ambages la ideologización de las clases dominantes:
Naturalmente, todo –o casi todo– lo que hasta ahora se ha dicho y escrito sobre las masas, lo han dicho y escrito quienes, por definición, no pertenecen a ellas. La disección de este gran fenómeno sociológico, el más decisivo de nuestro tiempo, ha ido a cargo, como es lógico, de individuos situados –al menos en parte– al margen de sus procesos: a cargo, por decirlo con exactitud, de las «élites» cultas. Son los profesionales de la indagación, las minorías intelectuales, quienes se han aplicado a analizar y valorar la sociedad masificada: al fin y al cabo, ello entraba en la exigencia y en el deporte de su oficio, aun sin que mediasen razones de mayor premura. Pero la verdad es que tales razones mediaban: quizá por primera vez en la historia, el hombre de «élite» se enfrentaba con una realidad social intrínsecamente repugnante a su propia condición de «élite». Ante las masas, en efecto, no podía preservar aquella actitud de impávida objetividad que le debía ser consustancial. El resultado fue –y es– que apenas existe un papel notable sobre el tema exento de recelos, de iras secretas, de condenas explícitas incluso (Fuster, 1959: s. p.).
En el mismo artículo, advertía que el desdén ancestral con el que los intelectuales solían tratar al profanum vulgus empezaba a perder cualquier viso de perpetuarse, puesto que la masa ya no era el vulgo en sentido estricto, ni la deslavazada multitud, ni tampoco una clase social, aunque pudiera equipararse, en líneas generales, a la clase media. Se avecinaba, pues, un reajuste en el ámbito de la cultura que ponía en peligro las convenciones de oligopolio de las élites sobre la cultura. Empezaba así a resquebrajarse, según Fuster, el conservadurismo de los intelectuales que presentaban la aparición de las masas en la sociedad occidental como un hecho aciago:
La masa no se forma por la devaluación de las clases culturalmente superiores, las cuales hoy se mantienen tan «altas» como siempre o más (y hasta con un leve engreimiento de mandarinismo). Al contrario, la masa se construye por la ascensión de capas sociales muy extensas: ascensión o accesión, repito, a ganas y a recursos de orden cultural antes exclusivos de las minorías selectas. Evidentemente, la masa permanece en los arrabales de la ciudad de la cultura: de momento y mientras no cambien muchas cosas, no puede ser de otro modo. Pero el «acercamiento» que ello supone, ¿no es ya una ventaja satisfactoria desde un punto de vista digamos pedagógico? Y recordemos enseguida algo que apuntaba Guéhenno hace años: la enorme ventaja que para el hombre-masa significa el haber llegado a ser hombremasa (Fuster, 1959: s. p.).
En resumidas cuentas, criticaba que las minorías selectas desatendiesen la ganancia que la masa suponía para la cultura en tanto que «ensanche colonial». Y es que, como poseedoras seculares del saber, las élites trataron de transmitir la idea de una «cultura de masas» inferior a la «cultura auténtica» sobre la base de su estructura industrial. Fuster, en cambio, se pondrá del lado de los avances tecnológicos como agentes necesarios en el proceso de democratización cultural –en su día, el tocadiscos, la prensa, la televisión, la radio o el cine–. Y tomaba partido en este sentido, pese a ser consciente del riesgo implícito que conlleva toda vulgarización:
No se me oculta el riesgo que toda «vulgarización» cultural comporta: vulgarizar es adulterar, indudablemente. Con todo, no veo la razón de tomarlo por lo trágico. Piénsese que siempre ha sido así: que la cultura sólo ha llegado al gran número «vulgarizada», y ello no ha sido obstáculo para que la «élite» siguiese trabajando. El sermón catequístico no impidió nunca la lucubración del teólogo o del filósofo: es un ejemplo. Pero, además, las técnicas de difusión son un arma de dos filos: si por ellas proliferan los «Digests» idiotas o inocuos, también por ellas un ciudadano medio puede tener un disco de Bach o una reproducción de Picasso. La masa, en definitiva, no es sino el correlato social de esta situación industrial y cultural (Fuster, 1959: s. p.).
Con todo, la tan recelada y desvirtuadora reproductibilidad del arte no representaba un peligro desconocido en la época de la cultura de masas. Ya en 1936, Walter Benjamin había iniciado su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica advirtiendo que las obras artísticas siempre fueron reproducibles, desde los remotos orígenes de las técnicas del fundido y la acuñación utilizadas por los griegos. Sacrificar el prestigio del aura de la unicidad en la obra de arte a favor de la democratización cultural era, en parte, la postura defendida por Fuster, por completo opuesta a la mantenida en los años treinta por R. G. Collingwood (2012: 165), quien aseveraba que la reproducción mecánica actuaba «como una influencia corruptora, degradando el gusto que trató en vano de elevar». En oposición, Fuster sostuvo que, gracias a los avances técnicos que favorecieron la reproductibilidad del arte, los críticos pudieron empezar a hablar, con mayor conocimiento de causa, de pintura, música y literatura:24
A estas alturas, un crítico o un historiador del arte, si quisiera ser «honrado», debería abstenerse de redactar cualquier línea sin antes haber visitado, y muy detenidamente, el Ermitage, el Prado, el Louvre, los Uffici, y… el resto de los museos importantes, pero también los no tan importantes, provincianos, oscuros, o iglesias y monasterios que conservan alguna tabla egregia, y colecciones particulares, y… Y eso no es posible. No es muy posible. Únicamente algunos privilegiados tienen la ocasión. La suplencia de la visión directa es la «reproducción» (Fuster, 2002a: 632).
Casi una década después de publicar «Las masas sin rebelar», Fuster reincorporó este artículo, en la versión catalana, a su Diari 1952-1960, dietario inédito hasta que apareció en 1969 como segundo volumen de sus obras completas. Esta operación editorial le permitió revisar escritos anteriores, una práctica que nunca le fue ajena y que, a menudo, utilizaba para matizar puntos de vista, añadir nuevas fuentes de información o ampliar el desarrollo de temas que, por una razón u otra, había abortado –generalmente, por la urgencia y la falta de espacio características de la prensa diaria–. En este caso, aprovechó para apostillar el texto original del artículo con una extensa nota añadida bajo el acertado título de «Palinodia», pues se trataba, no sin un leve tono irónico, de una retractación pública. Principalmente, renegaba de la nomenclatura que utilizó, extraída de La rebelión de las masas, y recordaba los reproches que Josep Pla le hizo sobre sus lecturas de Revista de Occidente. Sea como fuere, no cabe duda de que Fuster leyó intensamente la producción de Ortega y no faltó quien, como el novelista Llorenç Villalonga (1965: 11), vio en él un continuador de su línea europeísta. En verdad, tanto da que se sirviese de los términos «masa», «minoría selectiva» o «cultura de masas», y que después los sustituyese por otros más acordes con los nuevos tiempos, como, por ejemplo, «sociedad de consumo». Bien mirado, lo importante fue la invariabilidad de su posicionamiento, en firme oposición al elitismo cultural.
No hay lugar a dudas de que Fuster reprobaba el desprecio con el que los mandarines trataban al «hombre-masa», una actitud que, en última instancia, mostraba el desconcierto de cierto tipo de intelectual amenazado por una coyuntura ya no tan propicia para investir su autoridad, como ocurriese en la llamada Batalla de los brows anglosajona de los años veinte y treinta del pasado siglo. En efecto, la pequeña facción de la sociedad que decidía qué era lo bueno para el resto empezó a constatar la pérdida de su dominio secular en el periodo de entreguerras, que culminó con la democratización cultural de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para alguien como Fuster, que nunca ocultó su procedencia social humilde, era un auténtico logro conquistar la injustamente denigrada posición de «hombre-masa». Ciertamente, era un beneficio sustancial para quien, en su adolescencia, veía como un lujo inalcanzable poseer una radio en casa con la que poder escuchar, como él mismo decía, música «potable».
Desde las cimas aristocráticas de la «minoría selecta», la «cultura de masas» era juzgada como una aberración, aunque para gente con medios económicos limitados significaba participar, por poco que fuese, de la cultura. La funesta contrapartida esgrimida por las élites era el peligro de la industrialización cultural. Convertir la sacrosanta, sublime, patrimonial y mayuscularizada cultura –los adjetivos son de Fuster– en un producto meramente industrial, manufacturado en serie y vendido a módicos precios, era una perspectiva que les escandalizaba. Hasta entonces, en la sociedad preindustrial, los beneficios de la cultura tan solo eran disfrutados por los muy ricos. Es desde esta perspectiva desde la que Fuster desaprobaba la aprensión con la que Ortega recibía la llegada del «hombre-masa», la temeraria expresión de este nuevo espécimen social como un hombre primitivo, un bárbaro emergiendo por el escotillón, un invasor vertical. Rechazaba la visión orteguiana de este nuevo hombre «hecho de prisas, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones», «vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado» y que «carece de un “dentro”, de una intimidad suya» (Ortega y Gasset, 1947: 19-20).
Evidentemente, cada época, y también cada clase, ha tenido su ideal de ciudadano, fruto de unas circunstancias sociales particulares, concretas, y sería imposible instituir una única opción entre esta multiplicidad de ideales. Tal vez el hombre nacido de la cultura de masas no fuese el ideal de Fuster, pero no dejaba de reconocer que constituía un avance sin paliativos en el orden del progreso social, y no por ello desconocía los peligros del «hombre-rebaño» que Aldous Huxley citaba en El fin y los medios, el mismo que metaforizó en Un mundo feliz. Fuster era consciente de la consumación de un cambio de paradigma: nunca antes la multitud había conseguido una cuota de representatividad tan directa sobre el poder como con la democratización cultural. Esta nueva situación resarcía a nuestro escritor de muchos anhelos vedados años atrás, y quizá por ello se mostró tan crítico con la vieja guardia intelectual de entreguerras en el artículo «Europa, con sus masas»,25 no sin perder de vista los riesgos de la divulgación cultural:
Los más resabiados –y no sé si sabios– intelectuales del viejo continente han denunciado el hecho con sus mejores aspavientos verbales: las masas, he ahí al enemigo. Y, desde cierto punto de vista, este fenómeno que, para entendernos, llamaríamos «masificación», fatal y característico en el mundo de hoy, no deja de ofrecer una faceta más bien siniestra. El «hombre masa» de los sociólogos y pseudosociólogos se dibuja como un tipo humano y cultural «regresivo», si se le compara con ciertas sutiles creaciones minoritarias propias de la sociedad aristocrática o de la edad de oro de la burguesía. Eso es cierto (Fuster, 1962a: s. p.).
Como ya hiciese en «Las masas sin rebelar», incidía en la idea de que, para extensos núcleos de población que vivían en condiciones deplorables, ser «hombre-masa» constituía en sí mismo una victoria sin precedentes, pero valorando debidamente las consecuencias del desarrollo técnico, que, al condicionar los medios de producción y de distribución, favorecía la aparición de «una nueva y extraña especie zoológica, a la cual todos pertenecemos, que recibe el nombre de “consumidor”» (Fuster, 1962a: s. p.). Esta estandarización del consumidor ya fue expuesta por Adorno a través del concepto de «pseudoindividualización». En este sentido, Fuster, como el pensador alemán, no ignoraba que las opciones del consumidor están sometidas a las leyes del mercado. También en el ámbito cultural, aunque tales opciones queden encubiertas bajo el aura de una obra personal aparentemente inspirada, y por más que se revista a la producción cultural de un halo de libre elección y de mercado abierto. No en vano, las masas «quieren bienes estandarizados y pseudoindividualización porque su tiempo de ocio es un escape del trabajo moldeado a la imagen de las actitudes psicológicas a las que los tiene acostumbrados de manera exclusiva su trabajo cotidiano» y, por tanto, «demandan lo que de todas formas van a recibir» (Adorno, 2012: 247). Ante tal tesitura, Fuster sopesaba los pros y los contras, teniendo en cuenta que, a pesar de que las bondades del progreso implicaban el reverso siniestro de una mentalidad uniformizada, la masificación cultural suponía un estadio superior al analfabetismo o a la inopia intelectual para gran parte de la sociedad. Es decir, no descuidaba que la mayoría de la población civil, subyugada con salarios escuálidos e interminables jornadas laborales en épocas anteriores, no pudo participar de las amabilidades más básicas de la civilización. En cambio, Fuster también constataría que, por más paradójico que resultase, fueron las exigencias del capitalismo las que llevaron a democratizar estos beneficios, destinados inicialmente a la clase dominante:
No interviene en ello ninguna veleidad «condescendiente» o «caritativa», por parte del capitalismo, ni éste cambia lo más mínimo en su complexión clasista. Ocurre, simplemente, que por una inflexible fatalidad del desarrollo «técnico» –los medios de producción–, su industria se ve obligada a ensanchar su mercado: el «consumo», por tanto, se convierte en un problema de masas, por decirlo así –y decirlo mal– (Fuster, 1964a: s. p.).26
Por otra parte, Fuster denunció que la consecuencia más perjudicial del consumo capitalista era la anestesia del impulso «revolucionario» de la ciudadanía, con la consiguiente invalidación de cualquier intento de acción transformadora por parte de las masas:
La estampa clásica del obrero sacrificado y consciente, luchador y explotado, que ilustra el santoral del socialismo y del anarquismo, se desvanece, y es sustituida por otra mucho menos «heroica»: la del «prolo» que dispone de automóvil y de electrodomésticos más o menos eficaces, y que vota a De Gaulle o a Erhard. No hay ni una pizca de idilismo en todo esto. La capacidad adquisitiva del proletario, que se traduce en los pertrechos de su hogar y de sus días de asueto –vacaciones pagadas incluso–, no proceden de un obsequio o de una justicia: su esfuerzo le cuesta. Pero ello le «distrae».
Le «distrae» –le aparta– de su «revolución». Actualmente, las reivindicaciones «revolucionarias» de la clase obrera, en las «sociedades de consumo», se han evaporado. Nadie reivindica nada, excepto un aumento de jornales. Pedir un aumento de jornal no es –creo– pedir la «revolución». El proletariado «seducido» por el «consumo» –el televisor, la nevera, el coche…– ya no piensa en «revoluciones». […] Todos «vivimos» alucinados por la inagotable y amena variedad de las «comodidades» que nos ofrecen los escaparates de las tiendas. Pensando en ellas, la «despolitización» es un hecho (Fuster, 1964a: s. p.).
No pudo ser más certero en el diagnóstico: los ciudadanos se habían acomodado a la «sociedad de consumo».27 Pero establecido el dictamen, no rehuyó la responsabilidad –passez le mot– de llevar a cabo una continuada denuncia social a través de numerosos artículos sobre el trabajo y el ocio, la tecnificación del mercado laboral y la reducción de la jornada laboral o el avance de los derechos laborales…28 Siempre escépticamente comprometido –valga el oxímoron– con el papel de la cultura en el consumo de la cuota de tiempo libre de que disponen los ciudadanos.
2. UNA INTENSA ACTIVIDAD COMO CRÍTICO
Habiendo explorado, aunque de manera muy sucinta, cómo se incardinan la «cultura satélite» y la «cultura de masas» en Fuster, creo haber determinado las coordenadas espaciotemporales que circunscribieron buena parte de su actividad intelectual. Mucho más complejo, si no imposible, sería dilucidar con precisión cronológica el itinerario de lecturas que llevó a cabo para establecer su particular concepción de la crítica cultural. Y lo sería, principalmente, porque, como él mismo reconoció en diversas ocasiones, sus lecturas tendieron a ser caóticas y aleatorias. No podía ser de otra manera. Hubiese sido imposible programarlas y llevarlas a cabo de manera sistemática, teniendo en cuenta las limitaciones del mercado bibliográfico español durante la mayor parte de la vida del escritor, las de su misma economía particular y las que pesaban sobre las bibliotecas públicas de su tiempo, por ejemplo, en València, que era la capital más próxima para él. Devoró todo cuanto cayó en sus manos, sin un plan preestablecido, pero con un apetito insaciable. Por suerte, lo hizo guiado por su inteligencia intuitiva y exquisito olfato lector, descreído de métodos académicos que imponen teorías infalibles e inflexibles. Como tantos autores coetáneos suyos, dedicó una cantidad nada despreciable de páginas a reflexionar sobre la función de la crítica. Su ejemplo ratifica la observación del crítico Gaëtan Picon (1965: 359-360) sobre la evolución de la estética, que dejó de ser paulatinamente un simple capítulo de los sistemas, como en siglos pasados, para convertirse en una disciplina independiente.
2.1 Sobre la función de la crítica cultural
En verdad, nunca como en el siglo XX, y en el XXI, ha reflexionado más el artista sobre sí mismo ni ha sido tan abundante la literatura dedicada al arte. Fuster, reitero, es un fiel ejemplo de ello. Ya en los años cincuenta había leído y asimilado obras de referencia como Función de la poesía y función de la crítica, de Eliot, y La imaginación liberal, de Trilling. Y cito ambos autores, no tanto con la finalidad de contrastar maneras opuestas de concebir o de ejercer la crítica literaria –con la referencia interpuesta del New Criticism– como por su papel preeminente en las décadas de 1950 y 1960; es decir, como muestra del afán por mantenerse conectado a los pensadores más influyentes del momento. Junto a Eliot y Trilling, cabría incluir muchos autores más, tanto o más decisivos. No ocupan un lugar secundario Paul Valéry y Eugenio d’Ors, dos pensadores por los que sentía una auténtica admiración que no quedaba menguada, en absoluto, por algunas boutades que les dedicó. Bastará con recordar que de Valéry dijo que su poesía diamantina no era comestible, y al desertor lingüístico que fue D’Ors, lo calificó de viejo intelectual francés de derechas. Tanto da, pues a ambos consagró lecturas exhaustivas que, en mayor o menor medida, se proyectaron en sus escritos: de Eugenio d’Ors ya he apuntado algunos títulos, y de Valéry podría citar su producción entera, en bloque, sin incurrir en una exageración, aunque obras como Política del espíritu y Las quintaesencias –tan poco citadas, en comparación con Teoría estética y poética o Cuadernos– tienen un peso considerable en la literatura de Fuster y, en concreto, en su producción aforística, que también constituye una fuente importante de conocimiento sobre su visión general del mundo de la cultura. No sería improductivo ampliar la inacabable nómina de obras que Fuster leyó con fruición al respecto: los Extractos de un diario, de Charles Du Bos; los Estudios literarios que André Maurois dedicó a Valéry, Gide, Proust, Bergson, Claudel y Péguy; el Panorama de las ideas contemporáneas que editó Gaëtan Picon; la Historia social de la literatura y el arte, de Arnold Hauser; los Ensayos críticos acerca de literatura europea, de Ernst R. Curtius; Contrapunto de Aldous Huxley, que le llevó al descubrimiento de los cuartetos de Beethoven; los Ismos de Gómez de la Serna; El hombre y la técnica, de Oswald Spengler; la descomunal Historia del arte en tres volúmenes de Josep Pijoan…
Pero no creo aconsejable inventariar autores y obras sin más, dejándome vencer por la inercia del compendio fácil, sin profundizar en consideraciones más esenciales. Sería este otro libro, acaso complementario del presente, pero no puedo, aquí y ahora, sino renunciar a la embarazosa operación de esclarecer filiaciones entre Fuster y los autores traídos a colación. No me interesa tanto instaurar una genealogía como ahondar en los textos en los que el ensayista mostró a las claras su noción de la crítica, una noción condicionada por dos aspectos que se me antojan fundamentales: el sentido histórico en la obra de arte y la implicación moral del crítico en sus juicios. Al igual que Eliot, Fuster entendió que ninguna generación se interesa por el arte de la misma manera que cualquier otra, de lo que se infiere que la crítica evoluciona necesariamente con el tiempo y marca sus propias exigencias frente al arte, empleándolas para sus propios fines. Pero al margen de las épocas, de cada época –advierte Eliot (1959: 117)–, la función de la crítica debe ser promover la comprensión y el goce del arte, además de la ingrata tarea de señalar lo que no debe gustar, porque alguna vez el crítico también ha de condenar lo inferior y revelar lo fraudulento, sin desatender la obligación de elogiar lo digno de elogio. El crítico lo es, pues, si su interés es ayudar a sus lectores a comprender y gozar. Por tanto, ha de interesarse también por otras cosas aparte de la simple aprehensión técnica de las reglas que debe observar. Debe ser un hombre total, con convicciones y principios, con conocimiento y experiencia de la vida. No es suficiente con la mera explicación de la obra, o con el solo goce, subjetivo e impresionista. También es necesario, como aplicó Trilling a sus escritos de crítica literaria, plantear el hecho artístico en términos morales, sin desligarlo de la vida ni de su sentido histórico.
Sea como fuere, Fuster ejerció la crítica cultural orientada a revelar al lector algo que este no había vislumbrado antes en la obra de arte explorada, o que había entrevisto con cierta presbicia. Con su mirada penetrante y libre de prejuicios, con su sensibilidad, inteligencia y capacidad de juicio, trató de enfrentarse él, y a la vez al lector, a la obra de arte explorada. Y no rehusó hacerlo desde un punto de vista personal, para nada impersonal. De hecho, transmite en sus textos la idea de que la cultura tan solo le interesa cuando es una experiencia personal que, aunque no suple a la vida, tampoco puede ser suplida por esta. Dicha idea, que he modificado ligeramente, la expuso él mismo en uno de sus aforismos más conocidos y citados, pero no es menos cierto que esta es la impresión que uno tiene al leer sus escritos de crítica: la de escuchar a un autor reviviendo en voz alta sus experiencias culturales e incitando al diálogo al lector, esto es, al «otro». Es por ello por lo que considero más útil detenerme en los textos en los que reflexionó sobre su quehacer crítico que ejercer de descubridor de supuestas influencias, una tarea –dicho sea de paso– que comporta el riesgo de la equivocación o la sobreinterpretación, tan habituales cuando se transita el terreno resbaladizo de la conjetura. Bien mirado, quizá convenga empezar por la importancia que otorgó a la presencia de la alteridad en el oficio de crítico, como acabo de insinuar. Y es que, no en vano, el hecho de expresarse, de comunicarse, implica necesariamente la participación de los demás en un acto de afirmación personal que se abre camino entre el silencio de quien escucha. Es a partir de estas inquisiciones sobre la presencia ineluctable de la alteridad que se interroga por la función de la crítica en el artículo «El hombre y la obra»:
¿Qué papel jugará, en consecuencia, la crítica? ¿Cómo juzgar –puesto que juzgar es el oficio que se le atribuye–, cuando se enfrenta con la nuda humanidad del artista o del escritor encarnada en un estilo más o menos agradable? La tentación inmediata, sobre todo en cuanto a la literatura, será deslizarse hacia la valoración ética o política. Aun no partiendo del concepto de encarnación, pero desechando igualmente el criterio «estético» por incompatible con sus principios, la crítica marxista nos ofrece un buen ejemplo de ello. Y lo malo es que no se ve cómo evitar el escollo «ético». Valéry afirmaba que toda crítica es un decir «yo no soy tú». Pero ¿qué le importará a un escritor «blanco» el juicio que le haga un crítico desde su posición «negra»? La valoración ética sólo servirá como un indicador parecido al parroquial de carteleras cinematográficas. La crítica, si no quiere adoptar una disposición de censura de espectáculos, tendrá que buscar nuevos caminos (Fuster, 1955a: s. p.).
Así como ya hizo en otras ocasiones, también reincorporó este artículo, en la versión catalana, a su dietario personal, con la inclusión de una anotación a posteriori que le permitía derivar su argumentación a otro foco de interés, centrado ahora en la manera de ejercer la crítica:
Pero a la hora de hacer «crítica» concreta, sobre libros o autores concretos, la mayoría de los críticos no pueden evitar el juicio de «contenidos»: contenidos éticos o políticos, particularmente. Sin duda, hay excepciones. No obstante, la regla general es inclinarse por el dictamen «ideológico». De un tiempo a esta parte, sobre todo, se ha acentuado la propensión a dictar sentencias más o menos coloreadas de prevención política. Como mínimo, entre nosotros. A mí, esta actitud, no me parece nada mal. Creo que toda obra literaria, cualquier obra literaria, incluso la más «neutra», transporta unas valencias políticas, que le son consustanciales y que hay que aclarar si queremos entenderla. Pero, como crítica, esto no es suficiente. ¿Entonces, a qué tenemos que atenernos? Los que hacemos como si hiciésemos crítica, optamos por sumar un poco de cada criterio, o al menos, un poco de cada uno de los «criterios» que han llegado a interesarnos. Tal vez en la «suma», y cuanto más densa sea mejor, se halle una pequeña posibilidad de acertar… (Fuster, 2002a: 448).
¿Sobre la base de qué criterios deberá emitir su juicio, su veredicto, el crítico? Esta es, en esencia, la pregunta que se formula. La insuficiencia del análisis ideológico de los contenidos transmitidos ya presupone un posicionamiento claro por parte de Fuster, que, incluso en plena efervescencia de la crítica marxista propugnada por Castellet y Molas en los años sesenta en el ámbito de la cultura catalana, mantuvo una discreta actitud de reserva. Un poco de cada uno de los criterios, dice Fuster, quizá la suma de estos haga posible el acierto del crítico. Y no es baldía la palabra «suma», que parece tan cercana en ese contexto a una palabra tan etérea como «ecuanimidad», una palabra desterrada de cualquier contexto académico justo por este motivo, porque en modo alguno es susceptible de ser reducida a esquema. Sí, ecuanimidad a la hora de ponderar el peso tanto de la expresión como del contenido en cada obra –el lector ya habrá detectado lo primario de esta antinomia–,29 ecuanimidad en el equilibrio entre la intención prescriptiva, interpretativa y orientativa de la crítica. Y, también, ecuanimidad en la aceptación del papel secundario que el crítico desempeña en la historia del arte, una condición subalterna que sirvió a Fuster de pretexto para cultivar su más fina ironía:
En efecto, el oficio de crítico literario es bastante triste. A fin de cuentas, de todas las profesiones que pertenecen a la república de las letras, esta resulta la más desagradecida. Desde el punto de vista del prestigio, tanto como en el aspecto económico o el de la simpatía, hacer de crítico viene a ser evidentemente un mal negocio. Los que, con mayor o menor asiduidad, nos hemos querido dedicar a ello, lo sabemos y lo hemos aceptado, ignoro el porqué, con una cierta conformación irónica. En principio, hace falta un temperamento especial para decidirse a asumir una labor tan gris y menospreciada. Pero, sobre todo, también hace falta una disposición básica para renunciar a los atractivos y las ventajas que suelen reportar, por poco que sea el éxito alcanzado, las demás actividades literarias. Por ejemplo, el crítico nunca, o casi nunca, despierta admiraciones; su función, aún, aparece como subsidiaria y a la zaga de la otra, de la verdadera literatura; los criterios que investiga o aplica son automáticamente observados con recelo, porque nadie termina de ver claro de dónde le viene la autoridad. A veces, sí, llega a hacer miedo –a hacer miedo a los literatos que juzga o puede juzgar–: cuando es implacable en la censura, cuando es virulento en su decir, cuando la tribuna desde la cual se expresa es poderosa, el crítico se convierte en enemigo irreductible. El genus irritabile se alarma ante la perspectiva de alguien que no tiene inconveniente, sino justo lo contrario: la misión de atacar su vanidad. Pero el miedo es, si se sopesa bien, una secuela incómoda, una fama molesta (Fuster, 2002a: 467).
Curiosamente, el destino oscuro, silencioso y auxiliar al que parece estar condenada la crítica, lo hizo extensible, más o menos sinceramente, a su propia obra literaria con excesivo rigor, no siempre amparado en la retórica de una captatio benevolentiae. A modo de ejemplo, dijo de sus mejores ensayos que no eran más que «tebeos para intelectuales», y no más generoso fue con su poesía, a la que condenó voluntaria y reiteradamente al ostracismo.30 Fuster se abriga, de nuevo, antes de que llueva: si como «escritor» no exhibió las ilusiones egocéntricas, infundadas o no, que suelen exteriorizar los miembros de este gremio, menos aún como «periodista cultural» de artículo diario. Como contrapartida por profesionalizarse, aceptó ese discreto segundo plano de los críticos en la actualidad cultural y en la memoria de los lectores, aunque su obra política y su dimensión como referente civil lo redimieron de cualquier posible anonimato. También su innegable calidad literaria, pero creo que hubiese ejercido la crítica, entendida en la más estricta acepción de filosofía del arte, con mayor agrado si se hubiese podido entregar con exclusividad, no urgido por el compromiso apremiante de la escritura para ganarse la vida:
El crítico tiene obligaciones más inmediatas. En nuestros días –siglo XIX y lo que llevamos del XX–, la crítica literaria ha tomado consistencia como modalidad individuada del periodismo: es el periodismo literario por antonomasia. En las páginas de los periódicos, de los magazines, de las revistas, tienen su lugar indeclinable.
Aquí, pues, reside la grandeza y la miseria de la crítica literaria: en el ejercicio del consejo y el juicio sobre el material que le proporciona la actualidad, en la inspección de la mercancía que circula, dictaminando su solvencia, etiquetándola, ponderándola. Grandeza, por lo que supone de abnegación e influencia; miseria, por lo que comporta de fugacidad y riesgo.
Cualquier colección de folletos críticos, articulada en un volumen, nos podrá dar muestra de esta tragedia. El mejor de los críticos ha tenido que ocuparse, con una frecuencia angustiosa, de los más insignificantes creadores, porque así lo exigía la circunstancia inexorable de la actualidad. Por más eximias y valiosas que sean las generalizaciones, las derivaciones teoréticas, las digresiones abstractas que en cualquier caso elabore el crítico, siempre se verán perjudicadas por el hecho de vincularse a una obra mediocre o mala.