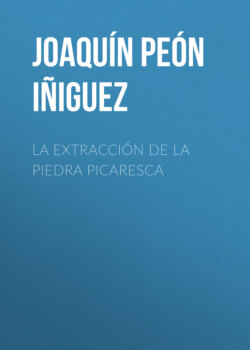Читать книгу La extracción de la piedra picaresca - Joaquín Peón Iñiguez - Страница 4
Оглавление1. EVIDENCIA CIRCUNSTANCIAL
Señoras y señores del jurado, su máxima señoría, imberbe mecanógrafo y añoso policía que resguarda la puerta al juzgado: mi cliente jamás afanó la susodicha alhaja de Leningrado. Si van a imputar crímenes en su contra, que no son sino calumnias desfachatadas, quisiera someter como evidencia circunstancial el relato de su propia vida.
Esta es la historia de un pícaro que nació en cuna robada y nunca tuvo más talento que la travesura. Hizo su rutina bajo la carpa oscura, recorrió la cuerda floja con dos zapatos izquierdos.
Esta es la historia del payaso que hace cucurucú. No es el primer payaso en una isla desierta.
#
Mi cliente no es de los que fueron asentados con delicadeza en el arenero del tiempo, él fue arrojado con fuerza, hasta las profundidades, y remó como pudo, como se le fue ocurriendo, en una dirección que todavía desconoce.
No nació en casa de tres pisos, producto de un matrimonio amoroso, atento; ni siquiera participó en la rifa. Creció sin libros ni madre que leyera en la mecedora, lo obligara a hacer tarea o lo despertara en días de escuela. Su único y mejor pastel de cumpleaños fue una dona con una colilla enterrada. A ustedes, acompañantes en este viaje en burro por su vida, ¿les advirtieron que no es pertinente faltarle el respeto a las autoridad? A él no. Su padre decía que las monjas parecen pingüinos frígidos y su madre opinaba que el maestro de Matemáticas tenía todos los dígitos de Pi atorados en el culo. En lugar de adiestrarlo en religión, su papá le dijo que todos los puentes deben ser quemados si ese es el precio de la libertad.
Piter Pérez, que se llama así porque el señor quería que de grande fuera como el hombre araña, desconoce las matinés familiares de domingo, la hora de dormir. Su padre no salía los sábados a lavar su carro, en primera instancia porque nunca tuvo disciplina, en segunda porque nunca tuvo carro aunque a veces se veía en la necesidad de pretender que sí.
No había chimeneas ni ventanales ni objetos decorativos. Su madre y él compraban ropa vieja en los tianguis y a veces jugaban a ser las personas que las usaron antes. Lo dormían con chistes crueles, en lugar de canciones de cuna, y le gustaba. Nunca tuvo el perro idiota que siempre quiso. Su familia, si acaso caótica, irresponsable, incluso criminal, siempre se supo defender de las imposiciones modernas con alegría. A él lo amamantaron con bromas y fiesta, y jamás se les ocurrió castigarlo.
Una sola vez se sentó su padre a hacer la tarea con él y al día siguiente lo suspendieron porque, según el director, la estafa como una de las bellas artes no era un tema pertinente para la clase de Biología. Su madre nunca preparó limonada para sus amigos, pero una vez la encontraron en el acto de bailar cumbias en calzones, sobre el sofá, mientrás sorbía directo de una jarra de ron y refresco de uva. De niño se bañaba una vez a la semana y a nadie le importaba. No llegó a terminar la secundaria, es un ser sin certificaciones.
Desde que tiene memoria discute a la menor provocación, nada más por el gusto del desacuerdo. A él le enseñaron que solo existe un camino, el más fácil. Es disciplinado como el viento primigenio.
Y todo, al principio, le parecía normal, como si el resto de los niños tuvieran que esconderse o salir corriendo cada vez que paseaban con sus padres por la ciudad. Pero pudo ser peor, pudo nacer en la cuna de una familia como de la televisión. Y sería una persona horrible, pero legítima, como las de televisión.
Sin embargo, a cambio de esas carencias, de las condiciones del tablero de juego, le fue concedido el don de la travesura y con eso le bastó para darle sentido a sus días.
#
Fue un niño no deseado, lo supo antes de enterarse que la Tierra es redonda. Es lo que a voces se conoce como «una bendición» y a cuchicheos como «un error». Gracias a que sus padres desentendían cualquier pudor, no escatimaron a la hora de relatarle una y otra vez la historia de su concepción.
Sucedió una noche cálida y despejada, con fragancia embotellada a jazmín, presta a todas las posibilidades, en el inmundo baño de una estación de camiones en las afueras de la ciudad. Contaba su madre que en el viaje de ida le tocó sentarse junto a un hombre mayor que se sabía todos los chistes del mundo, pero no tenía idea de cómo contarlos. Mientras que él creía seducirla con su humor y su seguridad, ella se veía atraída por su torpeza. Fue un viaje largo, bordeando los precipicios de la sierra.
Al filo del amanecer, cuando se quedaron en silencio unos minutos, mientras el padre contemplaba melancólico el ganado de la carretera, como si tuviese ganas de volverse vaca, ella, que durante un par de años quiso compensar con sexo los placeres privados desde siempre por su economía, se avalentonó a tomar su mano.
Al llegar a la estación jodida, no a la jodida y bonita sino a la jodida y fea, se encerraron en el séptimo cubículo del baño de mujeres. Envueltos en un jazz libre de fétidas trompetas, flautines de orín y anuncios de salidas de camiones llenos de gente sola, rumbo a estar solos en otra parte, con su madre de espaldas y su padre azotando la puerta con el culo hasta abrirla, en cuestión de dos minutos, fue que un pícaro espermatozoide se infiltró hasta el óvulo.
—Güey, no mames, te viniste en chinga y además adentro. Te juro por Dios, si viene con premio, te voy a meter al feto por el oído y tú lo vas a parir.
—Ah, menos mal, lo que tú no sabes es que soy especialista en parir por la boca.
#
La noche en que llegó al mundo, en vez de emitir llanto como acostumbran los recién nacidos, Piter comenzó a reír compulso, poseído, en plenitud de su oscuridad neonata. Según contaba su madre, el doctor no daba crédito a lo que veía, entonces pidió de préstamo una docena de ojos de enfermeras y pasantes de la clínica para comprobar que en verdad se trataba de una criatura que se carcajeaba como si la realidad se le hubiese figurado ridícula de nacimiento.
Su madre contaba que el día del parto, el feto se aferró a sus adentros como si hubiese querido destriparla. Eso se lo dijo una tarde de domingo en que llegó de buenas porque había recuperado algunos pesos perdidos. Él pensó que quizá no quería emerger al mundo porque intuía que no era su tiempo o no era su planeta, pero el doctor introdujo unas pinzas intrauterinas y lo sacó prensado de la cabeza, en lo que consideramos la primera de innumerables perpetuaciones de su voluntad, y por la cual presentaremos cargos más tarde.
Lo cierto, lo sabe porque a su padre le encantaba contarlo, es que manifestó sus primeras impresiones del mundo al mear la calva del doctor. Según decían, tomó más años de lo habitual enseñarle cuál era un espacio propio para orinar y cuál no. Autos ajenos, inflables de fiestas infantiles y resbaladillas, no son bien vistas por la sociedad como urinarios. Lo normal. Ese es el tema. Los urinarios, por lo tanto, también.
La mayoría de las personas que viven en el mundo civilizado tienen una idea de lo que es una familia normal; sin embargo, no hay nada menos normal que una familia —salvo dos o tres familias juntas en un día de campo—. Así se les llama siempre, tengo entendido, sin importar cómo cumplan con sus funciones. Igual que los urinarios, que no cambian de nombre cuando están descompuestos.
#
A su padre lo veía cada viernes o quincena o mes, siempre en fines de semana. De lunes a viernes trabajaba en una planta de energía nuclear en la costa. A Piter nunca lo llevó porque, según él, la radiación era más peligrosa para los niños.
—Yo ya soy radioactivo, por eso debo beber toda esa cerveza, para inmunizarme, pero tú eres un escuincle, podrías quedarte de ese tamaño para siempre o incluso encogerte más.
Y luego contaba anécdotas de las extrañas mutaciones que ocurrían alrededor de su trabajo. En principio eran animales, pájaros con tres alas que solo podían volar en línea recta, lagartijas que se derretían al sol y se rehacían en la sombra. También algunos insectos, como el cucaragato o la araña que tejió un pueblo. Al cabo de un tiempo, cuando Piter rondaba los ocho años, le contó de los percances que sufrían sus compañeros. Recuerda en particular la historia de uno al que le habían crecido un par de pezones encima de los párpados.
Cuando su hijo cumplió nueve, llegó tres horas tarde a la fiesta, pero con el beneficio de llevar una oreja falsa adherida a la frente, que se volvió el foco de atención y motivo de celebración entre los niños, pero no le alcanzó para escuchar a la madre de su niño llorar a cántaros en el baño.
#
La única ocasión en que su padre los llevó de viaje, lo hizo para esconderse de un cliente al que le vendió diez computadoras descompuestas. Condujeron entre los agaves en un auto de origen incierto. Caminaron por el centro colonial y ya tarde llegaron a la playa. La oscuridad cayó como un manto de plomo y Piter tuvo la sensación de estar atrapado en una postal. Apenas desempacaron las maletas, la noche se vino bocabajo y el cielo, lejos de las luminarias de la civilización, reveló miles de túneles de luz a la pupila. Piter se recuerda acostado en la arena, con su madre a un lado, su padre al otro, a merced de un cielo protector. Nunca volvió a experimentar semejante paz.
Al día siguiente, cuando despertaron, un viejo jipi que la noche anterior les había contado de la cueva de los platanales jurásicos y de los tiburones que viven en la arena, les informó que amaneció con marea roja. Así fue que el niño levantó castillos y murallas mientras el mar oleaba peces muertos hasta la costa. Su madre no supo explicar el fenómeno y su padre, a falta de conocimiento, dijo que los ciclos menstruales de las ballenas debieron haberse alineado a causa de las lunas de mar. Durante años pensó que así eran siempre las playas. Imaginaba a la gente tomar el sol, jugar al frisbi, nadar desnudos bajo la luna menguante, pero con cientos de peces muertos siendo arrastrados a su alrededor.
#
El chico que tienen frente a ustedes no tuvo una madre adulta sino en transición a la adultez, es decir, atravesaba el primer umbral de la desilusión. Y tal vez su juventud lo explique, estoy seguro de que la mayoría de los integrantes del jurado alguna vez fueron jóvenes y de que algunos todavía lo son, pero tal vez no; pudo ser su hambre de vida, sus ganas de mostrarle el mundo su incomodidad con la mazmorra en que vivían, con los niños sicarios que la rondaban, o quizá su miedo a encontrarse a solas consigo misma. Lo cierto es que en ese entonces no sabía estarse quieta.
A Piter sus primeros años se le figuran como un montaje fílmico, con pasajes quemados por la luz, un flujo de espacios disímiles aunque continuos. Un tianguis, un parque, un camión. Una sala vacía y una docena de mujeres bailando. Una casa de empeño. Un concierto de música electrónica. Una celda de centro comercial. Hasta que su madre perdió el dominio de sí, por cierto, y disculpe usted, su señorisisísima, en consecuencia de la aprobación de una ley, y ya no hubo domingos de caminatas en el campo, ni sábados de cantina de mierda en la periferia de la ciudad.
Los paseos favoritos del acusado siempre fueron nocturnos. A veces su madre hacía planes para salir y luego su padre no se aparecía, de modo que con un brazo cargaba una bolsa de colosal proporción y con el otro llevaba al niño o lo arrastraba o lo usaba para desenfundar el dedo gendarme. Luego llegaban a un departamento en un barrio marginal, se desprendía de la bolsa, del chamaco, y usaba sus brazos para abrazar, beber o rumbear. Él no entendía del todo, pero percibía la calidez, la alegría, la ridícula esperanza que caracteriza a las amistades en juventud. De algún modo sentía que pertenecía a esa jácara y no a la solemnidad de esos otros espacios no festivos, como la guardería.
Por su memoria desfilan rostros, quizá con otras orejas, otras sonrisas, acercándose a jugar con él o a escucharlo o a relatarle con desbordado entusiasmo su interés por un disco, una idea, un lugar. Había uno de ellos que le decían el Mapache y casi siempre hablaba de cine. El tipo tenía una memoria privilegiada y podía actuar prolongados diálogos por sí mismo, sin fallar una sola línea. Fue así como Piter vio por primera vez una docena de películas, sentado en un sofá, en medio de un bailongo tropical, frente a un loco poseído por su amor al séptimo arte.
Se acuerda también, como si lo hubiese visto en una sala de cine, de la primera vez que su madre lo llevó a ese lugar alfombrado, con luces de colores, caballeros con trajes de sastre, bebidas en copas estilizadas y máquinas que parecían del futuro, ese lugar de gente discretamente desesperada, que la conduciría a la ruina.
#
Apunte por favor, joven mecanógrafo, que aun en la lejanía, en la umbra de los pensamientos remotos, tras años de padecer las inclemencias de la vida en sociedad, Piter conserva su experiencia en las guarderías públicas entre las más grotescas demostraciones de que el ser humano, en lugar de alma, tiene una paloma gorgoreando. Así como los locos terminan por dedicarse a la psicología, y las personas que solo piensan en sus intereses terminan por gobernar un país, la gente que guarda rencor a su infancia termina por abrir una guardería.
La primera a la que lo llevó su madre se hallaba a tres cuadras de su casa, frente a un parque donde oscurecía antes que en el resto de la ciudad. Habrá tenido cuatro años y fracción, ella trabajaba turno completo en un centro de llamadas y él se quedaba nueve horas a merced de la señorita Tecla, su primer archienemigo, un ser del inframundo, libre de acusaciones penales, que reprimía toda energía vital de los niños. Su juego favorito consistía en confinarlos dentro de jaulas para mascotas y salir a fumar. Pero, ¿quién castiga al castigador? Castigar amerita cuando menos un castigo, dirían los progresistas.
Una mañana de aquellas, Piter aprovechó el cigarro del mediodía y se las arregló para salir de la jaula, escalar la despensa, tomar el frasco de azúcar, vaciarlo en la papilla y revolverlo sin dejar rastro. Llegó la hora de la comida y, como era viernes, también sirvieron postre, un helado industrial cuyo sabor nunca pudieron adivinar. Cuando se levantaron de las sillas fue como si se hubiese abierto la Caja de Pandora, pero peor, con niños azucarados. De súbito, la sala de juegos se convirtió en zoológico y estaban los niños cabra, los niños chango y Piter, un alebrije prensado del tupé de la señora Tecla, colgado de su espalda, exigiendo que cabalgara hasta un lugar donde no existieran reglas para los niños.
Y, sí, es cierto, bien podríamos agregar una demanda más, por estas y otras fechorías, o bien podríamos agradecerle por extraer las mieles del mundo y compartirlas con sus contemporáneos.
Esa tarde regresó tan contento a casa que su mamá pensó lo habían cambiado por otro niño. Pero la alegría le duró poco. El día siguiente, de vuelta en la guardería, la señora Tecla le informó que el mundo no es y nunca sería de los mocosos. Entonces procedió a cambiarle los pañales frente al resto de los niños, a pesar de que hacía tiempo no los usaba. Y así lo hizo el resto de la semana. Piter lo recordará por siempre, con ardor en el estómago, como uno de los cien o doscientos momentos más humillantes de su existencia.
#
Su padre, sin importar si la situación era fiesta, entierro o trámite burocrático, con su familia o con cualquier desconocido que se le pusiera enfrente, siempre tuvo un chiste bajo la manga, otro detrás de la oreja y uno más en la punta de la lengua. Era su forma de acercarse a la gente. Siempre le gustó la gente. ¿Para qué? Esa es otra historia.
Piter tenía unos cinco años cuando lo acompañó a pedir un préstamo al banco, un lugar que desde entonces le transmitía un horror solo equiparable a lo que sentía en hospitales y guarderías. Años más tarde comprendió que no lo llevaba para pasar tiempo con él, sino como una artimaña para causar compasión.
—Hijo mío —dijo mientras ponía brazo sobre hombro—, ha llegado la hora de que sepas algo esencial para tu supervivencia: mientras más nombres y apellidos tengas, más préstamos de banco podrás obtener.
Tan pronto los recibió el ejecutivo en su oficina, al cabo de saludos fríos y cordiales, el padre contó el chiste del cocodrilo mamador y, consecuentemente, les fue negado el apoyo.
Hay gente que nace con el don del humor y la simpatía, y tiene licencia para expresar toda clase de verdades que los no graciosos jamás podrían vociferar, sin recibir a cambio un bofetón decimonónico, un despido o un romance con un ser emocionalmente inestable. Su padre no era de esa clase de privilegiados, pero eso nunca lo detuvo.
#
Como los adultos estaban demasiado preocupados por sí mismos, Piter se explicaba la realidad como podía. Esto quiere decir, por ejemplo, que para él las personas llegaban al mundo al igual que cualquier otro de los productos que envían las tiendas departamentales a domicilio, bajo esquemas casi idénticos de producción y comercialización, con un costo distinto según la calidad —y ya sabía que sus padres eran pobres.
A él nadie le dijo que el trabajo enaltecía el espíritu, que el dinero podía ser un sentido de vida, que se debe ahorrar para la vejez. Ni siquiera le dijeron no, niño, no mastiques tu pastelillo de lodo y lombriz, por contrario, lo felicitaron porque se veía exquisito y le dieron un sorbo a su aguardiente. Nunca le prohibieron decir groserías en la mesa ni en espacios públicos. ¿Acaso debió adivinar que no es de buen ver enseñar las nalgas a través de las ventanas? ¿En verdad era necesario? Creció bajo el entendido de que la vida era chiste o baile o discutir a gritos. Por otro lado, a los cuatro años ya sabía prepararse una torta de queso de puerco, lo cual es bastante meritorio y uno de sus grandes logros hasta la fecha.
Cuando cumplió seis, su madre recibió un dinero que no esperaba y compró una televisión. A partir de entonces la vida de Piter comenzó a tornarse confusa porque nada en ella era como aparecía en pantalla: ni las caras ni la familia ni la escuela, ni las casas ni las conversaciones ni él mismo.
Desde pequeño, como nadie le dio explicación alguna, le pareció consecuente que la muerte sea un apagón total, por lo tanto creció bajo el entendido de que esta vida no se trataba de portarse bien para llegar a un lugar mejor en la próxima, sino de disfrutar esta, la única, la muy gozosa y siempre traicionera. Es más o menos parecido a cuando se acaba la última rebanada de pizza —desde la perspectiva de la pizza.
Sus padres, cuando salían de paseo, cuando no discutían como energúmenos, se entretenían burlándose de las familias de anuncio.
—¿Viste al idiota de saco que se acaba de bajar? Uno que tiene el cuerpo rígido y la expresión en piloto automático.
—Ya lo vi. Te apuesto a que compró su peinado en un canal de infomerciales.
—¿Crees que le incluyeran la mirada prepotente en un cupón?
—No, a mí se me hace que ese viene con el auto.
Antes de que su relación distante implotara, gozaban de observar a las personas, de imitar sus voces y parodiar lo que podrían pensar.
—Mira a esa parejita de jóvenes, ¿qué crees que estén diciendo?
—Ay, mi rebanadita de flan —vociferaba él—, creo que no hemos hecho suficientes planes para el futuro últimamente. ¿Crees que cuando compremos nuestra casa en la playa podamos poner mecedoras en la terraza?
—Por supuesto, mi vida. Yo misma estaba pensando que, después de nuestro viaje a Asia, podríamos traer artesanías para decorar la sala.
—¡Qué gran idea, corazoncito de cajeta! Aunque habrá que tener cuidado con los dos perros y los tres gatos que tendremos para entonces.
—Oye, galletita de mantequilla, ¿y no has pensado que podría ser contraproducente hacer tantos planes?
—De ninguna forma, mi gomita roja, si algo me he enseñado la vida a mis diecisiete años es que los planes siempre suceden como uno los planea.
#
Ingresar al preescolar, entrar en contacto con otros, con sus muy distintos iguales, fue para Piter como volver a nacer en otra casa. Le parecían todos rarísimos, de una galaxia lejana, con modos y modales que le eran ajenos. Malditos de sí mismos, como él, como cualquiera, pero sobre todo malditos de circunstancias.
Como evidencia del contraste, presento al primer amigo que hizo en la vida, un pelirrojo con lentes de botella que se aparecía en la escuela con casco, coderas y rodilleras. Al principio Piter lo observaba a la distancia, como un insecto, pero luego se percató de que el resto del salón le dedicaba las mismas miradas y deliberó que lo más sensato sería unir fuerzas.
Para su sorpresa, Rojo no resultó el niño tímido e inseguro que sospechaba, por contrario; siempre estaba presto a la aventura, pero sufría la condena sobreprotectora de sus progenitores. Al igual que Piter, tenía cara de blanco, de tiro al blanco, porque los otros niños de aquel preescolar, hijos de padres violentos de aquella colonia atómica, lanzaban puños y objetos voladores contra sus rostros.
Lo que ellos no sabían es que Piter y Rojo no eran la clase de piñata que se queda quieta. No, señor, ellos eran la clase de piñata que pasa semanas en el escondite que ha ideado entre los arbustos, fraguando lo que ahora simplificarían como una revancha, pero entonces vislumbraban como una aventura de proporciones épicas. Si acaso no tenían la fuerza ni la técnica ni la velocidad, tenían al padre de Piter, quien acababa de ilustrarlo con sus sabias palabras.
—Mira, hijo, no te puedo ayudar, no puedo pelear tus batallas por ti, ni ir a hablar con la directora por ti, ni enseñarte a pelear por mí. Lo que sí puedo es… no… francamente, no hay nada que pueda hacer. Estás por tu cuenta.
#
El padre pasaba meses sin asomarse, a veces hablaba para contarle a su hijo de sus viajes por el mundo, de los mercados negros en Medio Oriente y las peleas clandestinas de box en Inglaterra. Para entonces Piter intuía que casi todo lo que le había dicho desde que nació era mentira. Lo sospechó en aquel entonces porque él mismo empezaba a descubrir las prestaciones de mentir.
Apenas ahora comprende lo que quiso decirle su papá aquella mañana que lo invitó a desayunar al centro, señal inequívoca de que tenía algo importante de qué hablar.
—Mira, hijo, quiero que sepas algo muy importante: debes confiar en el consejo de los ancianos, el tiempo no pasa en vano, siempre enseña o castiga.
—¿Eso era lo que querías decirme?
—Sí. Y quiero que lo recuerdes por el resto de tus días.
—Está bien, papá, gracias, así le voy a hacer.
—¡¿Ves?! ¡No debes confiar en nadie! ¡No le creas a nadie! Los viejos sabemos más que cualquiera pero también sabemos menos. ¿Captaste la moraleja?
—Sí. Los viejos, por su edad, son gente que…
—¡No creas en las moralejas!
—Entonces, si veo un anciano, ¿le hago preguntas o mejor lo pateo y corro?
—Sí y no. Ambas. Lo que quiero decir es que, para ser tú mismo, tendrás que inventarte. Si te descuidas, otro culero te inventa y ya valió.
—Ya te entendí, papá.
—¡Te dije que no me creyeras! La autorrealización solo aplica a algunos alimentos congelados.
#
Desde temprana edad fue sometido al escrutinio de guarderías, escuelas, empleadores, cortes públicas y señores que juzgan a través de sus autos. Por ejemplo, a los siete años tenía una respuesta cognitiva mecanizada que preocupó sobremanera a maestros y directores de su segunda primaria, tanto así que reunieron a otras autoridades escolares externas, psicólogos y pedagogos, para entender cómo fue que se descompuso tan pronto. Sucedía que, cada vez que un maestro daba una orden, respondía: no, no tiene que hacerlo.
Y para mí, es obvio, está la opción de aprenderse la tabla periódica, pero también cabe la posibilidad de llenar con huesos de pescado la mochila del niño que atormenta a los demás. Los doctores no lo veían así, querían modular sus emociones, dirigirlas como si las travesuras no fueran descubrimientos sino desviaciones.
Cada lunes formalizaban reuniones para especular si el chamaco tenía déficit de atención, autismo o Asperger. Barrieron con el libro de los padecimientos sin llegar a un diagnóstico y, al no encontrar las condiciones precisas, consideraron la necesidad de inventar uno nuevo, a su medida.
—Sugiero que lo llamemos el síndrome de Lazcano, como yo, que casualmente me apellido Lazcano y lo acabo de descubrir.
Luego quisieron medicarlo, pero su madre se acabó los medicamentos.
#
Los maestros que tuvo Piter impartían sus clases con el mismo entusiasmo con que una lata de atún se expresa respecto a los derechos de los animales. También marcaban suficiente tarea para hacer que sus alumnos y sus alumnas perdieran la esperanza en la humanidad, la geografía, los números y la vegetación. Ellos regurgitaban información mientras los niños pasaban la mitad de su tiempo con el culo contra la tabla. Hubo nalgas heridas, algunas fallecieron en el acto. Un minuto de silencio por la masacre de nalgas. ¿Qué? ¿No se puede? ¿Es ilegal? Vale. No importa. Procedamos…
Al niño lo expulsaron por pelear con Malena, maestra de Español que para hacerles comprender el uso de los tiempos verbales les dictaba todas las conjugaciones de cómo odiaba su existencia; por discutir con Martha, instructora de Ética que añoraba los tiempos con cinturones de castidad; por negarse a cumplir las demandas de Rocío, que ventilaba la frustración de su matrimonio obligándolos a memorizar cientos de nombres científicos de escarabajos.
Su experiencia en una institución religiosa no fue más afortunada. Se trató de un intento desesperado de su madre por disciplinarlo un poco, pero se le olvidó que ella lo había educado y que todo lo que acontecía en ese lugar le parecía de Marte.
Y sí, es cierto, él bajó a la Virgen del altar, pero lo hizo solo porque le pareció evidente que se la estaba pasando fatal y se hallaría mucho más cómoda en las gradas, frente a la cancha de baloncesto, con un atuendo contemporáneo, viendo a los niños cascarear. Las autoridades no compartieron su parecer.