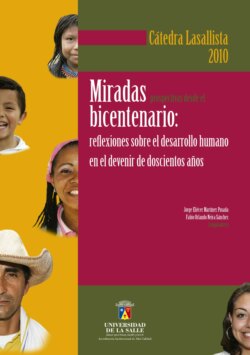Читать книгу Miradas prospectivas desde el bicentenario - Fabio Orlando Neira Sánchez, Jorge Eliécer Martínez Posada - Страница 6
Doble bicentenario: la emancipación
inconclusa y la idea de universidad
ОглавлениеGUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ{*}
El concepto de instituciones científicas superiores como cumbre en la que converge todo lo que acontece inmediatamente para la cultura moral de la nación, descansa en que éstas están destinadas a elaborar la ciencia en el sentido más profundo y más amplio de la palabra, y a suministrar a la formación espiritual y moral un material que, aunque no haya sido elaborado premeditadamente para que sea apropiado
para ésta, sí que resulta apropiado por sí mismo para su utilización en esta formación.
Por ello, la esencia de estas instituciones científicas consiste internamente en conectar la ciencia objetiva con la formación subjetiva, externamente en conectar la enseñanza que ya se ha completado en la escuela, con el estudio que el estudiante comienza a guiar por sí mismo, o más bien consiste su esencia en efectuar el tránsito de lo uno a lo otro. Pero el punto de vista principal lo constituye sólo la ciencia. Pues si ésta se mantiene pura, es aprehendida correctamente por sí misma y en su totalidad, por más que puedan darse también desviaciones singulares (Humboldt, 1809).
Con estos planteamientos se fundó, en 1810, la Universidad Humboldt en Berlín, de la cual en cierta forma surge la que se ha llamado “la idea de la universidad alemana”{1}. A partir de esta idea, queremos analizar si la universidad colombiana actual puede responder a la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, ante la crisis de la universidad moderna, “para una reforma democrática y emancipadora de la universidad”. Advierto, desde un principio, que sus reflexiones se refieren primordialmente a la universidad pública, de todas formas paradigma de educación superior en la modernidad, por el cual, de alguna forma, se han ido orientando también las verdaderas universidades privadas{2}. Mostraré la relación, más cercana de lo que él sospecha, de su universidad de las ideas con la idea de universidad de la modernidad, esforzándome por resaltar en las fronteras mismas, lugar natural de la comunicación y los lenguaj es, más las vecindades prácticas y afinidades pragmáticas de los diversos saberes y contextos, que sus diferencias epistemológicas. Pienso que esto es lo común a los diversos manifiestos por la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad con los que se pretende convocar hoy a la renovación de la universidad. Quiero terminar, profundizando en el aporte del nuevo humanismo que debería caracterizar a la universidad del presente, antes de que esta termine por ser colonizada definitivamente por el mercado: capitalismo educativo, lo llama con elegancia y picardía Boaventura de Sousa Santos.
1. Las tres crisis de la universidad moderna
Para Boaventura tres son las crisis que sufre hoy la universidad, originadas en la naturaleza de su idea, la del idealismo alemán de Schelling, Fichte, Humboldt y Schleiermacher, de acuerdo con su ensayo de 1989 denominado De la idea de universidad a la universidad de ideas.
La crisis de hegemonía en la medida en que la universidad no puede ya desempeñar cabalmente sus funciones aparentemente contradictorias de producir alta cultura, pensamiento crítico y conocimientos ejemplares, científicos y humanistas, necesarios para la formación de las élites de las que se venía ocupando desde la edad media europea; y, por otro lado, la producción de patrones culturales medios y conocimientos instrumentales, útiles para la formación de una mano de obra calificada exigida por el desarrollo capitalista. Al dejar de ser la única institución en el campo de la educación superior y en la producción de la investigación, la universidad entró en una crisis de hegemonía.
La crisis de legitimidad en la medida en que se hace socialmente visible la carencia de objetivos colectivos asumidos por la universidad como un todo, frente a la contradicción entre la jerarquización de los saberes especializados de un lado, mediante las restricciones del acceso y de la certificación; y de otro, por las exigencias sociales y políticas de la democratización de la universidad y la reivindicación de igualdad de oportunidades para los hijos de las clases populares.
La crisis institucional “resultado de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de valores y objetivos y la presión creciente con la que se pretende imponerle modelos organizativos vigentes en otras instituciones consideradas como más eficientes” (Boaventura, 2005, pp. 23-24){3}.
De estas tres crisis, la institucional, causa en última instancia de las otras dos en el caso de la educación pública, se ha radicalizado: “El Estado decidió reducir su compromiso político con las universidades y con la educación en general, convirtiendo a ésta en un bien, que siendo público, no tiene que estar asegurado por el Estado, por lo que la universidad pública entró automáticamente en crisis institucional” ((Boaventura, 2005, p. 27). Esta llevó a la pérdida de prioridad del bien público universitario en las políticas públicas y al consiguiente desfinanciamiento de las universidades. Así, los dos procesos que marcan la última década, la disminución de la inversión del Estado en la universidad pública y la globalización mercantil de la universidad, son las dos caras de una misma moneda, a saber:
a. La descapitalización de la universidad pública
Con la transformación de la universidad en un servicio al que se tiene acceso, no por vía de ciudadanía sino por vía de consumo, y por lo tanto mediante el pago, el derecho a la educación sufrió una erosión radical. La eliminación de la gratuidad de la educación universitaria y la sustitución de becas de estudio por préstamos fueron los instrumentos de la transformación de los estudiantes, de ciudadanos a consumidores (Boaventura, 2005, p. 35).
b. La transnacionalización del mercado universitario
La universidad se ha ido transformando en empresa bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio en el ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Los defensores de esta organización mercantil de la educación ven en ella la oportunidad de ampliar y diversificar la oferta de educación y los modos de transmitirla de tal forma que se hace posible combinar ganancia económica con mayor acceso a la universidad. Esta oportunidad se basa en las siguientes condiciones: fuerte crecimiento del mercado educativo en los últimos años, a pesar de las barreras nacionales; difusión de medios electrónicos de enseñanza y aprendizaje; necesidades crecientes de mano de obra calificada; aumento de movilidad de estudiantes, docentes y programas; incapacidad financiera de los gobiernos para satisfacer la creciente demanda de educación superior (Boaventura, 2005, pp. 39-40).
De manera simultánea a esta transformación institucional de la universidad pública, debida a su descapitalización y a la transnacionalización mercantil de la educación, se han presentado otros tres fenómenos significativos para su crisis:
i. El paso del conocimiento universitario al conocimiento pluriuniversitario
Hasta ahora se pensaba que la universidad producía conocimiento que la sociedad aplicaba o no, de acuerdo con la percepción de su relevancia por parte del mercado. A diferencia de esto, hoy un conocimiento pluriuniversitario es contextual en la medida en que el principio organizador de su producción es la aplicación que efectivamente demandan los contextos sociales. Con ello, la sociedad deja de ser un objeto de las interpelaciones de la ciencia, para convertirse ella misma en sujeto de interpelaciones a la ciencia (Boaventura, 2005, p. 45).
ii) ¿El fin del proyecto de nación?
El ataque neoliberal tuvo por objetivo primordial al Estado nacional y específicamente a las políticas económicas y sociales en las que la educación venía ganando peso. En el caso de la universidad pública, los efectos de este ataque no se limitaron a la crisis financiera, sino que también repercutieron en la definición de prioridades de investigación y de formación, tanto en las ciencias sociales y humanísticas como también en las ciencias naturales, especialmente en las más vinculadas con proyectos de desarrollo tecnológico (Boaventura, 2005, p. 49). Para países semiperiféricos, como los de Latinoamérica, el nuevo contexto global exige una total reinvención del proyecto nacional, sin el cual no podrá haber reinvención de la universidad (Boaventura, 2005, p. 50).
iii) De la palabra a la pantalla
Las posibilidades de la educación virtual obligan a preguntar en qué medida esta transformación afecta la investigación, la formación y la extensión universitarias, cuando ellas se vuelvan fácilmente accesibles (Boaventura, 2005, p. 51): ¿qué influjo tendrán las TIC en la total mercantilización de la universidad y en la desaparición del campus?
Una vez establecido este diagnóstico, con base en el análisis de los últimos quince años de universidad pública, especialmente en Iberoamérica, se pregunta Boaventura, en la segunda parte de su escrito sobre la universidad del siglo XXI, ¿qué hacer? se busca identificar las ideas-fuerza que deben orientar una reforma democrática y emancipadora de la universidad pública. Esta reforma debe consistir en una globalización contrahegemónica de la universidad, en cuanto bien público, lo que equivale a reformas nacionales que reflejen un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas que califiquen la inserción del país en contextos de producción y de distribución de conocimientos cada vez más transnacionalizados. Este proyecto de nación debe ser resultado de un amplio contrato político y social con respecto a la universidad como bien público. Se busca responder a las demandas sociales para la democratización radical de la universidad poniendo fin a una historia de exclusión de grupos sociales y de sus saberes, en lo que ha sido protagonista la universidad durante mucho tiempo (Boaventura, 2005, pp. 55-56).
La reforma requiere varios actores. El primero es la propia universidad, en la que de todas formas hay quienes le apuestan a una reforma progresista. El segundo protagonista es el Estado nacional, siempre y cuando, opte políticamente por una globalización solidaria. El tercero son los ciudadanos, individual y sobre todo colectivamente: grupos, sindicatos, movimientos sociales, ONG y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar la cooperación entre la universidad y los intereses sociales. También, puede llegar a ser protagonista el capital privado, interesado en una universidad de calidad.
Contando con la cooperación de estos cuatro actores, define Boaventura los siguientes principios orientadores para una reforma:
1. Enfrentar lo nuevo con lo nuevo: teniendo en cuenta todos los cambios que se están gestando en este siglo, la resistencia a la globalización neoliberal debe involucrar la promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la democratización del bien público universitario, de modo que este influya en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales.
2. Luchas por la definición de la crisis: para salir de su posición defensiva, la universidad debe estar segura de que la reforma es necesaria y no se hace en contra suya. Se requiere una caracterización contrahegemónica de la crisis, de suerte que esta no sea la que pinta la globalización neoliberal. La universidad debe ser consciente de su pérdida de hegemonía como resultado de la transición del conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario, transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido y consumido con base en las nuevas tecnologías de la comunicación que alteran las relaciones entre conocimiento e información, y entre formación y ciudadanía (Boaventura, 2005, p. 61). Ante estos cambios que cuestionan su hegemonía, la universidad debe concentrarse en recuperar su legitimidad, que no se la dará solo el reconocimiento institucional por parte del Estado: requiere de la sociedad civil.
3. Luchar por la definición de universidad: las reformas deben partir del supuesto sobre la existencia de universidad en el siglo XXI solo cuando haya formación de grado y de posgrado, investigación y extensión (Boaventura, 2005, p. 62). Donde no se dé “universidad completa”, especialmente en el sector público, se debe crear “una red universitaria pública”. En cuanto a las universidades privadas, su acreditación debe estar sujeta a la existencia de programas de posgrado, investigación y extensión y a alianzas con otras universidades privadas y públicas que garanticen calidad.
4. Reconquistar la legitimidad: para ello la universidad debe asumir su reforma en los siguientes aspectos:
4.1 Acceso: es necesario democratizar la universidad pública propiciando las alianzas de esta con las escuelas públicas, conservando su gratuidad, fomentando becas en lugar de préstamos, fortaleciendo las políticas interculturales para reducir las discriminaciones por raza, género o clase social, inclusive mediante cuotas y discriminación positiva. Se debe tener en cuenta que la universidad moderna se caracterizó por ser ella misma colonial: la universidad no solo participó en la exclusión social de razas y etnias consideradas inferiores, sino que también teorizó sobre su inferioridad, extendida a sus conocimientos, en nombre de la prioridad epistemológica de la ciencia moderna.
4.2 Extensión: en el momento en que el capitalismo global pretende reducir la universidad en su carácter funcionalista y transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en la formación de los docentes), atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental, y en la defensa de la diversidad cultural.(Boaventura, 2005, p. 67).
4.3 Investigación-acción: consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales populares, de la mano de problemas de la sociedad civil, cuya solución pueda beneficiarse de los resultados de la investigación.
4.4 Ecología de saberes: se trata de una profundización de la investigación-acción. Implica una revolución epistemológica en el seno de la universidad, que consiste en una forma de extensión en sentido contrario a la tradicional: desde afuera de la universidad hacia adentro de ella. Se busca comunicación entre la academia científica y humanística y los saberes legos, populares, urbanos, campesinos, de culturas no occidentales que circulan en la sociedad. A la par con la euforia tecnológica, se ha creado una falta de confianza epistemológica en los saberes tradicionales críticos de algunos progresos científicos, dado que muchas de las promesas sociales de la modernización no se cumplen.
De esta forma, la extensión, la investigación-acción y la ecología de saberes se sitúan en la búsqueda de una reorientación solidaria de la relación comunicacional entre la universidad y la sociedad.
4.5 Universidad y escuela pública: el tema no tiene que ver solamente con el asunto del acceso a la universidad pública, sino que se trata de un campo fundamental en la reconquista de la legitimidad de la universidad, gracias a tres aspectos: producción y difusión del saber pedagógico, investigación educativa y formación de docentes de la escuela pública. Es un tema de una creciente importancia, ávidamente codiciado por el mercado educativo donde antes la universidad tuvo un papel hegemónico (Boaventura, 2005, p. 75).
4.6 Universidad e industria: se trata de la relación entre la universidad y el sector capitalista privado en cuanto consumidor o destinatario de los servicios prestados por ella. La popularidad con que circulan hoy los conceptos de “sociedad del conocimiento” y “economía basada en el conocimiento”, es reveladora de la presión ejercida a la universidad para producir el conocimiento necesario para el desarrollo tecnológico, que haga posible la ganancia en productividad y competitividad de las empresas. Esta presión es tan fuerte que va mucho más allá de las áreas de extensión, ya que procura definir, según sus propios intereses, lo que cuenta como investigación relevante y el modo como esta debe ser producida y apropiada (Boaventura, 2005, p. 75). En este ámbito ocurre la transformación del conocimiento de bien público a bien privatizable en el mercado. La universidad es presionada para transformar el conocimiento y sus recursos humanos en productos para ser explotados comercialmente. La posición en el mercado pasa a ser crucial y en los procesos más avanzados es la propia universidad la que se transforma en marca empresarial.
Frente a esto es crucial que la comunidad científica no pierda el control de la agenda de investigación científica y menos todavía de la universidad, que tiende a convertirse ella misma en empresa. Es necesario que la asfixia financiera no obligue a la universidad pública a recurrir a la privatización de sus funciones para compensar los recortes presupuestales. No se excluye la utilidad para la propia universidad de una interacción con el medio empresarial en términos de identificación de nuevos temas de investigación, de aplicación tecnológica y de análisis de impacto. Lo importante es que la universidad esté en condiciones de explorar ese potencial y para eso no puede ser puesta en una posición de dependencia y mucho menos en el nivel de supervivencia en relación con los contratos comerciales (Boaventura, 2005, p. 77).
4.7 El refuerzo de la responsabilidad social de la universidad: una vez creadas las condiciones financieras y de legitimidad, la universidad debe ser motivada para asumir formas más densas de responsabilidad social desde un compromiso político con el bien común, para no ser funcionalizada de nuevo. Su responsabilidad social debe ser asumida por la universidad aceptando ser permeable a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en grupos que no tienen el poder para imponerlas. La autonomía universitaria y la libertad académica -que en el pasado fueron esgrimidas para des-responsabilizar socialmente la universidad- asumen, ahora, una nueva importancia, puesto que solamente ellas pueden garantizar una respuesta entusiasta y creativa frente a los desafíos de la sociedad contemporánea.
5. Crear una nueva institucionalidad: la quinta gran área de reforma democrática y emancipadora de la universidad pública tiene relación con el campo institucional. Recordemos las otras cuatro áreas, analizadas hasta ahora: su capacidad de cambio y creatividad, su actitud crítica frente a las crisis, su identidad como universidad de las ideas y su capacidad de luchar mediante reformas por una renovada legitimidad no solo por parte del Estado, sino también de la sociedad civil.
La reforma institucional que se propone está orientada a fortalecer la legitimidad de la universidad pública en un contexto de globalización neoliberal de la educación, para fortalecer la posibilidad de una globalización alternativa. Detallemos estos aspectos: red de universidades públicas, democratización interna y externa, y evaluación participativa.
5.1 Red: se busca una red nacional de universidades públicas, pero no para fomentar la burocracia, sino para compartir recursos y equipamientos, la movilidad de docentes y estudiantes, y una estandarización mínima de planes y agendas de estudio y de los sistemas de evaluación. Creada la red, su desarrollo está sujeto a tres principios de acción: densificar, democratizar y cualificar. La teoría de las redes provee hoy pistas valiosas a las organizaciones para fomentar la formación de módulos (clusters) y, en general, promover el crecimiento de la multiconectividad entre las universidades, los centros de investigación y de extensión, los programas de divulgación y de publicación del conocimiento.
Boaventura piensa que en la constitución de una red de universidades podría ser útil el ejemplo de la Unión Europea, que concibe su red universitaria como camino hacia la transnacionalización de la educación superior.
La organización de las universidades en el interior de la red debe ser orientada para incentivar la consecución de los cuatro campos de legitimación analizados antes, a saber, acceso, extensión, investigación-acción y ecología de saberes. Además, debe facilitar la adaptación de la universidad a las transformaciones que están ocurriendo en la producción del conocimiento. Es necesario pasar del conocimiento disciplinar hacia el conocimiento transdisciplinar; de los circuitos de producción hacia circuitos abiertos; de la homogeneidad de los lugares y actores, a la heterogeneidad y el pluralismo; de la descontextualización social hacia la contextualización; de la aplicación técnica y comercial a la aplicación socialmente edificante y solidaria.
5.2 Democracia interna y externa: cuando se habla de democratización de la universidad debemos tener en mente la cuestión del acceso y el fin de las discriminaciones que la limitan, para tornar a la vez transparentes, mensurables, regulables y compatibles las presiones sociales sobre las funciones de la universidad, y, sobre todo, para debatir estos temas en el espacio público de la universidad y tornarlos objeto de decisiones democráticas. Esta es una de las vías de democracia participativa necesarias para la nueva base de legitimidad de la universidad. La demanda por la democratización externa proviene de fuerzas sociales progresistas interesadas en la transición desde el modelo universitario al modelo pluriuniversitario; estas fuerzas proceden, sobre todo, de grupos históricamente excluidos que reivindican hoy la democratización de la universidad pública. El modelo pluriuniversitario, al asumir la contextualización del conocimiento y la participación de ciudadanos y comunidades en tanto usuarios y coproductores de conocimiento, logra que esa participación y contextualización den más transparencia a las relaciones entre la universidad y el medio social, y legitimen las decisiones tomadas en su ámbito.
Articulada con la democracia externa, debe estar la democracia interna, discutida desde los años sesenta, pero en dirección contraria: desde la universidad hacia la sociedad. Es por ello que no se ha podido encontrar la solución ni para la misma democracia interna, ni para su relación con la externa, es decir, la participación de la sociedad civil en la universidad y de esta en los movimientos sociales.
5.3 Evaluación participativa: la nueva institucionalidad debe incluir un nuevo sistema de evaluación que contenga a cada una de las universidades y a la red universitaria en su conjunto. En ambos casos, deben adoptarse mecanismos de autoevaluación y de heteroevaluación. Los principios de autogestión, autolegislación y autovigilancia hacen posible que los procesos de evaluación sean también procesos de aprendizaje político y de construcción de autonomía de los actores y de las instituciones. Solamente estos principios garantizan que la autoevaluación participativa no se transforme en una autocontemplación narcisista o en intercambio de favores evaluativos.
6. Regular el sector universitario privado: la reforma propuesta solo funcionará si el Estado está dispuesto a asumir una regulación de la educación superior privada y a enfrentar, desde una postura crítica, las regulaciones multinacionales acerca de la educación transnacionalizada.
6.1 La universidad privada: esta es muy variada y depende de su historia en cada país. Hay entidades antiguas y de muy respetable tradición, con fines cooperativos y solidarios, verdaderas universidades con excelencia en las áreas de posgrado e investigación; pero también las hay muy recientes, que buscan fines lucrativos, fábricas de diplomas-basura, bajo sospecha de ser fachadas para el lavado de dinero.
Se trata por tanto de un renovado contrato social que distinga las universidades públicas, responsabilidad directa del Estado, de las universidades privadas de calidad y de las que no la tienen. De aquí se siguen los diversos mecanismos de aprobación, regulación y acreditación.
6.2 El Estado y la transnacionalización del mercado de la educación superior: se busca fomentar e intensificar las formas de cooperación transnacional que ya existen y multiplicarlas en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales siguiendo principios de beneficio mutuo y por fuera del marco de regímenes alternativos.
En conclusión, lo que propone Boaventura de Sousa Santos es una reforma de la universidad para comenzar este siglo, con la que se puede estar de acuerdo, así no se compartan detalles. Es de competencia de las universidades privadas de calidad tomar posición con respecto a estos planteamientos, en especial con respecto a su propia voluntad de reforma. Para pasar a este análisis, propongo una mirada comprensiva y crítica a la propuesta de Boaventura.
II. Por una idea comunicativa, dialogal y discursiva de universidad
En algunos de sus escritos Boaventura ha enfatizado su diferencia con los planteamientos de Jürgen Habermas, indicando que el discurso del alemán sobre la modernidad inconclusa sigue prisionero del paradigma sociocultural occidental y que, en ese sentido, la crisis de la teoría crítica moderna (Boaventura, 2008, p. 38), a pesar del brillante tour de force adelantado por Habermas, está más cerca de un posmodernismo celebratorio, triunfalista y apologético, que del de oposición, crítico y libertario, el defendido por Boaventura. Más allá de la diferencia entre modernidad (entendida como oposición en cuanto crítica y como emancipación en cuanto utopía) y modernización (entendida como celebración de los vencedores), distinción esta que con Norbert Lechner (1998) sí considero absolutamente necesario, y más acá de una disputa de pensadores, quisiera manifestar mi acuerdo en general con las tesis de Boaventura y precisamente por ello mostrar que la teoría discursiva habermasiana, en cuanto propuesta epistemológica crítica y como pragmática universal por una política deliberativa, está más cerca del posmodernismo de oposición de lo que reconocen algunos de sus promotores y tiene además ventajas significativas como una idea de cosmopolitismo, que nos abre a quienes conocemos desde el Sur también a Oriente, al Norte y a Occidente, una referencia casi trascendental al mundo de la vida, como horizonte de horizontes de los diversos contextos, y posibilidades de diálogo con sectores cercanos a los movimientos sociales, tanto en el primer mundo como en los mismos países en desarrollo. Es el tercer sector del cual habla Boaventura (2008, p. 263), que desde una teoría discursiva de la política, la democracia y el Estado anima a comunidades solidarias en una sociedad civil que se enfrenta a los desafíos del fascismo social (Boaventura, 2008, p. 313).
La distinción entre modernidad y modernización nos ayudará a tomar una actitud diferente a la de Boaventura con respecto a la idea de universidad, heredada del idealismo alemán en la tradición del origen de la universidad occidental. Como enfatiza Lechner (1989, p. 181): cierta idea de ilustración ha llevado a confundir las tareas de la modernidad con los logros de la modernización: “en el concepto de ‘modernización’ la modernidad ha quedado reducida al despliegue de la racionalidad formal”. Precisamente es lo que los padres de la teoría crítica de la sociedad, Adorno y Horkheimer, definieron como Dialéctica de la ilustración, la misma que inspira hoy a los críticos de la reforma universitaria europea: en Bolonia nació la universidad, en Bolonia está muriendo. Podría pensarse que la universidad latinoamericana, desde la que Boaventura pretende desarrollar Una epistemología del Sur (Boaventura, 2009), para promover una política emancipatoria, todavía por fortuna no ha perfeccionado la reducción de modernidad a modernización, lo que significa su oportunidad de una reforma en el horizonte de la modernidad como proyecto inconcluso. ¡Significativa tarea emancipatoria en la época de los bicentenarios!
Este horizonte en el que la memoria retiene el discurso sobre la subjetividad, la autonomía, la dignidad humana, los derechos humanos, la sensibilidad moral, el juego y la belleza, la criticabilidad, las utopías democráticas, la ilustración y la mayoría de edad, y tantas otras ideas que en el decurso de la evolución de la especie pasan por la razón crítica, orientadoras de la ciencia moderna, aunque a veces decapitadas y precisadas al modo de la praecisio mundi, fue desde el que propuso Kant un paradigma de la ciencia moderna como racional para el conocimiento por parte de seres razonables para los que más allá o más acá de la ciencia tiene sentido pensar en la libertad humana, los límites en el infinito matemático de la experiencia y del conocimiento posible, la finitud y temporalidad de la condición humana, el sentido moral de la insociable sociabilidad propia de la convivencia entre mujeres y hombres, que cohabitan en la vecindad del ser. La idea de universidad moderna, al pretender recoger en la respuesta a lo que es Ilustración la tradición universitaria de Occidente, incluyendo el humanismo y el renacimiento, es el proyecto y la utopía de la universitas, como campus para todos los saberes: los de las ciencias, los de la moral y los de la estética; los mismos que como experiencia en el mundo de la vida constituyen nuestro habitar el mundo y nos ayudan a comportarnos de forma coherente en nuestro mundo objetivo (ciencias duras), en nuestro mundo social (ciencias blandas) y en nuestro mundo subjetivo (humanidades y artes).
Que esta idea de universidad en Occidente esté en crisis, como lo señalamos Boaventura, más bien podría significar que de su naturaleza es precisamente ser sensible a las crisis tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. En qué términos y en qué momentos de la historia reciente se haya señalado dicha crisis, es secundario con respecto a la pregunta por las posibilidades de desarrollo de la idea de universidad como proyecto que pudiéramos asumir hoy por universitarios en nuestra situación.
En 1986, al cumplir seiscientos años la Universidad de Heidelberg en Alemania, Jürgen Habermas habló, en el lugar donde había comenzado su docencia bajo la mirada de Hans Georg Gadamer y Karl Lowith, sobre “La idea de universidad: procesos de aprendizaje”. Allí revisa tres propuestas recientes de reforma de la universidad alemana en la perspectiva de los textos clásicos de Humboldt, Schleiermacher, Schelling y Fichte, entre otros, sobre “La idea de la universidad alemana”, compilados por Ernst Anrich en 1959{4}.
Habermas se refiere inicialmente a Karl Jaspers, quien desde 1923 y luego inmediatamente al final de la guerra en 1946, ya reclamaba una reforma de la universidad de acuerdo con su idea, formulada de nuevo en 1961: “O se consigue el mantenimiento de la universidad alemana mediante el renacimiento de la idea comprometiéndola con la realización de una nueva forma organizativa, o ella encontrará su final en el funcionalismo de las gigantescas instituciones de aprendizaje y formación de fuerzas especializadas para la ciencia y la técnica. Por ello es necesario a partir de la pretensión de la idea, bosquejar la posibilidad de una renovación de la universidad” (Jaspers y Rossmann, 1961 citado por Habermas, 1987, p. 73). Jaspers parte del principio del idealismo alemán: “Sólo quien lleva consigo la idea de universidad puede pensar y obrar consecuentemente con la universidad”. Naturalmente, el idealismo de Jaspers choca con la realidad, enfatizada precisamente en una columna conmemorativa de los seiscientos años de Heidelberg: “Reconocerse en la idea de universidad de Humboldt es la mentira vital de nuestras universidades. No tienen ninguna idea”.
Tratando de concretar las funciones de la universidad contemporánea, en la tradición de la universidad como formadora de personas y de nación, los reformadores siempre han buscado responder a los nuevos tiempos, claro, de acuerdo con su concepción de sociedad. De todas formas, independientemente de la ideología inspiradora, la universidad contemporánea parece conservar lo que para Parsons en su libro pionero sobre la universidad en Norteamérica son sus cuatro funciones canónicas: la función nuclear (a) de la investigación y de la promoción de nuevas generaciones científicas, va de la mano con (b) la preparación profesional académica (y la producción de conocimiento valorable técnicamente), por una parte, y, por otra, con (c) tareas de la formación general y (d) de las contribuciones para la autocomprensión cultural y la ilustración intelectual de la sociedad (Parsons y Platt, citado por Habermas, 1987, p. 93). Estas funciones se articulan para Parsons (1971, p. 97) en el sentido que la educación “sintetiza los temas de la revolución industrial y de la revolución democrática: igualdad de oportunidades e igualdad de ciudadanía”. Se trata de esos dos momentos complementarios de la modernidad: el desarrollo material de la sociedad con base en la ciencia, la técnica y la tecnología; y, por otro lado, el auténtico progreso cultural de la nación. Solo en esta complementariedad se va logrando la constitución de una sociedad civil con base en procesos incluyentes, en los cuales se obtienen la formación de la opinión pública y de la voluntad común de una ciudadanía capaz de concertar y de reconstruir el sentido de las instituciones y del Estado de Derecho, sin que haya que concebir, de una parte, como procesos diferentes la formación en valores para la solidaridad y la democracia, y de otra, una educación de calidad para la ciencia, la tecnología y la innovación.
Al constatar Habermas (1987, p. 91), incluso antes de la para muchos “contrarreforma” de Bolonia, la impotencia de las reformas de la universidad en los extremos estructural-funcionalista o de ideología socialista, se pregunta: “¿Acaso no deberíamos reconocer que esa institución también puede existir muy bien sin aquella idea, que la misma universidad tuvo de sí misma y de la que estamos enamorados?”.
Ante la impotencia de las ciencias en su desarrollo diferenciado y desde su neutralidad valorativa para poder ser polo unificador de la universidad contemporánea, y ante la imposibilidad de intentarlo desde una crítica materialista, superada desde siempre por la eficiencia del mercado, una teoría crítica de la sociedad solo conserva el recurso de renovar radicalmente el sentido mismo del quehacer universitario: su búsqueda de verdades en el horizonte del mundo de la vida, teniendo en cuenta la complejidad de lo real.
Este es el pensamiento central de la idea de universidad que ya se encuentra en Schleiermacher, uno de sus ideólogos: “La primera ley de todo esfuerzo orientado hacia el conocimiento es: comunicación; y en la imposibilidad de decir cualquier cosa, inclusive únicamente para sí mismo, sin lenguaje, la naturaleza misma ha expresado con toda claridad esta ley de la comunicación” (Anrich, 1959 citado por Habermas, 1987, p. 95). Al citar este pasaje de Los pensamientos ocasionales acerca de las universidades en el sentido germano, reconoce Habermas que se toma en serio el hecho de que son las formas comunicativas las que conservan en última instancia unidos los procesos universitarios de aprendizaje en sus diferentes funciones, como ya lo había expresado también Humboldt al analizar las relaciones de los profesores con sus estudiantes: el docente “debería buscarlos, si ellos (los estudiantes y jóvenes colegas) no se congregaren espontáneamente en torno a él; así se aproximaría más a la meta de la universidad mediante la unión de los más experimentados, pero precisamente por ello más fácilmente unilaterales y con menor fuerza vital, con los más frágiles y todavía indecisos, buscando animosos en todas direcciones” (Anrich, 1959 citado por Habermas, 1987, p. 96).
Esta concepción discursiva de la educación como nervio de la red comunicacional que es la universidad contemporánea promovería la realización de su idea: la comunidad de docentes, estudiantes y colaboradores que viven de la esperanza normativa en la razonabilidad de los mejores argumentos, como razones y motivos que, en todo momento, pueden penetrar en una institución de puertas abiertas al público.
Se trata, por tanto, de desarrollar el estatuto epistemológico y metodológico del actuar comunicacional en sus tres momentos: el primero, el cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia y del diálogo del alma consigo misma, del monólogo de la reflexión a la comunicación y el diálogo. La detrascendentalización de la razón humana puede cambiar de signo a lo universal: partiendo de lo a priori, del mundo de la vida como horizonte de horizontes, se comprende el noúmeno y la cosa en sí de Kant, como principio esperanza, reencantamiento del mundo necesariamente desencantado por la ciencia, la técnica y la tecnología. El segundo, la participación, que no la mera autorreflexión, hace de la facultad de juzgar lo que Hannah Arendt en sus conferencias sobre la filosofía política de Kant devela como procedimiento para partir de lo concreto de lo singular en busca de utopías en el horizonte de universalidad del cosmopolitismo tanto estoico como kantiano. Entonces sí, el segundo momento de la comunicación puede anteponer a la misma razón, como lo propone Martha Nussbaum{5}, la imaginación narrativa, la hermenéutica de la condición humana, la comprensión tanto de los contextos, como de lo singular y de la sensibilidad humana, una fenomenología del mundo de la vida y de la sociedad civil. “Sin la intersubjetividad del comprender ninguna objetividad del saber” (Habermas, 2005, p. 177). Para finalmente, en un tercer momento, poder argumentar, si y cuándo fuere necesario, dando razones y motivos para concertar puntos de vista acerca de aquellos mínimos sin los que no podríamos reconocernos como diferentes en nuestras diferencias de máximos culturales, valorativos y morales: no hay pluralismo ni interculturalidad si a la base no está el debate público político en ese espacio de razones constituido por la hermenéutica.
Una comunidad de docentes, estudiantes y colaboradores, animada por procesos de cooperación, está preparada para asumir las tareas de la universidad sin condición, propuestas por Jacques Derrida (2000, p. 126):
La universidad del futuro debería ser totalmente libre; en ella no debería obstaculizarse de ninguna forma la investigación. De lo que se trata en última instancia en la universidad es de la verdad. Naturalmente con ello se alude en especial a las ciencias del espíritu. Se debe distinguir entre el “Profesor”, como alguien que se compromete públicamente con algo, y el “profesional”, como alguien que dispone de determinadas competencias técnicas. Las preguntas orientadoras que habría que considerar en esta universidad deberían ser, por ejemplo, las preguntas por los derechos humanos, la diferencia de género o el racismo. En esta universidad hay que trabajar filosóficamente. Se desean análisis de conceptos pero también resistencia. Una universidad libre es también una universidad sin poder; la universidad se comporta con respecto al poder ‘como un extraño’. Finalmente la verdadera universidad debería ser un lugar donde lo impredecible pudiera volverse acontecimiento.
Una idea semejante a la de Derrida con respecto a la reforma de la universidad, en consonancia con Habermas y con Boaventura -así él mismo no parezca estar muy cómodo en compañía de pensadores que piensan que la modernidad sigue siendo proyecto inconcluso- propuso ya Paul Ricoeur al día siguiente de la “revuelta” de mayo del 68 (Ricoeur, 2008, pp. 11-27) y acaba de reformular Martha C. Nussbaum (2010) en su libro Sin ánimo de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades?. Es necesario insistir en la necesidad del nuevo humanismo en la universidad actual, antes que “novedosas” ideas “innovadoras” acerca de “las universidades de tercera generación” nos convenzan de que la tradición de la idea de universidad es un lastre que impide la democratización de la educación para responder a una emancipación inconclusa y a una modernidad no concluida.
III. La universidad de tercera generación sin humanismo
En el medio de la idea de universidad humboldtiana, que se conserva también en las Academias de Ciencia, y de la universidad de las ideas para la realidad latinoamericana, propuesta por Boaventura y apoyada en reflexiones filosóficas y pedagógicas contemporáneas, parece más bien imponerse hoy un modelo de universidad así llamada de “tercera generación”. La que el señor Hans Wissema ha caracterizado como el desafío contemporáneo de superar la segunda generación, la universidad moderna, la de Humboldt, que todavía muchos añoramos, para llegar a universidades líderes en colaboración con empresas tecnológicas que llevan a cabo investigación y colaboran con universidades de alta calidad en un contexto de globalización que garantiza la movilidad de profesores y estudiantes en búsqueda de la competencia entre las universidades por los mejores entre ellos, como también por los mejores contratos de investigación. Son universidades motivadas por la revolución educativa de gobiernos que exigen de ellas ser incubadoras de la nueva ciencia o tecnología (da lo mismo), basada en actividades comerciales, en la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad (términos que parece tienen claros), que facilitan la creación de centros de investigación y desarrollo (I+D, los llaman hoy), ubicados entre la investigación académica y la industria con vínculos muy estrechos (los económicos, y dependiendo de ellos, los políticos) entre las dos. Se dice que en las Universidades de Tercera Generación (UTG, ya tienen sigla) la investigación es “fundamental” como actividad nuclear de la universidad. Son UTG en red que colaboran con la industria, la investigación privada y el desarrollo, son financieras, proveedoras de servicios profesionales y forman un carrusel por la vía del capital cognitivo en la sociedad del conocimiento con otras universidades, gracias a lo cual pueden acceder a un mercado internacional competitivo. Como puede constatarse, ni más ni menos que lo que busca la nueva ley refundadora de Colciencias, ciencia, tecnología e innovación (también con sigla CT+I) gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en un clima que identifique responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria (RSE+RSU=RSUE), en una especie de sumatoria que pretende dar razón del deber ser de la universidad colombiana en estos inicios de siglo.
A esta novedosa ideología de universidad corresponde lo que ya parece ser conquista del capitalismo cognitivo en la sociedad del conocimiento. El Semanario de Hamburgo, Die Zeit (El Tiempo), narra que para sus cincuenta años no hace mucho la Canciller Alemana Angela Merkel quiso ponerse a la moda y, en lugar de brindar a sus prominentes invitados, como se acostumbra, música o entretenimiento, presentó a Wolf Singer, el mismo con quien discute actualmente Jürgen Habermas en defensa de la libertad humana frente al determinismo. La señora Merkel quiso celebrar su cumpleaños con algunos datos del avance científico y estos los tenía preparados el experto en neurociencias: “el hombre no posee una voluntad libre -afirmó el científico- en realidad es conducido por neuronas. El hombre ya está determinado en sus decisiones entre el bien y el mal”. Al día siguiente, los magos de la sátira en Hamburgo, no se sabe si porque se los había suplantado, comentaron: la clase política alemana estaba exultante y pudo dormir tranquila al oír que los alemanes no habían matado millones de judíos, que habían sido sus neuronas. Por qué precisamente entonces las neuronas habían obrado así y no de otra forma, lo ignora todavía hoy el profesor Singer.
La cita periodística, caricaturesca, si se quiere, ambienta la discusión actual en torno a las neurociencias en la cual ha tomado partido Jürgen Habermas, renovando la crítica al positivismo, que no a la ciencia positiva, tanto de la fenomenología de Husserl como de la teoría crítica de la sociedad. En la actual discusión con las neurociencias se enfatiza su recorte del sentido de libertad y de la idea de responsabilidad como respuesta moral a la conflictividad del hombre y la mujer en sociedad. No quiere decir, como parecen a veces sugerirlo los partidarios del naturalismo, que la filosofía al criticar cierta positivización de las ciencias blandas tenga que recaer en las arenas movedizas de la metafísica. En busca de un naturalismo débil se ha ocupado Habermas (2004 p. 262)de la responsabilidad del hombre en sociedad en discusión con cierto naturalismo reduccionista, al que le manifiesta enfáticamente que el cerebro no piensa (Das Gehirn ‘denkt’ nicht), en respuesta a su programa fundamental: “En una revista, que lleva el título programático Gehirn und Geist (cerebro y espíritu), publicaron once especialistas en neurociencias un pretencioso manifiesto, que llamó mucho la atención en círculos más amplios que los de la mera competencia en la lucha por recursos de investigación{6}. Los autores anuncian ‘que en tiempo previsible’ se podrán aclarar y preveer a partir de procesos físicoquímicos del cerebro los eventos psíquicos como afecciones y sentimientos, pensamientos y decisiones. Por ello, es obligatorio tratar el problema de la libertad de la voluntad hoy ya como una ‘de las grandes preguntas de las neurociencias’. Los especialistas en neurología esperan de los resultados de sus investigaciones una revisión muy profunda de nuestra autocomprensión: “Con respecto a lo que tiene que ver con nuestra imagen de nosotros mismos nos esperan en casa, por tanto, en tiempo previsible conmociones considerables”.{7}
La reacción a estos planteamientos desde la idea de un naturalismo débil ha girado en torno a la discusión sobre “Libertad y determinismo” (Habermas, 2005, pp. 155-186), buscando audazmente el diálogo entre Kant y Darwin y enfatizando el sentido pragmático de la filosofía práctica y de la teoría crítica, posición que sin duda puede tomarse como respuesta a la última amenaza en los intersticios entre psicología y educación, a saber un renovado positivismo, que sigue apostándole al reduccionismo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la competitividad, la modernización dominante, ahora de la mano de las ciencias cognitivas.
En la orilla opuesta otro psicólogo evolucionista, Michael Tomasello. “¿Quién piensa para mañana?” titula en forma de pregunta (Greffath, 2009) de nuevo el Semanario Die Zeit y responde: “el animal que dice ‘nosotros’”, en un artículo sobre las investigaciones de Tomasello, desde 1998 Director del Instituto Max-Planck para antropología evolutiva en Leipzig. Al investigar sobre lo específico del hombre a diferencia de los primates, concluye que se trata de su capacidad para cooperar. El hombre, es decir, el animal que comunica, es el animal que dice “nosotros” y que encuentra alegría en la cooperación. Cuando se trabaja, por ejemplo con niños, relata Tomasello lleno de entusiasmo, entonces preguntan ellos: ¿qué hacemos nosotros ahora? -wir, ¡nosotros!”.
No es claro si alguna vez sabremos exactamente cuándo tomó nuestra especie su propio rumbo evolutivo, pero ciertamente la psicología comparada permite reconstruir un proceso, que seguirá en la oscuridad de la prehistoria de nuestra especie. Su resultado es lo que Tomasello llama “intencionalidad compartida” o “wir-Intentionalitát” (intencionalidad del nosotros). Con esto no se está mentando ninguna sustancia primera, ninguna “pieza fundamental” del hombre, sino la capacidad de participar “con otros en actividades de cooperación con fines compartidos y propósitos comunes”. No la inteligencia operativa diferencia de los primates, sino la competencia social de pensarnos en los otros, de entrar en comunión con ellos y obrar conjuntamente.
Tomasello recibió en diciembre del año pasado el premio Hegel de la ciudad de Stuttgart, otorgado a Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Niklas Luhmann y Charles Taylor, entre otros científicos sociales y filósofos. Sus obras más leídas: Los orígenes culturales de la cognición humana y ¿Por qué cooperamos?.
En su laudatio destaca el mismo Habermas cómo sus descubrimientos acerca de la cooperación son comparables con los de George Herbert Mead, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Todos ellos han introducido un pensamiento filosófico genuino, un nuevo paradigma como una carga de dinamita en un momento de la investigación científica. Tratan problemas que atañen al hombre en cuanto tal. Tomasello descubre, en los intersticios entre psicología y educación, un sentido social del espíritu humano a partir de la relación en tríada que se genera entre dos actores que al coordinar sus acciones comunicativamente entre sí se relacionan con el mundo también en tres escenarios: mundo objetivo, mundo social y mundo expresivo subjetivo.
Ya en la fenomenología de Husserl, para quien precisamente por ello, “la psicología es el campo de las decisiones”, se plantea la necesidad de mostrar cómo en el mundo de la vida se nos da al mismo tiempo la objetividad del mundo y la intersubjetividad en nuestro habitar el mundo como horizonte de horizontes y como sociedad compleja geográfica e históricamente, a la base de los fenómenos, objeto de la investigación científica. Debería entonces quedar clara la estrecha relación entre psicología y pedagogía. Pero, entonces, el peligro está en la frontera. Si aquella define al hombre en términos naturalistas y objetivistas, la educación será instrumental. Pero, si la educación es, de acuerdo con la tradición de la paideia, formación del ser humano, en la más auténtica tradición de la idea de universidad, ilustración para atreverse a pensar, para la autonomía y la ciudadanía, entonces, la psicología, la antropología, la sociología, la lingüística, la ciencia política, la economía y el derecho, en una palabra las ciencias sociales y humanas, la filosofía y la teología, y también naturalmente las ciencias de la naturaleza lucharán porque la universidad no sea una empresa del conocimiento, no se pierda solo en la innovación lineal de la ciencia y la tecnología, sino que, de acuerdo con su herencia humanística de siglos, sea el escenario en el que profesores, estudiantes y colaboradores busquen, de forma mancomunada, el desarrollo de una cultura cosmopolita de justicia como equidad, convivencia y paz.
En las fronteras entre psicología y educación, la filosofía sugiere pensar una y otra desde el mundo de la vida, el que Boaventura llama conocimiento pluriuniversitario. Para Husserl, la crisis de la psicología y con ella de las ciencias y de su enseñanza, es caer en el positivismo, es decir, decapitar la filosofía, sin la cual la educación, paideia en cuanto filosofía aplicada, termina por ser mera estrategia de comunicación de dogmas, contenidos como los llamamos burocráticamente. En efecto, una psicología empirista, fascinada por la prosperidad del método positivo, objetiva el mundo y pierde el sentido de la experiencia mundo-vital y, con ello, de la subjetividad como sensibilidad moral y como agente, al perder todo horizonte societal.
Es lo que ha sucedido con la Ley 1286 de 23 de enero de 2009, por la cual se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia{8}. Ya desde el Artículo 1° en las disposiciones generales se define el objetivo general de la ley: “fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. Se ha perdido por completo el sentido de los programas de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), con los cuales se identificaba Colciencias hace poco, programas de reconocida tradición no solo anglosajona, sino también para quienes “pensamos en español”{9}.
La diferencia entre Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) y Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) queda consignada en toda la ley que constituye el nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por Colciencias, a la que se le perdió la “S”; tomo al azar dos numerales de la misma: uno de los objetivos específicos de la ley será “orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad”. De acuerdo con estos objetivos, uno de los principales propósitos de esta novedosa política de Ciencia, Tecnología e Innovación será “Incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional”. Más adelante quedará claro lo que, desde la idea de universidad para un nuevo humanismo, puede llegar a significar la sublimación de la competitividad en educación.
La ausencia vergonzante de la sociedad, de la ética y de la cultura política en el corazón mismo de la política de ciencia y tecnología apenas les alcanzó a los autores de la ley para recordarse en el Capítulo V -el último- el de las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -como en una especie de “cuarto de San Alejo”- para formular, antes del artículo dedicado a la vigencia y derogatorias, este producto de cierta “misericordia hermenéutica”: Artículo 34. Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ámbito Social. Las ciencias sociales serán objeto específico de la investigación científica y recibirán apoyo directo para su realización.
Más de medio siglo ha transcurrido sin que la Universidad haya podido consolidar sus relaciones con la sociedad. En efecto, ni la universidad modernizante que redujo afanosamente la modernidad a mera modernización, ni la revolucionaria que en su fundamentalismo no pudo diseñar alternativas políticas de cambio, ni la narcisista que todavía no logra reencontrarse con el país real, ni la neoliberal que sigue buscando un futuro al final de la historia, ni la de excelencia en su elitismo han podido relacionarse con la sociedad civil, con esa de carne y hueso a la que pertenecemos y a la que de todas formas se debe la universidad del progreso, la del cambio, la de la excelencia y la de la política. Desde un desarrollismo a ultranza hasta la frivolidad desalmada de los neoliberales, pasando por el protagonismo revolucionario y por el cientificismo se ha considerado a los ciudadanos como masa, como incultos, como menores de edad y se ha mirado a la sociedad civil desde las alturas, desde una autonomía que ha devenido heteronomía para someterse a los estándares de calidad foráneos del capitalismo cognitivo. Es la dialéctica de la ilustración, la crisis de la modernidad en el “Alma Mater”, allí mismo donde esta nació y se nutrió.
Conclusión: por una educación humanista
En las fronteras interiores y exteriores de las relaciones entre psicología y educación está en discusión la condición humana, el hombre como medida de todas las cosas. En esas fronteras intervienen los temas que Boaventura llama conocimiento pluriuniversitario, investigación-acción, ecología de saberes, el Estado nación, las relaciones entre universidad, Estado y empresa, y la democracia participativa interna y externa, todo ello en el marco de la pregunta por la legitimidad y la responsabilidad social de la universidad. Nos encontramos en las fronteras y allí depende si los límites definen y cierran o si estos abren y se mueven en el sentido de tareas, retos e ideas regulativas en sentido kantiano: lo incondicionado de lo condicionado, la universidad sin condición; se trata de que la universidad contemporánea, si quiere ser proyecto democrático y emancipatorio, comprenda lo que el mismo Buenaventura ha llamado la nueva cultura política (Boaventura, 2005) y que John Rawls (2001, pp. 177-180) denomina “cultura política pública”.
Pienso que es responsabilidad de la academia el no haber podido desde los años setenta, los de París 1968, los del movimiento estudiantil, dar alguna claridad acerca de la diferencia entre cultura política, ejercicio de la política y politiquería. Hoy, tenemos que constatar que no basta con distinguir weberianamente entre la vocación del científico y la vocación del político. Esta distinción se ha mostrado insuficiente y ya es hora de que volvamos sobre el tema en situaciones muy diferentes.
El resultado de nuestra falta de imaginación desde las revueltas a partir del 68 es el temor a relacionar la ciencia y la tecnología con la sociedad y la política, para tener que seguir reclamando por una parte la apatía y falta de sentido político de la juventud y censurando por otra el compromiso de los que parecen coquetear con la violencia. En el medio facultades de derecho, ciencia política, sociología y filosofía refritando las tesis de la neutralidad y la abstención valorativa. No hemos podido desarrollar en la universidad colombiana la filosofía moral, política y del derecho que debatimos en los foros académicos. En el vacío de cultura política no tendría que extrañarnos que un Estado de opinión pretenda desarrollar su seguridad democrática proponiendo recompensas a los estudiantes para que se conviertan en informantes, en lugar de comprometerse precisamente con la cosa misma, como sucediera con la séptima papeleta, con el Estado de derecho democrático desde un auténtico patriotismo constitucional. Hoy, a 20 años de la Constitución de 1991, es tarea de la Universidad, la de la idea de universidad y la de la universidad de ideas, rescatar el hilo conductor, el corazón mismo de la Constitución en cuanto carta de navegación para aprender pedagógicamente la forma de resolver, de manera procedimental, lo que hasta hoy hemos pensado que solo se soluciona con violencia. Las constituciones ser inventaron para la democracia en el espacio de lo público y en el ejercicio de la política.