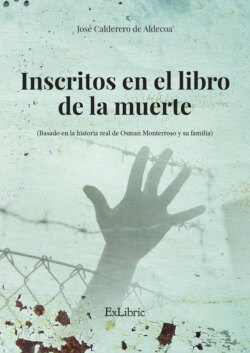Читать книгу Inscritos en el libro de la muerte - José Calderero de Aldecoa - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 3
Mi viaje a EE. UU. Primera Parte: por tierra, mar y aire
Cuando tienes que pagar a asesinos para poder hacer tu trabajo o has visto cómo quemaban vivo a un compañero, uno no puede vivir tranquilo. «Por eso hay tanta inmigración hacia los Estados Unidos. Se van familias enteras, incluso con bebés recién nacidos», asegura Osman. «En Honduras no se puede vivir». Solo se puede sobrevivir.
Él mismo emprendió el viaje hacia EE. UU., aunque por motivos bien distintos. Osman vivía cómodamente y a su familia no le faltaba de nada. Su trabajo en los autobuses le permitía tener un chalé de dos plantas con piscina, por lo que nunca ambicionó irse.
Pero un día Osman conoció a Cecilio, «que llevaba gente ilegal a los Estados Unidos», y se hicieron buenos amigos.
—Osman, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? —le dijo un día.
—¿Por qué me voy a ir si estoy muy bien aquí con mi familia?
—Porque no te voy a cobrar nada. Solo consígueme 10.000 lempiras —unos 360 dólares— y no te voy a cobrar nada más.
Los traficantes suelen cobran 6.000 dólares por cada viaje. Esta rebaja en el precio hizo que a Osman, a pesar de lo absurdo de la idea y de que tuviera una vida cómoda, se le metiera en la cabeza que quería irse. Con el viaje siempre podría hacer dinero en Estados Unidos, luego volver a Honduras y comprarse un autobús propio. La ambición de ser su propio jefe provocó que aceptara la propuesta de forma apresurada.
Tras los coyotes
El viaje comenzó a las cuatro de la mañana. Eran 98 personas las que iban a intentar cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos. Al frente de la expedición iban tres coyotes (así es como se llama en Honduras a los traficantes de personas). El autobús, tipo copaneco, partió desde la capital industrial en dirección a Guatemala. El trayecto duró unas seis o siete horas. En la frontera la expedición cambió de autobús y recorrió otras cinco horas para llegar a la capital guatemalteca, donde comieron nada más llegar. Antes de que se hiciera de noche cogieron otra tanda de autobuses. El último trayecto del primer día les llevaría hasta Los Mangos, en la frontera entre Guatemala y México, a donde llegaron a las 22:00 horas.
Después de todo un día de trayecto estaban agotados, así que cuando los coyotes les llevaron hasta un hotel para descansar el cansancio tornó en alivio. Pero el cartel en el que se podía leer «hotel» no hacía justicia a las instalaciones que encontraron en el interior. «Lo único que tenía de hotel era el nombre. Dormimos en el suelo. Las habitaciones ni siquiera tenían ventanas». Tras dieciocho horas de viaje, el frío suelo acogió los extenuados cuerpos de los viajeros, que se levantaron algunas horas después con algo menos de sueño, pero con más dolores que el día anterior.
En la segunda jornada los barcos sustituyeron a los autobuses y el agua, al asfalto. Tras el desayuno la comitiva se subió a unas lanchas para cruzar el río que separa Guatemala de México. Al llegar a tierra firme la comitiva cambió de vehículo. Esta vez tocaba continuar en coche. Los guías les hicieron subir a unos cuatro por cuatro. Cada uno tenía capacidad para unas diez o quince personas. Las ruedas eran especialmente grandes, preparadas para transitar por mitad de la montaña a través de un sendero abierto por los coyotes. Los cuatro por cuatro tenían que utilizar la doble tracción para avanzar.
Cuando ya ni los coches podían continuar, Osman y el resto de sus compañeros siguieron a pie. La caminata se alargó durante algunas horas más. Sin probar bocado desde bien temprano (los coyotes no habían traído ninguna provisión), todos empezaron a sentir un hambre atroz. Al coronar la montaña, un pequeño pueblo ofreció algo de descanso a los caminantes y burritos de carne de mono, algo bastante desagradable, pero «que todos nos comimos sin protestar del hambre que teníamos».
Tras el frugal tentempié «nos tocó caminar unos diez kilómetros más para llegar a otro pueblo». En aquel lugar se divisaba un conjunto de casas, que eran usadas por los traficantes para hacer paradas en el largo trayecto hasta Estados Unidos. «Allí, por fin, pudimos comer». Y de nuevo, tras la comida, reemprendieron el viaje. Otros coches, más pueblos, hasta llegar a un lago «tan grande como el mar», al que no se le veía la orilla opuesta.
En el lago se vivió el primer momento de grave peligro. Los inmigrantes debían subirse a unas pequeñas canoas. En cada una de ellas debían entrar doce hombres. A las mujeres y los niños les colocaron en una lancha de motor, que arrastraba hasta tres canoas, en las que iban los hombres.
El lago estaba infestado de cocodrilos, que nadaban a escasos centímetros de las frágiles embarcaciones. Un movimiento brusco y decenas de personas caerían directamente en las fauces de los animales.
La ruta acuática les llevó primero por un canal, que era donde más concentración de reptiles había. A continuación las canoas se introdujeron en mitad del lago, donde estaban más expuestos a las inclemencias del tiempo. La travesía duró cerca de cuarenta minutos. «Pasamos mucho, mucho, mucho miedo», asegura Osman.
Los inmigrantes alcanzaron, al fin, la orilla. Pisaron tierra firme y los peligros acuáticos dejaron paso a los terrestres y a los provocados por la acción del hombre.
«Llegamos al otro lado y nos tocó caminar otros diez o quince kilómetros más. Estábamos en México, en un pueblo cerca de las vías del tren. Allí tuvimos que esperar tres días has-ta que apareció la primera locomotora». Tomaron el tren, que les llevó a una terminal ferroviaria todavía más grande, donde estuvieron otros tres días.
«Para el tren no teníamos billetes», explica Osman. Pero eso no es problema para los coyotes, que «se ponen en las vías con varias lámparas para hacer señales al maquinista, con el que están compinchados y al que dan no sé cuántos miles de pesos mexicanos». El soborno surte efecto, el tren se detiene y la comitiva se sube a bordo de unos vagones vacíos, donde no levanta sospechas. «Nos bajamos en otra estación de trenes, donde cogimos el tren conocido como La Bestia».
Este tren, al que también se le llama el tren de la muerte, cruza México de norte a sur y ha sido utilizado por miles de inmigrantes para avanzar en busca del sueño americano. Son muchos los inmigrantes que perecen por su causa o sufren amputaciones. En 2013, por ejemplo, doce inmigrantes centroafricanos murieron cuando el tren descarriló a su paso por la localidad de Tabasco. También los viajeros clandestinos han sido víctimas de las maras mexicanas. En 2010 el cártel de los Zetas asesinó a 72 personas.
Viajar en este tren es jugarse la vida en un trayecto que, de hacerse de forma completa, dura de veinte a veinticinco días. «En La Bestia estuvimos todo el día. Yo no iba al aire libre». Osman pasó las veinticuatro horas del trayecto en el interior de unos vagones repletos de arena. Estos habitáculos llevan sellos federales. Son unas etiquetas que se colocan donde se abre el vagón para que nadie pueda abrirlas ni cerrarlas. Pero esto no es un problema para los coyotes. «Aquí todo es dinero y compran lo que haga falta». En este caso, «compran los sellos federales, los quitan de los vagones, los abren, introducen a los inmigrantes, cierran y vuelven a colocar los sellos. En mi mismo vagón nos metieron a treinta personas».
Las góndolas tienen en su parte superior unos agujeros, que son la única vía de contacto de los polizones con el mundo exterior y el único acceso por el que entra algo de oxígeno en los compartimentos. Los agujeros también son utilizados por la policía para revisar el tren. «Meten la linterna para comprobar si hay algo sospechoso». Pero Osman y sus compañeros estaban bien aleccionados por los coyotes y se situaron a varios metros de distancia de los agujeros para no ser descubiertos.
«Estuvimos dentro del vagón de arena hasta la localidad de Piedras Negras. Allí nos pasaron ya a unos vagones normales de carga que iban vacíos». Esto, según Monterroso, «tiene sus ventajas y sus desventajas». Hay personas que tiran piedras a los inmigrantes encaramados a La Bestia. «Son racistas y no quieren que los extranjeros pasen por ahí». Pero también existe gente buena. «Hay unas señoras que se ponen con bolsas de comida en las inmediaciones de las vías del tres. En las bolsas hay tortillas (como las llamamos nosotros), huevos, alubias… Son señoras de buen corazón. Aprovechan cuando el tren va por alguna subida y circula despacio para acercarse y entregar las bolsas con la comida».
La labor de estas mujeres les mereció una candidatura al Premio Princesa de Asturias de la Concordia y su quehacer solidario fue recogido en las páginas de los periódicos de medio mundo. El suplemento del diario ABC Alfa y Omega se hizo eco del trabajo de las patronas en un extenso reportaje firmado por Cristina Sánchez Aguilar y titulado «El amor amansa a La Bestia»6:
Año 1995. Una tarde cualquiera. Bernarda y Rosa, dos de las hermanas Romero, fueron en busca de arroz y leche a la tienda de al lado. Pero tardaron más tiempo de lo normal en regresar a casa. Su salida coincidió con la hora en la que el tren de carga que une Centroamérica con EE. UU. atravesaba el municipio de Amatlán de los Reyes, en el estado mexicano de Veracruz. Tuvieron que esperar a que pasara el convoy, pero algo distinto las sorprendió esta vez: había polizones colgando de los vagones, y gritaban pidiendo comida. Las dos jóvenes no lo dudaron, y sin pensarlo lanzaron las bolsas de alimentos recién comprados a esos hombres «con acento raro, que no era mexicano». Ellas todavía no lo sabían, pero aquellos hombres eran los primeros inmigrantes que cruzaban México en el tren conocido como La Bestia. Ni tampoco que, desde ese momento, sus vidas no volverían a ser ya nunca más las mismas.
«Cuando mis hijas llegaron a casa, me contaron por qué venían sin compra. Toda la familia nos quedamos pensando qué podíamos hacer por aquellos hombres. Nos reunimos al día siguiente, a primera hora de la mañana, y decidimos hacer todas las raciones de más que nuestra economía nos permitía. Empezamos a embolsar el arroz, las tortillas y los frijolitos… y así comenzó nuestra labor. Dios nos puso al lado de ese tren para ayudar a nuestros hermanos».
Lo cuenta Leonila Vázquez, la matriarca de una saga de doce hijos que, con 82 años, es la fundadora y alma del grupo Las Patronas —nombre tomado del barrio en el cual viven, La Patrona, que alude a la Virgen de Guadalupe—, 14 mujeres entre hijas, nietas y vecinas de Leonila, quienes dedican su vida a alimentar a los inmigrantes que cruzan su pueblo en La Bestia. «Adiós, abuelita, adiós me dicen al paso del tren. Que Dios me los bendiga, mijitos, respondo».
«Una llamada de Dios»
Una de sus hijas, Norma, visitó el lunes el salón de actos de Alfa y Omega, en el centro de Madrid. Allí compartió experiencias con miembros de otras asociaciones que trabajan con migrantes, en unos momentos marcados por los acontecimientos en las fronteras de Macedonia, Serbia y Hungría. Su visita a España ha coincidido además con el fallo del Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2015, al que Las Patronas estaban nominadas —al cierre de esta edición, se desconocía aún la decisión del jurado—.
Ante decenas de personas que quisieron venir a conocerla, la patrona, una mujer humilde, resaltó que su trabajo no es heroico, sino que «solamente responde a una llamada de Dios. Mi familia llevaba tiempo buscando qué poder hacer para dar servicio al prójimo, y Dios nos dio la oportunidad de salir de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro bienestar, para servir al hermano migrante». Aquella tarde, después de que Bernarda y Rosa llegaran a casa, «mi madre nos dijo que teníamos que hacer lo que hacía Jesús: dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Así empezamos a compartir lo que Dios comparte con nosotras».
Reparten 45 kilos de arroz y 20 de frijoles al día. Las mujeres se despiertan a las cinco de la mañana, «arreglamos nuestra casa, despedimos a nuestros maridos que se van al trabajo y a nuestros hijos que se van al colegio, y entonces nos ponemos manos a la obra», explica. «Cada día le toca a una cocinar, y el resto vamos a los mercados a recoger el pan y las verduras que nos donan». Esto ocurre ahora que su buen hacer se ha extendido como la pólvora. Hace 20 años, eran ellas mismas las que compraban la comida. «Durante siete años alimentamos a miles de personas sin que nadie más lo supiera. Hacíamos el arrocito, el frijol, cuando había verdura unos nopalitos con huevo… y también algo dulce, un pan y unos juguitos. Hacíamos 30 bolsas al día». Ahora, el volumen ha aumentado tanto que necesitan donaciones externas. «Repartimos más de 300 raciones por jornada, los 365 días del año. Gracias a la red de asociaciones que trabajamos con migrantes en México, y a las universidades, que hacen un gran trabajo de sensibilización, recibimos comida suficiente para alimentar a la mayoría».
El barrio, volcado con ellas
Mientras las mujeres hacen las bolsas, suenan gritos. ¡Madres, que silba el tren!, avisan los vecinos. Desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, el barrio está atento a la llegada de los trenes. Las mujeres, apresuradas, cogen sus carretillas, las cargan de comida, y corren entre las piedras para llegar hasta las vías. «No solo se debe ser luz en casa, hay que ser luz en todos los lugares», dice Norma.
Los inmigrantes llevan días sin comer, hacinados en los vagones. Incluso haciendo sus necesidades en marcha, porque «si bajan, pueden perder su oportunidad. O morir». Se juegan la vida para extender su cuerpo y poder coger la bolsa de comida. Por eso, Las Patronas han ideado su propio sistema de lanzamiento. Llenan viejas botellas de plástico con agua, amarradas con una cuerda de dos en dos, para que sea más fácil cogerlas. «Hay maquinistas más amables, que cuando nos ven bajan la velocidad. Otros no lo hacen», cuenta Norma.
«Dejan su patria atrás, todo lo que han conocido hasta ahora, en busca de una vida mejor. Tienen una gran fe. Yo les admiro», reconoce la mexicana. Por eso, se muestra estos días especialmente entristecida por las declaraciones del candidato a la presidencia de EE. UU., Donald Trump. El multimillonario ha propuesto levantar un muro que separe México y la tierra estadounidense. «Me entristece que este hombre piense así. El hecho de que tenga dinero no significa que pueda despreciar al ser humano. Al revés, debería estar agradecido, porque Estados Unidos ha crecido mucho gracias a los latinos». Norma piensa que, si tiene dinero para levantar muros, «es mejor que se lo gaste en mejorar las vidas de las personas que tienen que emigrar, que no van a verle a él, sino a buscar una vida mejor. Ojalá aprendiera a compartir su dinero».
__________________
6. https://alfayomega.es/27118/el-amor-amansa-a-la-bestia