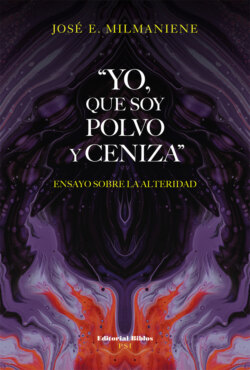Читать книгу "Yo, que soy polvo y ceniza" - José Edgardo Milmaniene - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLa hermenéutica freudiana apunta a la obtención de la diferencia absoluta –que separa al Mismo del Otro (autrui)– merced al esclarecimiento del sentido inconsciente de los síntomas, dado que estos son causa y consecuencia de la fallida dialéctica entre la mismidad y la alteridad.
Los síntomas portan un núcleo de indistinción que perturba la lograda inscripción del sujeto en el campo de la diferencia inherente al orden simbólico, dado que anudan en un ligamen indiscriminado la memoria por el objeto perdido y nunca poseído, el deseo por el objeto imposible y la fascinación por el goce abismal de la muerte.
Durante el tratamiento psicoanalítico se trata de discernir la mirada-deseo para abrirla a la mirada-memoria, a través de un lenguaje con poder corrosivo que mediante la parodia, la anfibología y el humor disuelva la infatuación de todos los enunciados yoicos, relativice todo patetismo histérico y denuncie toda falsificación de los semblantes. Los efectos del acertado decir interpretativo –que dotan al yo del sentido del límite y de la diferencia– suelen insinuarse sutilmente a través “de un simple relámpago de risa con valor de destello crítico”.1
El silencio afable y hospitalario del analista invita al paciente a hablar para elaborar así los duelos imperfectamente elaborados que nos ligan a los traumas de nuestra historia libidinal, a través de un diálogo que suele generar un gesto risueño, índice de la revelación del deseo inconsciente.
La interpretación de los goces que fuerzan repeticiones sin diferencia –signadas por el determinismo azaroso de lo Real– abre la posibilidad de la eventual disolución de todo “excedente de significación” neurótico, fundamento del ingobernable y destructivo “poder del destino”.
De modo que las condiciones existenciales patológicas –caracterizadas por alteración de la distancia simbólica entre el yo y el Otro– suelen originarse en infancias signadas por el desamor maternal y la ausencia eficaz de límites paternos.
Como reacción frente a las deficitarias funciones parentales, puede producirse una reivindicación paranoica del yo del hijo, que se retrae en cierto autismo defensivo o bien puede agruparse en torno a fuertes fraternidades, en las que cada cual busca encontrar el reflejo especular de su yo exaltado, que hace inconsistente la diferencia misma entre la mismidad y la alteridad, dado que se es incapaz de percibir al otro como Otro.
Solo si el niño puede reconocerse en el rostro amable de su madre –rostro que debe estar siempre abierto a la mirada del Otro– podrá a su vez contar con una sólida disposición libidinal que le permite consolidar su narcisismo en el estadio del espejo y situarse con afabilidad frente a la presencia interpelante del Otro, que nos demanda su reconocimiento:
El rostro de la madre no es solo el espejo que devuelve el rostro del hijo al hijo, sino que también es el primer rostro del mundo. Y como rostro del mundo, el suyo es un rostro que nunca puede ser alcanzado, ni consumido por la mirada del hijo. Es en este sentido en el que afirma Lévinas que el rostro del Otro se abre siempre a un Tercero situado más allá de la relación especular, a un horizonte que no puede agotarse en la pareja madre-hijo. Es un punto incuestionable en la reflexión psicoanalítica desarrollada en particular por Lacan y Winnicott: solo si el niño se ve visto por el Otro, solo si se reconoce en el rostro del Otro, podrá autorizarse para mirar el rostro del mundo. La especularización narcisista de su propia imagen fundamenta la posibilidad de captar esa apertura siempre abierta al mundo, pero esa especularización se hace a su vez posible solo mediante la respuesta del rostro de la madre como primer rostro del mundo.2
Se entiende pues que una madre que no erotiza a su hijo –a través de la mirada de un rostro que remeda un espejo vacío que refleja nada–, o bien lo hipererotiza en un vínculo simbiótico inaccesible al deseo por un Tercero, deja caer al hijo en un mundo inanimado, desvitalizado y desolado, en el que no es posible ningún “ser para el Otro”.
Entonces, si el rostro de la madre devuelve al niño una mirada amorosa, él podrá a su vez mirar al rostro del Otro con una mirada afable, que respeta su singularidad y acepta sin hostilidad toda diferencia que lo singulariza: “La mirada afable es la que devuelve al mundo su modo de ser. No reduce la pluralidad ni la complejidad. La afabilidad fomenta la multiplicidad, genera la convivencia pacífica de lo diferente”.3
Durante el tratamiento se trata, pues, de inscribir en una narrativa de sentido simbólico con efecto terapéutico a las figuras significativas de la infancia, que cuando persisten como fantasmas imaginarios retornan bajo la forma de los perseguidores espectrales –que no terminan de no morir– y que no permiten el encuentro con el Otro tal cual es, en su irreductible diferencia.
Se podrá así elaborar el duelo melancólico que nos ata a la insoportable carga traumática del pasado, que se experimenta como la imposibilidad de olvidar dolorosas vivencias de un tiempo de pasividad extrema, vulnerabilidad y desamparo.
De modo que el yo del paciente, patológicamente hipertrofiado para defenderse ante el temor frente a la desmesurada angustia de castración –generada por una madre posesiva y/o abandónica avalada por un padre ausente–, se repliega sobre sí mismo y habita un mundo de goces sin otredad, dado que como efecto de tales figuras parentales se construye un mundo imaginario en el cual impera la dimensión tanática: “El otro es o bien la imagen reflejada del yo o bien el no-yo, que hay que negar. La revuelta contra la muerte, la hipertrofia del yo y la ciega negación de lo distinto se condicionan y se refuerzan mutuamente”.4
Madres narcisistas –que se apropian del hijo cosificado y lo encierran en la viscosidad de la simbiosis fusional– y padres ineficaces para operar la castración simbólica necesaria para la subjetivación del niño generan infancias signadas por universos desolados y desvitalizados, caracterizados por una rígida coraza caracterológica que evita todo encuentro libidinal con la alteridad.
Además, al carecer de modelos parentales amorosamente eficaces en el ejercicio de su función, los hijos buscan suplencias identificatorias altamente sintomáticas, propicias para la instalación de pactos perversos, caracterizados por la disparidad generacional.
Se trata, pues, de poder reparar a través del vínculo transferencial el ensimismamiento inherente al fracasado desencuentro entre el sujeto con los otros –con los cuales no se logra coexistir e intimar pacífica y armónicamente– y poder consolidar así una sensibilidad amorosa y afable para lo que no es yo.
Toda la fuerza libidinal que ofrece el analista en su práctica apunta a debilitar el énfasis tanático en el cual se solaza el yo –a partir de infancias signadas por el desamor parental– y disipar así las defensivas autorreferencias paranoides que dificultan el encuentro con la alteridad.
A partir de la plena disposición libidinal del analista –que opera como dique simbólico a la gozosa y mortífera deriva pulsional– el sujeto podrá acceder al registro sublimatorio, instancia a la que se arriba cuando logra superarse el empuje destructivo de los síntomas y puede asumirse que la redención salvífica opera cuando se ama contra la muerte, tal como está escrito: “El amor es tan fuerte como la muerte” (El cantar de los cantares 8: 6-7).
Solo la auténtica dimensión intersubjetiva –caracterizada por la instalación del Eros como “acontecimiento de alteridad” y la referencialidad por el Otro como causa, en cuanto “ser por sí mismo”– posibilita trascender la pasividad yacente en la cual se sume el sujeto frente a la conciencia de la muerte, cuando carece de soportes amorosos y afectivos.
La rectificación subjetiva que plantea la cura psicoanalítica supone pues la disminución de todo énfasis yoico –inherente a las distorsivas proyecciones especulares narcisistas que aíslan al sujeto en la soledad de los goces autoeróticos– para instituir relaciones ajenas a toda política de dominio, apropiación o sometimiento del Otro, efectos patológicos de infancias habitadas por el desamor, la desdicha, los abusos y el abandono.
1. Georges Didi-Huberman, Falenas 2: ensayos sobre la aparición, Santander, Shangrila, 2015, p. 347.
2. Massimo Recalcati, Las manos de la madre: deseo, fantasmas y herencia de lo materno, Barcelona, Anagrama, 2018, p. 41.
3. Byung-Chul Han, Muerte y alteridad, Barcelona, Herder, 2018, p. 237.
4. Ibídem, p. 10.