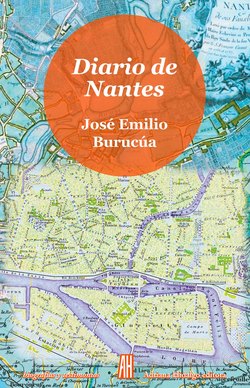Читать книгу Diario de Nantes - José Emilio Burucúa - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1º de octubre de 2015
Ma chérissime (A. S., naturalmente),
Bajá DOS cambios porque esto es maravilloso y te espera. De todos modos, me parece que hicimos bien en que yo viniese primero. Si hubieras llegado conmigo, creo que colapsabas de la alegría. Ahora tengo la posibilidad de irte enviando las bellas noticias de a poco. Aunque hay cosas en la casa que no descifré todavía para qué sirven. Pero habré de preguntarle a mi asesora en todo cuanto se refiere al manejo práctico de la casa, puesta para eso por el Instituto. Se llama Ramona Bunduc; es... ¡¡rumana!! Te está aguardando ya como al Mesías.
Verás en las fotos que te envío en varios mensajes lo que es el departamento donde vivo y viviremos. En los títulos, leerás de qué se trata cada cosa. El día que me tocó es espectacular, no hay una nube en el cielo, y la vista que me rodea, unos doscientos setenta grados, es increíble. Mostrale a Martina lo que será su cuarto. Y a Marta Rajtman, que no seré rico ni judío pero les doy, por fin, una vida de princesas Calender [01, 001-005].
El accueil no pudo ser mejor. He sido uno de los primeros en llegar y me agasajan todo el tiempo. En unos minutos, parto al supermercado a comprar las primeras vituallas para la casa.
* * *
2 de octubre
Nantes es una mezcla interesante de gótico, barroco neoclásico a la francesa y arquitectura muy contemporánea (erigida sobre todo en los barrios destruidos por los bombardeos aliados en 1943-44; aquí cerca, en Saint-Nazaire, los nazis tenían una de las bases más temibles de submarinos en todo el Atlántico). Escribiré algo al respecto cuando conozca mejor el sitio. En un rato, el director del Instituto homenajea a los fellows con una visita y un piscolabis en el castillo de los duques de Bretaña. Nada mal para comenzar. Lo más interesante de todo es que, aun cuando el formato sea muy parecido al del Wissenschaftskolleg en Berlín, aquí la parte del león se la llevan los países árabes, africanos y del subcontinente indio. No podía suponer nada mejor para zambullirme en el otro mundo y ver cómo se me abre todavía el horizonte en el umbral de los setenta. Soy, por ahora, el único latinoamericano, de manera que deberé empeñarme para mantener alto el honor de los herederos de Moctezuma, Atahualpa, Calfucurá y de nuestros abuelos europeos que emigraron a la tierra de promisión. Mañana, espero recorrer la catedral de Nantes, no dedicada a Nuestra Señora (estamos fuera de la Isla de Francia) sino a Pedro y Pablo, y hacerlo con un experto local.
* * *
3 de octubre
Ayer mismo por la noche, tuve un sacudón espeluznante. Resulta que la mairie de Nantes organiza un ciclo de lecturas públicas en el castillo de los duques de Bretaña. Algunas, sobre todo las relacionadas con textos sobre la esclavitud en tiempos de la Revolución, y otras referidas a retratos famosos de ciudades en la literatura europea, fueron realmente estimulantes. Pero hubo una, a la cual se otorgó la mayor importancia pues se realizó en el teatrito del ala del siglo XVIII en el dicho castillo, que derivó en un auténtico escándalo. ¿Recuerdan al actor que hace de clown en el film Delicatessen (Dominique Pinon, je crois)? Y bien, ese mismo leyó los dos primeros capítulos del volumen 1 de L’enjomineur (algo así como “el prestidigitador”), novela histórica escrita por Pierre Bordage ambientada en la Vendée de los años 1792 a 1794. Pierre se encontraba en el lugar y luego tuvo un contrapunto con una historiadora de las emociones, Sophie Wahnich, quien publicó en 2012 un libro asaz interesante, La Révolution française, un événement de la raison sensible. Menos mal que estaba esa colega pues pudo calzarle algunos bollos a Bordage, un vendeano convicto y confeso (los Pigna, para quienes la historia debe ser siempre caliente, no son invención argentina, por cierto). El autor, de todos modos, se salió con la suya, tuvo la última palabra y dijo entonces que “quedaba demostrado hasta qué punto la Revolución Francesa no había sido más que un petit événement”. La pobre Wahnich casi se desmaya y no pudo probar bocado en el cocktail que siguió. Por mi parte, puse los pies en polvorosa, no dije una sola palabra y me volví a mi casa, como Tato Bores, porque me mataba ya el jet lag.
Ma chérissime (A., por supuesto),
Quedé exhausto de la caminata por el centro de Nantes. Recorrí el castillo de los duques de Bretaña y la catedral, dos lugares maravillosos. Saqué muchas fotos de las que te envío una selección. El castillo es de finales del siglo XV [02, 001-002]. El duque Francisco II ordenó su construcción en 1466 y, a partir de 1472, puso la obra en manos del arquitecto Mathelin Rodier. Ana, hija de Francisco II y esposa de dos reyes de Francia, primos entre sí, Carlos VIII y Luis XII, terminó la fábrica de los dos cuerpos principales del castillo, el Grand Logis y el Grand Gouvernement, unidos por la torre de la Corona de Oro en la que se abren cuatro loggie a la manera del palacio ducal de Urbino [02, 003-004]. Lo interesante es que los arcos de esos balcones, igual que los gabletes y los marcos de las ventanas en los dos edificios destinados a la vida de la corte y a la burocracia del ducado, presentan la decoración típica del gótico tardío, no la de resonancias all’antica del modelo italiano [02, 005]. Es obvio que la insistencia de los monarcas franceses por casarse con Ana no se debía tanto a la belleza de la candidata (quien, por otro lado, parece haber sido una bonita mujer), sino al hecho de alcanzar con semejante matrimonio la unidad territorial de la antigua Galia bajo el dominio de la corona de los Luises. Ana dio dos hijas mujeres a su segundo marido real, de manera que la Ley Sálica obligó a derivar el trono a una línea colateral, descendiente de un varón hijo de rey y encarnada entonces en otro varón, Francisco de Valois-Angoulême en este caso, quien se convirtió en el primero de su nombre en Francia. Precavido, el joven ya había tomado por esposa a Claude, hija de Luis XII y de Ana, heredera del ducado, de manera que se pudo concretar entonces el proyecto de los antecesores Carlos VIII y el duodécimo Luis. Francisco I mandó erigir el Petit Gouvernement, donde aún se nota la inflexión renacentista en el hecho de que los gabletes han sido reemplazados por nichos avenerados [02, 006]. En 1532, el nuevo rey proclamó en nuestro castillo la unión definitiva e indisoluble de Francia y de Bretaña. En el mismo sitio, Enrique IV de Borbón firmó el famoso Edicto de tolerancia religiosa que dio libertad de culto y de creencia a los protestantes en 1598. Se ve que la tolerancia nunca dura mucho, ni siquiera cien años. El nieto de Enrique IV, Luis XIV, revocó el edicto en 1685 y mandó a todos los protestantes al exilio o al pilori (la picota, en Francia), a pesar de que el documento de su abuelo hubiese declarado que sus efectos serían “perpetuos e irrevocables”. Sin embargo, la unión del reino y del ducado ha durado hasta ahora y así parece que seguirá, si acaso los bretones y los habitantes del bajo Loira no toman el ejemplo de los catalanes y resuelven ventilar un independentismo algo trasnochado.
La catedral, levantada en el siglo XV, no despliega un gótico tardío sino un estilo muy puro, más vertical y más estricto incluso que el de las grandes catedrales del XIII (Chartres, Reims, Amiens) [02, 007-008]. La tumba de los duques Francisco II y Margarita de Foix, tallada en 1499 por el escultor Michel Colombe a partir de dibujos de Jean Perréal, tiene estatuas de gran factura, sobre todo las figuras que representan a las virtudes cardinales: la Justicia, la Fuerza moral que mata a un dragón, la Templanza que empuña el freno para caballos y el reloj sin minutero, la Prudencia con el espejo, el compás que todo lo mide y la cara de un anciano en la nuca [02, 009-010]. Los animales simbólicos, el león ligado a la fuerza del duque, el perro a la fidelidad de la duquesa, son también dos piezas estupendas. Los retratos de los muertos, bastante embellecidos por el más allá, como esos recuerdos sólo buenos que uno conserva de ciertos muertos [02, 011-012]. Un friso inferior del sarcófago desenvuelve la caravana usual de llorones, en forma de bustos frontales vestidos con túnicas de frailes: se trata de un resumen escueto, un signo apenas que recuerda a los llorones contundentes de los cuerpos de Felipe el Atrevido y Juan sin Miedo y, más lejos aún, a los portadores monumentales de Philippe Pot, gran senescal del ducado de Borgoña [02, 013].
El Loira es un río arenero. Es increíble la cantidad de sedimentos que arrastra en su desembocadura. Además, hoy, a las seis de la tarde, invirtió su corriente y comenzó a fluir hacia arriba. Me dijeron que el fenómeno es frecuente cuando la marea alta llega con fuerza, cosa que ocurre una vez cada semana por lo menos. Los vientos oceánicos del oeste son intensos.
* * *
4 de octubre
Llegó el otoño. Está nublado y llovizna. Hace frío. Igual me voy hasta el castillo, pues quiero repetir algunas fotos que salieron mal y también asistir a la lectura, en el marco del mismo programa Échos que nos congregó el viernes, de un relato fascinante, escrito por la libanesa Hoda Barakat, fellow de este año en el IEA. Ya leí algo más de la mitad del texto. Se trata del monólogo de una muerta, Chajarat al-Durr, sultana legendaria de Egipto en el siglo XIII, cuyos ejércitos derrotaron a la séptima cruzada de Luis IX el Santo en las afueras de Damieta. La sultana, ferozmente ejecutada en El Cairo en 1257, se dirige a Ana de Bretaña, aparentemente gracias al arte de Hoda que transcribe sus reflexiones. El discurso suena fluido, acariciante, como las narraciones de Scheherezade, claro que con un mensaje, amable y algo subliminal, de feminismo. Chajarat exhibe su sabiduría, sus dotes de escritora, su sensibilidad tolerante, su devoción hacia una religio humana más que hacia una religión delimitada, tal cual podría ser el islam. La actriz Marianne Denicourt leyó todo el libro La Nuit de la Sultane, con una dicción perfecta y una entonación atenta a las inflexiones emocionales, máximas y mínimas. Imaginábamos estar en un palacio de las Las mil y una noches. Después, Hoda habló de su relación privilegiada con la lengua árabe y aclaró que ese amor por su heredad cultural no implicaba nostalgia ni dolor de exilio por el hecho de haber abandonado el Líbano en 1989 y venirse a vivir a Francia. Dijo algo entonces que iluminó mi propia situación de exilio interior en la Argentina. Como ella, no puedo sentirme representado por ninguno de los partidos sociopolíticos en pugna en mi país. ¿Por qué estaría obligado a serlo? Tácita y calladamente, me han repudiado porque me insuflaron la vergüenza, falsa e insidiosa, de creerme extraño a mi propio pueblo. Si así lo fuera en verdad (y creo que efectivamente ocurre por tantos motivos, buenos y malos), ¿qué hay con ello? ¿Cuál es la razón por la que me doblegué tantos años, agaché la cabeza y no tuve el coraje de decir: “Señoras, señores, hice lo posible por acercarme a ustedes. No lo he logrado. Adiós”? Y mandarme a mudar. A la de Hoda Barakat, siguió una segunda presentación de un libro de Éric Pessan, una ficción sobre el museo histórico de Nantes en el castillo. El título es El mundo y lo inmundo, con lo cual Pessan me enseñó también algo nuevo: “mundo” quiere decir “puro”, antónimo de lo “inmundo”. ¡Vaya con los aprendizajes de este domingo de lluvia en Nantes, melancólico como el que más! Mañana, se celebra la primera sesión del seminario de los fellows. Nos recibe el profesor Samuel Jubé, director del IEA, hombre joven y afable a quien conocí el jueves de mi llegada. Nos presenta a todo su equipo y nos invita a exponer, en tres minutos cada cual, el proyecto que nos trajo hasta aquí. Estoy atemorizado como el día en el que di mi ingreso al Buenos Aires, un 9 de diciembre de 1957. ¿Qué será de mí el 19 de octubre, cuando tenga que “abrir el fuego” de las presentaciones anuales de los fellows? ¡Silueta terrible de Giuliani, no me abandones!
* * *
5 de octubre
Gran día. Primera sesión plenaria del seminario. Habló el director del IEA, Samuel Jubé. Estuvo fantástico. Nos recordó las razones que nos trajeron a este lugar: amor por el conocimiento y la ciencia, libertad de la investigación (sólo restringida por el principio hipocrático latinizado del Primum non nocere [en primer lugar no dañar]) y una visión de la sociedad como un conjunto perfectible y abierto de personas unidas por la consecución del bien común. ¡Bravo! Los fellows presentamos nuestros proyectos. Empecé yo, por orden alfabético. Estuve flojito, quizá debido a ser el primero. Me pareció, no obstante, que todo el mundo merecía estar donde estaba, yo inclusive al menos por el hecho de llevar esta crónica. Por afinidades de disciplina y cronología o simplemente por la brillantez de la síntesis, me impresionaron cinco propuestas: la de Gad Freudenthal (CNRS) sobre la apropiación del pensamiento científico por parte de la tradición judía entre los siglos XII y XV más allá de cualquier fundamentalismo; la del senegalés Mor Ndao (Universidad Cheikh Anta Diop) acerca del proceso de colonización y la investigación médica en Senegal de 1895 a 1958; la del tunecino Hamadi Redissi (Universidad Al-Manar) en torno a la controversia monoteísta entre judíos, musulmanes y cristianos, realizada en lengua árabe en tiempos medievales; la del brasileño Fernando Rosa Ribeiro, exprofesor en Malasia y Macao, actualmente investigador en Ciudad del Cabo, quien se ocupa de las relaciones entre cosmopolitismo y creolización en lugares tan dispares y tan comparables como Malaca, Kerala, la costa swahili y, ahora, el Sahel (el pebete lee y habla, amén del portugués y del inglés, malayo, swahili y árabe); quinto y último proyecto que me entusiasmó, el de Samuel Truett, profesor norteamericano en la Universidad de Nuevo México, cuyo trabajo se ubica en la intersección de la historia global y de la historia de fronteras y migraciones, y ahora apunta a contarnos las experiencias vividas por un tal John Denton Hall, un “rechazado del Imperio”, un inglés que recorrió el planeta en el siglo XIX y terminó como campesino en México. Por mi parte, tuve la gran fortuna de conocer a Pierre Maréchaux, un latinista de nota, profesor en la Universidad de Nantes, quien, al enterarse del tema de mi investigación, me recomendó varios textos importantes donde se vierten ensayos de traducciones “droláticas” (dijo él muy bien) al francés moderno de las comedias de Aristófanes (Victor-Henry Debidour para Folio Classique, 1987) y del Satiricón de Petronio (Laurent Thailade, amigo de Mallarmé, 1910).
A las cinco y media, me encontré con Karine Durin, una catedrática de literatura española del Siglo de Oro en la Universidad de Nantes. Nuestro contacto ha sido Daniel Waissbein. Fue una cita de primera, en el café La Cigale de la plaza Graslin, frente a la fachada de la ópera. El café es una joyita del art nouveau, y el edificio de la ópera, del neoclásico más temprano de finales del siglo XVIII. Mejor, imposible. Karine me puso al tanto de un libro suyo, que está por salir, sobre el epicureísmo en España en los siglos XVI y XVII. Ignoré hasta el día de hoy que pudiera haber habido epicureísmo en España. Pero así fue, por la vía de los comentarios de la Historia Natural de Plinio, según lo descubierto por la colega Durin en el manuscrito de un astrónomo Muñoz, de finales del siglo XVII, donde ese autor se explaya sobre la filosofía del Jardín a propósito de las nociones de Plinio acerca de la inmortalidad o la mortalidad del alma, expuestas en el Libro II de su enciclopedia colosal de la naturaleza. Quedamos en que yo prepararía una conferencia para sus colegas del departamento sobre la vexata quaestio [espinosa cuestión] de la perspectiva en España. La daría en febrero próximo.
* * *
6 de octubre
Día de aprendizaje. Tuvo lugar la primera exhibición del cineclub en el anfiteatro Simone Weil. Vimos un documental de Gérald Caillat, con guión de Pierre Legendre, sobre la Escuela Nacional de Administración, Miroir d’une nation : L’Ecole Nationale d’Administration. La cámara sigue la carrera de la cohorte Cyrano de Bergerac (cada una de ellas lleva el nombre de un poeta o artista de Francia), desde el momento de las pruebas de ingreso, la selección de un centenar de “elegidos”, su paso por las aulas, sus pasantías en prefecturas de provincia o en instituciones como el Consejo de Estado y, por fin, la reunión larga y difícil en que, según los promedios obtenidos, cada cual elige la vacante donde iniciar su currículum. Que si a alguien se le pasa por la cabeza modificar el sitio elegido en desmedro de quienes siguen en el orden de méritos, la rechifla y las protestas son en voz alta. El traidor termina abochornado y vuelve a su primera elección. Las imágenes muestran muy bien el proceso riguroso (a menudo despiadado) de educación de una élite que acunó a los funcionarios más calificados del país, sus hombres de empresa, sus políticos (Hollande es un graduado de la ENA). El guión, entre tanto, tiene su propio vuelo: Legendre demuestra hasta qué punto esa escuela ha sido una herramienta nuclear del Estado nación y, en tal sentido, heredó la misión de los proyectos inconclusos de la monarquía (extraordinario, el haberme topado con una reedición de la teoría de Tocqueville sobre el Antiguo Régimen y la Revolución). Claro que Legendre también revela cómo la crisis de las funciones y las prácticas del Estado nación, provocada por el influjo dominante del modelo de la empresa y la gestión capitalistas, tiene por supuesto su correlato con las incertidumbres que invaden a los estudiantes, graduados y otros cuerpos académicos de la ENA. Hay mucha melancolía en ese discurso, una suerte de canto fúnebre a las grandezas perdidas del Estado francés. ¿Cómo se gobierna Francia?, es la pregunta del punto de partida. ¿Cómo se hará en la Francia después de Francia? (sic), esto es, en el país a la vuelta de la esquina donde se haya diluido o bien haya estallado la nación francesa como tal, la primera de la historia. Mis colegas criticaron la disparidad de mensajes entre lo visible y el discurso. No creo que allí resida la contradicción, sino más bien en la inexistencia aparente de un vínculo entre casi la totalidad del film y la excepcionalidad de la primera escena: la Guardia Republicana saluda el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional a la sala de sesiones (¡Delphine Gardey, cuántos recuerdos!); a su llegada, el recinto aún se encuentra vacío. Se me ocurre que, en verdad, esta primera alusión al lugar donde los representantes del pueblo transmiten su bullicio, sus movimientos y deseos, pacíficos pero también violentos e incontenibles, vale decir, el lugar donde se actúa el principio democrático, nada tiene que ver con cuanto se exhibe, a lo largo de una hora y cuarto, de la ENA, una organización que podría servir así a un Estado despótico cuanto a uno liberal y democrático (confieso que la Escuela parece ser más funcional a uno del primer tipo que a otro del segundo). Sentí tener el derecho de decir que la mayor parte de la película nada tenía que ver con cualquier principio liberal-democrático concebible, sí, en cambio, con la idea de una burocracia esclarecida y de escaso interés hacia el pueblo (atención, es el mensaje del film, guárdeme Dios de decir que tales relaciones no existen en la República Francesa real). Samuel Jubé, el director del Instituto, es un antropólogo especialista en el devenir del desarrollo de los sistemas contables en la época moderna. Unas horas antes de la proyección de Espejo..., tuve una conversación privada con él. Me contó entonces cómo cree que la ausencia de un sistema monetario internacional, sin referencias ni patrones garantizados desde 1971, cuando Richard Nixon abolió la convertibilidad del dólar en oro, ha profundizado paulatinamente la anomia y la hipertrofia financieras, de modo que toda la economía resulta cada día más imprevisible, al mismo tiempo que sus vaivenes se tornan paroxísticos y dominantes en la vida cotidiana. Las empresas que navegan en medio de ese caos y logran sobrevivir determinan los modelos de administración, tanto de lo público cuanto de lo privado, siempre a los tumbos y bastante improvisados. Las prácticas y los gráficos contables serían, a la manera de una nueva teoría hamiltoniana, las representaciones que mejor permiten medir y diagnosticar algo de semejante disparate. Tras ver el film, concluí que las preocupaciones científicas o conceptuales de Jubé apuntan a señalar, quizá desde una perspectiva diferente a la de Legendre, los mismos estallidos que este descubre en una de las instituciones por antonomasia del Estado nación, la ENA.
Por cuanto hoy ha sido un martes, nos tocó la cena comunitaria. Entonces tuve mis pequeñas iluminaciones de Vincennes de la jornada, pues compartí la mesa con Elisabeth Toublanc (la simpática jefa de servicios generales del IEA, incluida la alimentación, por supuesto), y los profesores Gad Freudenthal (del CNRS) y Samuel Alfayo Nyanchoga (de la Universidad Católica de África del Este, en Kenia). Gad nació en Jerusalén en 1944, pero tiene nacionalidad exclusivamente francesa después de haber renunciado a la israelí, que le correspondía por lugar de nacimiento y por ser judío. Disconforme con la política antipalestina de su país, consiguió deshacerse de su identidad nacional automática. Admiré enseguida su gesto y la tenacidad que tuvo para conseguir tamaño imposible. No obstante, Gad se dedica de lleno al estudio del judaísmo medieval, su pensamiento religioso y filosófico, sus inclinaciones hacia la tolerancia y el rechazo de cualquier fundamentalismo. Puesto que no puedo impedir la comparación permanente entre mis vivencias de Nantes y de Berlín, ¿qué hice sino preguntar al profesor Freudenthal acerca de sus opiniones sobre las tesis de mi querido Daniel Boyarin? No ardió Troya, pero estuvo a punto. La gentileza pudo más que cualquier indignación en el corazón de Gad, quien rechazó con elegancia la postura de Boyarin sobre una diáspora casi feliz y no traumática entre los judíos del Mediterráneo del siglo XII al XIV. Trajo a colación la postura inequívoca de Maimónides en tal sentido, quien había visto en la dispersión del pueblo judío los efectos de un castigo divino, sin atenuantes. Gad entiende que Boyarin es demasiado posmoderno, demasiado californiano en cuanto a sus argumentos algo peregrinos y caprichosos (los adjetivos corrieron por cuenta de mi nueva acquaintance, claro está). Tras la ducha de agua fría que recibió mi memoria berlinesa, pedí a Samuel Nyanchoga que me explicase los objetivos de su investigación sobre los efectos todavía palpables de la esclavitud en la costa índica de Kenia. Un horizonte desconocido, impensado, se abrió delante de mí en diez minutos. Tengo todavía una excitación tal que, después de recibir las noticias sobre el infarto de Roberto Livingston, temo terminar yo también en algo parecido. Samuel ha puesto el foco en grupos dispersos, sin una etnicidad clara ni lenguaje o religión comunes, descendientes de los esclavos de plantaciones en el sudeste de Kenia. Los propietarios, miembros de una élite de origen árabe, se aprovisionaban de esa mano de obra infame en el mercado de Zanzíbar, bajo la égida de un sultán. En 1890, Zanzíbar aceptó la abolición de la esclavitud pero, en varios sitios de la costa keniana, la trata siguió sin mayores trabas hasta 1907. De modo semejante, la esclavitud doméstica no fue suprimida legalmente hasta... 1937. La procedencia de los seres humanos traficados por Zanzíbar era muy variada: Tanzania, Uganda, Malawi, Congo. Ninguna construcción identitaria podría haberse apoyado sobre la base de los orígenes de estas poblaciones. Lo cierto es que sus miembros carecen de reconocimiento alguno por parte de la administración de Kenia, son indocumentados, no pueden hacer efectivos sus derechos al trabajo o al beneficio de los servicios sociales de salud y educación provistos por el Estado nacional. Con el auxilio de antropólogos e historiadores, como mi colega Nyanchoga, esas gentes intentan recorrer un camino de asociación, a pesar de encontrarse geográficamente separados, y basan sus esfuerzos en unas pocas coincidencias culturales, que van desde las técnicas agrícolas aplicadas en sus pequeñas propiedades rurales de donde extraen cocos, clavo de olor y otras especias, hasta la vestimenta, el canto, la música con instrumentos y, más que nada, una narrativa oral que todos ellos cultivan para recordar el pasado de dolor y oprobio que les impuso la esclavitud. Eso mismo los ha llevado a confluir en la recuperación histórica de sus asentamientos y ciudades –Frere Town, Rabai, Gasi, Mwele, Vanga– así como a preocuparse por la investigación arqueológica de los sitios de su desgracia, por ejemplo, las cuevas de Fikirini donde se conservan las cadenas y las anillas metálicas de los cautivos. Comer y beber, mientras escuchaba la historia de los sin nombre en la costa sudoriental de Kenia, se me antojó blasfemo a pesar del hambre que tenía. Pensé que mejor era interrumpir la cena y llegué a pensar que el cocinero francés de Berlín era mejor profesional que el seguramente francés de Nantes (improbable que el de aquí fuese alemán). La finalidad de los devaneos era atenuar los efectos del puñetazo de realidad contemporánea que acababa de recibir. Bendito Nyanchoga, has sido un sparring partner fantástico para toda el África y el Asia que se me vendrán encima.
* * *
7 de octubre
Nada, escribo y escribo. Logro terminar el texto que leeré en la presentación del lunes 19 de octubre. Roger me ayudó para que lo que diga no suene absurdo en francés, o bueno, menos absurdo de lo que ya es por el tema. De cualquier manera, estoy tan conforme que me animo a gritar: ¡Viva Roger Chartier! ¡Viva el general Perón! El macarrónico ES peronista. Abassum mercatores patriae, traditores, simia maiora quae gorillae appellantur! [¡Abajo, mercaderes de la patria, traidores, simios mayores, llamados gorilas!] Descubrí una veta de investigación de mi asunto sobre la que escribiré mañana. Ahora sigo con mis traducciones macarrónicas. Me concentro en el máximo mottus peronianus: Argentina Barbarorum quam nos omnes volumus, Peronus sognavit et Christina definitive cagavit. En macarrónico francés: Argentina Barbarorum quam nos omnes volumus, Peronus revuit et Cristina definitive chiattavit. En el macarrónico de Su Majestad Británica: Argentina Huliganorum quam nos alles wantumus, Peronus drimuit et Cristina definitive shittavit.
* * *
8 de octubre
Mientras espero a Prescillia, Priscila en realidad, a quien monsieur Moreau me envía para planchar la ropa, y antes de correr al primer piso del IEA con el objeto de asistir al almuerzo de los jueves, comienzo a escribir acerca de los fenómenos lingüísticos de contacto y las hibridaciones resultantes. Un tema básico al que ingreso ahora gracias a los fellows ocupados en esos temas. Algunas indicaciones de Nyanchoga resultaron fundamentales igual que, hoy mismo, las del holandés Jan Houben (École Pratique) y las del ya mencionado Hamadi Redissi. Porque amén del Kenian English acerca del que me desayuné ayer, acabo de enterarme de varios detalles importantes en torno a las gramáticas más antiguas. El sánscrito fue la lengua que tuvo la primera obra del género, realizada por un tal Panini, el decano de los gramáticos de la historia, nacido en Saladura (la Lahor actual en la región de Gandhara en Pakistán) a fines del siglo VI a.C. El hombre acuñó las nociones de fonema, morfema y raíz de las palabras, que nuestros lingüistas sólo comenzaron a utilizar dos milenios y algo más después de la redacción del Ashtadhyayi o Paniniya, que así suele llamarse la obra del primer gramático de la historia. Houben, quien, no obstante ser un personaje obviamente salido de los Países Bajos o de una pintura de Jordaens, compone todavía poemas y canciones en sánscrito, nos explicó que la difusión del budismo fue el factor fundamental para la transformación de esa lengua en una herramienta de comunicación generalizada, cortesana y sagrada, cuyo conocimiento se extendió desde la India hasta Indonesia, por un lado, China y Japón, por el otro. Si bien el sánscrito es el idioma de los Vedas y, en un principio, Gautama procuró no usarlo en sus prédicas ni en sus textos con el fin de acercar su ejercicio de la religión y la piedad al pueblo, los monjes budistas lo adoptaron muy pronto para poder discutir con los brahmanes los altos temas de la tradición hindú. Y puesto que existía ya la gramática de Panini, el sánscrito pudo ser enseñado con relativa facilidad en los centros de educación budista del norte de la India, organizados bajo el estímulo del emperador Ashoka, a los que, bastante antes del nacimiento de Cristo, acudían estudiantes de todo el sudeste de Asia, del Tíbet e incluso del oeste de China. Hamadi no se quedó atrás a la hora de las precedencias respecto de los bárbaros occidentales y recordó que Al-Jalil, muerto en 768, y su alumno Sibawayhi, muerto en 791, compusieron una gramática monumental y sistemática del árabe. El tratado griego de Dionisio el Tracio, Techné Grammatiké, escrito en el siglo II a.C., es directamente un texto de principiantes al lado de las obras de Panini y de Sibawayhi.
Así las cosas, vuelvo a mis hibridaciones lingüísticas para acometer mejor mis traducciones del macarrónico italiano del siglo XVI. Una primera forma de contacto entre lenguajes, la más simple, produce el fenómeno del préstamo de una palabra o de una expresión muy elemental, por ejemplo, la palabra parking de origen inglés, incorporada a casi todas las lenguas del mundo, o bien el déjà vu francés, un compuesto cuyo significado es conocido a lo largo y a lo ancho del planeta. Este tipo de préstamo debe ser diferenciado de las traducciones prestadas o calcos, las cuales consisten en la creación de expresiones complejas, inesperadas y a menudo incorrectas desde el punto de vista de la lengua de recepción. Menciono dos ejemplos extraídos del Spanglish: to call back, “responder”, se ha traducido literalmente por llamar para atrás, extraña locución; it’s up to you, “el asunto depende de usted”, se vierte como está por arriba de usted. Un ejemplo bastante grotesco es el de aquel gaucho argentino quien dijo al norteamericano que se aproximaba a su casa: between, between no more and drink a chair, traducción literal de “entre, entre nomás y tome una silla”. Entre los calcos, es posible delimitar los fromlostianos, traducciones cuyos resultados no son incorrectos según la sintaxis de la recepción, pero cuyo sentido sólo es captado por los hablantes de la lengua original. Contigo, pan y cebolla es un dicho español que fue calcado en inglés y dio por resultado with you bread and onion, nonsense incomprensible para los anglófonos. La cuarta clase de contacto genera una transferencia o bien una interferencia de lenguaje, que es también el resultado de una traducción no incorrecta aunque igual suena mal en la lengua de destino, awkward diría un hablante inglés; la experiencia en tal sentido es que, sobre todo en el caso de la lengua inglesa, convertida en la koiné de nuestro tiempo, la aceptación de tales transferencias se ha hecho más y más difícil de evitar en el mundo globalizado y los puristas terminan por resignarse a ellas. Quinta variación, el pidgin, mezcla práctica, espontánea, solamente oral, muy libre, de dos lenguas alejadas, que se usa más que nada en el ejercicio cotidiano del comercio. La palabra pidgin es ella misma un resultado de tal combinación, inventada por los chinos de la segunda mitad del siglo XIX, que designaba una jerga sino-inglesa bastante extendida en la vida comercial. Sexto caso: la permutación o conmutación de códigos lingüísticos (code-switching), consistente en el pasaje continuo entre dos lenguas habladas por individuos que comparten, parcialmente, los conocimientos de ambos códigos. En el IEA, se trata de un fenómeno cada día más corriente. La séptima variante, la más importante de todas, está formada por los créoles, lenguas fuertemente mestizas, determinadas por convivencias íntimas entre pueblos, que constituyen un sistema semiótico completo, con reglas estables, gran riqueza de vocabulario, escritura estandarizada, una poesía y una literatura extensas (nuestro querido Fernando Rosa Ribeiro nos aclarará el tema). Finalmente, he ahí las lenguas inventadas, completamente artificiales, dotadas de reglas simples y sin excepciones, como el esperanto, creado por Ludwik Lejzer Zamenhof sobre la base de una larga elaboración, y el volapük, hecho rápidamente por el cura católico alemán Johann Martin Schleyer en 1880 después de una revelación mística. Y bien, ¿dónde colocaríamos el macarrónico? Se trata de una lengua inventada, pero no es artificial ni estricta. Es también mestiza, pero no nacida de un contacto secular entre hablantes de dos o más lenguas como los créoles; el latín conserva su carácter de núcleo principal. Está llena de calcos, de fromlostianos, de interferencias que pueden parecer correctas desde el punto de vista de la sintaxis latina teórica, pero que jamás habrían sido escritas por un autor antiguo, medieval o humanista (o que lo ha sido en las fuentes conocidas, al menos). ¿Deberíamos considerar el macarrónico una novena categoría de hibridación lingüística? No lo sé por el momento. Espero tener las cosas más claras al fin de mi estancia en Nantes.
Eran las siete de la tarde cuando me fui a caminar hasta la iglesia de San Clemente, un bendito que, al fin de cuentas, es mi santo patrono porque su fiesta se celebra el 23 de noviembre, día de mi cumpleaños. Todavía era de día cuando entré en el templo. Asistí a la misa, bajo las bóvedas góticas que me hicieron caer como un chorlito. Me dije: esta iglesia es del siglo XIII, puro estilo de la Edad de Oro. En efecto, preguntado uno de los feligreses, me ilustró acerca de la construcción del santuario: estilo del XIII, pero neogótico, hormigón y estructura de hierro, erigido entre 1837 y 1875. Volví por el túnel del río Erdre que sale al canal de San Félix y luego se vuelca en el Loira. El túnel tiene una historia trágica [02, 014]. Un ingeniero alemán, Karl Hotz, dirigió su construcción de 1930 a 1933. En 1940, convertido en teniente coronel de la Wehrmacht, Hotz regresó a Nantes en calidad de jefe de las tropas de ocupación de la ciudad. Sus examigos franceses no le perdonaron la coincidencia y lo asesinaron en octubre de 1941. En represalia, los alemanes mataron a cincuenta rehenes. Una avenida nantesa lleva el nombre “de los cincuenta rehenes”. Estudio, religión y barbarie.
* * *
9 de octubre
Tuvimos un día muy ocupado. Trabajaron nuestras mandíbulas y nuestros cerebros. Gastroencefalonomía completa, igual que en la Cena de las Cenizas. El IEA nos invitó a almorzar al restaurante del Lieu Unique, un centro muy innovador de práctica de las artes que se ha instalado desde principios de los noventa, primero de manera espontánea, luego, a partir de 2000, bajo la protección del gobierno de la ciudad. Ocupa el edificio bellamente reciclado de la fábrica de bizcochos más importante de Nantes entre 1895 y 1985. El establecimiento perteneció a la firma Lefèvre-Utile (LU), vale decir que lo de Lieu Unique no podía calzar mejor. Nuestro director nos aseguró que su equipo organizaría pronto una visita integral del sitio. Me senté al lado de Samuel Nyanchoga, a mi izquierda, y de Ramona, a mi derecha. Kenia y Rumania, unidas en mi espíritu. Tenía aún tantas preguntas para Samuel que enseguida me largué a interrogarlo. Kenyatta y la rebelión del movimiento Mau Mau en los cincuenta fueron mi primer tema. Es obvio que mi amigo no simpatiza demasiado con la figura del padre de la patria ni con la del sucesor, Daniel arap Moi. Durante el gobierno del último, Samuel tuvo que abandonar el país y exiliarse por cuatro años en los Estados Unidos (Moi fue el interpelado por Abdilatif Abdalla en su poema “Paz, amor y unidad: ¿para quién?”, que traduje en Berlín). Nyanchoga me aclaró que Kenyatta no era miembro de la etnia de los mau mau sino de la de los kikuyu, la mayor del país con seis millones de habitantes. De ella ha salido la élite política y económica que aún gobierna la nación. La aproximación de Jomo a los rebeldes de los cincuenta se habría debido a un cierto oportunismo político de su parte. Mientras Kenyatta, arrestado por los británicos en 1952, fue sentenciado a prisión y allí estuvo hasta 1960, el auténtico líder de los Mau Mau, Dedan Kimathi, caído en manos de las fuerzas del gobernador de Su Majestad, fue sentenciado a muerte y ejecutado en 1956. El otro jefe del levantamiento, Bildad Kaggia, nunca pudo recuperar sus tierras ni la de sus gentes. Kenyatta lo dejó hundirse en la miseria tras su llegada al poder en 1963. Samuel repasó para mí la demografía y las localizaciones de las etnias más importantes de Kenia: después de los kikuyu, siguen los luyha con cuatro millones de almas, los kalenjin con 3,8 millones... Nuestro fellow pertenece a los kisii, un millón y medio de personas que viven a orillas del lago Victoria. Me tironeó enseguida la curiosidad por Rumania, encarnada en Ramona, quien me explicó dónde quedaba su pequeña ciudad de origen, Drobeta-Turnu Severin, a orillas del Danubio a la altura de las Puertas de Hierro. Me contó mi compañera del almuerzo que, menos de un año atrás, había vuelto a ese pago chico para asistir a su madre moribunda. ¡Cuánta tristeza en todas partes, madre mía! Me dijo entonces que Drobeta había albergado fábricas de tantas y tantas cosas útiles hasta la caída de Ceaușescu. Ahora, más de la mitad de la población migró, hacia Bucarest o al extranjero. Ya nada se produce allí y los viejos talleres fueron abandonados. “Estábamos mejor antes, se fabricaba de todo y se comía bien”, insistió Ramona, “ahora se puede hablar sin miedo, tenemos democracia, pero de qué nos sirve para vivir”. Claro que ella misma agregó que, en tiempos del Conducător y de la camarada Elena, la electricidad se cortaba a las seis de la tarde con regularidad y sólo se reanudaba el servicio a la mañana siguiente, a la hora en que las empresas comenzaban a trabajar. Su madre, fallecida a los 56 años, había sido operaria en una fábrica de chocolate y murió de un cáncer de pulmón, probablemente producido por la contaminación del lugar. La felicidad o el bienestar subjetivo de un ser humano son cosas difíciles de definir, inaprensibles, mutables, pues el pasado suele perder las sombras, aun cuando las recordemos muy bien en sus peores detalles (según la propia Ramona demostró a medida que incursionaba en la segunda vertiente de su memoria). Extraño, porque hay pasados que no pueden iluminarse (y no lo hacen, claro está), como el de la Shoah o el del gulag. Pero se ve que, en los regímenes comunistas, la gente del común disponía de un resto, de un plus suficiente de la vida que les bastaba para conjurar cualquier trauma paralizante. Arrumbado el terror estaliniano, otros miedos esenciales (el de la privación, el del desamparo físico) no existían en esas sociedades del este europeo entre 1955 y 1990. Hoy, esa ventaja permite a los sobrevivientes descubrir la luz que dejaron atrás. No es casual que, en la víspera, la bielorrusa Svetlana Aleksiévich, la escritora de la condición humana postsoviética, haya ganado el Premio Nobel de Literatura. Entre corchetes: leo, por la noche, tarde, ya es el 10 de octubre, los fragmentos de Voces de Chernobyl, publicados hoy en la edición electrónica de La Nación de Buenos Aires. Otra vez, como cuando me enfrenté a las páginas de Vida y destino, de Vasili Grossman, en las que se transcribe la carta inventada que la madre de Víctor Shtrum escribe a su hijo desde la casa en Ucrania pocas horas antes de que los nazis lleguen a buscarla, sin saber si acaso esos papeles llegarían alguna vez a manos de Víctor, de nuevo leo ahora algo radicalmente distinto a todo lo leído antes, a mis casi 70 años de existencia y 63 de consumidor voraz de lo escrito. Otra vez, mi conmoción interrumpe la lectura. Y son siempre autores rusos, que narran sufrimientos inagotables, desconocidos antes de este momento del acto simple de leer. Pero la propia Svetlana lo sabe y lo dice en las hebras más finas de su texto. “Más de una vez he oído a mis contertulios la misma confesión: ‘No encuentro las palabras para transmitir lo que he visto, lo que he experimentado’, ‘no he leído sobre algo parecido en libro alguno, ni lo he visto en el cine’, ‘nadie antes me ha contado nada semejante’.” Cierre del corchete.
En el camino hacia el castillo de los duques, donde nos atendería el director del Museo Histórico de Nantes que allí funciona, departí con el joven senegalés Mor Ndao y también lo exprimí cuanto pude. El fresco que había comenzado a levantarse en Nantes desencadenó sus comentarios acerca del clima de Senegal. Me explicó, con la claridad y el saber de un buen meteorólogo (aun cuando Mor es, más bien, un historiador de nota), que hay un monzón cálido y húmedo, que sopla desde la isla de Santa Elena y, en los meses del verano, de junio a agosto, descarga grandes lluvias a lo largo del país. Otoño e invierno, en cambio, son frescos y, si bien llueve algunas veces bajo la influencia de los alisios llegados desde las Canarias, el clima es muy agradable. Es la primavera la que, paradójicamente, arrastra consigo la sequedad y el calor agobiantes al irrumpir el harmattan, un viento feroz que castiga, desde el anticiclón en el desierto de Libia, el Senegal por el oriente. Recordé que, cuando estuve con mi abuela Mima en Dakar, en diciembre de 1960, el clima había sido una bendición, sobre todo comparado con el muy húmedo y agobiante de Brasil, de donde habíamos llegado en barco. Volvió a mi memoria la visita que hicimos en aquella época a un barrio ubicado al norte de la capital: había decenas de casas blancas, rematadas por cupulines. En ellas, vivían las mujeres del “Gran Jefe de la Religión”. Pregunté a Mor si tales datos se correspondían con algo verdadero o eran sólo fantasías, producto de informaciones mal recibidas y peor procesadas por mi cabeza de adolescente. Mor me tranquilizó. Yo estaba en lo cierto: en el barrio de la Medinah, se concentraban las esposas del gran Marabú de Dakar, una figura respetada y benévola del islam en esa parte de África. Predomina en el Senegal una variante moderada de la Sunna, la tidjaniya, inspirada en las enseñanzas del imam de Medina Malik ibn Anas, quien, en el siglo VIII, otorgaba un gran peso a las opiniones y las costumbres de cada lugar donde se implantaba el islam, así como al Istislâh, el “interés general” que a menudo discrepaba con lo dispuesto por la sharía. Dado que fue el sheik Ahmed Tidjani quien, durante el siglo XVIII, introdujo en el Magreb un malikismo reforzado por el sufismo en sus aspectos más pacíficos y tolerantes, la nueva rama del islam fue denominada tidjaniya. De Marruecos, se difundió muy pronto al litoral atlántico en el oeste de África. Mor se explayó luego sobre las pésimas relaciones entre Senegal y Gambia, la excolonia inglesa encapsulada en territorio senegalés y gobernada por Yahya Jammeh, un militar ungido por el golpe de Estado sangriento de 1994. Jammeh pretende que le sean entregados los exiliados políticos de su régimen, refugiados en Senegal. Se sabe que la oposición es perseguida con ferocidad y masacrada en Gambia. Creí que se acabarían entonces los relatos de barbarie en la jornada, pero me equivocaba. El Trauerspiel era un cuento de nunca acabar. Apenas llegados al castillo, el director del museo nos recibió con gentileza y nos puso en manos de la jefa de investigación para que nos guiase. Krystel Gualdé resultó ser una historiadora de fuste y una museóloga fuera de serie. Nos puso al tanto de las reformas del guión y de los modos de mostrar la colección. Desarrolló la idea directriz del museo, que busca desplegar en forma vertical las épocas de la ciudad desde la muralla romana de tiempos de Augusto, enterrada bajo el patio principal del castillo pero de la que se dejaron al descubierto varias hileras de ladrillos, hasta la Nantes de las guerras mundiales, de la guerra de Argelia, la crisis de 1968 y los cambios económicos producidos por la desindustrialización a partir de mediados de los ochenta. Las últimas salas del siglo XX se encuentran todavía en elaboración. Las veremos en junio de 2016. Pero Krystel insistió en el hecho de que todo el planteo de la exhibición y el intercambio con el visitante gira alrededor de un fenómeno excepcional y determinante, hasta un punto pocas veces igualado, de la vida colectiva en esta ciudad europea. Krystel se refería al hecho de que, a partir del siglo XVII y hasta bien entrado el XIX, no hubo en Nantes institución, ni vínculo social, ni empresa, ni plan o proyecto personal o comunitario, que no estuviese condicionado por la trata de esclavos. El comercio infame, en principio a cargo de los armadores de los astilleros ubicados en las bocas del Loira, volcó sus ganancias inconmensurables en la comodidad y belleza de la arquitectura, en las costumbres galantes de una burguesía que se aprovisionaba de los objetos, las telas, los alimentos más refinados y caros de las Indias Orientales y Occidentales. Mi contacto con la barbarie se está convirtiendo en un hábito, que mantiene los ojos de mi mente abiertos, sin piedad, frente a las lacras del mundo.
Lo siento por la bella y tenaz Ana de Bretaña, pero el arranque de la historia se desplaza a un comerciante próspero del siglo XVII, Gratien Libault, quien llegó a ser alcalde de Nantes en 1671 [03, 001]. Su iniciativa de establecer un intercambio con las Antillas, en 1639, lo habría comenzado todo. Para el momento en que el patriciado de la ciudad lo llevó a la primera magistratura, el que Peter Kriedte, Carlo Cipolla y otros historiadores de la economía han llamado “el comercio triangular” ya estaba en auge, en buena parte gracias a la visión perspicaz de los negocios que había tenido don Gratien. Los armadores nanteses fletaban flotas al golfo de Guinea, cargadas de telas de algodón de bellos colores, armas de fuego, pólvora y metales en rama (cobre, bronce, hierro). Entregaban esos embarques a los príncipes africanos de las costas a cambio de cautivos capturados en el interior de Gambia, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria y, más hacia el sur, el Congo y Angola. Es probable que los bronces de Benín, que tanto admiramos en los museos, sobre todo los fundidos a comienzos del siglo XVIII durante la llamada Segunda Edad de Oro de esa actividad artística, hayan utilizado como material los metales europeos canjeados por seres humanos. ¿Citamos por enésima ocasión las tesis de la historia de Benjamin? Sólo ahora he sabido, gracias a la profesora Gualdé, que el comercio triangular era, en rigor de verdad, cuadrangular, porque buena parte de los barcos nanteses hacían un giro inmenso que los conducía a la India donde, a cambio de plata y oro, adquirían telas de algodón para llevar y vender en África. Nantes fue el centro de despacho de las mercancías controladas por la Compañía Francesa de las Indias Orientales de 1665 a 1733. Krystel calcula que el 50% de los calicós exportados a Guinea procedían de talleres nanteses y el otro 50% de talleres indios. La región del bajo Loira se beneficiaba con un permiso especial del rey para producir tal tipo de telas, estrictamente prohibido en el resto de Francia hasta 1759. Su Majestad y los ministros, Colbert para empezar, eran conscientes de que el proteccionismo debía descartarse cuando estaba en juego el comercio muy lucrativo que giraba en torno de la trata. Una sala del museo exhibe los horrores de la prisión y traslado de esclavos a las plantaciones americanas, último vértice del intercambio tri o cuadrangular, donde los barcos de Nantes se llenaban con los productos de la producción rural de gran escala en los trópicos –azúcar, café, tabaco–, por los que había comenzado a delirar la burguesía europea. Diría que casi clama al cielo el retrato del señor de Roulhac, hecho por Negrini en 1757, en el que el armador, despreocupado y ajeno a las miserias del mundo, toma café en vajilla de porcelana china a la par que alimenta a su perrito con un terrón de azúcar [03, 002-003]. Entre los testimonios del espanto, se ve, por supuesto, el gráfico de cómo eran transportados centenares de africanos en las cubiertas de las naves (las imágenes fueron encargadas y circularon por la acción de los grupos abolicionistas a partir de 1750, pero los inventarios de la “mercancía”, realizados por los patrones de los navíos, refrendan la información de los abolicionistas: no hubo exageración alguna ni propaganda manipulada) [03, 004]. Sin embargo, el objeto más impresionante es una de las argollas metálicas, con salientes en el interior, que se colocaban en los cuellos de los esclavos. Está allí, colgada de una pared a la altura de nuestras manos y se exhorta al público a tocarla, todo cuanto nos sea posible [03, 005]. Al pasar por el recinto donde se exhiben los exotismos de Oriente (un biombo enorme y una figura quimérica de China, porcelanas, sedas) [03, 006] y el refinamiento de otros muebles y objetos que adornaban las viviendas de los armadores, Krystel nos llamó la atención sobre un cuadro extrañísimo, cargado de dobles sentidos y ambigüedades, de autor anónimo [03, 007]. Presenta a una joven muy bella y delicada, vestida a la manera de una Diana cazadora, quien aprieta contra su regazo a un negro adolescente, mientras blande una aguja larga con la cual se dispone a horadar la oreja del muchacho para colocarle la créole, el colgante que habría de delatar su condición, como si no hubiesen bastado el color de la piel y la librea del torturado. Krystel nos hizo notar que la postura de la mano izquierda de la propietaria “a la Diana” reproduce un gesto erótico muy difundido en la pintura francesa desde que un doble retrato, realizado por un artista de la Escuela de Fontainebleau alrededor de 1594, exhibió a la duquesa de Villiers en el acto de tocar con el mismo ademán un pezón de su hermana, Gabrielle d’Estrées, representada a su lado. Se piensa que hay en el gesto una alusión al embarazo de Gabrielle, o al parto de un hijo suyo, César de Vendôme, bastardo del rey Enrique IV. ¿Por qué semejante alegoría aparece en el cuadro dieciochesco de la joven y su esclavo? La profesora Gualdé no arriesgó ninguna hipótesis. Yo tampoco me animo, par pudeur.
El recorrido de la muestra, dedicado a los tiempos de la Revolución en la ciudad, también resultó conmovedor. Por un lado, imágenes dramáticas, compuestas en tiempos de la Restauración y de la Monarquía de Julio, sobre el Terror en Nantes: 1. La escena de una de las noyades de contrarrevolucionarios presuntos en el Loira, organizadas por el enviado especial de la Convención, Jean-Baptiste Carrier, durante el invierno feroz de 1793-94. Es que la proximidad entre Nantes y el territorio sublevado de la Vendée hacía necesario acelerar la eliminación de los enemigos de la libertad y, para eso, la guillotina no alcanzaba [03, 008]. 2. Una tela grande, pintada por Auguste-Hyacinthe Debay en 1838, donde aparece el momento de la ejecución de las hermanas La Métairie en la guillotina por orden de Carrier. Eran Olympe, Claire, Marguerite y Gabrielle, de 17, 28, 29 y 31 años de edad. Retórica de gran estilo [03, 009]. Con métodos así de convincentes, la burguesía nantesa adoptó, fervorosa y entusiasta, la causa republicana y vistió a uno de sus esclavos con la vestimenta tricolor. El muchacho luce contento a pesar de que exhibe sus créoles y la argolla del cautiverio en torno al cuello [03, 010]. Los diputados nanteses acudieron a la Convención que, el 4 de febrero de 1794, ya había abolido la esclavitud en todos los territorios de Francia, incluidas las Antillas, pero viajaron a París para decir ante la asamblea que toda Nantes y su región se hundirían en el marasmo económico de aplicarse el decreto de supresión. Las autoridades hubieron de hacer la vista gorda, sin duda, porque la trata no se detuvo. Napoleón la legalizó al reimplantar la esclavitud en las colonias, el 20 de mayo de 1802. Y así continuó la prosperidad nantesa hasta que el rey Luis Felipe prohibió la trata en 1831 y amenazó a los armadores con multas importantes o prisión. Los viejos comerciantes buscaron paliar la crisis mediante la caza de las ballenas, pero el negocio no anduvo bien. Falta de experiencia concreta y demasiada competencia: de todos modos, Louis-Ambroise Garneray pintó dos cuadros de escenas de la devastación que, no contentos con la ya provocada en la humanidad del África, aquellos caballeros aspiraban a llevar a la fauna de los océanos [03, 011-012]. De la esclavitud a la destrucción ambiental, un atajo del capitalismo demasiado prematuro. Al fin de cuentas, las relaciones comerciales con las Antillas no se diluyeron e hicieron posible que continuase la importación francesa del azúcar y el café a través de Nantes, con lo cual el desarrollo de la ciudad retomó fuerzas merced al auge de la industria alimenticia azucarera. Los astilleros tampoco se detuvieron y así se afianzó la industria naval y metalúrgica que llegó a altas cotas de productividad en el año 1900. Ahora bien, hasta hace muy poco, la revisión del pasado esclavista que el museo ha planteado atravesó grandes resistencias. La valentía de la investigación histórica y de la museología actuales ha quebrado el rechazo de muchos nanteses a examinar sin vendas la verdad del origen de sus riquezas de antaño y hogaño. Aún en 1989, el alcalde de la ciudad se negó a participar en el viaje simbólico por mar, hasta los territorios africanos de antiguos esclavos, que el gobierno socialista de Francia organizó bajo la insignia “Los anillos de la memoria” (los “anillos” eran las gorgueras metálicas que mencioné). Olvidé un objeto, aislado como esas argollas, que observé al pasar por un recinto apretado donde sólo él se encontraba: un Código Negro publicado en 1742, de leyes promulgadas por los reyes de Francia “en beneficio” de los esclavos africanos de sus dominios. Al escapar del museo, entré en la librería y compré una antología de los “códigos negros”. Se me hace que tengo la obligación de traducir varios artículos del instrumento sancionado por el Rey Sol en marzo de 1685.
Luis, por la gracia de Dios rey de Francia y de Navarra,
A todos, los presentes y futuros, salud.
Preámbulo
Puesto que debemos por igual nuestros cuidados a todos los pueblos que la divina providencia ha puesto bajo nuestra obediencia, hemos querido hacer examinar en nuestra presencia las memorias que nos fueron enviadas por parte de nuestros oficiales en las islas de América. Merced a ellas nos hemos informado acerca de la necesidad que dichos oficiales tienen de nuestra autoridad y de nuestra justicia para mantener allí la disciplina de la Iglesia católica, apostólica y romana, para regular cuanto concierne al Estado y a la calidad de los esclavos en tales islas, deseando satisfacerlos y hacerles conocer, aunque habiten climas infinitamente alejados del de nuestra morada habitual, que podrán considerarnos siempre presentes, no sólo por la extensión de nuestro poder, sino también por la prontitud de nuestra aplicación para socorrerlos en sus necesidades.
Por tales causas, según la opinión de nuestro consejo y de cierta ciencia, llena del poder y la autoridad real, por la cual dijimos, establecimos y ordenamos, decimos, establecemos y ordenamos lo que sigue:
[...]
Art. 2. Todos los esclavos que se encuentren en nuestras islas serán bautizados e instruidos en la religión católica, apostólica y romana. [...]
Art. 6. Exigimos a todos nuestros súbditos, de cualquier calidad y condición que sean, que observen los días de domingos y fiestas, guardados por nuestros súbditos de la religión católica, apostólica y romana. Les prohibimos trabajar o hacer trabajar a sus esclavos los dichos días, desde la hora de la medianoche hasta la medianoche siguiente, en el cultivo de la tierra, en la manufactura de los azúcares y de cualquier otra empresa, bajo pena de multa y castigo arbitrario contra los amos y confiscación tanto de los azúcares cuanto de los esclavos que sean sorprendidos por nuestros oficiales en el trabajo.
Art. 7. Les prohibimos asimismo tener mercado de negros o de cualquier otra mercadería aquellos mismos días. [...]
Art. 10. Los hombres libres que hayan tenido uno o varios niños de su concubinato con esclavas, junto con los amos de las que lo hayan sufrido, serán condenados a una multa de 2 000 libras de azúcar, y si además son los amos de la esclava de la cual hayan tenido los dichos niños, queremos que, amén de la multa, sean privados de la esclava y de los niños y que ella y ellos sean adjudicados al hospital sin que nunca puedan ser liberados. [...]
Art. 12. Los niños que nazcan de matrimonios entre esclavos serán esclavos y pertenecerán a los amos de las mujeres esclavas y no a los de sus maridos, si el marido y la mujer tuviesen amos diferentes.
Art. 13. Queremos que, si el marido esclavo se ha casado con una mujer libre, los niños, así sean varón o hembra, sigan la condición de su madre y sean libres como ella, a pesar de la servidumbre de su padre, y que si el padre es libre y la madre, esclava, los hijos sean del mismo modo esclavos. [...]
Art. 27. Los esclavos inválidos debido a vejez, enfermedad u otra razón, sea que la enfermedad resulte incurable o no, serán alimentados y mantenidos por sus amos y, en el caso de que estos los hubiesen abandonado, los dichos esclavos serán adjudicados al hospital, al que los amos serán condenados a pagar seis sueldos por cada día, para la comida y el mantenimiento de cada esclavo.
Art. 28. Declaramos que nada pueden tener los esclavos que no sea de sus amos; y todo cuanto les llega por su propia industria o por la liberalidad de otras personas, o de cualquier otro modo, a cualquier título que sea, ha de ser adjudicado en plena propiedad a sus amos, sin que los hijos de los esclavos, sus padres y madres, parientes y cualesquiera más puedan pretender nada por sucesión, disposiciones entre vivos o causa de muerte. [...]
Art. 33. El esclavo que hubiera golpeado a su amo, a su ama o al marido de su ama o a sus hijos produciéndoles contusiones o efusión de sangre o [heridas] en la cara, será condenado a muerte.
Art. 34. Y en cuanto a los excesos y vías de hecho que sean cometidos por esclavos contra las personas libres, queremos que ellos sean severamente castigados, incluso con la muerte si fuera necesario.
Art. 35. Los robos calificados, aun los de caballos, yeguas, mulos, bueyes o vacas, que hubieran sido cometidos por esclavos o por libertos, serán castigados con penas aflictivas, aun de muerte si el caso lo requiriese.
Art. 36. Los robos de ovejas, cabras, cerdos, aves de corral, caña de azúcar, porotos, mijo, mandioca u otras legumbres, hechos por esclavos, serán castigados, según la calidad del robo, por los jueces, quienes podrán, de ser necesario, condenarlos a ser golpeados con varas por el ejecutor de la alta justicia y marcados con una flor de lis. [...]
Y así siguiendo.
* * *
10 de octubre
Crucé el brazo norte del Loira por el puente Haudaudine y pasé a la isla de Nantes. Caminé por los muelles hacia el Oeste, pasé frente al moderno Palacio de Justicia [04, 001] y llegué al destino buscado: el parque de los antiguos astilleros, ahora convertidos en albergue de máquinas maravillosas, inspiradas en los ingenios que Julio Verne, hijo dilecto de esta ciudad, imaginó en sus novelas de aventuras. La calesita del ingreso es ya un prodigio de la fantasía decimonónica: los niños se trepan a un avestruz que cabecea, a un sapo que abre la boca y saca su lengua pringosa, a una caldera semoviente que echa humo, a un Pegaso, a un globo aerostático, a la nave voladora de Robur [04, 002-003]. Contra la fachada, se extiende una rama enorme del Árbol de las Garzas sobre la que es posible dar un paseo. Enseguida se entra en la galería de las máquinas, donde se desparraman plantas y animales mecánicos. Algunos de estos producen un asombro nunca experimentado antes, salvo quizá por el personaje de una película (La cité des enfants perdus de 1995, Hugo de 2011). Una garza de ocho metros de envergadura sobrevuela, con sus pasajeros reales (es decir, nosotros, los visitantes), la maqueta del Árbol de sus compañeras [04, 004-005]. Hay una oruga a la que es posible subirse y manejarla [04, 006]. Lo mismo ocurre con una hormiga gigante, de aspecto bastante perturbador, en cuyo lomo caben cinco personas; el insecto se traslada lo más campante a lo largo de la galería [04, 007]. En realidad, los seres de la galería son las primeras máquinas que se preparan para el proyecto más grande de la compañía, aquel Árbol de las Garzas, que medirá treinta y cinco metros de altura, cincuenta de envergadura, estará listo en 2019 y podrán subirse a él unas cincuenta personas simultáneamente, tomar asiento en sus bichos y aves para trasladarse de una rama a la otra. Cuando salí a la gran explanada de los astilleros que da al río, vi lo increíble, lo más fantástico, un elefante, también mecánico, de doce metros de altura, que mueve las patas como si fuera de verdad, juega con su trompa articulada, lanza chorros de agua con ella, agita sus orejones y... barrita, juro que barrita [04, 008-010]. El monstruo paró junto a una escalerilla de avión por donde descendieron las veinticinco personas que se encontraban dentro de sus vísceras metálicas y luego subieron otras veinticinco. Aproveché para aproximarme y explorar las articulaciones electromecánicas de sus patas y de la trompa, que quedan a la vista. La bestia volvió a moverse como si tal cosa. Rodeé después un carrusel de tres pisos, una calesita insólita que lo hace ascender a uno por un recorrido en espiral y lo arrastra del fondo del océano a la superficie del agua, poblada de aves. Desde los peces luminosos o los moluscos de las profundidades abisales hasta las gaviotas, se trata de mecanismos y autómatas recubiertos por las formas y los colores de los seres naturales. Seguí mi camino, pasé por debajo del Titán Amarillo, una grúa gigante en desuso que parece concebida para estar en ese lugar de sueños paleotécnicos [04, 011]. Llegué al muelle de las Antillas, cuyos quinientos metros rectos están jalonados por dieciocho anillos de acero galvanizado y cuatro metros de diámetro, iluminados de colores diferentes en la noche [04, 012-013]. Durante el día, el juego producido por la variación de las vistas del río, del horizonte hacia el océano y de la ciudad a través de los anillos, permite descubrir detalles y hermosuras del paisaje que, de otro modo, se pasan de largo. El conjunto es obra de Daniel Buren y Patrick Bouchain, inaugurada en 2007. Buren, famoso desde 1985 por su instalación de doscientas sesenta columnas de diferentes alturas en el patio del Palais-Royal en París (Los dos escenarios), quiso simbolizar con sus anillos de Nantes la presencia del recuerdo perenne de la esclavitud y aludir, al mismo tiempo, al matrimonio que allí tiene lugar entre el agua, la tierra, el aire y la luz. Nantes, desarticulada por la crisis industrial de los ochenta, se ha transformado en una suerte de museo viviente, abierto, dinámico e inesperado, donde la tragedia de la esclavitud no puede dejar de ser el núcleo duro de la experiencia de propios y extraños a la ciudad.
* * *
11 de octubre
El día estaba espléndido, el “último week-end de buen tiempo”, me dijeron los nanteses, y aproveché para volver a la Isla de las Máquinas. Quería subirme al paquidermo y lo hice. Eran las cinco y media de la tarde cuando volví a la margen derecha del Loira por el puente de Ana de Bretaña. Comencé entonces el recorrido minucioso del Memorial de la Abolición de la Esclavitud, un espacio muy abierto a orillas del río. Sobre el pavimento, hay una placa donde está escrita la historia negrera de Nantes y, a partir de allí, por unos buenos trescientos metros, algunas centenares de cápsulas vidriadas donde se leen los nombres de los puertos y de algunos de los barcos de la trata (los que se conocen de las mil ochocientas expediciones fletadas desde esta ciudad hacia el golfo de Guinea), más la fecha de su partida del estuario [05, 001-003]. La placa informa que: entre el siglo XV y el XIX, hubo 27 233 expediciones negreras en el Atlántico; que más de doce millones y medio de personas fueron sacadas de África y deportadas a América o las Antillas; que más de un millón y medio de esas personas murieron en la travesía; 4 220 expediciones salieron de los puertos franceses y transportaron a 1 380 000 africanos; las mil ochocientas expediciones nantesas desarraigaron por la fuerza a unos 550 000 individuos. Los nombres de los navíos son escandalosos: La bella nantesa, El Héctor (por el héroe troyano), Los corazones unidos, La Santa Ana (madre de la Virgen), La tierna Familia (¿habrá sido la Santa Familia?), La Paz. No se los ve con nitidez, como si se quisiera recalcar que fue necesario rescatarlos de las brumas de los archivos y de las memorias, que se los quiso olvidar y es necesario recuperarlos ahora con el objeto de saber y pedir perdón. Por encima del solado, se ve una superficie continua de cristales que se hunden en el piso. Es necesario descender a un túnel para darse cuenta de que esos cristales continúan y, bajo tierra, llevan todos mensajes escritos que testimonian el espanto o la esperanza de acabar con la esclavitud y la larga, larguísima sombra de sus efectos más recientes [05, 004-005]. Igual que en las cápsulas del exterior, los textos se leen con dificultad, porque están duplicados en cristales superpuestos mal iluminados. No es un error de los artistas-arquitectos, sino algo hecho a propósito para pensar que se los está leyendo a través de nuestras lágrimas. Me dejó atónito un mapa del Atlántico con un haz de flechas del color de la sangre, que pasan del África a América y forman algo parecido a una aorta [05, 006]. Ignoro cómo sería un gráfico semejante, referido a la trata en el mundo árabe, en el cuerno de África y en el Índico, pero con el nuestro ya basta para que los blancos occidentales nos hundamos en la vergüenza y en la culpa. Traduzco varios de esos textos, los que más me impresionaron, los que no me esperaba que existiesen, los que recordaba, como el famoso “Tuve un sueño” del doctor Martin Luther King.
No podéis odiar a un pueblo o a una comunidad que dejaron de odiaros, no podéis amar verdaderamente a un pueblo o a una comunidad que os odian todavía, o que os desprecian calladamente. Sucede que, en materia de relaciones entre las comunidades, el olvido es una manera particular y unilateral de establecer vínculos con los demás, mientras que la memoria, que no es una medicina para el olvido sino literalmente su estallido y su apertura, no puede sino ser común a todos. El olvido ofende y la memoria, cuando es compartida, consigue la abolición de esa ofensa. Cada uno de nosotros necesita de la memoria del otro, no porque vaya en ello la virtud de la compasión o de la caridad, sino porque nace una lucidez nueva en el proceso de la Relación. Y si queremos compartir la belleza del mundo, si queremos ser solidarios de sus sufrimientos, debemos aprender a recordar juntos.
Édouard Glissant, Une nouvelle région du monde [Una nueva región del mundo], 2006.
Amo el cristianismo puro, pacífico e imparcial del Cristo; he aquí por qué detesto el cristianismo corrupto, esclavista, injusto e hipócrita de este país en el que se da latigazos a las mujeres y se roban niños. De hecho, no encuentro la menor razón, más allá de la más engañosa, para llamar cristianismo a la religión de este país.
Frederick Douglass, Vida de un esclavo americano contada por él mismo, 1845, Estados Unidos.
Hermanos y amigos. Soy Toussaint Louverture: quizá mi nombre haya podido hacerse conocido hasta para vosotros. Emprendí la venganza de mi raza. Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para hacerlas existir. Uníos, hermanos, y combatid conmigo por la misma causa. Desarraiguemos juntos el árbol de la esclavitud.
Toussaint Louverture, Déclaration d’abolition de l’esclavage, 29 de agosto de 1793.
¡Un comercio de hombres! ¡Gran Dios! ¿No se conmueve la naturaleza? Si ellos son animales, ¿acaso no lo somos nosotros también?
Olympe de Gouges, “Reflexiones sobre los hombres negros”, 1788, Francia.
Llamo negrero no sólo al capitán del barco que roba, compra, encadena, encarcela y vende hombres negros o mulatos, que llega a arrojarlos al mar para hacer desaparecer el cuerpo del delito, sino que llamo igual a todo individuo que, mediante una cooperación directa o indirecta, es cómplice de tales crímenes. De modo que la denominación de negreros comprende a los armadores, los despachadores, los accionistas, los encargados, aseguradores, colonos de las plantaciones, gerentes, capitanes, contramaestres y hasta al último de los marineros, que participan en ese tráfico vergonzoso.
Abate Grégoire, Des peines infamantes à infliger aux Négriers, 1822, Francia.
Sueño que, un día, sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos propietarios de esclavos puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. [...] Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivan un día en un país donde no se los juzgue por el color de su piel sino por su carácter. ¡Hoy tuve un sueño! [...] Sueño que, un día, también en Alabama, [...] los niños negros y las niñas negras, los niños blancos y las niñas blancas, puedan tomarse de la mano, como hermanos y hermanas. ¡Hoy tuve un sueño!
Martin Luther King, “Tuve un sueño”, 28 de agosto de 1963, Estados Unidos.
Los plenipotenciarios de las potencias que han firmado el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, reunidos en conferencia y habiendo tenido en consideración que el comercio conocido bajo el nombre de trata de negros de África ha sido entendido por los hombres justos e ilustrados de todos los tiempos como algo repugnante a los principios de humanidad y de moral universales; [...] declaran frente a Europa que, al creer que la abolición universal de la trata de negros es una medida particularmente digna de su atención, conforme al espíritu del siglo y a los principios generosos de sus augustos soberanos, se encuentran animados por el deseo sincero de concurrir en la ejecución más rápida y eficaz de esa medida con todos los instrumentos a su disposición, y actuar merced al empleo de tales medios con todo el celo y toda la perseverancia debidos a una causa tan bella y tan grande.
Anexo número 15 al Acta final del Congreso de Viena, 9 de junio de 1815.
(Inesperada la existencia de tales autores para semejante texto.)
No soy verdaderamente libre si privo a algún otro de su libertad, así como tampoco soy libre si me veo privado de la mía. El oprimido y el opresor están ambos despojados de su humanidad.
Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad, 1994, Sudáfrica.
La resistencia a la opresión es un derecho natural. La propia Divinidad no puede sentirse ofendida de que nosotros defendamos nuestra causa, pues es la causa de la justicia, de la humanidad: no la mancharemos con la menor sombra de un crimen. [...] ¡Y tú, Posteridad! Concede una lágrima a nuestras desgracias y moriremos satisfechos.
Louis Delgrès, “Al universo entero, último grito de la inocencia y de la desesperación”, proclama en el fuerte Saint-Charles, Guadalupe, 10 de mayo de 1802.
Siento en la médula de mis huesos depositarse las voces y las lágrimas, ¡ay!, la sangre. De los cuatrocientos años, de los cuatrocientos millones de ojos, doscientos millones de corazones, doscientos millones de bocas, doscientos millones de muertos inútiles.
Léopold Sédar Senghor, Poème élégie pour Martin Luther King [Elegía para Martin Luther King], 1977, Senegal.
Artículo 1. La República Francesa reconoce que la trata negrera transatlántica, así como la trata en el océano Índico, por una parte, y la esclavitud, por la otra, perpetradas a partir del siglo XV en las Américas y el Caribe, en el océano Índico y en Europa contra las poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indias, constituyen un crimen contra la humanidad.
Ley número 2001-434 del 21 de mayo de 2001, discutida el 10 de mayo del mismo año, Francia.
* * *
12 de octubre
¡Qué día! ¡Por Dios! ¡Qué día! Había hecho propósito de enmienda y no escribir mi diario hasta la semana próxima, pero es im-po-si-ble. Tentaciones y emociones por todas partes. A las 11, su Excelencia el Embajador de la India, Dr. Mohan Kumar, llegó al Instituto para inaugurar en este marco la cátedra Raza, destinada a maestros indios de las artes que quieran hacer una pasantía en Francia. Sayed Haider Raza es un pintor importantísimo, nacido en 1922 en Babariya, una aldea en medio de la selva de la India central. Comenzó sus estudios de arte en Bombay; en 1950, viajó a París donde vivió hasta 2010, año en el que, a instancias de su amigo y biógrafo, el poeta Ashok Vajpeyi, se instaló en Nueva Delhi y pasó a dirigir la Fundación que tiene su nombre, fundada por él mismo en 2001. No sólo becas y apoyo continuo a jóvenes estudiantes de música, artes visuales, poesía, danza, teatro, cine, sino la organización de seminarios internacionales acerca del papel de la actividad estética en el mundo contemporáneo forman el abanico de actividades que promueve la Fundación. Títulos incitantes llevan los workshops, por ejemplo: “El arte importa”, “El fin del arte y la promesa de belleza” (el fin entendido como final, no como objetivo). Por supuesto que ya estoy zambullido en la obra del pintor Raza pues he aquí que la mayoría de los cuadros que adornan las oficinas y los corredores del IEA son copias de sus acrílicos sobre tela. Debo estudiar largo y tendido el asunto, pero puedo decir desde ahora que el arte de Raza se alimenta de cuatro vertientes: una geometría próxima al Klee más abstracto, un cromatismo a la Hundertwasser, los textiles de su país de origen y el juego de equilibrios, plásticos y conceptuales, entre los mandalas de luz y color y el Bindu, punto o círculo negro que se presenta como el origen de todo ese mundo formal (y así parecería que tiende a contraerse para dejar lugar a los patrones de rectas y espirales) al mismo tiempo que desenvuelve una fuerza centrífuga y simula expandirse para absorber cuanto de él mismo ha salido [06, 001-003]. Vajpeyi trae a colación los escritos del místico persa, ad-Dīn ar-Rūmī, maestro del sufismo, y retengo una de sus frases que, a mi juicio, reverbera en el balanceo o latido del Bindu, traducido a una visualidad pura por Raza: “Los caminos van de aquí para allá, pero no llegan de ninguna parte”.
Voy al acto de inauguración de la cátedra. Habló primero el director Jubé. Excelente. Dijo que el IEA era un sitio de estímulo de la creatividad por serendipity (lo creo, estoy a punto de abandonar mi tema de investigación y ponerme a contar nada más que el día a día de este ancho mundo en una cáscara de nuez; ya se terminó mi período de papers y anotaciones curriculares, bien puedo dedicarme por un tiempo a lo que se me dé la gana). Dio el ejemplo de la asociación entre Wasifuddin Dagar, músico de la India, y Pierre Maréchaux, mi mentor especialista en la literatura neolatina del Renacimiento amén de pianista reconocido del repertorio romántico alemán (Schubert, Schumann, Liszt) o tardorromántico en general (Saint-Saëns, Albéniz). Ambos coincidieron en el IEA en el período 2011-2012 y ahora están a punto de publicar un libro juntos acerca de la estética de la música en la India y Europa, en una perspectiva comparada. Intervino el embajador, quien inició el retrato de ese “gran hombre” que es Raza. Abundó en la cuestión de las convergencias culturales entre Francia y la India y terminó con una pica en Flandes, cuando dijo que, aunque miembro de la OTAN, a Francia le interesa, igual que a la India, un mundo multipolar. Fue luego el turno de Ashok Vajpeyi, quien también estuvo como fellow del Instituto en aquel período y ahora presentó al primer titular de la cátedra Raza, nuestro compañero de este año, Kumar Shahani, cineasta. Quedé knock-out cuando, para describir la felicidad que había tenido en Nantes, Ashok recordó que, cierta vez, miraba el Loira y vio cómo subía la corriente hacia las fuentes. Pensó que había bebido demasiado la noche anterior, que estaba confuso pero, más tarde, alguien le confirmó (como a mí) que el fenómeno se daba, hasta dos veces por día, como consecuencia de la fuerza de las mareas en el estuario (¿Será posible tamaña coincidencia? Y sí, lo es, por cuanto, poco rato más tarde, en el almuerzo, mi compañero Sudhir Chandra, de la Universidad Mizoram de la India, me confesó que él también se había enfrascado en el tema y descubierto que hay unos instantes del día en los que las fuerzas del océano y del río se compensan: el agua permanece quieta. A las cinco de la tarde, estuve mirando largo rato el Loira desde la oficina; tiene razón Sudhir: vi que el río se queda inmóvil unos minutos para reanudar enseguida su marcha paradójica aguas arriba). Ashok se explayó sobre Raza y Kumar, de quien comentó su libro de ensayos acerca del cine contemporáneo, recién publicado (The Shock of Desire and Other Essays, Nueva Delhi, 2015). Centró su análisis en la noción de Klee sobre el arte –la actividad que hace visible lo invisible–, convertida por Kumar en el punto de partida de sus reflexiones y de su modo de filmar. Una frase de Shahani, gran estudioso también de la obra de Robert Bresson, monopolizó nuestra atención: “La contradicción básica de la forma cinematográfica surge de su capacidad para reemplazar el objeto de su ‘contemplación’ por su imagen” (tomada del ensayo “Mitos en venta”). Para cerrar su intervención, Ashok retomó la astucia final del embajador y bromeó sobre una cierta rapidez diplomática de los indios respecto de sus pares franceses. Contó la historia de las negociaciones que terminaron en la firma de un tratado, en 1956, por el que la vieja colonia francesa de Pondichéry fue entregada a la India independiente. Al parecer, el primer ministro Pierre Mendès France habría sugerido al embajador indio que la ocupación de la Goa portuguesa por los indios precediera la devolución de Pondichéry. El diplomático preguntó entonces cómo suponía el señor Mendès France que los políticos de la India tomarían semejante consejo, salido de boca del gobernante de la nación que había proclamado los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad para el mundo entero, y, en esa circunstancia, buscaba colocarse por detrás de una dictadura, la de Antônio de Oliveira Salazar en Portugal. “Pero, bueno”, arguyó el primer ministro, “hace trescientos años que Francia está allí”. “Y nosotros”, concluyó el embajador, “estuvimos los dos mil anteriores en ese mismo lugar”.
Por fin, Kumar Shahani dio su conferencia inaugural de la cátedra Raza. Un humanista de aquellos que conocí de adolescente en las páginas multiculturales del Correo de la Unesco hacia el filo de 1960. Supe ahora cuánto había extrañado yo la ausencia de figuras de semejante densidad en los últimos treinta años. Nuestras esperanzas de los sesenta no tenían límites. Cada frase de Kumar lanzó una idea nueva para mí. Empezó con un reconocimiento de la importancia del cine para nuestra civilización y subrayó hasta qué punto la conciencia mundial tiende a olvidar ese papel de la cinematografía, pero destacó a Francia como un colectivo que va a contracorriente. Por ello, se dijo, no le extrañaba que estuviésemos hoy en el anfiteatro Simone Weil para celebrar la existencia del cine, un arte que hoy sería, por su propio carácter visual y la posibilidad de traducir simultáneamente el discurso mediante los subtítulos, el medio más eficaz para superar las barreras culturales, tropezar a menudo con las trivialidades del presente y, sin embargo, disponer de la capacidad de empezar de nuevo, con sólo captar el jostling (¿los empujones?) de la realidad sobre nuestros sentidos, las retinas, las membranas acústicas. El hermano de Kumar es un neurobiólogo que facilita a nuestro hombre el contacto fluido con la ciencia de la India. La matemática, saber en el que nunca será motivo de extrañeza que los indios estén a la vanguardia, es la rama predilecta del cineasta, inmerso en el debate alrededor de la naturaleza del azar. Porque, según dice Kumar, el arte y el azar van siempre de la mano. El cine procura registrar y encapsular el movimiento, particularmente si es impredecible. Allí es cuando y donde ingresa el azar. Pasó nuestro amigo la escena, de uno de sus films (Bhavantarana, la biografía documental del gurú danzarín Kelucharan Mahapatra, 1991), de un hombre que baila en el bosque y, luego, la articuló con la toma periodística actual de una muchedumbre de sirios que se abren paso bajo la lluvia en una etapa de su viaje hacia Alemania. Claro que el movimiento es asimismo el del relato, el pasado que está vivo al recordárselo y los vaivenes de la conciencia. Vimos otra escena en la que una mujer, todavía joven pero curtida, cuenta a un hombre cómo su familia fue perseguida por la policía, despojada de todo por los poderosos del lugar, el dolor sin reposo y sin palabras ni gritos de su madre, la desesperanza de su padre, su propia huida, su primer trabajo, su encuentro con el hombre que le propondría casamiento, quizá porque una comida que ella le preparó le había gustado tanto. La mujer conoció en aquel instante la primera sorpresa alegre, que nunca la abandonaría, de toda su vida. El travelling de la cámara alrededor de la narradora y la música lánguida de fondo sirven de instrumentos formales para preguntarse, sin conseguir respuesta: la energía de esa mujer, ¿se irradia o queda encapsulada en el cuarto miserable de la película, una habitación con una ventana por donde se ven pasar los trenes? De cualquier forma, ella demuestra que el desarrollo de los dones recibidos (el de relatar, en su caso) es el elemento básico a la hora de expresarse e interactuar enaltecidamente con los otros. Kumar hizo una observación que me dejó con la boca abierta. Los subtítulos debieron erradicar el subjuntivo, un modo verbal que casi ha desaparecido, según el cineasta, del inglés y del francés, aunque resulte un constituyente poderoso del discurso de la mujer (Tarang, 1984). Shahani exhibió, en tercer lugar, el movimiento que la cámara y la música de una flauta, evocadora del ritmo de los sueños, descubren en las ruinas aparentemente quietas de una mezquita (The Bamboo Flute, 2000). Las imágenes alcanzan una belleza conmovedora. Escuchamos, para terminar, la “Canción de otoño” de Paul Verlaine, la de la “languidez monótona”, cantada por Georges Brassens, y vimos otra escena de La flauta de bambú: unos pescadores vestidos con andrajos se echan al mar, quedan restos de sus canoas en la playa. Eso fue todo. Adiós.
Tuve la suerte de almorzar con Sudhir, quien me facilitó el contacto con Kumar. Aproveché para volver sobre la cuestión del subjuntivo. Nuestro artista me contó que ya la esposa de Bresson le había advertido hasta qué punto el uso de ese modo llegaba a obstruir la comprensión de los guiones por parte del público francés. Más tarde, ignoro qué tilingo de estos barrios enrostró una vez a Kumar su elitismo por echar mano del subjuntivo. A lo que el interpelado respondió que, en la India, él tiene contacto con decenas de personas por día y pocas veces ha escuchado un uso mejor y más rico del subjuntivo que entre las clases populares de su país. Sucede que, me aclaró Kumar, el subjuntivo desvela la inestabilidad, el carácter siempre hipotético, el ansia de libertad, la precariedad de una vida amenazada, en los seres humanos que componen el pueblo, las grandes masas de los pobres y aún esperanzados. Los poderosos aborrecen el subjuntivo, quisieran su reemplazo por el indicativo o, mejor, por el imperativo.
* * *
13 de octubre
Trabajé en mi presentación del próximo lunes. A las seis, asistí a la conferencia, en el anfiteatro, a cargo de un ex-fellow del período inmediato anterior, el doctor Andreas Rahmatian de la Universidad de Glasgow. Presentó un libro suyo sobre una figura clave de la Ilustración escocesa, de cuya simple existencia acabo de enterarme hoy: Henry Home, lord Kames, longevo el caballero (1696-1782), pariente, amigo y corresponsal de David Hume, maestro de Adam Smith, de James Boswell y de Thomas Reid, el filósofo del common sense. Kames fue juez, jurista, historiador del derecho, filósofo moral y teórico social. No concurrió a ninguna universidad de su tiempo ni hizo el Grand Tour. Poseyó una excelente formación jurídica por el hecho de haberse dedicado a la abogacía hasta llegar a ser, en 1752, juez de la Corte de Edimburgo. Fue un conocedor apasionado de las artes y las letras europeas. Personaje olvidado, por los escoceses de hoy (quienes no le perdonan su entusiasmo ante el Acta de Unión que aprobó la sociedad indisoluble entre Inglaterra y Escocia), por los juristas (pues consideran que sus ideas del derecho y su historia están completamente superadas), por los scholars de la actualidad (superespecializados, entienden que lord Kames conectó demasiados temas dispares y se fue por las ramas). Sin embargo su figura tiene, a juicio de Rahmatian, un gran interés histórico; primo, debido a la difusión que tuvo su obra en el siglo XVIII; secundo, por la originalidad de sus ideas y planteos, que lo impulsaron a vincular campos aparentemente tan alejados como los de la estética y el derecho. Sus obras principales, casi todas traducidas al alemán, fueron: un ensayo acerca de las “Antigüedades Británicas” (1747), Essays on the Principles of Morality and Natural Religion [Ensayos sobre los principios de la moralidad y la religión natural] (1751, su libro tal vez más conocido), Principles of Equity, un tratado en torno a los principios de equidad (1760), Elements of Criticism [Elementos de crítica] (1762, texto que se ocupa de cuestiones de estética y despertó la cólera irónica de Voltaire en 1764; Andreas piensa que ese enfrentamiento habría sido una manifestación de los conflictos usuales entre el creador literario –Voltaire en este caso– y el crítico de la obra ajena) y, por último, Sketches of the History of Man [Esbozos de la historia del hombre] (1774).
Rahmatian partió del análisis del libro sobre la crítica artística, donde se encuentra una primera distinción clara entre emociones y pasiones del espíritu que sigue el surco ya abierto por Locke y el escocés Francis Hutcheson. Emociones son los caracteres que adquiere el alma como consecuencia del uso de la voluntad y de sus nociones acerca del placer y del dolor. Pasiones son los movimientos y efectos en el individuo completo, cuerpo y alma, que desencadenan las emociones. Existe, para Kames, una “pasión de la belleza”, suscitada exclusivamente por los objetos perceptibles mediante el sentido de la vista; la música no engendra ese tipo de pasión, pues está fuertemente ligada al intelecto. Hay una belleza absoluta en ciertos objetos y también una belleza relativa de las acciones, a la que denominamos belleza moral. Kames cree que, si algo no es moralmente bello, no puede ser tampoco bueno. Pero, atención, la condicional universal no es verdadera, vale decir, todo lo bello no es necesariamente bueno. De todos modos, los hombres estamos dotados de una capacidad innata y común de percibir la belleza, la armonía, la diferencia entre el bien y el mal. Tal innatismo aleja en buena medida a Kames de la filosofía empírica. Andreas nos llevó a descubrir los encadenamientos que el escocés armó entre el saber racional sobre lo bello y la constitución del derecho. Porque lo opuesto de la belleza es la deformidad. Las acciones humanas y las leyes se orientan según esa polaridad, de modo que las acciones bellas determinan los deberes y obligaciones de los hombres, esto es, forman la base del derecho. Todos los seres humanos del mundo distinguimos y reconocemos tales deberes, corolario que es probado por el hecho de que el corpus de palabras que los designan tiene un equivalente en todas las lenguas del mundo. Kames diferenció entre virtudes primarias (por ejemplo, la justicia, la fe a la promesa dada), que se vinculan con obligaciones y deberes, y las virtudes secundarias, bellas pero no obligatorias (por ejemplo, la benevolencia). Adam Smith adoptó esa clasificación en su obra La teoría de los sentimientos morales de 1759.
Andreas se ocupó luego de explorar los términos en que Kames presentó las paradojas de la libertad y la necesidad en la conducta humana. Nuestro lord acepta, en principio, que el hombre es siempre un agente libre pero, al mismo tiempo, admite la existencia de un determinismo moral. ¿Cómo se resuelve la contradicción? Ha de reconocerse que el mal no puede existir sin el permiso de Dios. Y “permitir” es sinónimo de “causar”, por lo que, en realidad, para que los hombres obedezcamos nuestros deberes y lo hagamos inclusive con alegría, Dios nos ha insuflado un “artificial sense of liberty”, un “deceitful feeling [sentimiento engañoso] of liberty”. Sobre semejante fundamento, los seres humanos podemos crear una religión natural que, a pesar del engaño divino, resulta superior a las religiones históricas, asentadas sobre el miedo. Respecto de la historia, Kames, igual que otros pensadores de la época, creía en el desarrollo humano, uniforme y común a todos los pueblos de la Tierra, que habría atravesado cuatro estadios: el de la caza, el de la cría de ganado, el de la agricultura (el primer momento productor de la superfluity que permite comprar en el extranjero las cosas necesarias, faltantes en el interior de las sociedades) y, por fin, el estadio del comercio. Si bien acerca de las primeras etapas no existen pruebas objetivas o bien son escasas y débiles, Kames promueve una historia racional y conjetural que nos lleva a deducir una “cadena regular de causas y efectos” en el devenir, que garantiza “la universalidad del progreso humano”.
Durante la cena, me senté junto a mis dos amigos senegaleses, Babacar Fall y Mor Ndao, el holandés Jan Houben, el director Jubé y el fellow emérito Alain Supiot, compañero de Roger en el Collège de France. Los africanos tuvieron la palabra. Describieron el retroceso cualitativo de la educación formal, desde la escuela primaria hasta la universidad en el Senegal de hoy, producido más que nada por el deterioro económico de las clases medias que habían comenzado a formarse en el país después de la independencia. Al sistema educativo del Estado lo reemplaza poco a poco la red de las escuelas coránicas a cargo de marabúes, sostenidas desde hace generaciones y generaciones por las cofradías musulmanas en las comunidades del campo y de las ciudades pequeñas, que ahora extienden su acción a los barrios periféricos de los grandes centros urbanos como Dakar. Hay jóvenes de clase media cuyos padres pueden afrontar los gastos de los estudios coránicos en los países árabes del Magreb. Buena parte de esos muchachos regresa al Senegal para discutir la legitimidad del sistema de cofradías y la enseñanza de los marabúes; arrastran con ellos la influencia del radicalismo islámico, un fenómeno no visto hasta nuestros días en esa región de África. Estamos lejos de la Ilustración escocesa.
* * *
14 de octubre
Hoy es el cumpleaños de Constanza. La llamé muy temprano, demasiado, me parece, para felicitarla. Le mandaré de regalo el libro de Kumar Shahani. Trabajé todo el día en la presentación, salvo un trámite de banco que hube de hacer, sin demasiados resultados. Volveré el lunes por la tarde. Entré y salí, fui varias veces a la biblioteca y me detuve, más que en otras ocasiones, en los textos impresos sobre las paredes del Instituto. En el hall de entrada, hay una biografía de Jacques Berque (1910-1995), el personaje a quien homenajea la calle, allée, donde se encuentra el IEA y que, además, fue el promotor de los acercamientos igualitarios entre culturas dispares, como la francesa o la europea y las de países islámicos, la India y el África negra (aquí la expresión es de uso corriente, ¡y cómo!, entre los propios africanos, quienes no tienen empacho en utilizarla y suelen fastidiarse cuando los políticamente correctos andamos buscando circunloquios para evitarla). En rigor de verdad, este lugar de serendipity se inspira en los combates que Berque protagonizó para abrir la cabeza de los europeos, de un modo creativo y moral que aplastase sus intereses, nunca satisfechos, siempre dirigidos a las riquezas materiales de sus antiguas colonias, y los reemplazara por una colaboración fraterna consagrada a reparar los efectos deletéreos del imperialismo. Nuestro numen nació en Argelia, fue elegido profesor del Collège de France en 1956 y allí desempeñó la cátedra de Historia del Islam Contemporáneo. Tuvo un gran respeto por la ciencia, el laicismo y la racionalidad de la Ilustración, al mismo tiempo que reivindicaba el valor de las emociones. Decía a propósito de los saberes que él amaba: “No quiero una ciencia complaciente so pretexto de la acción, ni una acción dogmática so pretexto de la ciencia. Nuestro papel consiste en comprender. Sólo que el análisis, para ser eficaz, para descender lo suficientemente profundo, no debe disociar los hechos de su contexto de emoción, ni del sentido con que les da color la experiencia vivida”. Me llama la atención y me complace que los dos institutos de altos estudios en los que trabajé y trabajo, el de Berlín y el de Nantes, hayan elegido de espíritus guías a intelectuales salidos de los mundos que sus pueblos respectivos persiguieron. El WiKo no hubiera existido sin el entusiasmo del filósofo de la ciencia Yehuda Elkana, un húngaro-israelí cuya familia estuvo muy cerca de morir en Auschwitz. El IEA eligió al antropólogo e historiador argelino Jacques Berque como su gran maestro. La flânerie de hoy también me hizo leer un texto mural de Julien Gracq, extraído del libro La forma de una ciudad (1985), donde ese escritor evoca sus años de adolescencia en Nantes, a comienzos de la década del veinte:
Es el empaque, desdeñoso a la hora de consolidarse, de una ciudad marítima y comerciante en pleno sueño rural, en plena agricultura de subsistencia, parecido al de una ciudad de la Gran Grecia asediada por la malevolencia indígena, lo que confiere a Nantes la autonomía cortante, el aire de arrojo y de independencia mal definible, pero perceptible, que sopla en la calles. [...] Intenté dar cuenta del aire de libertad, semejante al que impulsa una vela, que yo respiraba por instinto en las calles de la ciudad y que aún respiro. Por cierto que, a la edad de cuando viví en ella, me sentía naturalmente de paso y muy poco deseoso de encariñarme, pero ninguna otra ciudad estaba mejor concebida para desarraigar desde muy temprano una vida joven, para abrir el mundo antes que otra frente a sus ojos: todas las navegaciones imaginables, bastante más allá de las de Julio Verne, encontraban de modo complaciente su punto de partida en esta ciudad aventurera.
* * *
15 de octubre
Hube de despertarme temprano, enterarme de las arcaicas obscenidades argentinas, desayunar y llegar a tiempo al Instituto para asistir al coloquio “Leyes de los dioses, de los hombres y de la naturaleza”, preparado por Giuseppe Longo, director de investigaciones del CNRS. El profesor Longo presentó la primera ponencia, deslumbrante en verdad, tanto que creo hubiese sido necesaria una conferencia o, mejor aún, una clase de dos horas para entender mejor sus ideas sobre la filosofía de la ciencia, francamente revolucionarias. Habló del “Papel de la historia: biología vs. ciencias humanas y la ideología de los big data”. Comenzó por explicar hasta qué punto el reduccionismo de la física ha procurado separar esa ciencia de cualquier consideración histórica, al ceñirse a las determinaciones del estado de los objetos y, cuando incluye el tiempo en tanto fenómeno esencial, aceptar la irreversibilidad, describir los procesos como idénticos e invariantes absolutos en su propio movimiento y, sobre ellos, fundar un mecanismo de previsión de los hechos. Ni siquiera los estudios de la llamada path determination, es decir, del itinerario de un objeto, condicionado por los sucesos previos que le permiten dirigirse hacia un punto y no otro del espacio, tienen nada de históricos ya que terminan siendo reducidos a manifestaciones de la conservación de la energía. Con Galileo, Newton y Einstein, la ciencia física ha sido capaz de proporcionar una representación fundamental y simple del mundo natural, pero ello no ha implicado el conocimiento de los elementos básicos de la naturaleza. Vale decir, lo fundamental y lo elemental no se superponen en absoluto. Tampoco lo hacen lo elemental y lo simple. Ocurre más bien lo contrario con la teoría de los quanta y el modelo estándar de las partículas subatómicas, cuestiones ambas elementales y muy complejas. Y bien, la biología es una ciencia que se encuentra entre la física y la historia, pues se ocupa de organismos y fenómenos para los cuales el pasado no sólo es relevante sino diferente en cada caso y, en consecuencia, la irreversibilidad del tiempo no siempre es describible en términos de invariantes.
Tres son los campos de la biología donde mejor se advierten las que podríamos llamar determinaciones históricas, es decir, variables e impredecibles, de los objetos bajo análisis. El primero atañe a la producción de un conocimiento en las especies vivas a partir de la memoria. Dos etapas se distinguen en el proceso: la retención preconsciente de invariantes en el medio y la protención (o expectativa) que mueve al ser vivo hacia una acción basada en una experiencia anterior. No hay protención sin retención y, para que esta sea productiva, capte y conserve los invariantes, el olvido aparece como una necesidad ineludible. Sólo si un organismo vivo olvida los detalles sujetos a las mayores variaciones de objetos o individuos que lo amenazan, puede reconocerlos en una segunda instancia y evitarlos, huir o atacarlos. No hay memoria sin olvido, por eso Longo se indigna frente a la denominación trivial que se hace de la capacidad de almacenamiento de datos en las computadoras en términos de memoria de la máquina. Un ordenador no puede tener memoria al carecer de la función del olvido. Hasta los gusanos llamados planarias poseen memoria biológica y aprenden: tienen retención de sus condiciones corporales y, a la hora de sufrir cortes y mutilaciones, son capaces de reconstruir sus cuerpos a partir de la experiencia anterior, sin equivocarse acerca de qué parte es la que debe regenerarse. El segundo campo donde despunta la historicidad de lo biológico es, por supuesto, el de la evolución darwiniana. Los fenotipos no se conservan sin modificaciones en su descendencia, que luego la selección natural incorpora al genotipo. Para que la estabilidad biológica se conserve, se requieren cambios permanentes de las especies y del espacio donde se desarrollan, esto es, el ecosistema. El tercer horizonte se refiere, finalmente, a la genética y a la estructura del ADN, la doble hélice de prótidos en la que se conservan huellas del pasado que determinan el futuro, rastros de las influencias sucesivas de los contextos en la construcción de la cadena que son, a su vez, producto de la transferencia horizontal de genes o de la variación genética críptica (CGV). La fusión de retrovirus en los genomas ha causado asimismo grandes modificaciones evolutivas, por ejemplo, ha dotado a ciertas células de los mamíferos de la capacidad de acoplarse sin destruirse; parece muy probable que así haya aparecido la placenta entre ciertos mamíferos hace alrededor de cincuenta millones de años, tras la extinción de los dinosaurios.
Longo atacó entonces el problema, no sólo científico, sino social y político, de la administración por medio de los big data (BD), una cultura que pretende transformar la historia de la ciencia y sus aplicaciones en mera manipulación de BD. El punto de partida de esta tendencia parecería haber sido un artículo de Chris Anderson, publicado en 2008, cuyo título traducido transmite el siguiente disparate: “El fin de la teoría. El diluvio de datos torna obsoleto el método científico”. Tal aluvión nos llevaría a encontrar patrones, según Anderson, que la ciencia no puede lograr. Así se establecen correlaciones absurdas e inútiles del tipo: la curva de las tasas de gente ahogada al caer de un bote en los lagos, ríos y costas marítimas de los Estados Unidos se superpone con la curva de las tasas de matrimonios en Kentucky, hasta un 95% de coincidencias en sus perfiles. O bien: las crisis financieras tienen siempre su origen en una sola causa, la deuda pública. Longo cree que la propia ciencia matemática viene a socorrernos de tanta estupidez. Los teoremas de Van der Waerden y de Ramsey establecen que, dada cualquier secuencia lo suficientemente larga y densa de valores de una variable, siempre es posible encontrar una secuencia correlativa referida a otra variable cualquiera, sin relación física, formal o causal entre ellas. Frente a aquellas estupideces, Longo propone volver a la sencillez metodológica de Demócrito, quien, al ver el desgaste de los escalones de un templo y verificar que el paso de uno o dos fieles por allí no cambiaba en lo más mínimo el aspecto visible de los escalones, dedujo que el desgaste debía ser un proceso muy lento de pérdida de partículas imperceptibles, detectado sólo al cabo de larguísimos períodos. De allí concluyó Demócrito que la materia había de estar formada por átomos tan diminutos que los sentidos comunes no alcanzaban a distinguirlos, salvo si mediase algún efecto de desprendimiento como el sugerido por el tránsito de los caminantes en las escaleras de un templo. Hubo dos respuestas, a las muchas preguntas formuladas a nuestro primer ponente, que retuve, admirado de su sencillez y contundencia. 1) La investigación emprendida por Longo tiene por objeto definir los mejores términos del diálogo a establecer entre la historia y las ciencias naturales, de modo tal que haya un enriquecimiento y no un aplastamiento mutuo (él cree que buena parte de la situación actual se debe al empobrecimiento cultural, literario, filosófico que afecta a los científicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial). 2) La matemática interactuó casi cuatro siglos con la física, un maridaje que ha fertilizado a una y otra ciencia; decenas de nociones matemáticas nuevas, inéditas, inesperadas, nacieron de esas relaciones (para empezar, el cálculo infinitesimal, conocido en principio como “cálculo de fluxiones”, que buscó encontrar las herramientas para entender y medir los movimientos del cielo y de la Tierra). Sin embargo, a pesar de que la matemática lleva setenta o más años interactuando con la biología, no ha salido de allí ni una sola idea matemática nueva, se trata sólo de aplicaciones ultracomplejas de lo ya bien inventado en su reino.
A Longo siguió nuestro conocido Andreas Rahmatian, quien disertó sobre “La naturaleza de las leyes en el derecho y la economía”. Buena ponencia, pero sin el esplendor ni la novedad radical de los cincuenta minutos (nada más que eso), iguales a los de Andreas, empleados por el organizador del coloquio. La diferencia mayor entre ambas disciplinas respecto de las leyes es que los economistas dicen haberlas encontrado y los juristas, haberlas creado. Interesante. Rahmatian arrancó con la definición de nuestros objetos en el sentido jurídico (básicamente desde la perspectiva del derecho penal): conjunto de reglas que ordenan a las personas cómo han de comportarse. Hans Kelsen, figura mayor del positivismo legal, pretendió fundar una ciencia estricta del derecho y, para ello, entendió que las normas debían ser analizadas sin efectuar consideración alguna de sus contenidos ni de sus propósitos sociales. Por lo tanto, era necesario separar estrictamente la ley de la moral y pensar que el objetivo de una ciencia legal no podía ser nunca el de justificar ni mejorar un sistema legal concreto, cualquiera fuese. Aunque algo desacreditado, el positivismo de Kelsen todavía es aplicado por jueces y abogados en todo el mundo. El británico Herbert Hart quiso suavizar ese punto de vista en su libro El concepto de derecho, de 1961, donde intentó definir el contenido mínimo de la ley natural y referirlo a la noción de justicia, cosa que Kelsen rechazó por entender que la justicia no era un objeto abordable por parte del pensamiento científico. En 1971, John Rawls publicó la Teoría de la Justicia y rescató la legitimidad de emitir afirmaciones sobre lo justo y lo injusto, basadas en el uso del pensamiento racional. De allí extrajo su idea de la justicia como equidad, tributaria del moralismo de Adam Smith. Andreas prosiguió su recorrido con el examen de los antecedentes históricos de las aproximaciones científicas al concepto. Boyle y el propio Newton investigaron las posibilidades de lograr una ciencia legal que fuese tan racional como la ciencia de la naturaleza. Cesare Beccaria no se preguntó acerca de los contenidos de las leyes, sino de la predictibilidad de las decisiones de un juez según lo establecido por los códigos, lo cual sería el primer reaseguro de un pueblo contra la arbitrariedad. Beccaria pensaba que los jueces estaban obligados a resolver las causas criminales mediante una operación silogística: la premisa mayor la daba la ley general; la premisa menor, la conformidad de la acción juzgada a las leyes; la conclusión debía ser el otorgamiento de la libertad o la prisión por el tiempo establecido en el código. Lord Kames, de quien casi sabemos todo cuanto merece la pena gracias a Rahmatian, anhelaba construir científicamente el derecho para conseguir que el ejercicio de la autoridad quedase sometido a la razón. Nuestro expositor aludió al uso peculiar que las escuelas norteamericanas hacen de las teorías jurídicas, a las que pasan siempre por el tamiz de lo que habría sido la voluntad de los Padres Fundadores de la nación. Hubo algo más que un dejo de ironía europea en la acotación. Andreas pasó entonces a examinar la cuestión de los fundamentos metafísicos de todos los puntos de vista reseñados hasta ese momento. Dios fue la base y fuente de la ley hasta el siglo XVII; la naturaleza lo sería en el siglo XVIII, tanto en los partidarios franceses de la religión natural como en los pensadores escoceses, para quienes existe un amor universal de los seres humanos hacia lo justo. Hasta el positivismo de Kelsen tendría un apoyo metafísico último, por cuanto subyace en su ciencia la idea de la necesidad de una organización social, sin ser puesta en discusión. Hasta Hume entendió que tal necesidad estaba implícita en cualquier argumento de fondo sobre las leyes y, por eso, aceptó el valor de la jurisprudencia, garante segura del orden social, frente a las pretensiones de la razón natural. Por último, Andreas desembocó en la distinción que nuestro coloquio necesitaba: la ley en el sentido jurídico es un “debe”, hecho por el hombre, y cambia con el tiempo; la ley natural es un “es”, independiente de la volición humana, que el ser humano descubre a partir de la observación del mundo. El jurista prescribe y el físico describe. No obstante, hay dos casos importantes a señalar en los que se da una combinación del “debe” y el “es”: Galileo la imaginó en el horizonte de la física, Adam Smith la usó para enunciar las leyes del mercado y estatuir la “mano invisible”, de la que salieron tanto un desideratum moral de organización económica cuanto la economía matemática. A la hora de los comentarios, Alain Supiot nos recordó la conveniencia de aunar panoramas tan exhaustivos de la tradición occidental y otras visiones de la ley como la de la Common Law o la del dharma, según el cual las leyes cambian constantemente, no sólo en el curso cíclico de las reencarnaciones, sino en la vida de un hombre cuando pasa de una edad a la otra. Sigamos el ejemplo del análisis comparativo de Montesquieu en tal sentido y no imitemos a Condorcet, para quien esos trabajos de Montesquieu debían descartarse, pues la razón era una y universal, de modo que no podía haber más que un corpus de leyes buenas y verdaderas fundadas en ella.
Tocó el turno a Gabriel Catan, un compatriota afincado en París, físico y ahora filósofo, cuyo tema era “Hacia una teoría poscrítica de la representación”. Al principio, expuso de manera muy personal el sistema kantiano. Se preguntó cómo extraía Kant las leyes generales y universales de la naturaleza a partir de la perspectiva del sujeto en la que él mismo había encapsulado la experiencia científica. Mediante el método de las variaciones, se contestó Gabriel, que implica la identificación de los objetos del conocimiento por dos vías, la de la extensión y la de su comprensión, así como se hace necesario partir de un sujeto indeterminado que permite alcanzar la intersubjetividad y extraer de ella la objetividad del saber; recíprocamente, de una indeterminación del objeto, se obtiene la interobjetividad de la que se desprende la subjetividad. He ahí, según Catan, la construcción del sujeto y del objeto trascendentales, la estructura trascendental de lo humano, que encuadra y delimita el campo empírico para la investigación científica, al extremo de absorber el espacio y el tiempo, convertidos en la Umwelt, lo que rodea al sujeto de nuestra especie cuando conoce (Gabriel aclaró que cada especie viviente posee su propia Umwelt, diferente a las demás, destinada a circunscribir su experiencia). A esta altura de la exposición, el argentino enunció la hipótesis a desarrollar: los límites del método de las variaciones se superan por la radicalización de la estructura trascendental. Gabriel partió de una interpretación claustrofóbica de la estructura trascendental de la humanidad con el fin de horadarla, de convertir la negatividad de sus límites en un trascendentalismo positivo, tal cual lo querían los idealistas alemanes de comienzos del siglo XIX. Según ellos, especialmente Schelling en su Escritos sobre filosofía de la naturaleza, la filosofía de Kant había sido necesaria para que supiésemos cómo se ha constituido el sujeto, pero se hacía imperioso ir más allá. Merleau-Ponty también pensó en una reinstitución permanente del sujeto. Por lo tanto, es posible concebir la estructura trascendental a modo de una organización existencial, modificable, de la experiencia. No es un étant donné; por el contrario, si ampliamos continuamente el lenguaje definido en una Umwelt determinada, supongamos el campo de un sujeto α, produciremos un exceso de objetos nuevos de conocimiento en relación con ese campo α y pasaremos a un nuevo campo de experiencia, el del sujeto β, que será un nuevo sujeto especulativo en un grado más amplio de trascendentalismo. Si llamamos Fenoumenos (P) al conjunto de fenómenos cognoscibles en una estructura trascendental definida, podemos simbolizar esta progresión del modo siguiente, P : α → Pα (α sería un sujeto trascendente que no tiene acceso más que a los objetos construidos en los términos permitidos en su campo α inicial); P : β → Pβ, etc. Habrá un límite en esta secuencia para cada clase de Fenoumena, si bien teóricamente sería concebible un PΩ = P para todo P, inalcanzable por la mente humana. El PΩ podría ser la estructura trascendental de la divinidad.
¿Qué talco? Esperaba que la ponencia siguiente me diese un poco de respiro. No hubo lugar a mi deseo. Porque Jean Lassègue centró su intervención en cuestiones relativas al Quattrocento, si bien el título anunciado no lo sugería: “Lo trascendental como potencial de transformación simbólica”. El disertante tomó un texto de Cassirer de 1939 en el punto de partida, escrito durante su exilio en Suecia, que se ocupa además de un filósofo sueco del derecho, Axel Hägerström, muerto ese mismo año y próximo a las posiciones positivistas de Kelsen. Hägerström se había ocupado de los orígenes míticos del derecho romano y había concluido que el desarrollo posterior del ius no había sino procurado diluir aquellos fundamentos para adentrarse en una construcción racional de la ley. Cassirer discutía esta idea de la cancelación de lo mítico y afirmaba, en cambio, que precisamente esa dimensión y su permanencia fueron las condiciones de posibilidad para una autotransformación y renovación del derecho en el sentido racional, que el filósofo sueco había visto como un alejamiento destinado a destruir la ilegitimidad y la irracionalidad de los orígenes. Esta descripción histórica de Cassirer, según la cual el mito no fue destruido sino integrado y sometido a una metamorfosis que lo ocultó sin suprimirlo, entraña una idea de la evolución del espíritu humano, que mantiene latentes y vivas las formas simbólicas arcaicas al mismo tiempo que crea o encuentra otras nuevas. Lassègue puntualizó que esta noción general fue la que Cassirer desplegó también en su ensayo famoso, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento. Entre el Quattro y el Cinquecento, los humanistas cumplieron un doble trabajo crítico, primo, sobre la lengua; secundo, sobre la astrología, que habría de llegar a una convergencia en el estudio matemático de la astronomía. Los jalones de la filología fueron, según Cassirer y Lassègue, la obra de Valla sobre la Donatio de Constantino, la crítica de la retórica efectuada por Vives y la última, donde ya despunta la confluencia apuntada, la introducción de un curso de matemática en el Collège Royal en 1559 por parte del gramático y lógico Pierre de la Ramée. Los hitos de la crítica astrológica se iniciaron con el ataque de Pico a la pretensión de ese saber de descubrir la causalidad de las acciones humanas y la historia en cierta potencia, inexistente, de los planetas y las estrellas. Y terminan en la renuncia final de Kepler a la astrología por el hecho de que ella no podía explicar nada del recorrido de su propia vida. En este punto, no entendí, confieso, la razón de que nuestro colega volviese sobre sus pasos para citar la carta de Kepler a Tanckius de 1608, en la que el astrónomo dice “jugar con símbolos”, mas no como algo digno de seriedad y confianza, sino simplemente eso, divertirse, jugar de verdad. Me parece que Lassègue torció la interpretación del pasaje y quiso reproducir el gesto de Cassirer para afirmar que, en Kepler, se mantenía viva la magia astrológica en un segundo plano. Fue la única ocasión del seminario en la que intervine. No me satisfizo la pirueta hermenéutica e insistí en que la polémica con Fludd, si bien desplazada al comienzo de los años veinte del siglo XVII, demostraba que Kepler había abandonado resueltamente toda especulación alrededor de lo simbólico y recalcado la validez exclusiva del camino físico-matemático. Quedó allí flotando mi pregunta sobre si había habido o no ruptura, vale decir, revolución científica. Nadie que haya atravesado la posmodernidad osa dar una respuesta.
La ponencia siguiente fue muy bella, tanto cuanto la de Longo. Estuvo a cargo de una etnóloga especialista en las civilizaciones voltaicas del oeste del África Septentrional, la doctora Danouta Liberski-Bagnoud. Nos habló acerca de “Categorizar de otra manera. El orden ritual de los dioses, los cuerpos y los lugares en una forma africana del pensamiento totémico”. Aquellos pueblos a los que Danouta fue al encuentro en Burkina Faso no se plantean siquiera el concepto de ley en ninguno de los planos, ni natural, ni religioso, ni moral. El colonialismo introdujo el término y la idea. Si bien la palabra árabe “sharía” es utilizada en el lugar, lo es para aludir al simple hecho de dirigirse ante un tribunal. Aquellas sociedades están construidas alrededor del fenómeno del rito, ligado al interdicto o tabú. La palabra cullu designa ambas cosas en las lenguas voltaicas. Una acotación sobre el tabú, vocablo de la Polinesia que los primeros misioneros interpretaron como “sagrado” y entonces llamaron “libro tabú” a la Biblia; cuando se percataron de que a un objeto calificado así nadie quería ni acercársele, revisaron su comprensión del asunto y advirtieron que se trataba de una prohibición ligada a una práctica individual en los ritos. Volviendo al África Occidental, cabe preguntarse, ¿hay allí un empleo implícito de alguna noción de ley o de regularidad de la naturaleza? Este interrogante nos lleva a otro precedente: ¿hay una noción de “naturaleza”? Parecería que la dicotomía naturaleza-cultura tampoco existe entre los pueblos voltaicos. Se establecen espacios y tiempos calificados, es decir, cualitativamente determinados, pero se yuxtaponen a espacios y tiempos homogéneos, medibles y medidos. De modo semejante, las prácticas rituales conviven con las prácticas técnicas, pero nunca se superponen ni se confunden (aquí recordé, ça va de soi, el viaje de Warburg a Nuevo México). Nueva pregunta que se formuló Danouta: ¿hay una noción de causalidad? Parece que, si la hay, poco tiene que ver con la nuestra. Buscar el origen de un suceso implica también indagar por su sentido oscuro y su finalidad. Suele recurrirse a la adivinación en el proceso. En Burkina Faso, la palabra curi designa el doble objeto de la pregunta “¿por qué?”. Un ejemplo que experimentó nuestra propia etnóloga: un niño se ahogó en la aldea donde ella trabajaba. Los habitantes del sitio relataron todos los detalles del acontecimiento y destacaron el hecho de que, al trabársele un pie en el fondo del río, el muchacho no pudo nadar y el agua lo engulló. Nosotros podríamos darnos por satisfechos con esa explicación, pero los voltaicos, no. Convocan al adivino y este dice que hay una antigua deuda del abuelo del muerto, nunca saldada. Lo que era imprescindible averiguar, entonces, no consistía en la respuesta a la pregunta de por qué se había ahogado el niño, sino de por qué había sido ese niño y no otro. La doctora Liberski-Bagnoud se detuvo para resaltar un error constante de la antropología, esto es, el confrontar siempre el “pensamiento salvaje” con el saber occidental, volens nolens. El propio Lévi-Strauss lo hizo cuando, al fin de su investigación acerca del totemismo, las categorías y las clasificaciones de los pueblos sudamericanos, pensó haber demostrado que tales formas del intelecto eran manifestaciones de la racionalidad universal. Danouta piensa que la subsunción del pensamiento del otro en una ratio común a toda la humanidad implica esterilizar y congelar ese sistema de ideas. Los Dogon de Malí, por ejemplo, han creado veintidós categorías de todos los seres naturales y técnicos del mundo; es posible que hombres y animales distintos se encuentren en varias categorías al mismo tiempo. Ordenados como si se tratase de una gran estantería mental, un teatro, un palacio de la memoria, se realiza imaginariamente un corte transversal de la estructura y así se obtiene un corpus de seres dispares, simbólicamente asociados. De las relaciones establecidas en el corte emergen los tótems y los tabúes. Ni los procedimientos ni los resultados de tales operaciones deben ser proyectados sobre ninguna racionalidad supuestamente universal. Nuestro colega malí, Mamadou Diawara, sugirió que reflexionásemos con mayor elasticidad sobre la postura emic de los seres humanos observados y tuviéramos en cuenta que el par de opuestos hombre o cultura-naturaleza es, en todo caso, una novedad de finales del siglo XVIII también para las sociedades europeas modernas.
Olivier Rey ocupó el podio y se refirió a “La confusión de las leyes”. Hizo un recorrido erudito a través de la historia de la dicotomía entre leyes del hombre y leyes naturales, de sus distinciones y superposiciones frecuentes. Por cierto, estuvo muy bien y sólido el pebete. Se lanzó a algo muy simple: consultar el Trésor de la langue française (edición 1971-1994) y extraer las dos primeras acepciones del vocablo “ley”: 1) regla general imperativa; 2) regularidad general y verificable. La primera presupone la existencia de su cumplimiento y también de su incumplimiento, pues esta alternativa da pie a la imputación delictiva y al castigo. La segunda, en cambio, no admite excepciones, siempre se cumple; según Claude Bernard, suponer que fuese posible la existencia de excepciones a la ley natural sería una postura claramente anticientífica. La separación de ambos tipos de ley parece muy neta. Sin embargo, Jean Piaget encontró que, en los niños, la idea de necesidad se presenta de consuno en los planos de lo físico y de lo moral. Es bastante extraño que el mismo Piaget se haya extralimitado al afirmar que, hasta los tiempos modernos, la humanidad en bloque se habría mantenido en ese estadio infantil de confusión de las leyes, lo cual se habría manifestado en la persistencia de la admisión simultánea de excepciones a ambos tipos de ley: los milagros, en cuanto a la ley natural; los monstruos, en cuanto a la ley moral. Según el pedagogo suizo, el gran Aristóteles no habría ido más lejos en ese aspecto que un adolescente contemporáneo de once o doce años. Bergson, por su parte, en Las dos fuentes de la moral y de la religión, sospecha que la distinción entre una ley que verifica y otra ley que ordena no es demasiado neta en la mayoría de los hombres. El colega Rey trazó enseguida una historia del proceso de separaciones y nuevas fusiones de ambos órdenes a partir del renacimiento platónico y neoplatónico del Renacimiento cuyo protagonista principal fue Marsilio Ficino, quien había resucitado la idea paleocristiana de Clemente de Alejandría sobre la filosofía griega como el Antiguo Testamento de los paganos. El platonismo abrió el camino hacia el empleo de las matemáticas en calidad de intermediarias entre lo inteligible y lo real, que culminaría con la metáfora galileana de los dos libros, puesta por escrito en Il Saggiatore. Antes ya, el mismo Galileo había trazado una frontera muy precisa entre los dos géneros de leyes en la carta a Cristina de Lorena: las Escrituras nos enseñan qué hacer para que nuestras almas vayan al cielo; el libro de la naturaleza, directamente escrito por la mano divina, nos enseña, en cambio, cómo marchan los cielos. Leibniz volvió a anudar las normas pues concilió el Dios hacedor de máquinas con el Dios bienhechor, al postular que Dios había elegido esta máquina existente porque era la mejor posible. En El año 2440, Mercier volvió a la carga: los descubrimientos de la matemática de la naturaleza habían confirmado la creación divina; en la sociedad futura del libro, el ateísmo había sido derrotado y la ley divina había reemplazado las religiones del miedo, inventadas por los sacerdotes. Se comprobaba así la unicidad de las dos leyes. Aunque la libertad humana hacía que las leyes morales no fueran respetadas sin excepciones, al contrario de cuanto sí lo eran las naturales. En el siglo XIX, se avanzó en el sentido de una desmoralización radical del mundo. Mientras la ley moral debía de considerarse solamente humana, la ley de la naturaleza era inhumana, con toda la desesperación metafísica que el asunto implicaba, tan bien expresada por Melville en una carta a Nathaniel Hawthorne de julio de 1851: “La razón por la que la masa de los hombres teme a Dios y, en última instancia lo aborrece, es porque desconfían de Su corazón, y se lo imaginan todo cerebro, como un reloj”. Antes de despedirse, Rey apuntó a dos casos en los que la matematización de la naturaleza fue rechazada: 1) Aristóteles condenó el uso de la geometría y del cálculo para explicar el mundo porque, para él, el nudo de la física era el ser vivo, no matematizable. 2) Al enfrentarse con la vida, Kant sintió la misma repulsa hacia la aritmética y la geometría en nombre de la teleología, que le parecía formaba un rasgo esencial del ser viviente. Durante los comentarios, Supiot refrendó su sagacidad; destacó que la matemática, a pesar de gobernar las ciencias naturales y proporcionar su lenguaje a la formulación de sus leyes, jamás usa la palabra ley para referirse a sus propias verdades o enunciados (en la estadística, los matemáticos rehuyeron también la palabra; han sido los científicos de otras disciplinas quienes, al aplicarla, hablaron de leyes de la estadística). Hasta mañana.
* * *
16 de octubre
Después del mismo ritual madrugador de ayer, como un buen alumno y mejor ciudadano del IEA, me presenté a las nueve y media en la segunda parte del Coloquio de Giuseppe Longo. Un joven italiano, Andrea Cavazzini, miembro del Grupo de Investigaciones Materialistas (GRM) y de la Asociación “Louis Althusser”, de quien por la pinta de genio loco y las adscripciones me esperaba algún exabrupto, resultó ser un expositor clásico y brillante de la misma dialéctica de las dos leyes que, antes de irnos a casa, había desenvuelto ayer Olivier Rey. Cavazzini trajo a colación otros autores y otros matices del tema. Aunque muy bien no entiendo la coherencia entre lo dicho por Andrea y el título de su conferencia, “Ley, forma y estructura. De la crítica epistemológica a la Naturphilosophie”, debo decir que me deleitaron su camino y su paisaje. Dijo, para empezar, que el desarrollo de nuestro encuentro hasta ese momento había bastado para dejar en claro que la noción de ley es un estorbo epistemológico a la hora de comprender el trabajo de la ciencia. Citó a Lactancio a través de un texto de Blumenberg. En sus Institutiones divinae, el Padre de la Iglesia afirmó que los movimientos de los astros no son voluntarios sino necesarios porque hay leyes que así lo mandan. Dios es el Dominus. Andrea se ocupó luego de la metáfora del Dios relojero. Aclaró que el único que la empleó explícitamente antes de 1800 fue Voltaire, en 1772 en su texto Les cabales. Claro que la idea de un Dios mecánico y gobernador, a la vez, había despuntado ya en el Leviatán de Hobbes desde las páginas de su introducción. Newton la colocó en el centro de sus retoques a la teoría de la gravitación universal en el Escolio General, agregado a la segunda edición de los Principia en 1713. Cavazzini planteó luego la cuestión de los vínculos entre el carácter bifronte de la ley divina y la univocidad del conocimiento humano, entre la carta a Cristina de Lorena por Galileo y el capítulo IV del Tratado teológico-político escrito por Spinoza. Resaltó, luego, el eclipse de la noción del Dios trascendente, no sólo en Spinoza sino en Leibniz, para quien la divinidad se hace interior a la realidad al establecer un vínculo de participación con la Mónada. Bella imagen es la de la rotación recíproca de Dios y de la Mónada en el texto ad hoc de Leibniz. Deus sive Natura [Dios o bien la Naturaleza]. Andrea cerró su exposición con una cita tomada de las famosas lectures que Richard Feynman impartió en 1964 en la Universidad Cornell sobre El carácter de una ley física. Sólo de matemáticas se trata, ha desaparecido hasta la sombra de un legislador, sea trascendente o inmanente. En la etapa de los comentarios, Longo apuntó que Newton echó mano de la idea de un Dios componedor perpetuo de los desacoples de su creación al comprobar que las ecuaciones gravitacionales no tenían solución cuando se las aplicaba a un conjunto de más de dos cuerpos, por ejemplo, a la interacción de la Tierra, el Sol y la Luna. El fellow asociado Pierre Musso, por su parte, hizo una acotación preciosa: Nicolás Oresme usó la metáfora del reloj como Vox Dei en el siglo XIV.
Alain Supiot cerró el Coloquio. La suya fue una contribución excepcional, dotada de altura de miras, densidad filosófica, coraje político y pasión por el futuro de la humanidad. No exagero un ardite. “Conclusión: Después del reino de la ley”, la llamó. Convocó a Pierre Legendre, el guionista de la película sobre el ENA, quien atribuye un rasgo, más que gregario, borreguil a la antigua expresión “vivre ensemble”, utilizada por Renan en su ensayo ¿Qué es una nación?, de 1882. La Francia de hoy propone a sus ciudadanos el “vivir juntos” como un desideratum [deseo]. Con la idea de que detrás de esas dos palabras se ha esfumado la idea de “sociedad”, Supiot comenzó la exploración del asunto. Se remitió al Digesto de Justiniano para extraer la definición de la affectio societatis, que impone pensar y realizar una “empresa común” entre los asociados, compartir las ganancias y las pérdidas de la unión. En primer lugar, el “vivir juntos” no implica ninguno de semejantes atributos de cualquier sociedad que se precie de serlo. La tradición occidental asignó la mayor importancia política al vaivén entre la fuerza o el poder de las leyes y los intereses de los individuos comprendidos en sus efectos. Platón pensó que los desequilibrios se podrían solucionar toda vez que los gobernantes actuasen como servidores de la ley anterior a ellos (Leyes, 715 c-d). Aristóteles se recostó en la fuerza de la costumbre como base sólida del poder legal (Política, 1269 a). Los romanos pusieron por escrito la doble faz política del derecho: acompaña los movimientos del poder y también existe para ponerles freno. El padre Suárez sistematizó el derecho de resistencia a la opresión y de alzamiento en caso de ruptura evidente del pacto por parte del gobernante. He aquí que Rousseau, contrariamente a cuanto dice la Vulgata académica, nunca desequilibró aquella relación de opuestos descripta por los romanos. Lo cual se advierte en los proyectos de Constitución para Córcega y Polonia que redactó y, más aún, en su Lettres écrites de la montagne. Huitième lettre, 1764: “No hay libertad sin ley”. Jean-Étienne-Marie Portalis, uno de los redactores del código civil napoleónico, se pronunció en el mismo sentido en su Discours préliminaire du premier projet de Code civil, de 1801. Por otra parte, el Digesto, desde su primerísimo capítulo, estableció la diferencia clara entre lo público y lo privado y enseguida vinculó lo público a la esfera de lo sagrado, “in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit” [está en las cosas sagradas, en los sacerdotes y en los magistrados]. La Declaración de los derechos del hombre, de agosto de 1789, concentró la sacralidad de lo público en el respeto de esos derechos, regulado por las leyes. El impulso nacido de ese acto de la Asamblea francesa llegó hasta la Constitución alemana de 1949, cuyo artículo primero reza: “La dignidad del ser humano es intangible”, sacer decían los romanos acerca de la intangibilidad del tribuno de la plebe.
Supiot señaló la revolución que significó la prédica de san Pablo sobre la fuerza de la ley. En su Epístola a los Gálatas, el apóstol asegura que, con Cristo, los hombres se apartan de la ley con el objeto de guiarse sólo por la fe (3, 23-28). Al dirigirse a los Romanos, sabedor de que los destinatarios de su carta eran personas apegadas al derecho, Pablo se corrige y agrega que la caridad cristiana es la ley en su plenitud. El problema, por supuesto, radica en saber no sólo qué es la caridad, sino cómo se la distingue verdaderamente tras la abolición de la ley por la venida de Cristo. Alain piensa que se trata del mismo nudo entre perfección humana y social y realidad de los comportamientos al que habríamos de enfrentarnos tras el triunfo de la revolución socialista. Así lo manifestaron Marx en las “Glosas marginales...” dirigidas al partido obrero alemán (1875), Engels en el Anti-Dühring de 1877 y Lenin en El Estado y la Revolución de 1917. En todos los casos, la ley sería innecesaria después de la revolución. Claro que se ha abierto otra línea, la de la vigencia real de la ley del más fuerte, nos guste o no, que mejor sería aceptar, según muchos colegas, sin máscaras ni disimulos. Hitler no tuvo escrúpulos en hacerla pública: “El derecho es una invención humana. Dios sólo conoce la fuerza”. En 1932, Carl Schmitt no anduvo demasiado lejos en su libro El concepto de lo político, donde estableció que la oposición amigo-enemigo es ese fundamento constitutivo y protector de las sociedades; la guerra se transforma en la actualización máxima de aquella disputa. Julien Gracq, escritor tan caro a esta ciudad, dijo irónicamente que el establecimiento del orden por la fuerza es el último orden que ha de conocer la humanidad.
Con David Hume, se inició la expansión del derecho privado como fuente de la ley racional. Los tres principios básicos de la convivencia, según lo escrito en el Tratado de la naturaleza humana por aquel escocés insigne, proceden todos del derecho privado: estabilidad de la propiedad, su transferencia por consentimiento, respeto de las promesas y de la palabra empeñada (que, si bien concierne también a los gobernantes de lo público, es mucho más importante para la sociedad cuando lo cumplen los individuos) (Tratado..., Libro III, Parte II, Sección XI). Es simplemente catastrófico que esta línea de pensamiento, comenzada en la mente brillante y generosa de Hume, haya ido a parar a Hayek y al anarquismo antiestatista liberal a ultranza. Advirtamos que Hayek anunció, en su libro Los fundamentos de la libertad (1960), la caducidad de la definición del derecho romano: suum cuique [lo suyo a cada uno]. Desde otra perspectiva, para nada perversa, Norbert Wiener, autor de Cibernética y sociedad. El uso humano del ser humano (1950), profetizó la supresión de las leyes por la retroalimentación y retroacción de las máquinas informáticas, punto clave en la lucha de los hombres contra los efectos de la entropía (pelea perdida de antemano, según bien se sabe, a menos que el universo se detenga y empiece a contraerse, retroceso que hoy parece no se producirá nunca). La consecuencia de la hegemonía creciente de esta línea conceptual respecto de la ley, que ahora se entiende ha de ser introyectada en los individuos de manera que, si no obedecen, es porque están enfermos, pues bien, esa supremacía intelectual se exterioriza en un cambio de vocabulario donde se descubre la desaparición de la distancia entre el sujeto y la ley (ay, Warburg, menos mal que te fuiste para no ver esta deletérea abolición de la distancia). Transcribo tales transformaciones del “gobierno” a la “gobernanza”, que Victor Klemperer hubiese descubierto de inmediato, pues creo que me serán muy útiles en la nueva fase de Peronópolis que se avecina:
| Gobierno | → Gobernanza (¡me cago!, siempre sospeché de esta palabreja) |
| pueblo | → sociedad civil |
| soberanía | → subsidiariedad (hasta el vocablo es un engendro lingüístico) |
| libertad | → flexibilidad |
| territorio | → espacio |
| justicia | → eficacia |
| juicio | → evaluación |
| regla | → objetivo |
| reglamentación | → regulación |
| representación | → transparencia |
| trabajador | → capital humano |
| sindicatos | → partners sociales |
| negociación colectiva | → diálogo social |
A las que me permito agregar:
| acción | → táctica |
| plan | → estrategia |
| (para no olvidar que hay un componente importante de militarización de la sociedad en este asunto) | |
| historia | → memoria |
| crítico | → curador |
| (para referirme a mi área muy restringida de actividades) |
De tal suerte, tiende a estimularse que los desequilibrios de la gobernancia (en el tratado europeo sobre el particular, por ejemplo) den lugar automáticamente a mecanismos de corrección.
Prevalencia del management y de la movilización del trabajador, de eso se trata, pero en un grado nunca visto antes fuera del horizonte de la guerra. En su novela El trabajador, de 1932, Ernst Jünger fue el primero en hablar de la movilización total de seres humanos y recursos que trajo consigo la Primera Guerra Mundial. Hoy, son las empresas, no más los Estados, las encargadas de promover y poner en marcha las movilizaciones totales. Supiot aludió al caso de Amazon y citó al primer ministro David Cameron, quien, probablemente sin darse mucha cuenta de lo que decía, afirmó: “Estamos en una carrera global y debemos nadar”. Que estamos en una suerte de charco profundo, no hay duda. Pero el ministro Cameron no dijo hacia dónde hay que nadar. Eso es, en definitiva, el “vivir juntos”: nadar todo el tiempo sin saber adónde vamos. Alain cree que nos hemos introducido en un nuevo feudalismo a través del vasallaje arborescente, tributado a los jefes sucesivos de las empresas, que nos propone y nos impone el management universal. “Coalitions of the willing” nombró a las nuevas formas de dominio el documento de la National Security Strategy of the USA, en el año 2002. El hecho de que la Comisión Europea haya impuesto a Grecia no sólo condiciones draconianas de devolución de la deuda, sino que haya obligado a sus representantes a admitir públicamente sus faltas económico-financieras, es una muestra escandalosa de la reinstitución del vasallaje. Por fortuna, Supiot ve señales importantes de resistencia en las cortes nacionales europeas (Italia, España) que se han pronunciado por la defensa de la democracia y la división de poderes. El caso más extraordinario y honorable es el del Consejo Constitucional de Alemania que, en 2009, al examinar el Tratado paneuropeo de Lisboa, dejó claramente asentado su inaplicabilidad en ese país, por contradecir sin remedio los principios democráticos y republicanos de la Constitución de 1949, su artículo 1º en primerísima instancia.
Siguió un aluvión de preguntas. Supiot agregó dos pensamientos que registro. 1) La idea de que la deshumanización del trabajo atravesó dos fases, la del taylorismo, que prohibió pensar al obrero; la del management actual, que desarraiga al trabajador de la realidad social. 2) La importancia que concede a la aparición de los seguros de vida a mediados del siglo XIX, mecanismo destinado a producir, por primera vez en la historia, una cuantificación económica de la vida humana. La experiencia soviética del Gosplán, que sometió trabajos y hombres a la ley del número, fue el segundo capítulo del proceso. El tercero está protagonizado por el neoliberalismo actual de gobernanza mediante los big data. Supiot nos recomendó prudencia antes de celebrar alborozados los triunfos de la técnica genética y de la neurociencia. Nuestro campo empírico debe abarcar la literatura, el arte, el dolce far niente, si no queremos perder irremisiblemente nuestra humanidad. Después de Kumar Shahani, Alain Supiot es el segundo Grand Esprit con el que tuve contacto en Nantes. Francamente, si Roger y Alain son exponentes (han de estar quizá por encima del promedio) de los miembros del Collège de France, nuestra gratitud a Francisco I y Guillaume Budé debería ser inmensa. No pasaron más de quince días desde mi llegada. Mi estancia es prometedora. Aunque hoy parto con un regusto de tristeza y alarma. Me pregunto si mis nietos no tendrán que conocer y practicar la guerra para preservar la honradez y el sentido religioso (en la acepción de una religio humana) de sus vidas, igual que en las generaciones de mis abuelos y mis padres. Viejo y débil me siento para luchar por evitarlo. Hasta pronto.
* * *
17 de octubre
Setenta años de peronismo en la Argentina. Menos mal que estoy lejos. Estudio para la presentación del lunes. A las cuatro de la tarde, parto hacia el centro. Me compro un cigarrillo electrónico. ¡Qué canchero! Voy al barbero y me da hora para el jueves próximo a las tres y media. ¡Qué canchero il factotum della città! Para pasarme la máquina dos por la barba en cinco minutos me cita en cinco días. Paseo por la Place Royale, que es un jolgorio, lleno de gente, la banda que toca, el día está soleado. La plaza es un ejemplo simple y muy bello del urbanismo pequeño de finales del siglo XVIII, curvilínea, de fachadas neoclásicas continuas [06, 004]. En el medio, una fuente, planificada desde el principio pero erigida sólo en 1865, obra de Henri-Théodore Driollet: la mujer coronada con una tiara de murallas es la ciudad de Nantes, de pie sobre una taza; a sus pies, la alegoría del Loira es también una mujer, entronizada, con ánforas en ambas manos. Cuatro divinidades fluviales, dos hombres y dos mujeres, simbolizan los afluentes del Loira, el sexo depende de la denominación francesa del río: el Loira es la Loire en francés, el Sèvres es la Sèvres, pero el Cher y el Loiret tienen el mismo género que en castellano [06, 005-006]. Camino hasta la Place du Commerce donde descubro el cine Gaumont. Entro y voy a ver Hombre irracional, película de Woody Allen, doblada al francés, una pena, pero igual la película me atrapa, me muestra varias taras de nuestro medio académico y me desconcierta buenamente en el tramo final.
* * *
18 de octubre
A las tres de la tarde, llegó a visitarme Santiago Francisco Peña desde París. Viene a escuchar mi conferencia de mañana, una amabilidad extraordinaria de su parte. Paseamos por el centro. Le muestro el castillo de los duques, recorremos las murallas, entramos a la Catedral, rodeamos la capilla tardogótica de la Inmaculada, que mandó construir el duque Francisco II en 1469 en homenaje a su primera esposa Margarita de Bretaña. Hacemos el camino del centro histórico, la Place Royale, la del Comercio, en cuyo café entramos y comemos como dos limas nuevas. Vuelvo temprano a casa pues debo preparame mejor para mañana.
* * *
19 de octubre
Me fue muy bien en la presentación. Ahora, me siento liberado. No tendré el mal gusto de transcribir ni traducir el texto que leí (“Las segundas bodas de Mercurio y Filología. Nuevos ensayos de traducción macarrónica”), pero sí he de referirme a los comentarios y preguntas que me hicieron, ya que de ellos están saliendo grandes ideas para mi investigación. Por supuesto, quien me presentó (y lo hizo con demasiada generosidad), Fernando Rosa Ribeiro, fue el primero en hablar, para decir que Joyce, en Finnegans Wake, había hecho experimentos lingüísticos muy próximos a los del macarrónico y que la noción del mestizaje que yo había empleado está próxima de la del braconnage que utilizó Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano. Jan Houben me preguntó acerca de las ilustraciones de la edición tuscolana de la Macaronea de Folengo, si acaso seguían o no el andar del texto. Contesté que, si bien no estaban desconectadas del relato, revelaban algunos apartamientos e incluso podría decirse que imponían su propia narración, al modo de lo hecho por las láminas de Laignet para el Quijote a mediados del siglo XVII. Se ve que Jan apreció mucho cuanto dije porque, esa misma tarde, me pidió que fuese el introductor de su ponencia, el próximo 2 de noviembre. Acepté muy honrado, aunque tendré que ponerme a estudiar cosas mínimas del sánscrito entre los siglos VI y I a.C., que es el campo de su especialidad. Pierre Maréchaux intervino para darme, otra vez, una serie de referencias preciosas que nos remitieron a Petronio y sus comentaristas. Una de sus sugerencias ya produjo sus frutos unas horas después. Tengo en mi poder el PDF de la edición de Petronio, hecha por el holandés Simon Abbas Gabbema, publicada en Utrecht en 1654. Según Pierre, es el comentario más atento a los excesos, sobre todo sexuales, que encierra el Satyricon. Por otra parte, me aclaró que el nombre del libro procede del término griego satyrici, que designa a los jóvenes disolutos y algo delincuentes, tal cual lo son Eumolpo, Gitón y Encolpio. Después de todo, Encolpio significa “enculado”, en el peor de los sentidos posible. Sam Truett planteó el problema central de la “audiencia” del Baldus y me preguntó también sobre la existencia, ya en el Renacimiento, de un proyecto de comunicación universal. Acerca del primer punto, respondí que los destinatarios principales del Baldus eran los universitarios, los estudiantes y profesores faceti en primera instancia. Sin embargo, merced a la recepción entusiasta que el libro tuvo por parte de Rabelais, podría decirse que el eco de la obra se multiplicó y se difundió a través de la redes de capilaridad cultural, proporcionada por los anfibios, los intermediarios de la gran tradición y la pequeña, cuyo exponente principal fue el propio Rabelais. Sobre el segundo punto, me remití al libro de Umberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, sobre todo a los capítulos que conciernen al auge del hebraísmo a partir de Reuchlin. Hamadi Redissi, al interrogarme en torno al “lugar lingüístico del macarrónico”, me dio pie para sacar de la manga mi clasificación de los productos de los contactos entre lenguas: calcos, fromlostianos, créoles, etc. Hamadi quiso saber más sobre el “soporte sociológico” de esa literatura, con lo cual pude ampliar la respuesta ya dada a Samuel. El director Jubé me hizo una pregunta muy pertinente, que no contesté bien, algo borracho ya de mi culta latiniparla. ¿Cuál es la relación entre el Baldus, el macarrónico y la reforma religiosa? Dije que había sí una relación en cuanto a la sátira y la crítica anticlericales, pero que yo no había detectado hasta ahora el asomar de alguna cuestión teológica asociada al debate alrededor de la justificación por la fe y el libre albedrío. Me olvidé de un dato esencial al respecto, que me obliga a revisar todo el asunto mejor: en 1596, durante el papado de Clemente VIII, y en pleno proceso contra Giordano Bruno, el Baldus ingresó en el Index librorum prohibitorum. Dany-Robert Dufour, un filósofo que fue fellow en el período 2011-2012, quedó prendado de la cita de Pico en la que se habla del “discurso interior” e hizo una serie de reflexiones apasionantes sobre el desarrollo de ese tópos en el siglo XX: Freud, Joyce, Bataille, Artaud y Raymond Queneau, quien redactó, inclusive, varios textos en macarrónico francés. Dufour es un tipo simpatiquísimo; al retirarme de la mesa en el banquete que siguió a la primera sesión del seminario, debido al cansancio que todo ese remue-ménage me había provocado, me interpeló: “Sí, ya sabemos que, esta noche, usted debe terminar sus Obras completas”. Le prometí que adoptaría para siempre la frase y la circunstancia, pues componen un macarronismo auténtico. Mi amigo Babacar Fall, senegalés, me pidió que ampliase mis alusiones a las tres formas del reír, la sátira, el juego y la risa sublime. Hice cuanto pude. La colega turca, Huri Islamoğlu, dio en el clavo al sospechar que debía haber una lengua macarrónica usada por los comerciantes en el siglo XVI, algo así como un pidgin erudito. Traje a colación el episodio, bastante más tardío y relatado en sus Memorias, del encuentro de Casanova con un mercader húngaro y del diálogo que ambos mantuvieron en latín, completamente macarrónico el del magiar, muy pulcro el de Giacomo. Kumar Shahani intervino para señalar que sus films se nutrían, en buena medida, de un mestizaje cultural semejante al lenguaje y al arte que yo estudiaba. Su esposa, persona de inteligencia agudísima, destacó una de las fuentes de la risa en el Baldus, el surgimiento de lo inesperado, con lo que resucitaba la idea de los retóricos romanos sobre el efecto cómico de la sorpresa. Ward Keeler, antropólogo que trabaja en Indonesia y Birmania, volvió al punto de la recepción social de la literatura macarrónica y me interrogó sobre la ampliación del campo lingüístico que la experiencia implicaba. Se me ocurrió in continenti que las clases populares captaban, al escuchar la lectura o el recitado del Baldus, el resonar de palabrotas graciosas en el discurso. Por otra parte, los fieles sin distinciones estaban acostumbrados a escuchar parodias latinas de las palabras de la liturgia y a reírse de ellas. Describí las prácticas del risus paschalis [risa pascual] a propósito del asunto. Pierre Musso me pidió que ampliase mi referencia a los uomini senza lettere como uno de los temas básicos del poema macarrónico que habría servido para plantear una renovación radical de las artes liberales. Di algunos ejemplos de cómo las actividades manuales de artesanos, cocineros, marinos, se refractaban en los detalles y episodios de la aventura marítima y subterránea de Baldo junto con sus estrafalarios compañeros de viaje. Para terminar, Supiot leyó un texto de Julien Gracq, el autor de La forma de una ciudad (Nantes), en el que despunta la pertinencia de la praxis poética como ejercicio de polimorfismo. Gracq fue uno de los mejores literatos que se han ocupado de Lautréamont. Traduzco el pasaje de Gracq, tomado de “La literatura en el estómago”, un ensayo publicado en 1961 en el libro Préférences [Preferencias]:
Esas imágenes del ensueño son las mismas de la vida corriente y tan privilegiadas como ellas; son sólo la luz, la iluminación, la emoción que cambian y las transfiguran. Si les parece, el ensueño es para mí una primavera imaginativa, un reverdecer brusco de todas las cosas, un batiburrillo, aun de las cuestiones más gastadas y triviales, sin tamizado alguno. Lo importante no es tener un ojo especial para las visiones llameantes, sino ser capaz de albergar, por momentos, el estado de eco, de murmullo, de rumor, si les parece, que acoge todo cuanto nos llega para hacer con ese material, naturalmente, algo insólito. Y, puesto que hablamos de visionarios..., siento que diré cosas sacrílegas pero, en fin, no estoy muy seguro de que los poetas hayan visto –lo que se dice realmente “visto”– cosas extraordinarias. No lo creo en absoluto. Lo que cuenta en ellos, pienso que es otra cosa; es la facultad de saltar con mayor ligereza y libertad de una imagen a otra, de despertar a la una por medio de la otra, según un código secreto de leyes de correspondencia bastante escondidas. Si así les parece, es una suerte de arte de la fuga, más que una aptitud para percibir imágenes desconocidas.
Al final del almuerzo que siguió a los desbordes de mi glosolalia, el profesor Maréchaux, a pedido de Dany-Robert Dufour, tocó el piano. Le pedí que ejecutase algo de Liszt y eso hizo. Fue una interpretación modelo de Los juegos de agua en la Villa d’Este, seguida de la cadencia del Concierto nº 4 de Beethoven. Un final a puro refinamiento para la presentación del macarronismo en sociedad. Melius quam istud mori [Mejor que esto, morir]. Por la noche, Gabriela Patiño-Lakatos, una colega colombiana, me envía varias preguntas en el mensaje siguiente:
1. ¿En qué punto la lengua macarrónica se sitúa entre la ambición de una lengua universal (por su utilización del latín) y una lengua secreta o esotérica (debido quizá a una búsqueda de crítica, más o menos disimulada, dirigida a un público restringido)? ¿Se trata de una lengua que procura unificar un grupo, o (quizá “y”, al mismo tiempo) excluir otro(s) grupo(s)? Esta cuestión me hizo pensar en un libro que comencé a leer hace poco (debido a mi interés por la metáfora y el lenguaje en general): Daniel Heller-Roazen, Dark Tongues, the Art of Rogues and Riddlers (2013); pienso que ese libro es una referencia interesante. Claro que, en este caso, la lengua macarrónica, aunque trata de objetos “vulgares”, no es una lengua creada por pillos ni bandoleros.
2. ¿En qué medida la lengua macarrónica poseía o posee una dimensión subversiva, de transformación del orden social y cultural? Creí entender de tu exposición que los escritores que usaban esta forma de lengua no pretendían generar revoluciones ni transformaciones sociales; la subversión se limitaba a cierta esfera y género literario. Por medio de la risa, se podía tomar distancia de los dogmas del saber, de la lengua y de la literatura.
3. Me pregunto en qué medida se puede considerar esta manifestación lingüística macarrónica como una “profanación” de la lengua (latín), con el fin de volver maleable y productiva una lengua “sacralizada”, al tornarla aparentemente improductiva; uso el término de profanación entendido aquí de manera filosófica, tal como lo usa Giorgio Agamben: “‘término tomado del antiguo derecho romano. Profanar es restituir las cosas al uso libre, al uso común de los hombres, que no es, por cierto, un uso natural, preexistente a la separación, ni implica regresar a un uso que habría permanecido intacto. La profanación es posible en la medida en que se ha efectuado una separación de cosas en esferas diferentes”.’
A todo lo cual contesté:
Tus preguntas son importantes, básicas, simplemente inteligentes. En principio y, de modo sintético, creo que la respuesta a la primera de ellas es que no se intentó con el macarrónico crear una lengua esotérica ni delimitar un grupo de hablantes y escritores particulares. Fue un experimento gozoso, irreverente, desacralizador. Por eso, la respuesta a la pregunta dos apuntaría, por el momento, a pensar en una protesta, sin cambio radical de régimen, salvo en cuanto se refiere al papel de las mujeres en la sociedad, cuya defensa constituye el momento más alto y profundo de la crítica social en todo el Baldus. A partir de tus interrogaciones, debo acumular ahora citas, pasajes para probar las dos hipótesis esbozadas. Respecto de la pregunta tercera, siento mucho entusiasmo. Diste en la clave. No se me había pasado por la cabeza el concepto de profanación en los términos de Agamben. Es perfecto. Infinitas gracias por esta alusión, referencia o, simplemente, marco privilegiado de mi investigación.
Casi al mismo tiempo, Fernando Rosa Ribeiro me mandó un artículo de De Certeau, publicado en Representations, vol. 0, nº 56, otoño de 1996: “Vocal Utopias: Glossolalias”. Me costó leer esas dieciocho páginas, pero a las dos de la madrugada, pude contestar:
... unas líneas nomás para agradecerte mucho el texto de Michel de Certeau que me mandaste. Terminé de leerlo, con dificultad, por cierto, esta misma noche. Me aclaró muchas cosas, me obligó a pensar en dos categorías nuevas, por lo menos, para sumar a las ocho/nueve de mi clasificación de los precipitados de contactos lingüísticos: glosolalia creativa y experimental, glosolalia disolvente del sistema semiótico general de las lenguas.
* * *
20 de octubre
Por la mañana muy temprano, Santiago y yo partimos a la estación donde tomamos el tren de las nueve hacia Angers. Antes de las diez, llegamos a destino y fuimos sin etapas hasta el castillo de los duques de Anjou. Messieurs, dames, la féodalité. Nunca vi un castillo donde estuviese más claro el poder gigantesco de los nobles frente a la pequeñez de los campesinos [07, 001-004]. Cuando nos asomamos al foso, había tres personas que trabajaban en el jardín (después supimos que jamás hubo agua en el foso, que siempre había servido como sitio de plantas y flores para esparcimiento de los habitantes de la fortaleza-palacio). La diferencia de escala entre las torres macizas, altas como un edificio de diez pisos, y los cuerpos de los trabajadores decía casi todo de cuanto se necesita saber acerca del feudalismo y el sistema de la servidumbre. Me invadió el magín la miniatura del mes de septiembre, pintada por los Limbourg para el duque de Berry cerca de 1410, en la que se ve a los vendimiadores al pie de otro edificio angevino en Saumur. Cito un pasaje de La forma de una ciudad, en el que Gracq describe el efecto que le causó la visión del castillo de Angers:
... desmoldado hace un instante como si hubiese salido del molde de arena de un niño, es la masa más bella de albañilería maciza que conozco en Francia junto a la catedral de Albí; la pizarra apretada entre hiladas de piedra subraya una decoración que resulta agradable al ojo y se ha retomado muy bien en el café de la nueva estación: la mirada que se lanza por la vertical de los fosos en sombra del castillo, tapizados por un verde prerrafaelita, produce la sorpresa encantadora y un poco feérica de ver cómo pasta en el lugar una tropilla de ciervos de grandes ojos.
Reconocimos a pocos metros de la mole, por el arpa céltica que se encontraba a sus pies, un monumento al rey René de Nápoles, de la casa de Anjou, autor del maravilloso Livre du coeur d’amour épris [Libro del corazón atrapado por el amor]; sus manuscritos de mediados del siglo XV contienen las miniaturas en las que, por primera vez, los pintores europeos experimentaron con los efectos de iluminación nocturna y la visión de la madrugada cuando se alza el sol [07, 005]. Caminamos hasta la entrada oriental de la muralla y pasamos al jardín interior. En el palacio pequeño, observamos las maquetas del conjunto que ilustran su desarrollo desde el siglo XI hasta el XV. La capilla, erigida igual que esa morada en tiempos del rey René, tiene una sola nave gótica de bóvedas de crucería límpidas y sencillas. Es muy blanca y espaciosa en el interior [07, 006]. Hace tres años, el artista Sarkis realizó en el sitio una instalación que consiste en un andamio dorado a la hoja. Bello objeto, pero me resultó algo exagerado el sentido que Sarkis le asigna: “El andamio sublimado por un ropaje de oro resume con sutileza una nueva teoría platónica de las formas inteligibles; [...] armazón monumental que apunta a resacralizar el espacio”. Troppo!
Claro que era la contemplación de la tapicería del Apocalipsis el objeto principal de nuestra visita a Angers. Ese monumento del arte tardomedieval se encuentra en un ala moderna especial del castillo, donde se han desplegado los poco más de cien metros de tapices, encargados por el duque Luis I de Anjou, hermano del rey Carlos V de Francia, en 1373 al tándem Hennequin de Brujas, pintor de la corte real, y Robert Poisson, tejedor en París. Hennequin realizó los dibujos y los cartones, que Poisson trasladó a las telas [07, 007]. Las imágenes eran ochenta y cuatro escenas, ilustraciones del Libro del Apocalipsis de san Juan, de unos dos metros cuarenta de largo por un metro cincuenta de altura cada una. Faltan total o parcialmente dieciséis telas. Agreguemos seis tapices de formato vertical, de dos metros de ancho por cuatro metros cincuenta de altura, donde se ve al apóstol en el acto de escribir su libro dentro de un edículo gótico en el que vuelan mariposas (¿símbolos de las almas benditas, acaso, contrapuestas a las moscas que, según se dice, pueblan el aire del infierno?). De estos seis tapices, faltan dos. Cada uno de ellos iniciaba una pieza de catorce escenas, agrupadas según los grandes temas y la secuencia de acontecimientos narrados en el Apocalipsis. Siete escenas de sucesos del cielo ocupan el registro alto de cada pieza y se corresponden con otras tantas de hechos de la Tierra en el registro bajo del conjunto. Se alternan estrictamente los fondos azules y los fondos rojos, en ambos sentidos, vertical y horizontal. Los grandes temas de las piezas son: la visión de las iglesias y del Cristo de la revelación, seguida por la apertura de los siete sellos, en toda la primera pieza y parte de la segunda; el sonar de las siete trompetas y las calamidades que provocan, en parte de la segunda y parte de la tercera pieza; la mujer del Apocalipsis y el episodio de los dos testigos (no parece que ya estuviera vigente la interpretación de los dos personajes como Enoc y Elías, patriarcas del Antiguo Testamento, quienes, por no haber muerto y ser arrebatados al cielo aún vivos, debían regresar a la Tierra para morir y dar testimonio de virtud en el final de los tiempos), en el resto de la tercera pieza; adoración del dragón, de las bestias del mar y de la tierra en parte de la tercera pieza y parte de la cuarta; anuncios del triunfo de Cristo en el resto de la cuarta pieza; el tercer ciclo de las calamidades provocadas por los ángeles que vuelcan el contenido de los siete cántaros sobre la Tierra y la visión de la prostituta de Babilonia, en la quinta pieza [07, 008]; la victoria del Verbo divino, el encierro del demonio en las profundidades durante un milenio [07, 009]; el combate definitivo después de los mil años, el triunfo del Bien, el Juicio Final (tapiz faltante) y la instauración de la Jerusalén celeste en la sexta y última pieza [07, 010-011]. No hay duda de que todo el ciclo está impregnado por la violencia y los horrores de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. Carlos V prestó sus rasgos a la figura de Cristo y Carlos VI niño a la figura del cosechador en el tapiz de La cosecha de los elegidos. Por su parte, los aborrecidos ingleses aparecen para representar al caballero jefe de las langostas (el rey Eduardo III) y a los caballeros que masacran a la humanidad tras el sonar de la sexta trompeta (el jinete con la pluma erguida en el casco podría ser un retrato del Príncipe Negro, hijo de Eduardo III). La figura de san Juan, como visionario y protagonista, no falta en ninguno de los tapices. El Apocalipsis me resultó hasta hoy un texto intrincado y confuso, demasiado sublime como para que no me inspirase miedo al caos significante. Debo decir que la narrativa pictórica de la tapicería de Angers me ha permitido seguir, con la mayor coherencia posible, el relato alucinante de las revelaciones de san Juan.
Nos concentramos largo rato en los detalles plásticos y técnicos del ciclo. Las caras, las manos, los cuerpos y sus vestiduras, los edificios, las plantas del paisaje, los animales reales e imaginarios, benéficos y malditos, los ángeles y los seres humanos, sus perfiles, siluetas y detalles han sido todos delineados con precisión en arabescos delicados, portadores al mismo tiempo del desasosiego y del retorcimiento expresivos del drama cósmico que se representa. Tales efectos deslumbrantes de la línea, de los claroscuros, de los saltos y también modulaciones de colores, son el producto de la técnica de tejido más refinada de toda la Edad Media sobre la que tenemos noticia. La organización de la trama horizontal (formada por los hilos que se pasan, dos de un mismo color a través de dos reforzados de la urdimbre) y de la urdimbre vertical (conjunto de hilos paralelos ya tendidos en el marco del telar) permite hacer varias operaciones que garantizan la creación de mezclas de colores, el paso progresivo de un color a otro en las superficies de los objetos, el escalonamiento de los matices, la alternancia de zonas de luz y sombra. Por ejemplo, la alternancia sistemática de los tonos en los hilos de la trama produce el efecto de aquel pasaje suave de colores; el empleo de hilos de grosores diferentes genera los claroscuros sutiles. Y así percibimos, en la escena culminante de la Jerusalén celeste que flota en el aire, moverse los paños y los pliegues en la túnica y en la capa de san Juan o en la túnica de Cristo, fluir las aguas, desenvolverse la cenefa de las nubes, exhibir volumen y, por lo tanto, sugerir peso las formas de la arquitectura y, sin embargo, la ciudad bendita está suspendida sobre el mar, contra un fondo azul oscuro enhebrado de sarmientos y hojas de vid.
Tuvimos que regresarnos a Nantes antes de las dos de la tarde. Mi huésped tenía una cita con el profesor de historia moderna de Poitiers, François Brizay. Por mi parte, volví al Instituto lo más pronto posible. No quería perderme la proyección de la película El rey y el pájaro, un film de dibujos animados de 1980, dirigido por Paul Grimault, con diálogos de Jacques Prévert, inspirados en el cuento “La pastora y el deshollinador” de Andersen, y música del polaco Wojciech Kilar. Es la historia del rey Carlos V más III igual VIII más VIII igual XVI, rey de Taquicardia, un déspota al que le gusta cazar aves y tiene, por eso mismo, su único oponente en un pájaro vivísimo, padre de cuatro pichones. El monarca se aísla en un recinto secreto en lo alto de una torre. Cierta noche, los personajes de las pinturas colgadas en el refugio cobran vida y se desprenden de los cuadros. Se trata de una pastora y un deshollinador enamorados más un doble del rey, salido de uno de los tantos retratos de ceremonia. Los jóvenes están enamorados y huyen por la chimenea. El doble quiere casarse con la muchacha; está decidido a todo para lograrlo. Ocurre que el rey se despierta y se enfrenta con su doble, quien termina por aniquilar al original. Sombra del viejo déspota, usurpa su lugar sin que nadie lo note, manda perseguir a sangre y fuego a los enamorados, con el objeto de eliminar al deshollinador y quedarse con la pastora. El pájaro zumbón ayuda a los fugitivos, quienes, no obstante, caen en poder de la policía del doble de Carlos V más... etcétera, gracias a la intervención de un robot que los apresa. La joven acepta unirse al rey si eso salva la vida de su amado. Entre tanto, el pájaro y el muchacho van a dar a una mazmorra donde hay presos tigres y leones para solaz del tirano. El pájaro, risueño y bastante demagogo, cuenta una historia inventada de la pastora que cuidaba a las ovejas para asegurar la buena alimentación de las fieras; ya no puede hacerlo pues el rey la arrebató del campo porque desea casarse con ella. Los tigres y leones se sublevan, avasallan a su carcelero y van en tropel al palacio real con el fin de impedir el casamiento. El estropicio es enorme. El malvado Carlos V más... etcétera se monta con la novia en el robot, pero el pájaro traslada al deshollinador a la plataforma de la máquina y se apodera de los comandos. Comienza entonces la destrucción sistemática de la ciudad de Taquicardia por parte del autómata que maneja el ave. El rey es lanzado al espacio fuera de la Tierra. Los enamorados se han reunido y el pájaro se da dique, ante sus hijos, de haber solucionado las cosas. Pero nada queda de Taquicardia. El paisaje es desolador. El robot se pone a pensar y en eso termina la película. Espectacularmente bellos son los personajes, sus movimientos, sus colores, la música que acompaña todo el relato. Alain Supiot fue quien propuso la proyección del film y lanzó la primera interpretación: una alegoría del poder, de sus abusos, de la resistencia que engendra, de los medios técnicos que utiliza y terminan destruyéndolo, sin el más mínimo vislumbre de la organización futura tras el derrumbe. Rimli Bhattacharya, esposa de Kumar, agregó a ese cuadro el detalle inteligentísimo de que el gobierno del doble simboliza el vacío esencial de todo poder, que sólo es un sistema de opresión sin contenido. La ciudad, aparentemente hermosa, era una creación diabólica y paranoica del monarca que merecía ser destruida. Rimli encontraba en ella un paralelo de la ciudadela verdadera de Sigiriya, construida por el rey Kashyapa I (473-495), en Sri Lanka, para encerrarse allí y conjurar el miedo a ser asesinado que le provocaba el recuerdo del parricidio, cometido por él mismo, contra su predecesor Dhatusena. No intervine en el debate, si bien coincido con la postura de Jubé, según quien el pájaro era un tipo ambiguo y gran demagogo, no el héroe de la libertad que se tiende a ver en él. Quizá, el mensaje de la película nos precave frente a los riesgos de la revolución, que puede destruirlo todo sin proponer nada creativo en su lugar. En todo caso, el pájaro cómico y desenvuelto me trajo el Momus de Alberti a la memoria. Momus era el numen de la risa, la burla y la sátira. Sus críticas a los dioses, ciertas y demagógicas al mismo tiempo, justas e irresponsables, desencadenan catástrofes en la Tierra de los hombres y en el cielo. Igual que en el film de Grimault y Prévert, el final queda abierto. Nada sabemos del modo en que se podrá reconstruir el mundo.
* * *
21 de octubre
Santiago partió hacia Burdeos. Quiere llegar hasta la casa de Montaigne. Por mi lado, leo, estudio y tengo una conversación de temas espirituales con Sudhir Chandra. Hubiese querido que Ciocchini, Schenone y Castellan estuviesen en Nantes, junto con nosotros.
* * *
22 de octubre
9VW9I2 Almuerzo de rigor en el Instituto. Comparto la mesa con Fernando, Gad, Mor, Hoda y la profesora Huri Islamoğlu, politóloga. Mi estancia en Nantes me lleva a reivindicar, cada día un poco más, la transmisión oral del conocimiento. Escucho, tomo nota y parezco una aspiradora. Mor volvió al tema del papel de las cofradías en Senegal, que todavía son un buen dique contra la infiltración del radicalismo religioso. El sufismo, la forma más libre del islam, confiado en la relación personal que todo ser humano puede establecer con Dios según su naturaleza, impregna aún la vida religiosa de las comunidades en el oeste de África. Los extremistas del tipo del movimiento Boko Haram combaten bastante más ese tipo de islam laxo, al que llaman “islam negro”, que el cristianismo. Fue la primera vez en mi vida que escuché el nombre del sheik Amadou Bamba, marabú de Tuba, ciudad que él mismo fundó en el centro de Senegal en 1887. Místico sufí y poeta, creador de la cofradía de los muridas, predicó la paz entre sus seguidores, pero los funcionarios coloniales franceses lo vieron como un peligro, lo arrestaron y, en 1895, lo deportaron por siete años a las junglas de Gabón. Tuvo un regreso apoteótico a Dakar, por lo que fue arrestado nuevamente y enviado a Mauritania. En 1910, los franceses se percataron de que Bamba no promovía la guerra antiimperialista, sino una suerte de resistencia pacífica a la situación colonial. Le fue ofrecida entonces la Legión de Honor, que nuestro marabú rechazó. Tras su muerte (1927) y sepultura en la mezquita de Tuba, esta se convirtió en la ciudad santa de Senegal y el principal sitio de peregrinación del sufismo africano.
Huri me enseñó también, durante el almuerzo, un par de cosas importantes. En primer lugar, describió los caracteres del otomanismo, la ideología del Imperio turco tardío que procuró crear una identidad otomana por encima de las diferencias religiosas y nacionales entre los súbditos del sultán (mi memoria voló a la conferencia de Ussama Makdisi en el WiKo de Berlín). Sin embargo, hubo un cambio en el protocolo de la monarquía que parece haber ido en sentido contrario. Me explico: aunque resulte increíble, el primer título adoptado por Mehmet II tras la conquista de Constantinopla fue el de “César de los Romanos”, seguido de los de “emperador” y “califa de los creyentes”. Mehmet sabía leer y hablar el italiano y el latín, de manera que la dudosa carta del papa Pío II al sultán, en la cual lo exhortaba a convertirse al cristianismo y asumir el papel de un nuevo Constantino, adquiere rasgos de verosimilitud. De todos modos, el título de jefe de los turcos, khan, se encontraba en el quinto o sexto lugar de la lista ceremonial. Y el nombre padisahlari, que solemos traducir por “sultán” y significa gobernante, no figuraba en la fórmula oficial; es una palabra procedente del persa que tiene ese mismo sentido, pues utilizar el persa era exhibir un rasgo de gran refinamiento en la Turquía del 1500. Los sultanes y toda su familia solían emplear esa lengua cuando componían poemas, pues era prácticamente un deber de Estado que el monarca fuera un poeta hábil. Hacia fines del siglo XIX, según el relato de nuestra colega, la dignidad de “califa” pasó a encabezar el protocolo, una forma de compensar, tal vez, a los súbditos musulmanes del sultán frente a la generalización de la ciudadanía otomana a todos los habitantes del Imperio, fuera cual fuese su credo. Aparte de estos datos que conciernen a la nacionalidad de Huri, uno de los campos más fértiles de su trabajo de investigación es el de los regímenes políticos de la segunda posguerra. Ahora estudia, por ejemplo, los partidos de Japón durante la ocupación militar norteamericana después de 1945 y compone un cuadro en el que el partido comunista exhibía una preponderancia y una capacidad de movilización tales como para alcanzar, en 1949, el 10% de los votos en las elecciones generales y enviar treinta y cinco diputados a la Dieta. La responsabilidad de los comunistas respecto de los actos de sabotaje, cometidos para minar la colaboración japonesa con los Estados Unidos durante la guerra de Corea, hizo que su partido viera derrumbarse las expectativas y nunca más pudiese superar un exiguo 3% de los votantes en comicios nacionales.
Por la tarde, fui al barbero, a unos pasos de la Place Royale. Un profesional extraordinario, el hombre. No sólo me cortó bien la barba, sino que me puso una toalla caliente en la cara y luego me la refrescó, como lo hacían los peluqueros de Buenos Aires cuando yo era un párvulo. Di una vuelta por el interior de la basílica neogótica de San Nicolás; me llamó la atención la iconografía del púlpito decimonónico, centrada en un Triunfo de Jesús que muestra al Cristo sobre un carro tirado por los seres del Tetramorfos. Mientras María se coloca en la parte delantera del carro, dada vuelta para mirar a su hijo, dos santos obispos impulsan las ruedas. No recuerdo haber visto antes nada similar. A la salida del templo, busqué el pasaje de la Pommeraye, inaugurado en 1843, una galería comercial espectacular, en un estilo ecléctico muy parisiense, con escaleras de mármol, barandas de bronce, esculturas bajo las lámparas. Ha de haber hecho las delicias de Benjamin, si acaso visitó Nantes. Las mías las hizo, pues me trajo el recuerdo del Passage de San Petersburgo sobre la Nevski, donde tan bien la pasamos Aurora, los Reboratti y yo en julio de 2013. Julien Gracq dedicó al edificio nantés unas páginas de La forma de una ciudad. Las traduzco en parte:
Es curioso que el pasaje Pommeraye, que sigue siendo la singularidad más notable del barrio, y que induce con tanta espontaneidad al sueño (en André Pieyre de Mandiargues para empezar) entre sus visitantes desprevenidos, no haya tenido más lugar en el equilibrio del paisaje imaginario, mitad soñado, mitad habitado, que nacía para mí a partir de una prospección destartalada de la ciudad. La seducción ligada a los “pasajes” tiene afinidades eróticas que son estructurales y evidentes: deseo acuciante de los orificios y conductos secretos, sombríos, cálidos, que dan sobre el laberinto visceral, escondites íntimos del vasto cuerpo urbano. Todos los comercios, todos los intercambios que allí se alojan flotan –para la imaginación mucho más que para el ojo– en una penumbra de alcoba (y, en la realidad, es posible observar que todos quienes carecen de una connivencia natural con el secreto femenino se excluyen por sí mismos de ese lugar, donde se encuentran peleteros, zapateros, joyeros, peluqueros, fabricantes de guantes, floristas; rara vez una ferretería, una farmacia o un almacén). Aun cuando se trata de un pasaje muy nuevo, igual al que hoy une la calle de Sèvres con la calle del Cherche-Midi, nunca me aventuro en él sin que el mismo encanto, algo clandestino, de zoco secretamente erótico caiga de repente sobre mí: nada logra que el paso, por sí mismo, no sea más lento, que el ojo no sondee el claroscuro de los negocios, donde a veces se mueve y se desplaza una sombra lánguida, como sondearía los compartimentos de un acuario. Todas estas casillas, ensombrecidas como bajo una tienda, que bostezan sobre el corredor central por todos los vidrios de sus vitrinas, son las habitaciones equívocas de un palacio de librecambio, en el que el comercio de los objetos, silencioso, algodonado, impregnado de privacidad, parece un pretexto y una cobertura para otro comercio, sutilmente regulado, más voluptuoso: creemos sentir, por cierto, que una confraternidad menos laxa que la que une a los comerciantes de una misma calle reúne a los servidores silenciosos de tales grutas: los sorprendemos cuando se pasan de un negocio al otro, y conversan a media voz, con la familiaridad de las proveedoras de agua y de las duchadoras que parlotean bajo las galerías de una terma.
* * *
23 de octubre
El doctor Yann Lignereux, profesor de historia moderna en la Universidad de Nantes, me invitó a almorzar en un restaurante simpático frente a su facultad. Denis Crouzet, maestro de Lignereux, hizo el contacto, que resultó algo estupendo. Yann organiza un coloquio, a fines de marzo, sobre los imperios coloniales y la búsqueda de identidades locales en los siglos XVI y XVII. Me pidió que diese, desde mi perspectiva de estudioso del humanismo, la conferencia inaugural. Me siento muy honrado, pero el tema me excede. No obstante, mi cabeza empezó a maquinar un poco y pensé en una confrontación posible entre la identidad del conquistador del Perú, que se subleva contra la Corona después de las Leyes Nuevas hasta llegar al punto de plantearse la independencia de Castilla (debo consultar para ello el libro sintético y excelente de Ana María Lorandi sobre la guerra civil del Perú), y la elaboración de varias identidades pacíficas en la segunda mitad del siglo XVII en los Andes, la criolla española, la criolla mestiza y la indígena promovida por los curacas. Para la primera, cabría mencionar la historia de la canonización de Santa Rosa; para la segunda, referirme al cuadro cusqueño del matrimonio entre Martín de Loyola y Beatriz Ñusta; para la última, usar materiales clásicos de historia social y terminar con una referencia al papel de la relectura de los Comentarios Reales en ese medio cultural a principios del siglo XVIII. Un ejemplo de radicalismo violento podría brindármelo la historia del Inca Bohórquez, para lo cual recurriría otra vez a un libro, muy bello, por cierto, de Ana Lorandi, su biografía del falso Inca. Sería bueno hacer algún paralelo con el desarrollo de una cultura barroca de alto vuelo en Nueva España (Sor Juana, Sigüenza y Góngora, etc.). ¿Por qué no pensar también en referencias a procesos parecidos que pudiese encontrar en Décadas de Asia de João de Barros, un texto que conozco bien y me atrae? Nicolás tendría que ayudarme, hallar los libros pertinentes en el caos de mi librería y mandármelos con Aurora el 18 de diciembre. Pero aquí se produjo una nueva vuelta de tuerca. Porque conté al profesor Lignereux qué tipo de investigación está haciendo ahora Nico respecto de la imaginación sobre los bárbaros entre el Renacimiento y las Luces. El colega se mostró más que interesado. Prometí mandarle un PDF del último artículo de Nicolás, así como darle una respuesta definitiva a su honrosa invitación el 3 de noviembre, día en que nos encontraremos en el Instituto. Así las cosas. Quería simplificarme la existencia y me la estoy complicando demasiado.
* * *
24 de octubre
El día se nubló pero está tibio. Doy vueltas por el parque magnífico de la isla Versailles en medio del Erdre, el afluente del Loira que canalizó el alemán de la historia de los cincuenta rehenes. De hecho, el paseo que conduce hasta ese paraíso otoñal lleva el nombre que rinde homenaje a las víctimas: 50 otages. La isla es un jardín japonés de árboles verdes (pinos enanos, pinos blancos, cedros, enebros, tejos, árboles pagoda o glicinas), rojos (arces de todos los tamaños), amarillos (ginkgos, cerezos), de cañaverales de bambú, cascadas, estanques y puentes curvos [08, 001-003]. Una vergüenza lo miserable que es mi conocimiento de la botánica, sobre todo si pienso que mis dos abuelos, uno por ser naturalista, el otro hombre del campo uruguayo, conocían cientos de árboles y especies vegetales. Tantos animales que puedo enseñarles a mis nietos y sólo unos pocos árboles. Debo ponerme a estudiar esa ciencia. Prometo ir mañana, si no llueve, al Jardin des Plantes, por el lado norte de la estación de trenes. En la isla, una casa nipona encierra un jardín seco como el que visitamos con Aurora en el santuario templo shinto-budista de Ryōan-ji en Kioto. Se distinguen perfectamente las dos piedras que representan islas en el mar de la que representa una montaña más allá de las nubes [08, 004-005]. Cruzo el Erdre, que es un río angosto pero transitado como una avenida para carruajes. Me dirijo hacia el Este, camino por calles desiertas, me percato de cuán provinciana es Nantes (el tout Nantes está en el centro histórico) y veo por fuera la basílica consagrada a los hermanos mártires de la ciudad, san Donaciano y san Rogaciano, muertos durante la persecución atroz de Diocleciano [08, 006-007]. Existe todavía el sarcófago marmóreo del siglo IV en el que dizque reposaron sus cuerpos. La primera iglesia, construida en el mismo lugar de la basílica actual sobre los restos de una villa romana, se levantó en el año 490. El edificio actual, obra de los arquitectos Émile Perrin y François Liberge, fue erigido entre 1872 y 1902 en un estilo neogótico de arcos románicos, una rareza. El 15 de junio de 2015, un incendio devoró la totalidad del techo. Hace exactamente cuatro días, comenzaron las obras de restauración. Está prohibido el acceso al interior. Me asombra la labilidad perenne de las bóvedas en las iglesias cristianas. Ocurre como si nuestras pretensiones de subir al cielo quedasen siempre truncas. Los incendios serían símbolos de que el proyecto de divinización que Jesús trajo al mundo se revela, una y otra vez, como la mayor de las ilusiones. Y nosotros volvemos a empezar. No nos resignamos a morir del todo.
Sigue nublado. Camino hasta el cine Gaumont, donde veo Las pruebas, segunda parte de la saga El corredor del laberinto, una de esas películas de futuros apocalípticos muy en el fondo esperanzados, que tanto me gustan. Un grupo de jóvenes se enfrenta a la organización Wicked (¡vaya nombre!) y sale del lugar donde los tienen presuntamente protegidos, para enfrentar la posibilidad de reconstruir el afuera de la civilización hecha añicos. ¡Buenísima! Como ya escribí, espero que las princesas y los caballeros feudales de mis nietos no tengan que hacer muestras parecidas de coraje, ni tampoco los hijos de sus hijos. Por el momento, pure entertainement, que eso también es el cine.
* * *
25 de octubre
Sueño: Nada tuvo que ver con las elecciones en la Argentina. Tampoco fue una pesadilla. Al contrario, me causó tanta diversión el soñarlo que me desperté riendo a carcajadas. Resulta que estaba toda nuestra familia, incluida mi suegra, en el Tigre. Llegó un alerta de tsunami y había que evacuar la casa donde nos alojábamos. Meme dijo que ella no podía irse porque estaba desnuda y le faltaba bastante para bañarse. Salió de la casilla del baño a hablar en una galería como si tal cosa. Los agentes de Defensa Civil quedaron pasmados. Yo decía: “No se preocupen, la señora es rumana y en ese país no existe el pudor de la desnudez. Muchas veces ya me dijo mi suegra, al presentarse como Dios la trajo al mundo: ‘Aj, déjame en paz, Gastón, que no verás nada extraordinario ni que no hayas visto mejores’”. Fin del sueño. Ignoro si hubo tsunami.
Día muy soleado en Nantes. Pude cumplir con la palabra dada a mí mismo. Visité el Jardin des Plantes, una jornada completa dedicada a desasnarme, mínimamente, en el campo de la botánica. En 1687, los boticarios de la ciudad tuvieron un huerto para cultivar plantas medicinales y legumbres. Pierre Chirac, intendente de los jardines del rey, cayó pronto en la cuenta de la importancia que podía tener Nantes como lugar de ingreso y de aclimatación de especies tropicales y plantas de Oriente, transportadas por los armadores de la ciudad. En 1719, el tocayo de apellido del expresidente de la República Francesa al que todos conocemos logró transformar el jardín de los boticarios en jardín real. Es más, en septiembre de 1725, Luis XV decretó la obligación de los capitanes de los navíos franceses que recalasen en Nantes “de aportar granos y plantas de las colonias en los países extranjeros” al vivero de la ciudad. En 1793, la Convención resolvió reorganizar todos los jardines botánicos de Francia. El de Nantes encontró su lugar definitivo sólo en 1806. El primer director de esta etapa, Jean Alexandre Hectot, plantó tres años después la primera magnolia de flores grandes, llegada desde América del Norte, que todavía luce recortada contra el cielo. A partir de 1822, Antoine Noisette, un paisajista de París, se instaló en Nantes y comenzó el trabajo de parquización con vistas a abrir el lugar al público. El hombre que dio al Jardin su aspecto definitivo fue el profesor de botánica Jean-Marie Écorchard, director desde 1840 hasta 1880. A él debemos los agrupamientos de plantas sobre la base de dos principios, uno científico referido a la reunión de especies por climas y lugares de procedencia, otro estético que tuvo en cuenta las combinaciones de colores, sobre todo en las estaciones de la primavera y el otoño. Por ejemplo, no hay rincón del parque que carezca del contrapunto otoñal entre el rojo, el amarillo y el verde. Deberé preguntar a Sonia Berjman en Buenos Aires si acaso Carlos Thays no conoció a fondo y se inspiró en el jardín de Nantes. Pero aquella impronta global de comienzos del siglo XVIII no desapareció en absoluto. Al contrario, se vio reforzada por el arribo de plantas del Lejano Oriente, al calor del dominio colonialista francés en Indochina. La propia China y el Japón proveyeron una cantidad de especímenes, sólo equivalente en su variedad a las colecciones vivientes de los Royal Botanic Gardens en Kew. Una faceta aparentemente simpática de los grandes imperios coloniales europeos, comenzada, a decir verdad, ya por los españoles en el siglo XVI. El asunto fue bien estudiado por Mary Louise Pratt y nuestra Marta Penhos.
Y bien, ingresé al edén por la puerta vecina a la estación de trenes. Me sentí como en casa desde la entrada, a la que enmarcan varias magnolias gigantescas [09, 001]. A la izquierda, se levantan dos eucaliptos; a la derecha, varios tipos de roble, todos muy altos y con las hojas ya amarillas o anaranjadas [09, 002]. Se les une un castaño. América en la puerta, Australia-Europa en una suerte de arco virtual de ingreso. Vacilé, me decidí por el camino de la izquierda. Me detuvo una cudrania de tres puntas, árbol pequeño de China con cuyas hojas se alimenta a los gusanos de seda [09, 003]. La majestad de un haya “común”, pero enorme, me cortó el paso [09, 004]. Di con un ciprés calvo y tres ginkgos bilobas de gran altura que, según dicen los jardineros, no son nada frecuentes por su tamaño y por el hecho de que haya tantos juntos [09, 005]. A su lado, una tuya gigante de las Rocallosas [09, 006]. Más allá, una variante de la sequoia, nada alta, cuyo perfil semeja el del pino [09, 007]. Contundente el tulipier de Virginia, es decir, el álamo amarillo que se encuentra en el noreste de los Estados Unidos y el este de Canadá [09, 008]. Volví sobre mis pasos hacia la pared del jardín que corresponde a la calle Baudry. Encontré un grupo de cinco plátanos que se mueven lentamente [09, 009]. Uno de ellos, muy inclinado, se separa de los demás a una velocidad de doce centímetros por año, hacia la puerta de la estación. Allí conocí el primer chiste botánico del parque. Se llama a esos plátanos los “Armadores de Nantes”, vale decir, los fabricantes y empresarios de las naves negreras. El árbol apartado representaría al Armador Astuto, el último de los de su clase que se negaba a terminar la trata en 1831. Se dice que, en 2645, el ejemplar habrá llegado hasta la estación y entonces escapará, tal vez en el TGV. Enfrente, descubrí la torreya grande, una conífera china que expande sus ramas como para alcanzar la superficie de una esfera ideal: bello árbol [09, 010]. Otra rareza: el aliso hirsuto de Japón [09, 011]. Identifiqué la magnolia de Hectot y encontré el segundo chiste vegetal a propósito de una pícea de Serbia. La llaman la “Vela Verde” y cuentan algo sobre ella que no sé si es del todo verdadero: la pícea está invadida por un sphagnum, musgo briófito que se mimetiza con su soporte para confundir a su gran predador, un ratoncito llamado “miedoso” que, debido al vértigo que padece, no puede subir por la pícea para devorar las hojas del sphagnum [09, 012]. Me suena a boleto el asunto. Subí a una colina en cuyas faldas se levantan tres sequoias de las más altas, pinos de todas las variedades alpinas y europeas. En esa arboleda, suena una grabación de voces y risas de niños, que uno no ve pero suenan muy nítidas al extremo de creer que hay criaturas escondidas en el sotobosque. Los chistes botánicos se precipitan: con arbustos y musgos, los jardineros armaron un gato monumental que duerme [09, 013]. A la distancia, se advierte una tortuga de caparazón rojo, hecha con otros musgos y flores [09, 014]. Por fin, los Totemímicos, un grupo de bambus deae, una variedad de bambúes de troncos muy derechos, casi negros, de unos dos metros de altura, con ramas y hojas ralas. Se dice que, en la cúspide, se mimetizan con las cabezas de los pájaros para ahuyentar a las aves verdaderas. No hay tal, las cabezas son potes de cerámica que contienen otras plantas. Pero es que esos árboles estrafalarios son tan erguidos y verticales que parecen tótemes, sin que sea necesario coronarlos con nada. Otra rareza china: un virgilier de madera amarilla [09, 015]. Llegué finalmente a la zona de las flores y los invernaderos, uno dedicado a las selvas tropicales, otro a la flora de los desiertos, un tercero a los vegetales de las islas Canarias, el cuarto a orangeries [09, 016-017]. Las estructuras de hierro y cristal son elegantes, proporcionadas, hasta poéticas, pero basta acercarse al invernadero del clima seco y recordar el jardín de flores del desierto de la señora Huntington para ponerse a llorar ante la pobreza de cactos de este museo botánico europeo. ¿Será así también de pobre en cuanto a árboles de Oriente y uno no se da cuenta por el hecho de no conocerlos en la misma medida que a los cardones y cactos de los páramos americanos? Quizá suceda eso, pero la belleza de los árboles de Asia y de sus combinaciones en Nantes es arrasadora. Mi incursión al tercer día del Génesis me llenó de felicidad. Al volver a casa, pasé por delante del Liceo Georges Clemenceau [09, 018]. Esta gente se toma en serio las cosas serias, como hacíamos nosotros antes. Y me incluyo en la nueva ola, puesto que eché en saco roto el consejo de Sarmiento de estudiar bien el reino vegetal de la naturaleza.
* * *
26 de octubre
Segunda reunión del seminario general. La profesora Huri Islamoğlu, historiadora de la economía contemporánea en la Universidad Boğaziçi de Estambul, expone acerca de “Políticas de la propiedad en la economía global de mercado. El mejor camino hacia el Ejército Islámico” (EI, Daech en su acrónimo árabe). Alain Supiot presentó a la colega como a una historiadora notable de la economía, especializada en el devenir de las sociedades rurales y de sus nociones sobre la propiedad de la tierra. El Instituto es un lugar privilegiado para tratar esos temas, que estuvieron en el corazón de las búsquedas de Jacques Berque. Buena cantidad de fellows que por aquí pasaron se ocupan del asunto; son la tierra y el cúmulo de problemas económicos, sociales y antropológicos a ella asociados, una cuestión siempre central en el espíritu del IEA. Hace mucho tiempo que Huri trabaja el caso iraquí en particular, al punto de haber sido nombrada consultora de la ONU en 2007, en el marco de un debate alrededor de la situación y los reclamos de los agricultores suníes en los valles del Éufrates y del Tigris. Su tema específico es el desarrollo de los derechos de propiedad a partir del momento de la invasión norteamericana y el establecimiento de una Autoridad Provisional de la Coalición (CPA es la sigla del engendro en inglés). Los cambios han sido tan profundos en el terreno que Huri todavía se pregunta si acaso serán irreversibles. Punto de partida del análisis: la economía global de mercado es, ante todo, un régimen y un orden fundado en la propiedad. Lo acontecido en Irak es una suerte de espejo mágico donde quizá podamos observar el futuro. Las variables a tener en cuenta y a comparar en el tiempo, entre las épocas pre y posinvasión, serían las siguientes: 1) Las formas de acceso a la tierra, gestionadas por las comunidades ante el Estado durante los gobiernos del partido Ba’ath vs. tramitadas por las “personas naturales” y concedidas por la CPA a partir de 2003. Esas “personas”, individuos, empresas (jamás llamadas así en los documentos oficiales, ni compañías, ni corporaciones, por supuesto, sino sólo “inversores locales o extranjeros”) e instituciones con personería jurídica, constituirían hoy los únicos sujetos derechohabientes reconocidos por la ley. No deja de ser algo digno de las Las mil y una noches que la Shell, la Halliburton, etc., sean consideradas “personas naturales”. 2) La propiedad y la posesión productiva de la tierra estaban separadas en el sistema tradicional de tal manera que, si la primera no estaba formalmente establecida más que por la sharía, la segunda procedía de los acuerdos señalados entre las comunidades y el Estado; después de la invasión, propiedad y posesión han tendido a superponerse en tanto derechos no negociables que conciernen a los individuos (Huri remonta el origen de tal garantía absoluta sobre la posesión de la tierra a las discusiones y logros del liberalismo económico a partir de finales del siglo XVII en Holanda e Inglaterra). 3) Las posibilidades de la producción rural, protegida por el Estado en la tradición del Ba’ath, regida, en cambio, por las leyes del mercado de 2003 en adelante. De manera que, hasta el desembarco norteamericano en el país, las tres variables indicadas estaban entretejidas con las decisiones gubernamentales de una manera muy dinámica y “viviente” (dijo Huri) en una madeja de leyes donde coexistían diferentes estratos que, fundados en la sharía, se remitían al pasado otomano, al período colonial y a las reformas de la época ba’athista. Fue ese mundo el que trastornaron las directivas de la CPA. Ese nudo, hecho de hilos que procedían en su mayor parte de la ley islámica, aseguraba la eficacia y la confianza en las reglas económicas tradicionales sobre la posesión y la producción, estimulaba las negociaciones alrededor del acceso a la tierra y mantenía al Estado como garante del sistema. Los códigos iraquíes en vigencia, por ejemplo, el código civil de 1951, aprobado aún en tiempos de la monarquía, y la Ley de tierras de 1958, sancionada por el gobierno militar revolucionario en el marco de un programa de reforma agraria, establecían la yuxtaposición de derechos individuales y colectivos vinculados a la propiedad del suelo. Y bien, el edificio desordenado y complejo del sistema legal iraquí se hundió ante la ofensiva de las nociones de librecambio, aplicadas al régimen de la tierra, y de las categorías sedicentes universales que procuraban eliminar la indeterminación y la fluidez de aquel corpus. El desafío fue presentado por los invasores como una misión civilizadora destinada a instaurar la libertad y la democracia en Irak. El mercado se convirtió en gobierno y la economía pasó a ser un asunto puramente técnico. El nuevo Estado posinvasión se limitó a trazar políticas de seguridad general y de cierto control del medioambiente, una versión remozada del état gendarme. Los propietarios colectivos fueron desplazados por los “individuos naturales”, en tanto que las empresas transnacionales se apoyaban más bien en aliados regionales que en el poder, débil o inexistente, del gobierno central. Las cien directivas emanadas del CPA, todavía en plena vigencia, han rearmado la vida económica completa de Irak según tres principios básicos: i) los derechos de propiedad de los individuos ya mentados; ii) la invalidación y expropiación de las propiedades del Estado; iii) la garantía otorgada a los inversores de disponer a su aire de los recursos presentes (cultivos, petróleo) en las tierras compradas o cedidas a grupos tradicionales que históricamente las reclamaban (por ejemplo, los kurdos, quienes obtuvieron la propiedad plena sobre los territorios del nordeste de Irak, largo tiempo disputados); iv) la inmunidad de los inversores en cuanto a efectos colaterales, no deseados, de las decisiones que adopten e incluso de delitos cometidos en sus propiedades (escándalo de escándalos). Sobre un mapa proyectado, Huri nos mostró la concentración de pozos petrolíferos en dos áreas del país: la de Kirkuk, hoy recolonizada por los kurdos, y la del Shatt al-Arab, en la desembocadura del Éufrates y el Tigris. En ambas regiones, se practicaron medidas de contención política. Sin embargo, fuera de allí, los agricultores suníes, cuyas comunidades pagaban una contribución anual en bloque al Estado ba’athista de Hussein, fueron más y más despojados del control sobre sus tierras por efecto de la destrucción sistemática de los patrones colectivos de posesión agraria. De esas comunidades han salido los militantes y combatientes del EI. Huri piensa que aquellos campesinos suníes carecen de cualquier opción razonable. Para terminar, subrayó tres cosas importantes: 1) la intangibilidad de los nuevos derechos de propiedad; 2) la idea inédita del Estado que ha derivado del proceso, a saber, la de un Estado paradójicamente aislado de la ley; 3) el informe de Human Rights Watch de 2014 que destacaba cómo las mayores atrocidades contra la población civil en zonas tomadas por el EI no fueron perpetradas por el terrorismo de esa organización, sino por fuerzas de seguridad del gobierno iraquí actual y por las milicias shiitas, sus aliadas.
Las preguntas cayeron en aluvión. Sudhir inició las hostilidades con una duda sobre el grado de participación política popular durante el gobierno del partido Ba’ath y la violencia reconocida de la acción estatal en el interior de la sociedad. Mor indagó sobre el papel de la opinión pública global, manifestada por las instituciones internacionales del tipo de la ONU o del Banco Mundial, en el tremendo proceso de cambio del régimen de la tierra acaecido en el Irak ocupado. Apuntó también a las responsabilidades de las potencias que se muestran incapaces de controlar los efectos caóticos, no buscados ni queridos, pero provocados por sus intervenciones violentas en países como Sierra Leona, Somalía, Afganistán, Irak o Libia. Fernando Rosa Ribeiro nos recordó que no hay lugar en el mundo donde se acepte de modo explícito algún tipo de soberanía ejercida por una empresa transnacional. Insistió además en que no existe forma de gobierno que sea capaz de perdurar sólo sobre la base de la violencia, siempre es necesaria una cuota importante de consenso. Así fue que, al contrario de lo imaginado por los norteamericanos, los shiitas no recibieron al ejército de la Coalición como salvador. Samuel Nyanchoga y Dmitrii Tokarev preguntaron acerca del papel de los intelectuales en el conflicto, a lo cual Huri contestó que no hay ahora ningún espacio posible en Irak para la acción propia de los intelectuales. Jan Houben agradeció la mención de su compatriota lejano, Hugo Grocio, por parte de nuestra oradora del día, pero protestó contra la idea de que el terrorismo fuese la única opción de los grupos afectados en el vuelco del sistema económico. Mamadou Diawara se plegó a las objeciones de Jan y destacó la influencia, las complicidades de Arabia Saudita y Turquía en el propio movimiento terrorista. Hamadi Redissi intervino para decir que, en realidad, la economía global y el fundamentalismo eran las caras de una misma moneda. Ward Keeler aludió, oportunamente, al poder disruptivo de la corrupción en países como Irak o Libia, al mismo tiempo que se preguntó si acaso no podría verse en el respeto a ciertos derechos de propiedad un buen punto de partida para lograr el cambio social progresivo. Margret Frenz quiso saber si había o no similitudes entre los procesos de Irak y Afganistán. La cuestión quedó flotando. Fui el último en preguntar. Pedí a Huri que nos mostrase o leyese documentos legales donde se advirtiese con claridad el punto de inflexión de la vida económica que ella nos había explicado. Presenté las disculpas del caso, es decir, del positivismo excesivo encerrado en mi pretensión. Pregunté, por fin, qué campo de acción había sido atribuido al Estado a partir de 2003-2006. Huri reconoció que, poco tiempo ha, se habían producido signos de un intervencionismo formal del Estado en la actividad económica; se trata de una ley muy estricta sobre el respeto de técnicas de preservación del ambiente a cargo de las empresas petroleras. En síntesis, tengo la impresión de que Huri tendría que habernos mostrado más datos cuantitativos y haber hecho, ante nuestros ojos, un ejercicio comparativo de textos legales concretos a uno y a otro lado de la cesura de 2003. Me temo que, en estas circunstancias, debemos atenernos a creer todo cuanto nos dijo, sin pruebas empíricas explícitas. Si bien tengo pocas dudas de que no existan y de que Huri no las conozca (perdón, parezco Kristina a propósito del caso Nisman).
En el almuerzo ceremonial, que sigue por ley al seminario, compartí la mesa con Kumar y Dmitrii. Nuestro compañero ruso dominó la conversación. Todo comenzó con preguntas sobre la comida de su país, que el propio Dmitrii definió “limitada, hipercalórica, sabrosa, aunque nada refinada”. Supimos entonces que los quesos del país se reducen a dos o tres del tipo de los quesos amarillos, nada extraordinario ni que soporte una comparación con sus equivalentes franceses. Acerca del caviar, nuestro amigo recordó que, un día de los años ochenta, su madre lo llevó a pasear al centro de San Petersburgo y tan contenta estaba que le compró un sándwich de caviar. Dmitrii guarda esas imágenes y sinestesias como un tesoro imborrable en la memoria. En consecuencia, el buen caviar es también un producto de lujo en la tierra bañada por el mar que lo produce. Enseguida, tanto Kumar como yo lo sometimos a un interrogatorio acerca de la política en la Rusia actual. El punto de partida de su explicación se colocó en la década del noventa, un período de grandes humillaciones para su país. La generalización justificada de esa vivencia hizo posible el resurgir del nacionalismo que promueven Putin y sus hombres. Un apotegma, hoy corriente en Rusia, resume bien la situación: “a los amigos [del poder, se entiende], todo les está permitido; con los enemigos, se aplica la ley”. Me suena, me suena. “Al enemigo, ni justicia” y otras delicias por el estilo del General y sus epígonos. A propósito del recuerdo de Dmitrii, Kumar también evocó uno de su infancia en Larkana, hoy Pakistán. Sucedió antes del traslado forzoso a la India que hubo de realizar su familia en 1947, como parte del intercambio de hinduistas y musulmanes a que llevó la partición del subcontinente indio. En la casa de Kumar había un gallo y una gallina que llevaban una existencia asombrosa de pareja constituida. El gallo tenía unas plumas de colores con las que se pavoneaba de techo en techo. La gallina lo seguía con los ojos, extasiada, pero nunca abandonaba el tejado de la casa. Un día, alguien se robó el gallo. Tanto se ufanó y se mostró el soberbio que habrá terminado en la mesa de un pobre, convertido gracias al ave en príncipe durante varias horas. La gallina esperó hasta la mañana siguiente, quietita cerca de la chimenea del horno. De pronto, lanzó un alarido, más que un cacareo, de duelo y tristeza, bajó del techo como una viuda loca y se escondió en el corral donde murió al poco tiempo. No entiendo bien por qué, me quedé clavado en el salón de estar junto a Rimli y Kumar. Hablamos de las historias, los cuentos filosóficos, las fábulas. La conversación derivó hacia las formas del islam y las leyendas conexas. Ahí me enteré de que el sufismo es, en realidad, igual que el budismo, una religión atea, con la ventaja respecto de este de que no tiene, a la larga, profeta ni fundador que divinizar, tal cual ha sido el caso de Buda. Los sufíes rezan y se dejan llevar por el canto melismático, alzan la voz y sus sonidos parecen la invocación a un dios que, en realidad, no existe o, mejor dicho, resulta indiferente si existe o no. Claro que es este un sufismo radical, no el que ha impregnado y hecho tan tolerante el islam teísta del África Occidental.
En el mismo comedor, Gad Freudenthal me prestó un ejemplar del Libro de la Tradición, Sefer ha-Qabbalah, que el rabí andalusí Abraham ibn Daud escribió en la segunda mitad del siglo XII, traducido al inglés por Gerson Cohen y publicado en 2010 en Filadelfia. Es del capítulo VII, “La sucesión del Rabinato”, de donde Daniel Boyarin extrajo la historia de los sabios que viajaban de Babilonia a Occidente a través del Mediterráneo, capturados por piratas y vendidos sucesivamente en Alejandría, Túnez y Córdoba. Rabí Moisés fue el vendido en Córdoba. La comunidad judía lo rescató y el rey musulmán de la ciudad lo ensalzó debido a su sabiduría. Traduzco del inglés (me parece que ya traduje esto en otra ocasión):
El comandante [del barco] llegó a Córdoba donde vendió al rabí Moisés junto con el rabí Hanok. Aquel fue redimido por el pueblo de Córdoba, que tenía la impresión de que era un hombre sin educación. Había en Córdoba entonces una sinagoga, llamada la Sinagoga del Colegio, que el juez de nombre rabí Nathan el Piadoso, un hombre de calidad, solía presidir. Sin embargo, el pueblo de España no era demasiado versado en las palabras de nuestros rabíes, de bendita memoria. Pero, con el conocimiento pequeño que esa gente poseía, era factible dirigir una escuela e interpretar [las tradiciones] más o menos [justamente]. Una vez, el rabí Nathan explicaba [la ley que exige] “una inmersión [del dedo] por cada gota”, que se encuentra en el tratado Yoma, pero era incapaz de explicar la cuestión correctamente. Rabí Moisés, sentado hasta entonces en un rincón como un ayudante, se aproximó a Nathan y le dijo: “Rabí, una cosa semejante, ¡terminaría en un exceso de inmersiones!”. Cuando Nathan y sus alumnos oyeron sus palabras, se maravillaron y le pidieron que les explicase la ley, cosa que él hizo muy bien. Luego, cada cual le presentó las dificultades que tenía y él respondió a todas ellas mediante la abundancia de su sabiduría.
Fuera del Colegio, había unos litigantes, a quienes no se permitía la entrada hasta que los estudiantes hubiesen completado su lección. Ese día, Nathan el Juez salió del Colegio y los litigantes lo siguieron. Pero él les dijo: “Ya no soy más juez. Este hombre, vestido con andrajos y extranjero, es mi maestro, y yo seré su discípulo a partir de ahora. Debéis nombrarlo juez de la comunidad de Córdoba”. Y eso fue lo que hicieron, exactamente.
La comunidad le asignó un estipendio generoso y lo honró con vestiduras costosas y un carruaje. [En ese punto] el comandante de la nave quiso retractarse de la venta. No obstante, el Rey no le permitió hacerlo, porque estaba encantado de que los judíos bajo su dominio ya no tuviesen necesidad de acudir a la gente de Babilonia.
La noticia [de todo esto] se propagó por la tierra de España y el Magreb, y los estudiantes acudieron para estudiar con él. Más aún, todas las preguntas dirigidas a las academias fueron dirigidas a él desde aquel momento. Esta historia ocurrió en los días del rabí Sherira, alrededor del año 4750, más o menos.
Daniel considera que hay, en esas palabras del monarca y en la conclusión de la historia, una señal de la conformidad de los judíos respecto de la diáspora que habían sufrido. De lo cual, mi querido amigo deduce que la visión del exilio no habría estado impregnada de dolor ni sentimiento de castigo hasta bastante más tarde que el siglo XII. En contacto directo con el texto de Ibn Daud, me atrevo a decir que el relato del rabí Moisés trasunta calma y felicidad, es cierto, pero extraer a partir de ello un estado de confianza y casi de alegría general de los judíos medievales de Sefarad ante la diáspora se me antoja un salto demasiado audaz. No obstante, tras leer otros pasajes del Sefer ha-Qabbalah, en el mismo capítulo de la sucesión de los rabinos, debo decir que se trasunta allí una atmósfera de paz y creatividad que poca relación guarda con las angustias y los desasosiegos hipotéticos de los judíos, exiliados de su tierra después de la destrucción del Segundo Templo y los episodios protagonizados por Bar Kochba. Comprobado lo cual, vuelvo mejor pertrechado a la conjetura inicial de Boyarin.
A eso de las siete de la tarde, me crucé con Mor. Estaba melancólico pero desenvolvía, al mismo tiempo, esa alegría congénita que lleva encima y me transmite felicidad como si fuera un adolescente. Me contó que se había comunicado con su familia en Dakar, su esposa, sus cuatro hijos, sus padres, porque era el fin del décimo día, Ashura, después del Año Nuevo, Muharram. Los musulmanes senegaleses, igual que los shiitas, recuerdan entonces al imam mártir Hussein, hijo de Alí, nieto de Mahoma, muerto por los oméyades en la batalla de Kerbala en el 680. Tras el duelo, comen cuscús, cordero, salsas varias, frutas. Los niños se visten de niñas y estas, viceversa. La tristeza por la muerte del último descendiente directo del Profeta culmina en una fiesta de inversión que restablece el equilibrio roto de la historia.
* * *
27 de octubre
Visito al oftalmólogo. Comienzo la validación de la visa tramitada en Buenos Aires, una Anmeldung a la francesa. Tengo que pagar más de doscientos euros en estampillado. Hago presente a Yann-Maël que, ya en 1675, los campesinos bretones se sublevaron contra Luis XIV, nada menos, porque los oficiales del monarca pretendían agregar a las cargas feudales el pago del papel sellado para contratos o transacciones ordinarios. “Sí”, me contesta el muchacho, “la revuelta de los Bonnets Rouges”. Muy lindo el recuerdo, pero no me salvo del pago en la Préfecture.
A las seis de la tarde, tuvimos la actividad de los martes: cine o conferencia. Esta vez, fue la segunda, a cargo de la profesora Odile Journet-Diallo sobre “La división sexual en el prisma del rito. Ejemplos del oeste del África”. El comienzo fue algo perturbador, pues partió del principio básico de que las relaciones entre los sexos enmascaran relaciones de jerarquía social y política (bien), para plantear luego el problema de la distinción entre sexo y género (ufa, me dije, ni aquí me salvo de las colegas del Instituto de Estudios de Género). Por suerte, tras haber dado ejemplos muy impresionantes de rituales donde la transexualidad ocupa el centro de la escena (i.e., el travestismo ritual mencionado por Frazer, el casamiento actuado entre mujeres, el casamiento místico), nuestra oradora de la jornada concluyó que aquella distinción es inaplicable a las civilizaciones tradicionales del África Occidental (en los comentarios, Danouta Liberski-Bagnoud recalcaría más tarde que la noción de género se vincula con la elaboración de una subjetividad característica de la modernidad euroatlántica). Odile entiende que, en los lugares que ella estudia (los llamados “Ríos del Sud”, es decir, las decenas de valles fluviales de escasa longitud que bajan de las montañas costeras al océano desde Senegal hasta Sierra Leona), todos los sistemas de división sexual de las actividades sociales se articulan con el papel atribuido a la mujer en los ritos, desde la idealización de sus capacidades maternales hasta la reducción de su ser a mero instrumento despreciable en poder de los hombres. La profesora Journet-Diallo mencionó una ceremonia en Camerún en la que interactúan hombres y mujeres, de la cual podría decirse que superpone los dos extremos: cada grupo blande y celebra los genitales característicos del otro; al final, los hombres insultan y maltratan a las mujeres. Como quiera que sea, cabe realzar que las diferencias sexuales se encuentran en el marco original de las categorías simbólicas y cognitivas de las sociedades bajo análisis. La colega hizo una enumeración muy larga de las formas conocidas de participación femenina en los rituales. Las mujeres ocupan un lugar central en los ritos familiares. En los colectivos, pueden ser las responsables de la circulación de bienes ceremoniales, o bien las que asumen el papel de los hombres a la hora de enfrentar mágicamente calamidades del tipo de una epidemia o una sequía, o bien las agentes dedicadas a convertir los muertos en antepasados del grupo durante las ceremonias funerarias. Por supuesto, mujeres y hombres tienen, las unas y los otros, sus rituales de iniciación a la vida adulta y de reconocimiento de sus poderes respectivos de procreación.
Pasamos entonces a los ejemplos tomados de las culturas jóola de Senegal y bijago de las costas e islas de Guinea-Bisáu. De los jóola, Odile analizó la importancia del rito asociado al primer parto de una mujer, marcó el énfasis puesto en la peculiaridad femenina del acontecimiento pero destacó, a su vez, el intento de buscar algún equivalente del fenómeno en las prácticas iniciáticas de los hombres. He aquí que la palabra para designar los dolores del parto es exactamente la misma que usan los varones al aludir a los sufrimientos provocados por el corte de los prepucios. Por otra parte, el enterramiento de las placentas es una práctica de rigor, que se lleva a cabo en un área sagrada del bosque. En cuanto a los bijago, nuestra invitada descubrió la distinción y, a la vez, la equivalencia de poderes religiosos y políticos que pueden alcanzar sus mujeres, consagradas al sacerdocio, y sus hombres, que revisten el cargo de rey sagrado. Un rito excepcional que concierne a las mujeres bijago es el momento de la iniciación en que las púberes son poseídas por los varones muertos antes de su propia iniciación. En ese punto, Odile regresó a las prácticas de travestismo para sugerir que, con ellas, la diferencia de sexos resultaría anulada y la igualdad entre mujeres y hombres se manifestaría como una verdad profunda.
Al abrirse el período de las preguntas y comentarios, Babacar Fall quiso saber qué impacto había tenido el islam en los ritos estudiados por la profesora Journet-Diallo. Trajo a colación el fenómeno, muy extendido en varias civilizaciones, de que una sola palabra, sin género definido, designe a los niños y a las niñas, del nacimiento al momento de su iniciación o adolescencia. Das Kind, the kids serían buenos ejemplos europeos de la no diferenciación sexual hasta bien avanzada la vida de los seres humanos. Antes del siglo XVI, tal parecería haber sido la norma en todo el mundo cristiano. Mor mencionó un ejemplo notable de un rito de inversión en Senegal, que él mismo recordaba de su niñez: frente a una sequía, al ver que los hombres habían hecho todo lo posible por conjurar sus efectos y la catástrofe se acentuaba, las mujeres de la región se disfrazaron de hombres, se pusieron un simulacro de pene en los cinturones y bailaron largo tiempo para producir la lluvia. Mamadou interrogó a Odile sobre los usos modernos de los rituales de distinción sexual en tiempos de la independencia de los países africanos y en su política actual. Danouta intervino en el acto y describió las manifestaciones de mujeres contra el presidente Blaise Compaoré en Burkina Faso, en octubre de 2014. Jóvenes y viejas, todas casadas, se levantaban las faldas y mostraban sus genitales o su trasero a los retratos del dictador. Compaoré abandonó el poder en menos de 48 horas, después de haberlo ejercido durante veintisiete años. Danouta siguió hablando y muchas ideas se me aclararon. Dijo que, en todos los casos analizados por Odile, los significados podían reducirse a la gran metáfora de la fertilidad. Al mismo tiempo, subrayó que, en nuestras culturas occidentales, la metáfora ha dejado de ser la matriz principal en la definición de los papeles sociales de hombres y mujeres. Por su parte, los Dogon han elaborado una variante del tópos: para ese pueblo de Malí, el mundo no funciona como un reloj, lo hace como una placenta. ¡Auroricaaaaa!
En la cena de los martes, Babacar habló largo y tendido sobre las civilizaciones nómades del Sahara y la hegemonía lingüística del verbo “caminar” entre los que definen las actividades humanas. El “caminar” más alto y laborioso es el que hacen los hombres con los pies cuando siguen y cuidan su ganado. Continúa, en orden de importancia, el “caminar” con las manos, fabricar los tejidos y la cerámica, trabajo de mujeres. El pensamiento es también un “caminar”, muy placentero porque nunca nos deja exhaustos. Samuel Truett hizo muy buenas alusiones al nomadismo de los comanches que, según los trabajos de su amigo norteamericano Pekka Hämäläinen (ex-fellow del IEA), tuvo energía suficiente para establecer y organizar un imperio en el centro-oeste de los Estados Unidos en el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Se me ocurrió preguntar si acaso, puesto que había habido unos cuantos imperios nómades –el de los escitas, el de los mongoles, el de los turcomanos de Tamerlán y los timúridas, el de los comanches, el de los mapuches–, habían existido también ciudades nómades. Babacar me contestó que, aún hoy, Tombuctú, con sus bibliotecas, escuelas, mezquitas, palacios, era una ciudad imponente, construida y habitada por los nómades, una ciudad que vivía o languidecía al compás de los movimientos de esos pueblos. Tumbuctum, hic imus!! [¡Tombuctú, aquí vamos!]
* * *
28 de octubre
Leo las introducciones de los libros de Jan Houben sobre el sánscrito y dos artículos suyos. Creo que podré arrostrar el desafío de presentarlo el lunes próximo. Es uno de los mayores expertos mundiales en un tema del que me desayuno en estas horas. Traduzco mi página ya escrita para el acontecimiento:
Buenos días, estamos aquí con el objeto de escuchar el paper que Jan Houben leerá y pondrá a la consideración de nuestro seminario de los lunes, que ya es una actividad apasionante de este senado. Es decir, el falansterio que somos, del cual me siento honrado de formar parte, más y más a medida que el tiempo pasa.
Jan obtuvo su doctorado en la Universidad de Utrecht en 1992 con una tesis sobre la filosofía del lenguaje en la obra de Bhartrhari. Ese trabajo fue el núcleo de su notable libro The Sambandha-Samuddesa and Bhartrhari’s Philosophy of Language, publicado en 1995, que contiene una traducción inglesa del capítulo de ese nombre sobre el problema de la relación entre las palabras y las cosas en el Vakyapadiya, el texto más famoso de aquel gramático del siglo V de la Era Común. Les aconsejo leer los versículos (llamados Karikas) 1 a 51 (están en las páginas 141-142 del libro de Jan) al mismo tiempo que un comentario de los Karikas, redactado por otro gramático, Helaraja, en 980 de nuestra era (páginas 331-333) y traducido también por nuestro sabio. Encontrarán allí ecos de Ferdinand de Saussure, Ludwig Wittgenstein e incluso de Michel Foucault (a menudo negativos en los casos del primero y el último), pero ecos de anticipación por cuanto nos llegan de un pasado de más de un milenio y medio respecto de los trabajos de nuestros maestros del siglo XX.
En 1996, Jan editó el volumen Ideology and Status of Sanskrit. Contributions to the History of the Sanskrit Language. Me atrevo a decir, a partir de los comentarios suscitados por el libro, que las “contribuciones” son más bien una reescritura de la historia de esa lengua, hecha sobre la base de una nueva periodización, inspirada por el propio Houben. Una evolución histórica que parte de los orígenes y de la creación de un “lenguaje eterno”, atraviesa las etapas de transculturación, sanscritización y vernacularización en el proceso de expansión geográfica de la lengua hacia el sudeste asiático, el Tíbet y la China (lo que Pollock llamó la constitución de una “Cosmópolis sánscrita”), para desembocar en la construcción moderna de una tradición del sánscrito. No es necesario aclarar que todos esos estudios se apoyan en el análisis de los contextos culturales e históricos de cada momento en los avatares del idioma. Una sociología lingüística de buena ley es el fundamento de los capítulos. Ideology and Status fue republicado en 2012 en Nueva Delhi con una segunda introducción, muy clara y erudita, de nuestro colega.
Si me permiten un segundo consejo, lean el bello artículo para principiantes como yo, pero igualmente rico y denso de significados, lleno de un auténtico esprit de finesse, “A Tradicão Sânscrita entre Memética Védica e Cultura Literária”, publicado en la revista brasileña Linguagem & Ensino, número de mayo-agosto de 2014.
Ayer apenas, pude leer un texto notable de Jan, por el humanismo y el deseo de un saber universal y válido para las mujeres y los hombres de la Tierra que de él se desprenden. Se trata de un capítulo del libro Verso l’India. Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle tradizioni intellettuali sudasiatiche. Su título es: “Filosofía y filología entre Oriente y Occidente: Un llamado a la preservación de la ideodiversidad”. Esta idea nos obliga a regresar al tema filosófico del “perspectivismo” y su historia en las tradiciones indostánicas y europeas. El pasado conserva enseñanzas preciosas en relación con nuestros sueños de una concordia mundi siempre posible.
Desde 2003, Jan Houben es profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, donde desempeña la cátedra de “Fuentes e Historia de la tradición sánscrita”. Muchas gracias.
Ahora traduzco del inglés el karika primero del Sambandha-Samuddesa y los tres parágrafos primeros del comentario de Helaraja, para la estupefacción general:
(1) En los dos capítulos [precedentes], al distinguir diferentes puntos de vista, [Bhartrhari] estableció el Universal y la Sustancia como el significado de una palabra; ahora bien, una relación debe ser la causa [del hecho] de que un significado sea expresado por una palabra, de otro modo nada podría ser transmitido por nada; por lo cual [Bhartrhari] dice, con el objeto de explicar en este [capítulo] la relación:
1. El conocimiento del hablante, la cosa externa significada y la propia forma [de la palabra] son comprendidas mediante las palabras emitidas. La relación entre ellas (es decir, el conocimiento, la cosa externa significada y la propia forma) queda bien establecida [con las palabras que son emitidas].
(2) Mediante las palabras que se manifiestan merced a su uso, tres cosas son comprendidas: la forma propia [de la palabra]; la cosa significada que produce algún resultado; y el pensamiento del hablante. Y eso no tendría lugar como una regla, si no hubiese relación alguna. Por lo cual queda demostrado que hay una relación real. La relación de palabra y significado no es convencional, porque la restricción del poder expresivo [de una palabra específica respecto de un significado específico] carece de comienzo. Por lo cual [Bhartrhari] dice: está bien establecida. Lo cual significa que [la relación] es aceptada generalmente por sí misma, no es introducida por ninguna persona en particular.
(3) Aquí, la propia forma es la primera cosa que ha de expresarse: por lo cual, la relación principal, [esto es] la restricción de la expresión, se establece con esa forma propia. Por lo tanto, aun cuando la secuencia de la lectura [en el karika] se produce de otra manera, la conciencia ha de dirigirse primero, de acuerdo con lo que es coherente en el contexto, a la propia forma; y luego [ha de manifestarse] la [cosa] a la que la propia forma se sobreimpone, que engendra una actividad con un propósito; con ellas dos, la cosa significada y la propia forma, la palabra contiene la relación del significado y el significante; pero existe [una relación de] causalidad con el pensamiento del hablante.
En consecuencia, la unión significado-significante no es arbitraria, pero no parece establecida por los dioses ni por ningún Adán primordial que haya dado nombre a las cosas, sino que se produce a partir de un consenso social mínimo. Este acuerdo indica las cosas al asociarlas con sonidos para que nos entendamos el uno al otro, no para engañarnos mutuamente. Si después los poderosos alteran y violan el consenso inicial, esa es la segunda parte de la historia, la de la impostura y la ideología en sentido estrecho.
Huri Islamoğlu me envió un e-mail para ponerse a mi disposición y contestarme la pregunta que le formulé al final de su intervención en el seminario del lunes pasado. Nos encontramos en el Club de los fellows. La entrevista disipó mis dudas positivistas y me esclareció sobre cuestiones que no había comprendido a partir de su exposición. Una buena síntesis de sus nuevos aportes se desprende, igual que en la ponencia de Supiot durante el coloquio de Longo, de una comparación entre las palabras de antes y las de ahora en las prácticas jurídicas vinculadas a los derechos de propiedad.
| Vocabulario tradicional | Vocabulario posterior a la ley deinversiones extranjeras en Irak (2006) |
|---|---|
| aldeano | → propietario individual |
| posesión | → propiedad natural |
| personas reales | → personas naturales |
| compañías, empresas | → personas naturales, inversores, prohibición legal |
| jurisprudencia | → obstáculo, impedimento |
| tribunal, corte | → comisión judicial |
La Comisión Judicial de la CPA tenía como objetivo resolver disputas de propiedad mediante la aplicación del principio de preeminencia del “propietario original”. Nada se había previsto, sin embargo, en qué siglo del pasado se detenía la búsqueda del propietario original, quien, en la Mesopotamia, según creo, pudo haber sido Abraham salido de la Ur de los Caldeos. Varios miembros de la CPA no se privaron de aconsejar en público la realización de una clean slate económica, esto es, una tabula rasa en buen latín. Sin embargo, Huri afirma que la ocupación de los Estados Unidos y sus aliados expresaron los cambios jurídicos en una terminología tomada, no de las legislaciones positivas europeas del siglo XIX, sino de la filosofía del liberalismo holando-inglés de finales del siglo XVII.
* * *
29 de octubre
Almuerzo muy divertido. Hoda tiene un humor extraordinario. Sam Truett cuenta una historia sobre el handicap de un sobrino suyo y lo hace de manera emocionante. Es un niño que sólo puede comunicarse mediante la música y el baile, sus recursos verbales son pobres. Tal vez sea un genio musical. Mor Ndao cuenta que su abuelo, quien fue c(h)eddo de un rey de Senegal hasta que los franceses mataron al monarca, se refugió donde un marabú; este lo convirtió al islam y, desde entonces, la familia Ndao es musulmana muy devota. Mor es una apócope de Mohammed. Su hijo mayor lleva el nombre completo del Profeta, una hija se llama Fátima y el más pequeño es Abdullah. Dijo también que las habilidades culinarias de una mujer son básicas a la hora de concertar un matrimonio. Preguntó Hoda si es la madre del novio la encargada de probar la comida que prepara la novia in fieri. Mor respondió que el novio era quien probaba y aprobaba. Obvio, si fuese su madre la jueza de la cocina de la nuera en potencia, ningún casorio podría celebrarse y la humanidad correría peligro de extinción. Volviendo al c(h)eddo, se trataba de un guerrero que custodiaba a los reyes en el África Occidental y recibía la administración de un territorio a cambio de su servicio militar. Cargo y carga eran hereditarios, pero el islam abolió ese orden social. Una suerte de señor feudal. Desgraciadamente, Mor no es más un c(h)eddo.
A las seis de la tarde, Jan Houben nos pasa una película documental, filmada por él mismo en 1996, sobre el ritual védico Pravargya que se remonta al segundo milenio a.C. El rito procede del R(i)gveda y enfatiza los papeles de los principales actores canónicos del sacrificio alrededor de Agni, numen del fuego: el Yajamaana (el oficiante), la Patni (su esposa), el Hotar, el Adhvarya y el Brahman, tres de los cuatro sacerdotes que suelen estar asociados a la práctica. En realidad, no sabemos con certeza el objeto de la ceremonia. Parecería estar abierto a varias posibilidades: un pedido genérico de prosperidad, un ruego por la lluvia, un pedido de felicidad para los contrayentes de un matrimonio, una solicitud de inspiración poética y musical. Lo cierto es que los recitantes de los himnos védicos ya no conocen el significado de lo que dicen; sin embargo, la transmisión oral se mantiene, inmutable aparentemente desde hace más de dos mil años. Jan ha trabajado con los textos de las primeras transcripciones conocidas de los Vedas y puede reconocer todavía el contenido de los recitados de un Pravargya. Ha descubierto así que el dios Indra es mencionado en el canto, una divinidad védica cuyo nombre hace siglos que fue sustituido por el de Shakra en el culto hinduista. Por otra parte, el Pravargya carece de toda solemnidad, no se lleva a cabo en ningún templo sino en un espacio siempre diferente, arreglado para las circunstancias. Tales son los detalles que llevan a Houben a creer que el rito registrado en la película procede de la época nómade de las tribus arias, al mismo tiempo que contribuyen a reforzar la idea de que el hinduismo se ha construido más bien sobre una ortopraxia (obediencia estricta a las fórmulas cultuales) y no sobre una ortodoxia. De cualquier modo, los celebrantes, organizadores y participantes activos de nuestro ritual son siempre brahmines. El supervisor del ejemplo rodado en Delhi era uno de los mayores especialistas en Yajurveda, Vishwanatha Srouti. La ceremonia que vemos en el film fue la última presidida por Srouti, fallecido en marzo de 1997. El Pravargya hubo de propagarse desde el noroeste hacia el noreste y el sur de la India; llegó tardíamente a Nepal, pero allí se conserva una forma antigua del sacrificio que implica la inmolación real de una serpiente, arrojada a la hoguera donde son destruidos todos los instrumentos del rito. La serpiente ha recibido, antes de morir en el fuego, el trato que se tributa a los dioses. Me suena que no hay demasiadas diferencias con el ritual hopi que describió Warburg en Nuevo México: en América, los hombres se comunican con la víbora, ser sagrado, depositario y transmisor de una sabiduría de la naturaleza, pero no la aniquilan, la dejan libre para que vuelva a las entrañas de la tierra, transmita a los muertos los mensajes de los vivos y, merced a su poder inmenso, desencadene la lluvia del cielo desde las profundidades.
* * *
30 de octubre
Trabajo todo el día en el tema de la literatura macarrónica. A las cinco y media, voy hasta la Place du Commerce a comprar flores. Geetanjali Shree y Sudhir Chandra me invitaron a cenar en su casa. Llego a las siete en punto. En poco tiempo se nos une Fernando Rosa Ribeiro. Comemos unas legumbres cocidas con especias de todos colores y gustos. Podemos mezclarlas con arroz o con yogurt. Pruebo ambas alternativas, por supuesto. Sudhir sirve un vino buenísimo de las Côtes du Rhône. El postre es una masa apenas dulce, muy liviana, esponjosa, hecha con harina de trigo. Se entabla una buena discusión acerca de la idea de la historia universal de la conciencia en Hegel y el rechazo de la figura de este filósofo que sienten los poscolonialistas. Me bastaría el último detalle para defender a Hegel hasta la última gota de sangre. Pero nuestro anfitrión recalca que toda Asia, en bloque, fue descartada por el prusiano. Los griegos instalaron el pensamiento en Europa y el desarrollo de la filosofía nunca más salió de este continente hasta el propio sistema hegeliano, coronamiento del edificio. Sudhir cree que tales argumentos, sumados a la celebración de la conquista inglesa de la India por parte de Marx (el imperialismo británico habría sido el instrumento necesario de la historia para incorporar a la India a la dialéctica del capitalismo mundial), brindaron una justificación ideológica muy fuerte al sojuzgamiento colonial de Asia y África por parte de las naciones europeas a finales del siglo XIX. La defensa de Hegel quedará para otro momento. Pasamos al tema del nacionalismo indio, que Sudhir condena en los términos más enérgicos. Pero tanto él como Geetanjali aceptan la existencia de una civilización india unificadora de millones de hombres en el subcontinente, por lo menos desde el siglo VII d.C. De esta época datan los primeros informes acerca de las peregrinaciones masivas, de gentes de toda la India, que visitaban cuatro santuarios hinduistas en cada punto cardinal del país, separados entre sí por miles de kilómetros. Tal sería, según los Chandra, el testimonio más antiguo de un sentimiento generalizado de pertenencia a la civilización indostánica, no exclusivamente religioso, porque familias enteras se desplazaban durante años, compartían trabajo, vidas y costumbres con otros peregrinos o con los residentes en las regiones que atravesaban. Hoy, se mantiene la práctica: Sudhir mismo viajó a pie a campo traviesa, cientos de millas, y visitó Badrinath, uno de los cuatro lugares al pie del Himalaya. Los santuarios son Dwarka en el Oeste (estado de Gujarat), Jagannath Puri en el Este (estado de Odisha), Rameshawaram en el Sur (estado de Tamil Nadu) y Badrinath en el Norte (estado de Uttarakhand).
* * *
31 de octubre
Leo mucho para el proyecto macarrónico. Entre las cuatro y las nueve y media, voy al cine Gaumont a ver la transmisión en directo de Tannhäuser desde el Metropolitan de Nueva York. Treinta y cuatro euros que valieron la pena. Director musical: el genio wagneriano de nuestra generación, James Levine, a quien mis nietos conocen muy bien porque fue el director de Fantasía 2000. Régisseur: Otto Schenk, estupendo; cada escena se remitía a una pintura: la del Venusberg, yo diría que se parece al cuadro de un pompier, Gérôme, Bouguereau, con algunos trazos de Gustave Moreau; la del reencuentro en el bosque del Wartburg, a uno de esos bocetos majestuosos de atmósfera ocre que pintó Constable; la del concurso de menestrales en la sala del castillo del conde de Turingia, a una ilustración de Moritz von Schwind o a un fresco de Ferdinand von Piloty el Joven; la del regreso de los peregrinos y la muerte cristiana del héroe, a una obra de Caspar David Friedrich. Los cantantes, fuera de serie, casi todos próximos al physique du rôle: Peter Mattei en el papel de Wolfram von Eschenbach; Günther Groissböck como el landgrave; Eva-Maria Westbroek en el papel de Elisabeth; incluso la Michelle DeYoung que hace de Venus, algo excedida de peso, pero seductora y propietaria de unas piernas fenomenales (mostradas generosamente por la vestuarista, después de todo la diosa es el símbolo del erotismo corporal). Y el Tannhäuser, el tenor Johan Botha, sudafricano (ya lo vi en una versión de Los maestros cantores... en el Met), tiene una voz a la altura de la de Wolfgang Windgassen pero su físico deja mucho que desear, es un gordo al que, cuando se arrodilla o desmaya por las emociones sufridas, le cuesta luego un triunfo incorporarse. En los intervalos, la encantadora Susan Graham hizo los reportajes habituales. Preguntó a Botha cómo solía prepararse antes de un estreno, y el caradura dijo que cantaba con el estómago vacío desde la noche anterior. Entonces, viejo, no quiero imaginarme los litros de Coca-Cola que te tomás en el in-between y el jabalí que te comés al terminar la función. Tu canto es maravilloso, pero bajate unos kilos. Susan, please, cambiá un poco las preguntas. Siempre pedís al cantante entrevistado que compare al personaje de esa noche con otro que interpretó allí mismo pocas funciones antes. Los artistas quedan algo perplejos y sus respuestas suenan extravagantes. Ocurrió con Mattei, quien se vio obligado a explicar qué veía de común entre el Anfortas del Parsifal y el Wolfram del Tannhäuser. “The composer, I think”, contestó el barítono, aunque enseguida agregó que se trataba de dos papeles “very emotional” (¿cuál no lo es en la ópera?, hubiese retrucado mi suegra). Con la soprano Westbroek fue peor porque, unas semanas atrás, había interpretado a Santuzza. Frente a la pregunta sobre cuál sería el parentesco entre la muchacha siciliana y la Elisabeth del Wartburg, Eva-Maria dijo: “Bueno, que las dos son mujeres, supongo”. Fuera de chiste y, a pesar de que la ópera puede orillar siempre el ridículo en nuestros tiempos, la música del tándem Wagner-Levine sonó de modo sublime. Otra vez la paradoja. Dos judíos, Barenboim y Levine, se encuentran entre los mayores intérpretes de la música compuesta por el autor de un libro antisemita radical, El judaísmo y la música, que haya habido en la historia.
* * *
1º de noviembre
Hace apenas un mes que desembarqué y ya estoy enajenado con este diario. No puedo parar. Duermo mal porque no quiero olvidar un solo detalle de todo cuanto aprendo, minuto a minuto. La transmisión de ese saber del mundo –África, que me sorbe el seso desde los cuatro años y no conozco, la India, los países árabes del Mediterráneo, la frontera México-Estados Unidos– es oral y, por ello, me siento en el deber de registrar, poner por escrito lo aprendido, como si me fuera la vida en el asunto. La paradoja es que, para no verme arrastrado a un trabajo imposible que me fatiga, empiezo a rehuir la oferta de actividades y reuniones ofrecidas por el Instituto. Claro que me vence la tentación de escuchar y escuchar a mis colegas de las cuatro partes del mundo. De transcribir in continenti lo que me cuentan. Y la premura, la obsesión, me impiden ser crítico, permanecer algo incrédulo, según correspondería a un historiador. Deberé esforzarme por imitar a Heródoto y decir como él. “Cuentan los senegaleses...; afirman los brahmanes que consulté...; dicen quienes hablan en árabe...; tienen por divinidad a Hermes y a Cristo, si bien les dan otros nombres, Gautama, Majavira, Gurú Nanak, Malik ibn Anas, Al-Ghazali, y los ubican en épocas diferentes respecto de la que nosotros, los herederos de judíos y griegos, asignamos al gran Trismegisto y a Jesús.” (Perdón, Kapuściński, fuiste un grande y no te merecés estas pavadas de mi magín enloquecido.)
Para no caer en un sincretismo de billar, acepto la invitación que Françoise Rubellin hizo a todos los fellows y me voy al teatro de la ópera de la Place Graslin, de buen talante, junto con mis colegas del IEA. Vemos El emperador de la Atlántida o El rechazo de la muerte, cuya música compuso Viktor Ullmann y cuyo libreto escribió Peter Kien en 1943, cuando ambos eran prisioneros en el campo de Theresienstadt. Ensayaron la obra bajo esas condiciones. Las autoridades del Lager prohibieron la representación. Ullmann y Kien murieron en Auschwitz. El músico había entregado los manuscritos al doctor Emil Utitz, un filósofo que sobrevivió a la Shoah. La ópera se dio a conocer en Ámsterdam en diciembre de 1975. Aurora y yo la vimos en el Colón durante la temporada de verano de 2003. Éramos muy pocos en el teatro. La ejecución musical, la régie (de Marcelo Lombardero, ¡cuánto debemos los porteños a este artista!), la escenografía, el vestuario, excelentes. El Emperador llevaba un traje azul estrafalario, mezcla de figurín de Oskar Schlemmer y un personaje malvado de Star Wars. Decidido a iniciar una guerra total, el monarca convoca a la Muerte en su ayuda. Pero la Enemiga de los hombres no está dispuesta a servir los propósitos de un tirano. El diálogo del Emperador y la Muerte en la boca del escenario se desarrollaba con el contrapunto de documentales de los campos, proyectados sobre el fondo del decorado. Quedamos muy conmovidos y me dije que había allí una representación del Holocausto en curso, realizada en el interior mismo del proceso, que contradecía las tesis de la irrepresentabilidad del genocidio. La versión nantesa, al lado de la del Colón, fue una verdadera lágrima, salvo el coral conclusivo, donde se destacaron las voces femeninas en un contrapunto sobre la frase: “No invocarás a la muerte en vano”, a la manera de Juan Sebastián Bach. Fui a tomar una cerveza con los fellows de habla inglesa y dije varias pavadas.
El señor Jean-Joseph-Louis Graslin, fermier del rey en la ciudad, es decir, recaudador de los impuestos de Su Majestad, planeó la construcción de un barrio nuevo hacia el oeste de la Place Royale, en los años setenta y ochenta del siglo XVIII. En 1780, Graslin confió al arquitecto Mathurin Crucy la construcción de una gran sala de espectáculos. Era esa una época en la que los teatros revistieron el carácter de tema director de la arquitectura, como ocurriría también en la segunda mitad del siglo XIX. Las salas de Burdeos y Besançon, el Odeón y las reformas del teatro del Palais-Royal en París, marcaban el estilo y la tendencia del momento. Crucy eligió el modelo del Odeón. Coronó la sala con una cúpula y separó los palcos, no por medio de muretes de madera más altos que una persona, sino por paneles con barandas bajas similares a los que tenemos en nuestro Colón. La acústica del espacio resultó excepcional. El exterior es neoclásico: su fachada consiste en ocho columnas corintias de fuste liso, rematadas por estatuas alegóricas, solemnes, de las musas (sólo falta Urania). La inauguración tuvo lugar en 1788.
Fernando Devoto me comunicó la noticia del fallecimiento de Eduardo Hourcade, un colega fino, culto, buena persona, amigo de verdad. Si la muerte tiene siempre una carga de absurdo, en este caso el absurdo es insoportable: Eduardo era joven, lo mató una neumonitis aparentemente inofensiva, que se convirtió en septicemia. Deja una hija de nueve años, y su viuda, Cecilia, está deshecha. ¡Qué tristeza!
* * *
2 de noviembre
Escuchamos a Jan Houben en el seminario de los lunes. Hago una presentación breve y Jan pasa a exponer su tema: “La propagación (en el ritual védico y budista) y la estabilización (por medio de la gramática y las matemáticas) del sánscrito y del ‘mundo’ sánscrito, 1000 a.C.-1000 después de la Era Común”. Comienza con un símil medioambiental. Nos muestra la belleza del jacinto acuático de la Amazonia, una planta que evolucionó hasta ser capaz de flotar y evadir de tal suerte a sus predadores. Importada en África y en América del Norte por motivos estéticos, se convirtió en una plaga que amenaza la vida de los peces en los ríos por donde se propaga. Afortunadamente, la propuesta de algunos comerciantes de los Estados Unidos de introducir hipopótamos en el Misisipi, a fines del siglo XIX, no prosperó. Los interesados querían explotar a las pobres bestias para producir un “tocino de vaca de agua”. Unspeakable fulfillment, que nos advierte sobre las consecuencias de importaciones y transplantes de especies, aplicables también a sus equivalentes culturales.
Entramos en tema. Jan mostró un mapa de la región de los siete ríos, en el Pakistán actual, de donde parece haber partido la cultura védica en torno al 1750 a.C. A decir verdad, no hay evidencias claras todavía acerca de una localización primitiva ni de una cronología para su literatura y sus rituales, cosas ambas que continúan vivas, si bien marginales, hasta nuestros días. El pueblo védico no era pastor, ni agricultor que conservase rebaños ni, menos, agricultor puro. Su régimen de vida ha sido llamado agropastoralismo por las siguientes razones:
1) En esa sociedad, se apreciaba a los animales domésticos muy por encima de los productos agrícolas. La posesión de tropillas era el signo de status por excelencia.
2) Los resultados de la siembra eran invertidos en el aumento de los rebaños.
3) Prevaleció entonces una tendencia a la expansión geográfica hacia el Este. Los grupos sociales eran seminómadas, de allí el uso que hicieron de casas rodantes. Las huellas arqueológicas del proceso son mínimas. No hubo invasión violenta. La irrupción fue gradual. Entre 1750 y 500 a.C., se produjo una transformación ecológica de la llanura indogangética; las selvas retrocedieron y dejaron una sabana en su lugar.
Agropastores entonces, procedentes del área indio-irania, pudieron ocupar de a poco la India del norte debido a dos razones (según cree Houben): i) su capacidad y eficacia para domesticar la selva; ii) la pasión, la obsesión inclusive, de esas gentes por conservar la literatura y los ritos de origen indo-iranio, que eran absolutamente funcionales a su expansión. Si pensáramos en los términos de una ecuación diferencial, podríamos establecer la fórmula siguiente:
dN/dt = rN (1-N/K)
donde N es la población; r la tasa de crecimiento; K, la capacidad del medio para soportar la población, y t, por supuesto, el tiempo. En los siglos VII y VI a.C., la urbanización había avanzado. Los cambios sociales fueron muy profundos y favorecieron la aparición de dos nuevas religiones, el budismo predicado por Gautama y el jainismo difundido por Mahavira. Ambas pusieron en jaque las creencias védicas de modo tan radical que desarticularon sus bases pastoriles y propugnaron la abstención de comer animales. El siglo III a.C. marcó el momento de mayor auge del primer budismo, cuando Ashoka, el primer monarca del Imperio maurya, se convirtió a esa creencia, renunció a la guerra y a la ingestión de carne. Sin embargo, la cultura védica se conservó en algunos nichos, por ejemplo, en el propio palacio imperial, donde la cocina recibió el nombre de “El Gran Carro”, recuerdo de la existencia seminómade. El Mahabharata contiene una referencia simbólica sobre esta persistencia, pues Krishna y su cochero Arjuna, manifestación de Visnú, queman sin escrúpulos ni sentimientos de culpa el bosque Khandava, lo cual contradice los valores de no-violencia y piedad hacia la naturaleza, preconizados por las dos nuevas religiones y el Bhagavad Gita. De todos modos, la supervivencia del ritual védico se tornó difícil. Los brahmanes estuvieron astutos y estimularon prácticas rituales más populares, tántricas o puránicas. En el siglo IV, habían logrado mantener el rito real Asvamedha en la corte de la dinastía Gupta.
Acto seguido, Jan mostró una cronología del vedismo llena de sorpresas:
1) El siglo X a.C. señala el momento cumbre de la expansión védica; el rito tenía por objeto hacer la alabanza de un dios; la transmisión de la práctica y las plegarias era exclusivamente oral. El culto carecía de templos o lugares estables consagrados. Eran centrales la adoración del fuego, el uso ritual de la manteca y de la vaca. Se trataba de una cultura anicónica.
2) Del siglo III a.C., se han conservado las huellas de la primera escritura sánscrita-védica.
3) Entre los siglos III y X, sucedió la supervivencia del vedismo en ciertos nichos socioculturales.
4) En el siglo X, comenzó la escritura sistemática de los textos védicos.
5) De finales del siglo XV, se ha conservado el manuscrito más antiguo del R(i)gveda, aunque la composición oral de sus textos haya que situarla casi un milenio y medio atrás.
En 1999, el indólogo Roy Rappaport definió el ritual como una secuencia invariante de actos y enunciados, parcialmente codificados en el pasado, que aceptan modificaciones pequeñas y graduales según las circunstancias. El rito es el mayor eslabón entre pasado, presente y futuro. Pero su conservación es compleja en la actualidad, sobre todo porque ha desaparecido un modelo adecuado y canónico. Houben ensayó a continuación un paralelo entre la pirámide de la vida y el ritual védico:
| Biósfera | Esfera del rito |
| poblaciones | grandes ritos |
| organismos | unidades funcionales |
| células | actos rituales elementales |
| genes | memes |
(Los memes son unidades básicas de nuestras prácticas culturales: gestos, actitudes, expresiones. ¿Son acaso los engramas de Richard Semon y Aby Warburg?) En el caso del ritual védico, los memes se identifican con los mantras que aprenden a recitar de memoria los brahmanes desde niños. Jan buscó relaciones entre ambas pirámides, la primera sometida a la evolución darwiniana, la segunda a la historia humana. Destacó que, entre los mejores ejemplos de un proceso evolutivo de término breve (shorter-term), se encuentra el de la adaptación humana a la lactosa, que habría tenido lugar alrededor de 10 000 años a.C. Extraña coincidencia que la propia cronología sugerida por los Vedas se sitúe en aquella misma frontera.
Llegamos, por fin, al campo de la lingüística india, ciencia de las ciencias para la cultura védica. La comprensión de qué son las palabras y sus componentes es el elemento fundamental que permite dar cuenta de una realidad concebida en términos de multiplicidad. Esta no sólo admite, sino que impone visiones y abordajes diferentes. Houben recalca que existe un perspectivismo radical en el pensamiento sudasiático desde el R(i)gveda, sistematizado por los gramáticos Panini y Bhartrhari. Por ejemplo, el versículo 1.164.46c de ese libro dice: “De una realidad que existe, los sabios hablan en tanto que múltiple”. Pero la lingüística hubo de adentrarse en los procesos de formación de las palabras para establecer sus lazos con las cosas exteriores al lenguaje, dar cuenta de la pluralidad de puntos de vista, e impedir también la atomización de la experiencia a la que el perspectivismo pudiese llevar. En tal sentido, el descubrimiento (o la invención, si se quiere) de las nociones de fonemas, raíces de las palabras (dhatus) y las palabras mismas como unidades lingüísticas resultó un factor fundamental en la ciencia india. Panini ya disponía de una lista o repertorio de fonemas que él presentó en forma de alfabeto. Identificó los dhatus y con ello logró entender los mecanismos de construcción histórica de las palabras, sus parentescos y derivaciones, los lazos que hacían posible transmitir las consideraciones dispares acerca de lo real sin destruir el sistema de la intercomunicación. Pensemos que, sólo en 1815, Franz Bopp redescubrió los fonemas en Europa. Las matemáticas indias se desprendieron de la combinatoria fonemática y alcanzaron así a formalizar el concepto de conjunto vacío o “cero” al mismo tiempo que la numeración binaria. A partir del siglo X, los iraníes y los árabes se percataron de que, para comprender las matemáticas altamente desarrolladas en la India, era necesario introducirse a ellas por medio de la lingüística. De allí el gran interés de los árabes en las gramáticas de Panini y Bhartrhari. Finalmente, el conocimiento de la lengua sánscrita resultó el núcleo de la civilización indostánica. Sanskrit es una palabra que podemos traducir por “cultura”. Aunque en este aspecto los árabes, los europeos y sus herederos hemos designado también nuestros horizontes civilizatorios a partir de las lenguas: hablamos de Arabiya, de Hellenismos y de Latinitas. En conclusión, Houben expuso sus desiderata: 1) contribuir a la comprensión de la base memética de las culturas; 2) crear algún virus memético curativo contra las formas opuestas de educación que prevalecen hoy, la vacía y la fundamentalista (Jan nos propone el om, un meme que instala en nosotros la paz); 3) bregar por la construcción de un nuevo humanismo perspectivista para el siglo XXI.
Preguntas. Pierre Maréchaux quiso saber dónde se situaba la gramática de Panini respecto de la polaridad entre una gramática generativa a la Chomsky y otra reguladora de una comunicación preestablecida. Houben respondió que la idea generativa no alcanzaba a explicar el sistema propuesto por Panini. Jan ve en este el resultado de una reconstitución, dirigida a un público que ya conocía la gramática del sánscrito. Quizá el operativo tuviese alguna relación con el uso que Gautama había hecho no del sánscrito, sino del prakrit para su prédica, como si hubiese sido necesario reconstituir la lengua sagrada de los Vedas. Fernando estuvo muy entusiasmado. Recordó que Saussure se había apoyado en su conocimiento del sánscrito a la hora de escribir su famoso Curso de lingüística general. Nuestro orador aprovechó para insistir en la idea de que, en la India, el modelo científico es la lingüística y el prototipo de sabio es Panini, mientras que, para los europeos, el modelo es la matemática y el prototipo es Euclides. Bello! Samuel Jubé manifestó su sorpresa ante el paralelo biología-historia y pidió algunas aclaraciones acerca de la posibilidad de conectar ese procedimiento con los estudios de nuestro conocido Longo y de Nicole Perret acerca de la idea de teleología en la ciencia de la vida. Abaher El-Sakka protestó por la nueva pretensión de establecer un humanismo en este siglo; humanismo y colonialismo europeos han ido de la mano. Houben repuso que humanismo en un sentido amplio, que vaya más allá de su expresión histórica en la Italia del siglo XV, hay en todos los horizontes de civilización. Mamadou Diawara pidió más detalles sobre los métodos de memorización de mantras y su pasaje a la escritura. Jan anudó el tema a la importancia que la escritura adquirió en el mundo de los comerciantes y a la mayor apertura del budismo a esa práctica. Babacar Fall ahondó el comentario de Mamadou al establecer paralelos entre la enseñanza de los mantras y el estudio del Corán. Gad Freudenthal puso en duda que fuera válido un abordaje comparativo de logros supuestos de las ciencias en distintos contextos culturales y se pronunció por una comprensión de las ideas científicas o filosóficas en el marco de sus propios contextos. Insinuó que Houben había expuesto una apologética deshistorizada del saber. Ward Keeler estuvo agudísimo: ¿cuál era la finalidad de la gramática de Panini, preservar la intelección del sentido o reforzar el poder del sonido de las palabras y del ritmo de las frases? Sudhir planteó una cuestión general y profunda acerca de las contradicciones y paradojas que introduce la experiencia del lenguaje. A su criterio, tales formas del pensar o del decir no aparecen, se revelan en un instante de lucidez. Pero su descubrimiento, ¿lo hace posible una estructura determinada de la lengua o bien es el resultado del ejercicio de una facultad general del espíritu humano? Houben respondió que se inclinaba por la segunda alternativa, pues las paradojas despuntan, a su juicio, de las prácticas del homo ludens, más que de las del homo faber o del sapiens. Después de todo, Jan se reencontró, al final de la jornada, con un compatriota célebre, Johan Huizinga. Gabriela Patiño-Lakatos fue muy perspicaz al señalar que el aniconismo y el interés por la gramática en la primera cultura védica debían de ser fenómenos vinculados.
Quedé agotado. Ser el coordinador del seminario, amén de quien había presentado al ponente, liquidó mis fuerzas. Por suerte, el almuerzo me repuso. Alain Supiot nos hizo, a Fernando Rosa Ribeiro, a Samuel Nyanchoga y a mí, una serie de recomendaciones turísticas sobre Bretaña, la región angevina y el camino hacia el Sur, a La Rochelle y a Burdeos. Huri habló de las elecciones turcas; dijo que no hay peligro de una reforma constitucional que habilite la eternización de Erdoğan (faltan unos treinta diputados para lograrla); al contrario, este triunfo del Partido de la Justicia y el Desarrollo abre un espacio para negociar la autonomía y la paz con los kurdos turcos, representados en el parlamento. Huri explicó que los kurdos de Irak son, en realidad, buenos aliados de Turquía, lo cual acentúa la confusión general. A estudiar el macarrónico. Descubro los ribetes erasmianos, y probablemente protestantes, de Teófilo Folengo. Las obras de Cesare Goffis me ayudan en ese camino.
* * *
3 de noviembre
Poca cosa, salvo que estudié mucho. Terminó el día con la recepción de homenaje de la ciudad y de la universidad a los nuevos fellows. Jubé estuvo genial. Volvió sobre la investigación libre y curiosa, sobre la conversación tolerante y abierta como desideratum del Instituto. No a la torre de marfil, sin embargo, más bien promover un sitio en el que el diálogo se establezca a propósito de las grandes cuestiones del siglo: pobreza, cambio climático, globalización, bio e ideodiversidad, constitución y transmisión de los saberes, paz y guerra, democracia... Habló enseguida el presidente de la Universidad de Nantes, el profesor Olivier Laboux. Nos dio una bienvenida calurosa y enumeró las actividades de su casa de estudios en las que ya nos habíamos embarcado varios de los fellows. Sus exhortaciones me convencieron de que debo aceptar la invitación del colega Lignereux a abrir las sesiones del congreso sobre los imperios coloniales de la modernidad temprana que él mismo organiza para fines de marzo, así como el pedido que me hizo Françoise Rubellin, profesora de literatura francesa de los siglos XVII y XVIII, para que, el próximo 16 de noviembre, hable a sus alumnos del seminario de investigación acerca de mi experiencia en el campo. Lo haré con mucho gusto. Cerró los discursos Karine Daniel, vicepresidenta de la metrópolis nantesa, dedicada a las relaciones internacionales y académicas de la ciudad. Es miembro del partido socialista y se nota. Habla con solvencia, buen estilo, apertura de miras, conocimientos directos del mundo de la investigación. Pasamos luego a devorarnos el buffet. Babacar y Mor se pusieron sus túnicas malíes, teñidas con un índigo violeta, y tocaron la nota de mayor elegancia de la noche. Las damas, encantadas con ellos. Mi moñito se convirtió en una pavada. Hablé mucho con Lignereux. Supiot nos presentó a Cathie Barreau, la directora de la Casa de Julien Gracq, un palacete a treinta kilómetros de Nantes sobre el Loira hacia el Este. El escritor vivió allí y donó el sitio para que se organizase una residencia de escritores francófonos de las cuatro partes del mundo. Parece que el lugar es bellísimo y tiene una biblioteca importante. Prometí ir a visitarlo y no creo que tarde en hacerlo. Aspasia Nanaki y Amanda Rio de Pedro me presentan a Véronique Triger, encargada de comunicaciones del Museo de Bellas Artes, quien se ofrece a mostrarme la reserva. El museo está cerrado hasta noviembre de 2016 por una restauración a fondo del edificio. Salto, metafóricamente, de alegría. Podré ver los La Tour que hay allí y, sobre todo, La última cena, atribuida a Gérard Douffet, que me tiene sorbido el seso. El jueves próximo a las seis y media, iré a la Capilla del Oratorio, anexo del Museo, a la inauguración de la muestra de Étienne Cournault. Artista nacido en 1891, próximo a los cubistas, se dedicó a la pintura sobre vidrio y a la orfebrería, pero también hizo pinturas tradicionales y grabados con cierta impronta del surrealismo. De esto último se tratará la exposición, llamada “La parte del sueño”. Cournault murió en 1948. Me atrae desde ahora un dibujo suyo: El fumador de estrellas.
* * *
4 de noviembre
Babacar Fall nos pasó un documental de gran fuerza estética y poética sobre el mercado popular de Colobane en Dakar. El film se llama Market Imaginary, es decir, “El imaginario del mercado”. Su directora es la norteamericana Joanna Grabski. Lo comparé enseguida con la película sobre la fiesta del Gauchito Gil que armó Lía Dansker a partir de los materiales recogidos todos los siete de enero durante más de diez años en Corrientes. Me llamó la atención la espontaneidad y la disposición alegre de los entrevistados en Dakar, opuestas a cierta solemnidad, tristeza y reticencia de nuestros compatriotas. Es probable que, tal cual Sudhir y yo lo sugerimos en un principio, la sublimación artística puesta en marcha por Grabski haya hecho a un lado aspectos desagradables de la vida en el mercado (acoso del gobierno, violencia o sordidez de algunas relaciones sociales en ese marco). De cualquier manera, creo firmemente que el núcleo duro de lo real siempre brota aquí y allí, se deja ver en los entresijos de un registro fílmico y fotográfico del género documental por estetizado que haya sido. En el caso senegalés, no asoma el menor atisbo de miedo, de violencia contenida, ni de resentimiento social. Me temo que, de habernos planteado en la Argentina producir algo parecido con la Saladita, esas emociones hubieran despuntado por sistema. En conclusión, a Joanna Grabski le creo a pesar del bello cromatismo de su paisaje del Colobane. A Lía también, su cuadro de tristeza de la fiesta del Gauchito en Mercedes, Corrientes.
Me llega por correo la revista de información municipal Nantes Passion, gracias a la que me entero del compromiso de la ciudad en la pelea contra el cambio climático. Pero también tomo nota de otra lucha: “Las acciones sobre el terreno contra las violencias conyugales”. ¿Qué clase de civilización es la nuestra?
* * *
5 de noviembre
Pensé que el día de hoy pasaría sin pena ni gloria. Pero hubo las dos cosas, con motivo del almuerzo que, en la hipertrofia de mi estancia aquí, tomo casi como émulo del Simposio platónico. Estuvimos sentados en la mesa Samuel Nyanchoga, Fernando Rosa, Sudhir, Kumar y Abaher El-Sakka. Ignoro por qué Kumar me preguntó algo acerca de los quipus y me largué a decir que las cuerdas de nudos pertenecían a la clase de las artes de la memoria y no a la escritura (Carlo Severi mediante). Mis amigos de la India saltaron de alegría. Enseguida me aclararon que la forma de transmisión del sistema râga de la música indostánica implicaba un procedimiento mnemónico del mismo tipo, una relación personal maestro-discípulo y un proceso de iniciación muy parecidos. Pues, como en las artes memorandi [artes de memorizar] no existe un código fijo de correspondencias entre las imágenes o los gráficos de los fonemas y las cosas, tampoco en el râga hay una tabla de correlaciones estrictas entre signos y sonidos. Todo depende de la enseñanza directa y puede cambiar de maestro a maestro, de tradición a tradición. Los intervalos entre sonidos de la serie básica para una composición, las afinaciones, las alturas se alteran según las circunstancias. No obstante, existen tres criterios que deben ser respetados al establecerse el vínculo libérrimo de semejante aprendizaje: 1) Los significados atribuidos al canto o a la línea instrumental no son arbitrarios; hay un abanico de sentidos posibles y cualquier inclusión de alguno nuevo lleva a largas discusiones entre los expertos, quienes, además, no pueden ser los intérpretes o ejecutantes de la música sino los oyentes. 2) Las formas de la respiración han de atenerse a un rango bien determinado de movimientos y posiciones de la garganta y el pecho. 3) Las emociones transmitidas por la música también están limitadas de acuerdo con cada tradición aunque, como en el caso de la bipolaridad descubierta por Warburg, una emoción implica siempre su opuesta y ambas deben expresarse al mismo tiempo para componer una especie de oxímoron musical: una triste alegría, por ejemplo. Recordé entonces que, cuando tenía diecinueve años y estaba en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, escuché un músico indio por radio, ejecutante de un instrumento de cuerda semejante al violín; el hombre desgranó un râga maruá, una melodía instrumental que suele tocarse a la puesta del sol. Sudhir se sobresaltó: no soporta el maruá; cuando lo oye en la radio, de inmediato la apaga; siente el peso invalidante del desgarramiento sentimental que le produce escucharlo. Kumar explicó por qué ocurría eso: las composiciones del sistema râga se ordenan a partir de una nota y de su quinta ascendente o descendente (oh, Pitágoras); es necesario que la melodía regrese a alguno de ambos sonidos hacia el final de su desarrollo, salvo en los maruás que van a propósito más allá de tales límites y concluyen en cualquier nota. Lo cual produce un desasosiego no lejano del que sobreviene en el diatonismo europeo cuando el final de una pieza rehúye la tónica o la dominante.
Intervino entonces Abaher. Dijo que el râga tenía muchos puntos de contacto con el sistema musical que la civilización árabe llama maqâm (مَقَام), fundado en la exploración libre de los intervalos, sus cambios y el armado de una secuencia para cada pieza o ejecución distinta. El término maqâm tiene asimismo un conjunto de significados que aluden a la dignidad de la existencia en varios planos, desde la arquitectura hasta el honor debido a las personas excepcionales. Es traducible por “construido”, “instituido”, “contexto”, “ocasión”, “santuario”, “morada”, “residencia”, “tono musical”, “dignidad”, “prestigio”, “distinción”, “gloria”, “superioridad”, “honor”, “estatua” (Abaher nos mandó por e-mail una lista enorme de sentidos). No podría reconstruir cómo de allí fuimos a parar a la importación de alimentos y al imperialismo ecológico según Crosby. Creo que fue la crème brûlée que sirvieron a los postres y que varios de los comensales nos resistimos a comer. El asunto fue que Kumar aprovechó para contarnos sobre la artista Prudence Gill y sus instalaciones con semillas y envoltorios de papel en Sídney y en Hong Kong, cuyo objeto es aludir al carácter espectral con que nuestra civilización tardía ha impregnado la naturaleza. El café despertó nuevas ensoñaciones. Mencioné a Fernando Rosa el artículo de Paul Davies sobre el tiempo, publicado en el Scientific American en septiembre de 2002, que nos había enviado por correo, y alabé su claridad. Fernando sintetizó la idea central del texto: el fluir del tiempo no se corresponde con ninguna realidad física por fuera de nuestra mente, es sólo una experiencia humana que esencializamos para dar cuenta de nuestra posición respecto de la asimetría de los estados sucesivos del mundo, causada por el aumento de la entropía. Si bien el profesor Roger Penrose de Oxford haya pensado que también puede tratarse del efecto de un proceso cuántico en nuestro cerebro. Rimli protestó contra el giro abstracto de nuestras divagaciones. ¿Qué hay de las bellas sensaciones, de que el agua del Loira fluye, el viento sopla y, hoy, trae la lluvia y el frío del otoño, las hojas cambian de color, esperamos que pase el invierno y vuelva la primavera? A lo cual, Sudhir replicó con un llamado de atención: la vida humana sería invivible sin una distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Nos ahogaríamos en un presente eterno. Contó, para que entendiésemos el asunto, la historia de los mellizos Yama, señor de la muerte, y Yami, señora de la vida, cuyas existencias transcurrían a pleno día, sin interrupciones. Paradójicamente el propio Yama murió y su hermana no hacía sino quejarse: “Yama está muerto, Yama está muerto”. Se apiadaron de ella los dioses. Con el fin de que pudiese cesar su llanto, crearon la noche y la sucesión de los días y las noches. De lo contrario, Yami hubiese quedado atrapada en un lamento sin fin. En la cabeza privilegiada de estos indios, una historia se encadena con otra y no cesa el relato. Sudhir nos hizo pasar a los orígenes del Mahabharata, que también plantea una aporía temporal. Vyasa, el autor del poema, sabía que sería casi imposible escribir lo que la inspiración le dictaba. Sólo un dios se mostraría capaz de hacerlo y por ello se dirigió a Ganesha en busca de auxilio. Ganesha aceptó registrar las palabras del poeta con una condición: si Vyasa interrumpía su discurso, el dios de cabeza de elefante dejaría de escribir para siempre. Vyasa aceptó, pero puso a su vez una condición: Ganesha no escribiría aquello cuyo significado no comprendiese. El dios estuvo conforme y así sucedió que, cuando Vyasa quería descansar, se ponía a pronunciar cosas sin sentido que nada le costaba decir, para retomar luego la narración del Mahabharata y llevarlo a su fin. Fluir del tiempo, necesidad, ilusión, sueño dentro del sueño. Pensé: “Esta es la mía”, para terminar las derivas y acortarme el trabajo de tener que escribir páginas y páginas de este diario. “¿Conocen La vida es sueño?” “Claro que sí, la pieza de Calderón de la Barca”, replicó Rimli. Caí en la trampa: “¿Quieren que les recite la parte que nos interesa?”. “Ya mismo”, contestó Rimli, implacable. Me largué con “Apurar cielos pretendo...”. No esperaba el aplauso cerrado que siguió. Kumar estaba tan embalado que me rogó grabase la tirada y se la hiciese llegar cuanto antes. Quiere poner mi voz en pleno recitado en una de sus películas. Fui a pedir auxilio a Quentin Roques y me pasé buena parte de la tarde en el estudio de grabación que el muchacho, tan gentil, me acondicionó en el acto. Kumar et alii tienen ya el pequeño MP3. ¿Y el macarrónico? Bene et gratias vobis do [El bien y las gracias os doy].
* * *
6 de noviembre
Fernando Rosa nos mandó por e-mail las novedades de las elecciones que se celebrarán en Myanmar este fin de semana. Tienen una importancia capital pues podrían acarrear el fin de la tutela nefasta de los militares (prosoviéticos en un principio) que gobernaron el país desde 1962 hasta, nominalmente, el año 2011. El partido liderado por la famosa premio Nobel de la Paz, la luchadora política Aung San Suu Kyi, obtendría un apoyo suficiente del electorado para modificar la Constitución y sacarse de encima el poder militar. Corrí a la oficina de Fernando con el objeto de preguntarle más sobre Myanmar, un país con el que él mantiene relaciones estrechas desde la época de su larga estancia en Malasia. Sus vínculos con los exiliados birmanos se mantienen vivos y de ahí que conoce todo sobre esa nación fascinante. Llevado todavía por el impulso del libro escrito con Nicolás Kwiatkowski, mi primera pregunta apuntó a la situación de los rohingya, el pueblo del que se dice que estaría por ser víctima de un genocidio, estimulado precisamente por sectores budistas (mirá, los cultores de la no-violencia) y promilitares del gobierno de Naypyidaw (nueva capital de Myanmar, que reemplazó a Rangún en 2006, otro delirio castrense). (De todas maneras, debemos recordar que Suu Kyi no se pronunció acerca de la amenaza que pende sobre esas gentes.) Los rohingya son musulmanes a quienes el Estado birmano negó sistemáticamente la ciudadanía. Descenderían de bengalíes que comenzaron a instalarse en ese territorio occidental de Birmania desde finales del siglo XVI, cuando allí gobernaba el reino budista, bastante islamizado, de Arakan o Rakhine. Su capital, la dorada Mrauk U, suscitó alabanzas y estimuló la imaginación de los europeos desde el siglo XVII gracias a los relatos de viaje del fraile portugués Sebastián Manrique. ¡Cómo puedo ser tan ignorante! Que el bodhisattva del presente inspire a los birmanos y derrote a los reaccionarios que también pululan entre sus seguidores.
* * *
7 de noviembre
Noventa y ocho años de la Revolución Rusa. Hubo un intercambio interesantísimo de e-mails entre Fernando Rosa y Giuseppe Longo al que, misteriosamente, sirve de eco un diálogo muy reciente que mantuve con Sergio Corinaldesi. Me explico. Cuando Longo expuso en el seminario “Leyes de los dioses...”, Fernando hizo una pregunta sobre el alto porcentaje de ADN aparentemente inservible o no funcional que cada uno de nosotros posee para el gobierno de las síntesis de sus proteínas y la transmisión de la herencia de la especie. La respuesta de Giuseppe reveló una impaciencia inesperada de su parte y fue muy irónica. Dijo que los científicos que hablan del junk DNA tienen junk en la cabeza. No registré el asunto en su momento por respeto a los dos protagonistas del incidente, pero reconozco que quedé un poco amoscado. He aquí que, hoy por la mañana, Fernando volvió a la carga en un e-mail enviado a Longo y a todos nosotros, al que agregó un artículo firmado por Karl S. Kruszelnicki y publicado por ABC Science en abril de 2001. En ese texto, se sugiere que el junk DNA podría contener un código equiparable al del lenguaje humano, por lo que Fernando ha resuelto preguntar a Houben si acaso muchas complejidades del sánscrito no se explicarían a partir de un paralelo biológico genético (Houben tiene una predilección especial por semejante tipo de comparaciones, tal cual quedó demostrado en su seminario del lunes 2 de noviembre). El colega Rosa Ribeiro aprovecha para volver al coloquio de Longo y criticar cierta estrechez de miras, manifestada allí mismo, de la historia de la ciencia después de la revolución del siglo XVII, toda vez que se trata de analizar los abordajes del saber no occidental al conocimiento de la naturaleza. Fernando entiende que la ciencia renacentista, por ejemplo, transitaba caminos que unían con libertad la observación de plantas y animales, la astronomía, los ritos, las formas alternativas de curar, la poesía y la mística. Su mejor ejemplo para ello es la obra del portugués Garcia da Orta, un naturalista y etnógrafo que vivió en Goa en el siglo XVI. Probablemente, fue el primer europeo interesado en la medicina ayurvédica. Estudió en profundidad las propiedades farmacológicas de la flora de la India y los poderes alucinatorios de ciertas flores, como el floripondio, cuyos efectos se negó a experimentar en sus esclavos tal cual hacían sus compatriotas de Goa. Sus relaciones de descubrimiento dieron la palabra a esos sirvientes para que hablasen de sus habilidades y de la sabiduría de sus países de origen. Amenazado por la Inquisición, Orta murió antes de que el Santo Oficio le iniciara un proceso. Pero su cadáver no escapó de la pena de ser desenterrado y quemado en un auto de fe post mortem (estoy casi seguro de que Fernando nos hablará del personaje en su conferencia del seminario). Traduzco las últimas frases del mensaje de nuestro colega:
Pudo conectar claramente, aun cuando siempre vivió amenazado de muerte, cosas que ahora nosotros sólo podemos considerar en forma separada. Su conocimiento monumental y su apertura a otros pueblos también ayudan a desmentir cualquier noción de un “Este” y un “Oeste” como entidades separadas.
Longo no tardó en contestar. Reforzó sus argumentos sobre la inconsistencia de la noción de junk DNA, aportó citas de artículos científicos para ello y recalcó uno escrito por el genetista Gouyon y sus colaboradores (2002), donde se insiste en que los “avatares” (otro nombre dado a la gran parte del ADN que no contiene información genética, sino que se limita a transmitirla) son “meros vehículos” y, como tales, no serían los blancos del proceso darwiniano de la selección natural. Longo da fin a su mensaje con una nueva ironía, muy filosa: “Muchos saludos y tengan cuidado con el 95-97% del junk DNA (y con el resto del cuerpo, mero vehículo del 3-5% del lenguaje alfabéticamente codificado, que quizá sea arameo)”. ¡¡Pajarito!! Me parece que el e-mail de Rosa Ribeiro no se merece tal desborde. El choque tiene sus raíces, por cierto, en las polémicas acerca de la crisis de la ratio occidental, que han dado cabida a mucha exageración poscolonial y hubieron de generar la impaciencia explosiva de Giuseppe (fuimos también testigos de su hartazgo con el otro extremo de los ataques epistemológicos a la ciencia normal, el extremo cuantitativista de los big data). En uno y otro caso, no puedo sino adherir a las proposiciones de Longo, pero reconozco al mismo tiempo que una objeción histórica y empíricamente tan bien fundada como la de Fernando acerca de la experiencia del uomo universale que fue Garcia da Orta, nos exige a los “racionales” una meditación acogedora de los puntos de vista de las alteridades cognitivas. Sigo el ejemplo de Ernesto de Martino cuyos trabajos, a partir de Morte e pianto rituale nel mondo antico [Muerte y llanto ritual en el mundo antiguo], no pueden ser sospechados de oponerse al ejercicio de la ratio característica de los modernos. El antropólogo italiano insiste en la necesidad de examinar, con esas mismas herramientas racionales, las consecuencias deletéreas que la aplicación de las técnicas e instituciones modernas han tenido sobre millones de seres humanos en las sociedades tradicionales. Allí, las condiciones impuestas por la modernización a la existencia cotidiana no han hecho sino producir dolor y no han cumplido ninguna de sus promesas sobre el mejoramiento de la vida. De eso trata, en realidad, el reclamo de Rosa Ribeiro.
En la polémica Fludd-Kepler, Sergio Corinaldesi me llamó la atención acerca de la posibilidad de que lo matemático hipotético de Kepler hubiese revertido sobre lo matemático- simbólico-imaginal, en lugar de desecharlo. Quizá de esta forma, los diagramas geométricos hubieran ejercido un control del pensamiento simbólico y sus icones, a la par que evitaban el desmadre romántico de la imaginación. Pues resulta obvio que, a partir de Kepler, la físico-matemática no admitió más control lógico que lo salido de ella misma. Tal vez, en una suerte de contrapartida, el juego simbólico se haya abroquelado en su propia autosuficiencia cognitiva con los efectos catastróficos que la new age volvió a colocar, hoy, sobre el tapete del conocimiento y la vida humana. Cabría preguntarse entonces sobre un regreso de lo simbólico-imaginal como instrumento de control de lo diagramático. La legitimación de la ciencia moderna debería tener algún soporte exterior a ella misma, ya que Gödel demostró sin atenuantes la incompletud de cualquier sistema de axiomas, teoremas y corolarios, de principios, leyes y aplicaciones. La ciencia posnormal y los teoremas del propio Gödel pulverizaron el sueño de la autolegitimación del saber racional moderno. Dios no está allí para asumir esa tarea. Quizá la actividad estética logre reemplazarlo, pero, atención, el horizonte simbólico-imaginal necesita, viceversa, la contención de la ciencia hipotética. De otro modo, Dionisos volvería a tomar el poder absoluto. ¿Acaso el debate Longo-Rosa Ribeiro, que se armó en el IEA, es una reedición del enfrentamiento Kepler-Fludd? Claro que ahora, después de los desastres provocados por la tecnolatría salida de la revolución científica, los herederos de Kepler estamos obligados a aceptar el juego de la ampliación gnoseológica que postula Fernando. Me animo a decir que el asunto resucita algo dicho por san Pablo, cuando interpeló a los hebreos, quienes conocían por medio de los “signos”, y a los griegos, quienes lo hacían merced al “lógos”. Al fin de cuentas, sólo Cristo, según Pablo, que vino a plantearnos una divinización de los hombres en el fin de los tiempos, nos garantizaría la verdad de lo anunciado por los signos y de lo hipotéticamente deducido por el lógos. ¿Me contaré entre los que aguardan esa Segunda Venida de reconciliación en el seno de nuestra pequeña historia?
Fui a cenar y al cine con Samuel Nyanchoga. Samuel me dio detalles acerca de la biblioteca de la Universidad Católica de África Oriental donde él trabaja. Posee la capacidad de albergar tres mil lectores al mismo tiempo. Su hemeroteca está suscripta a cien mil revistas tradicionales y electrónicas. Posee miles de libros en PDF y otros soportes. Recibe investigadores no sólo de Kenia, sino de Sudán, Etiopía, Eritrea, Tanzania, Zimbabue y Malawi. El Vaticano, itself or himself?, financió su construcción y provee los recursos para el mantenimiento. Es la biblioteca más grande y activa del África al sur del Sahara. Su director, el keniano Joseph Kavulya, ganó varios premios internacionales por la creatividad y la democratización del saber que han puesto en marcha sus proyectos al frente de la institución. Buen modelo. Imitémoslo en la pos-Perolandia. En el cine, vimos Langosta, film inglés del griego Yorgos Lanthimos en el que actúan Rachel Weisz y Collin Farrell. Historia antiutópica: el amor es inviable, tanto en la sociedad establecida cuanto en la resistencia solidaria y justa de quienes la combaten. Sin embargo, un hombre está dispuesto al sacrificio de quitarse la vista con tal de asegurar la permanencia de un vínculo amoroso verdadero. No cuento si lo logra o no, por si a algún desquiciado se le ocurre venir a espiar las páginas del diario sin haber pasado antes por el cine. Pensar que la sociedad regimentada equivale a la ciencia hipotética y el movimiento de la resistencia a lo imaginal de Fludd sería demasiado conceder a una coincidencia simbólica, arbitraria y casual. Que el lógos ponga un parate a los signos.
* * *
8 de noviembre
Estudio. Me escapo y vuelvo al cine. Veo El hijo de Saúl, una película lacerante sobre los últimos momentos en la vida de un Sonderkommando, quien cree reconocer a su hijo entre las víctimas de la cámara de gas. En casi todo el film, sólo la cara del protagonista o las de quienes se acercan lo suficientemente a él están en foco. Los horrores del entorno y del fondo se ven siempre borrosos, salvo en las escenas de la cámara de autopsias. Los exteriores diurnos son breves y pocos. Por el contrario, los sonidos son definidos, invaden la sensibilidad: los gritos de los seres encerrados en la cámara de gas, las vociferaciones de los alemanes, los disparos, los ladridos de los perros. Saúl está distante, actúa como un mecanismo, se ha ensimismado en la idea de dar a su hijo una sepultura según el rito judío. Hacia el final, hay una aparición que muy bien podría ser del tipo simbólico-imaginal concebido por Corinaldesi. El tema de “Cómo sucedieron estas cosas” nunca dejará de acosarme. La película es una suerte de mentís a la teoría de la irrepresentabilidad de lo acontecido en las cámaras, que tanto obsesiona a Claude Lanzmann.
* * *
9 de noviembre
Cuarta reunión del seminario de los lunes. El joven Samuel Truett, profesor de la Universidad de New Mexico, habla sobre “Fronteras atravesadas y relatos entretejidos en el mundo del siglo XIX”. Notable. El tener, en primera instancia, la buena fortuna de hallar un personaje al mismo tiempo único y ejemplar, una suerte de Menocchio; en segundo lugar, la sabiduría de estudiarlo como Truett lo ha hecho. Samuel inició su disertación con un panorama completo de la historiografía norteamericana que se ocupó del tema de las fronteras. En 1893, Frederick Jackson Turner expresó la necesidad de estudiar la cuestión de “la frontera” para entender la historia de los Estados Unidos. Unos veinte años más tarde, Herbert Bolton acuñó el término borderlands e hizo contribuciones fundamentales sobre el devenir de los territorios entre su país, la Nueva España y México, en términos de larga duración. Nuestro colega llegó al campo en los años noventa, cuando el género comenzaba a entretejerse con los de las historias global y transnacional. Truett apuntó a la ironía presente en el hecho de que, al contrario de los propósitos de los Estados e imperios que buscaron establecer separaciones netas entre los países y las áreas de poder e influencia, las borderlands hayan sido tradicionalmente, hasta el umbral del siglo XX, zonas de contactos intensos entre pueblos, culturas, creencias, lenguas y bienes, muy distintos entre sí. Samuel explora desde hace dos décadas las posibilidades de escribir una historia atenta a los recorridos individuales que atravesaron los bordes de las grandes organizaciones políticas, tanto del imperialismo europeo en Asia y África cuanto de los Estados nacionales construidos en las Américas. Es decir, se relata una biografía al mismo tiempo que se captan los movimientos y cambios de gran escala, se describen las influencias recíprocas entre individuos y entornos menores y mayores, naturales, sociales y culturales de la existencia humana. El foco se ha puesto en la figura de un hombre que se pretende común en el punto de partida pero que, en realidad, debido a su espíritu de aventura, a su educación y sus habilidades intelectuales, tiene una excepcionalidad que lo convierte, como al Domenico Scandella del Friuli, en el ejemplo concentrado de un typus social (el globetrotter aventurero, en nuestro caso).
Truett ha dado con su figura: se trata de John Denton Hall, nacido en el seno de una familia de ceramistas de Staffordshire en 1827. La empresa de los Hall quiebra en 1832 y el padre huye a América. La madre y sus cinco hijos se radican en Londres, donde John asiste a la escuela del Christ’s Hospital. Descuella en las matemáticas, por lo que se lo destina a la Escuela Real de la especialidad donde son educados muchachos como él para ser convertidos en buenos navegantes. A comienzos de 1843, Hall y su compañero Henry Steele son reclutados por el marino George Steward, quien actúa como agente del aventurero James Brooke, instalado en Borneo. Truett contó entonces la historia de este Brooke, retoño de una familia inglesa de Calcuta, empresario que buscaba medrar con el comercio ejercido en las costas de Sarawak, en Borneo. Involucrado en los combates marítimos de la región, se vio consagrado gobernador de una provincia en aquel territorio, nombrado nada menos que por el sultán de Brunei. En 1843, nuestro Hall se suma, por poco tiempo, a los hombres de Brooke. Ya en 1844 y hasta 1847, John Denton navega en los clippers que hacían la carrera entre Bombay, Calcuta y Cantón, vinculados muchas veces con el comercio del opio. En 1849, Hall atraviesa el Pacífico y tal vez bordea las costas occidentales de América del Sur; sube muy pronto hacia el norte de California en busca de oro. Allí, se une a un grupo de mexicanos e indígenas ópatas, liderados por un tal don Chico quien lo lleva al pueblo de Cucurpe, en el estado de Sonora, al noroeste de México. Don Chico, Hall y un cierto M. C., texano, invierten sus dineros en una mina del sitio. La empresa fracasa. En Cucurpe, John Denton se enamora de Francisca Palomino, se une a ella y forma una familia a la que debe mantener, para lo cual realiza varias actividades –curandero, escribiente, contrabandista–. La masacre de mexicanos, perpetrada en Sonoita por colonos blancos de Arizona en 1859, enciende la indignación de Hall y lo coloca del lado de las víctimas. Mientras tanto, en los años sesenta, durante las noches y a la luz de una vela, redacta sus memorias. En un posible encuentro fortuito en Tucson (1879), Hall entrega sus memorias y un mapa del distrito minero de Cucurpe a William Myers, intendente de tiendas en Chicago. Myers edita la parte mexicana de ese relato, acompañada del mapa, en 1881. El libro se llama: Travels and Adventures in Sonora; su autor figura como Dr. John Hall. En 1892, nuestro hombre muere y es sepultado en Cucurpe.
Truett descubrió el manuscrito completo en la Huntington Library, lugar soñado para un historiador si los hay en este mundo. Entre el libro publicado en Chicago y el manuscrito, Sam encontró los primeros indicios a partir de los cuales empezó a reconstruir el pasado asiático de Hall: un joven yuma le recordaba a otro visto en las costas de Borneo; los molinos de azúcar de México le permitían hacer una comparación con las máquinas utilizadas en el Ganges; signo de signos, Hall se había topado con un capitán de la marina mercante en las costas de la Baja California, en 1851, al que reconoció como uno de sus compañeros en los combates contra los piratas de los mares de China. Truett identificó a este capitán, sir Henry Keppel, quien llegaría a ser almirante de la flota británica. Tal fue el extremo del hilo que permitió a Sam indagar en los archivos ingleses y reconstruir las aventuras sudasiáticas de Hall. Quedé rendido de admiración ante el trabajo colosal de Truett. Al ocuparse de semejante vida, Sam ha querido revelarnos cómo se entrelazaba el destino aventurero de un individuo con los procesos de escala nacional e imperial que dominaron la historia del siglo XIX. De qué forma una persona podía atravesar las fronteras materiales y violentas, los límites intelectuales de las lenguas, las costumbres y las creencias. Truett ha logrado transmitirnos los desplazamientos continuos de los puntos de vista al escribir la biografía en contexto del inglés mexicanizado John-Juan Denton Hall. Ha sido capaz de trabajar a fondo los problemas de la llamada histoire croisée, entangled history (historia de encrucijadas, digamos en español) y el devenir complejo de las regiones limítrofes áridas entre los Estados Unidos y México, pero también en las fronteras marítimas, móviles, confusas, de los mares de China e Insulindia. Unos buenos diez minutos de la conferencia estuvieron dedicados a narrar la historia del sultanato marítimo de las islas Sulu en la misma época: una región del mundo, atravesada de aventureros, “renegados”, marinos hábiles de todas las naciones, que Pekka Hämäläinen podría describir en términos de un “régimen político-social cinético” de raiders de agua salada, comparable al Imperio comanche de raiders terrestres en la Norteamérica de los siglos XVIII y XIX. Paradójicamente, las construcciones imperiales europeas del Ochocientos hicieron posible la circulación intensa de hombres, bienes e ideas en los lugares que la historiografía, moldeada por los mismos proyectos de poder global y de grandes naciones, ha dejado hasta ahora en la sombra. Truett se siente feliz, por cierto, de haber demostrado hasta qué punto el camino de un individuo, inteligente más que sabio, temerario más que valiente, escapó a aquellas grandes construcciones políticas y a la voluntad de sus poderosos. Sospecho que Sam quiere dejarnos también un mensaje de esperanza sobre el sentido y el futuro de las migraciones que hoy arrastran a millones de personas sobre la Tierra.
Los comentarios fueron tan fuera de serie como la exposición. Rosa Ribeiro estaba muy contento. Pidió tan sólo a Truett que no usase la palabra “Indonesia” para referirse a Borneo y aledaños. Que emplease, en cambio, el término “Nusantara” en el que hoy se reconocen los habitantes de las antiguas Indias Orientales Holandesas. Dmitrii Tokarev preguntó sobre la influencia que las tensiones entre ficción y no-ficción han tenido en el trabajo concreto de Sam, quien dijo haber tenido presente siempre el dilema para no caer en la ficción. Samuel Jubé, as usual (o mejor, comme d’habitude, ya que nos encontramos en Francia), estuvo muy sagaz: hizo un paralelo entre las borderlands de la historiografía transitada por Truett y las marches, “marcas”, tierras en los límites del Imperio carolingio, gobernadas por marqueses, cuya existencia implicó una institucionalización de las zonas de frontera. Ward Keeler acotó algo importante: la idea misma de límite internacional es un constructo europeo. En el sur del Asia, en el África, ¿a quién le importa la frontera? Pero se preguntó también si acaso la civilización china no produjo un concepto de frontera semejante al occidental. Rimli, con la misma inteligencia superior de siempre, nos hizo notar que las aventuras de John Denton Hall habían tenido formas muy diferentes según se tratase de un contexto determinado por los imperialismos europeos y la situación colonial (sudeste asiático) o bien por la presencia de Estados nacionales en formación (América del Norte). ¿Fue Hall el actor o sujeto agente de un imperio? Truett prefiere ver a su criatura más bien como un tecnólogo y hombre de ciencia. Kumar deploró que el mundo actual se hubiera vaciado por completo de historias parecidas a la de Hall. Sudhir, quien había leído de la diapositiva el texto del prefacio en el libro Travels and Adventures, concluyó con perspicacia que su estilo era el de un escritor que buscaba convencer a comerciantes e inversores para que acudiesen a la explotación de minas en Sonora; en efecto, no hay en esas líneas el atisbo más leve de querer presentar las memorias de una vida o las reflexiones de un científico explorador. Por mi parte, quise saber si la burguesía del siglo XIX no había sido muy consciente del papel de personas como John Denton en la civilización de su tiempo, pues así me lo hacía pensar la literatura de viajes imaginarios y reales de aquel tiempo. Samuel estuvo de acuerdo con mi conjetura. Se refirió al polaco-inglés Conrad, al norteamericano O’Brien y, por supuesto, a Julio Verne, el nantés. Pero agregó que las historias de pioneros, testimonio de un mundo fluido, comenzaron a desaparecer a finales del siglo XIX, momento en el que deberíamos situar el comienzo de la “osificación” de las fronteras en el mundo (¡bella metáfora!).
En el almuerzo, Aspasia me interrogó acerca de mi interés por historias parecidas. Se ve que ha curioseado la Enciclopedia B-S, de la que demostró conocer muchos detalles. Resumí la vida central del Hombre Montaña II, a lo que Babacar acotó que la lucha es, hoy, el deporte nacional de Senegal. Por esta y otras razones que emergen de la bonhomía arrasadora de mis compañeros senegaleses, creo que examinaría con gusto la posibilidad de un afincamiento familiar en aquel país. Tanta es la importancia del wrestling en el África Occidental, que los luchadores reciben el asesoramiento y la protección espiritual de los marabúes. De este punto, la conversación derivó hacia las prácticas mágicas en nuestros países y el papel del Estado frente a ellas. Me referí al trabajo de Bubelo, por supuesto. Babacar dijo que, a pesar de estar explícitamente prohibidos la magia y el curanderismo en Senegal, los gobiernos hacen la vista gorda. Samuel Nyanchoga agregó que las comunidades rurales de Kenia suelen ser cristianas de día y cultivar la magia durante las noches. La persecución de brujos y hechiceros no es infrecuente. Aunque se trata siempre de una actividad nocturna. Cuando la policía es convocada y llega al lugar donde han sido denunciadas prácticas del tipo, las pruebas se han desvanecido.
Hablé con Aurorica y Nicolás por Skype. Resultados esperanzadores en las elecciones de Myanmar. Nuevo contento para Fernando Rosa Ribeiro.
* * *
10 de noviembre
Recibimos un e-mail de Ward Keeler acerca de su insistencia en llamar “Burma” a Myanmar. Es un texto muy bueno y convincente. A partir de ahora, volveré al viejo “Birmania”, que solía usar en tiempos del señor U Thant, honorable Secretario General de las Naciones Unidas. Pero no corregiré las páginas anteriores del diario, con el fin de subrayar que debo el cambio a los argumentos eruditos y humanistas del colega Keeler. Si él me autoriza, traduciré su mensaje que es, en realidad, una nota al pie de página destinada a su nuevo libro sobre Mandalay.
Acabo de recibir su permiso y procedo:
Elegí no sustituir los nuevos nombres de la nación Estado de “Burma” [“Birmania” en castellano] y de su capital “Rangún” cuando escribo en inglés, a pesar de las instrucciones del gobierno birmano en contra de ello. La justificación oficial del cambio de nombre del país (producida a comienzos de los noventa) de “Birmania” a “Myanmar” se basó en la idea de que el primero haría aparecer al grupo étnico dominante, los birmanos, que constituyen los dos tercios de la población, en un lugar de precedencia respecto de otros grupos étnicos de la nación, por lo cual la modificación del nombre acabaría con esas implicaciones indeseadas. Sin embargo, aquellos dos nombres derivan ambos de la lengua de los birmanos; difieren tan sólo en que Bama pertenece al registro informal o coloquial, mientras que Myanma corresponde al registro formal. [...] Si hubiera un país llamado “Estados Unidos de América Blanca” y muchos ciudadanos sintieran, con razón, que se trata de un nombre excluyente, no significaría nada cambiar el registro y no el significado mediante una sustitución por “Estados Unidos de América Caucásica” (Aung San Suu Kyi usa incidentalmente “Myanma” cuando habla en birmano, pero “Burma” cuando lo hace en inglés, a pesar de que el gobierno la haya castigado públicamente por usar este término cuando viajó al extranjero en 2012). Al modificar “Rangún” por “Yangon”, otro reemplazo promovido por el régimen militar, la pronunciación inglesa se acercó marginalmente a la pronunciación birmana. [...] Pero no estoy dispuesto a cambiar el modo en que hablo inglés por deferencia ante la oficialidad birmana, como tampoco lo estaría a pronunciar “Parí” y no “Paris” si acaso los militares franceses me exigieran hacerlo cuando hablo en inglés sobre su ciudad capital. ¿No resultaría muy snob si sacara a relucir mi mejor acento francés cuando aludiese a París en inglés? [...]
Leo en la revista de la metrópoli una declaración interesante de Rudy Ricciotti, el arquitecto que tiene a su cargo el proyecto de la futura estación de trenes de la ciudad: “Hay que rehusarse al exilio de la belleza por todos los medios posibles”. En tal sentido, qué mejor que un artículo sobre el Espejo de Agua, una fuente extraordinaria que se encuentra frente al castillo de los duques. Es una plataforma de piedra negra en la que se abren salidas de agua en distintos momentos y con diferentes intensidades, de modo que, a veces, hay sólo una película de agua que cubre todo el plano, otras, permanece la película pero brotan chorros de altura variable en varios puntos del conjunto. Si uno se saca los zapatos o lleva sandalias u ojotas, puede caminar y correr arriba de esa superficie. Los niños, enloquecidos de contento. Por las noches, el espectáculo de las figuras que se mueven por encima y entre el agua combina belleza y misterio.
En el cineclub, vimos una película de Chris Marker, director francés cuya obra no conocí hasta ahora. Fue tan importante como Resnais o Godard, pero nunca vi nada filmado por él. Creador del cine-ensayo en los sesenta, maestro del collage en movimiento, su cine documental se convirtió en un producto militante a favor de los movimientos revolucionarios en el mundo. De 1978 es El fondo del aire es rojo, film de cuatro horas de duración, que yuxtapone documentales sobre el auge y la caída de los alzamientos socialistas y las guerrillas. Hoy, vimos una obra de 1982, Sin sol. El nombre sale de la colección de cantos y danzas de Modest Músorgski que lleva ese mismo título. Alude a nuestra Tierra transida de infelicidad, con pocas esperanzas de alumbrar una época de justicia tras el fracaso de las utopías revolucionarias y la evolución despiadada del capitalismo. La película desarrolla imágenes de esa tensión al establecer un contrapunto entre el destino del movimiento de independencia en Cabo Verde y en Guinea-Bisáu contra Portugal (triunfante en septiembre de 1973, a pesar del salvaje asesinato de su líder Amílcar Cabral), y la sociedad exhausta, conflictuada, hipermoderna y supersticiosa del Japón industrializado. Una voz de mujer en off lee las cartas enviadas por un cameraman ficticio, un tal Sandor Krasna (son textos de Marker, en realidad), quien ha visitado y realizado los documentales de aquellos países que se nos aparecen en forma de un patchwork alucinante. Con frecuencia, las imágenes son introducidas en un video sintetizador Spectron, al que su inventor imaginario, Hayao Yamaneko, ha llamado “La zona” en homenaje a Andréi Tarkovski y la película Stalker. Las figuras en movimiento se reducen a sus siluetas, a sus espectros transparentes. La historia se ha transformado en un drama de fantasmas.
Cené en la misma mesa de Kumar Shahani, de Jérôme Baron, director del Festival de los Tres Continentes que se realizará, según costumbre, en Nantes a fines de noviembre, y de Guillaume Mainguet, el coordinador del taller cinematográfico “Producir en el Sur”. Este año, el taller cuenta con la asistencia de seis equipos venidos de Taiwán, África del Sur, Costa Rica, Chile, India y Georgia. Hablamos de Herzog y de Buñuel, cuyo cine es un modelo perenne para nuestro Kumar.
* * *
11 de noviembre
Mi prima Marie-Françoise y su marido, Jean Serra, llegan de visita a Nantes en el tren de las 11:06. Se alojan en casa. Estoy muy contento de tenerlos aquí hasta la noche del viernes. Mi soledad tendrá un respiro. Los llevo a visitar la catedral, el castillo y su museo. Descubro unos mascarones de proa que me recuerdan el del Duchess of Albany en el museo de Tierra del Fuego. Más un retrato muy bello de una bretona imaginaria e ideal que el pintor Hippolyte Berteaux hizo a pedido de la empresa Lefèvre-Utile, fabricante de las galletitas beurre LU, en el año 1900. Me llama la atención un crucifijo en marfil del siglo XVII, que podría haber sido tallado por africanos en las Antillas francesas. Almorzamos en un lugar encantador, La Mangeoire. Y tomamos una cerveza en la Taverne du Roy, frente a la Place Royale. Bellas conversaciones.
* * *
12 de noviembre
Almuerzo con Fernando Rosa Ribeiro y la fellow recién llegada, Livia Holden, antropóloga italiana, quien trabaja en la Universidad Internacional Karakoram, en el territorio de Gilgit-Baltistán, el más septentrional de Pakistán. La profesora Holden nos contó acerca de la situación social y política de ese país al pie de las montañas del Karakórum, casi tan elevadas como las del Himalaya. Allí vive y enseña: una región disputada por Afganistán, China y la India, pero administrada aún por Pakistán, donde viven aisladas entre las montañas poblaciones de lenguas y religiones dispares. Las comunidades están agrupadas en tribus, que forman a veces reinos bajo el cetro de un monarca electivo y, por lo general, extranjero. Los marcos políticos son muy fluidos. Desde el punto de vista religioso, los shiitas constituyen la mayoría. No obstante, sus prácticas de flagelación suscitan el rechazo vehemente de los sunitas y de los propios ismaelitas, partidarios de la Shia que se distinguen por seguir al imam Ismael, bisnieto de Ali, y por negar la piedad de las autoflagelaciones. De las tribus proceden los estudiantes de la Universidad Internacional, quienes aspiran a formarse para iniciar una carrera administrativa en el Estado pakistaní, pero suelen verse arrastrados al fracaso por las fidelidades y obligaciones tribales o por las agresiones del ejército contra los habitantes de toda la región. Tendré que seguir preguntando sin agobiar a Livia. Nunca escuché nada semejante. Quisiera viajar mañana mismo al lugar, si fuese posible.
Françoise Rubellin nos convocó esta tarde para mostrarnos los resultados de su investigación como profesora de literatura francesa de la edad clásica en la Universidad de Nantes. Tema: “Coerción e inventiva en los escenarios del siglo XVIII”. Luis XIV buscó construir una cultura en la que el Estado monárquico tuviese el monopolio y el control de las actividades estéticas y científicas. El buen gobierno en esos campos se identificaba con una academia para las ciencias, un solo teatro y una academia para cada arte mayor, de cuyo desarrollo dependía el esplendor del rey. En 1669, fue creada la Academia Real de Música, de la que pasó a depender el espectáculo de la ópera. En 1680, fue fundada la Comedia Francesa, a partir de la fusión de tres teatros o compañías, entre las que se encontraban los comediantes de Molière. La única casa teatral a la que se permitió funcionar sin privilegio real y por fuera del monopolio del Estado fue la así llamada Comedia Italiana, presente en Francia desde la segunda mitad del siglo XVI merced a la influencia de las dos reinas de la casa Médici que tuvo la corona (Catalina, esposa de Enrique II, y María, esposa de Enrique IV). Los actores italianos fueron los primeros profesionales del reino y convirtieron a los personajes de la Commedia dell’Arte en las figuras centrales del teatro cómico: Arlequín, Pantaleón, Polichinela, Colombina. A pesar del interés personal que Luis XIV tenía hacia la Comedia Italiana, el rey ordenó la clausura de su teatro y prohibió sus funciones en 1697. Françoise cree que la razón de semejante medida fue la pérdida de público que padecía entonces la Comedia Francesa. De todos modos, otras formas del teatro libre, cómico y popular se abrieron paso durante el siglo XVIII en las ferias anuales de Saint-Germain y Saint-Laurent en París. La primera, situada donde hoy se encuentra el Odeón, tenía lugar entre febrero y marzo, con gran asistencia del pueblo, de la aristocracia y la gran burguesía. Allí se vendían tejidos de buena calidad, bienes suntuarios, vestimentas de moda y funcionaban tres teatros estables. La segunda feria, emplazada donde hoy está la Gare du Nord, se extendía entre julio y agosto. Su oferta era más simple, centrada en las necesidades del menu peuple, pues pocos ricos quedaban en París en los meses del verano, ya que preferían pasarlos en sus propiedades campestres. No obstante, en Saint-Laurent también se hacían representaciones teatrales.
En 1762, un incendio destruyó las instalaciones de la feria de Saint-Germain. Su restauración se prolongó por diez años. Pero la experiencia teatral que los parisienses habían vivido en la feria anterior al incendio alimentó la memoria estética de Francia en el resto del siglo. Los grabados y la pintura nos recuerdan aquella época dorada de la comedia popular y sus variantes circenses: el equilibrista o “danzarín de cuerda”, el dentista del Gran Mogol, el vendedor de triaca, la exhibición de animales raros, como la rinoceronte Clara, que recorrió Europa entera, pintada por Pietro Longhi en Venecia en 1751 y por Oudry en Saint-Germain en 1749. Françoise nos mostró una tabaquera de 1763, decorada por el miniaturista Louis-Nicolas van Blarenberghe, en la que se ven los ingresos a los tres teatros de la feria antes del incendio, un espectáculo de marionetas y un negocio de venta de cuadros. El detalle del hombre que compra su entrada para una de las salas, en cuatro centímetros cuadrados de la pintura, es asombroso. Toda esa agitación del mundo teatral no expresaba sino un conflicto amplio y siempre reeditado en el siglo XVIII, que se llamó la “guerra del teatro”. La Comedia Francesa exigía, una y otra vez, de las autoridades de la ciudad o de la policía el cumplimiento de los privilegios reales que la amparaban. A cada reparo que la Comédie interponía, los actores y dramaturgos de las ferias contestaban con algún subterfugio ingenioso para evadir la ley. Por ejemplo: cuando se prohibía la representación de obras enteras, el teatro ferial respondía con la puesta en escena de piezas separadas que debía unir el público, estimulado por los indicios del fin o del comienzo de cada episodio aislado del argumento. Al interdicto del diálogo, se contraponía el monólogo o bien una serie de trampas astutas, como el simular que se hablaba con un loro, con una estatua –las chinas eran las preferidas–, con un fantasma (las contestaciones del loro, de la estatua y del fantasma corrían por cuenta de un actor escondido). Si no se podía hablar francés, pues se hablaba en jergas o se inventaban lenguas. Si directamente se prohibía el pronunciar un discurso, se actuaba con pantomimas o bien se componían “piezas mediante carteles”, es decir, se mostraba al público el texto de una pieza y los espectadores lo leían o lo cantaban en voz alta. Si acaso hasta los actores estaban proscritos, pues se los reemplazaba con marionetas. Tanto fue el desarrollo del arte de los títeres que, desde 1722, hubo óperas escritas para ser representadas con muñecos, generalmente parodias de grandes óperas como Hipólito y Aricia de Rameau, cuya versión titiritesca la profesora Rubellin nos pasó en un DVD reciente. Por supuesto que recordé de inmediato las lecciones de Roger Chartier sobre las óperas de marionetas compuestas por el infortunado judío brasileño, Antônio José da Silva, muerto en la hoguera por la Inquisición en 1739. Dos acotaciones finales. 1) Los trucos que Françoise nos enumeró, los conocemos por los documentos policiales donde se asentaron las denuncias de los delegados de la Comedia Francesa y se transcribieron los procedimientos contra los actores de los teatros feriales. 2) Aun en la Comedia Francesa, hasta bien entrado el siglo XVIII, hubo ciertos desbordes del público, como el de exigir asientos en el escenario para ver de cerca las actuaciones. Voltaire consiguió expulsar de allí a los espectadores en 1759.
La conferencia de Françoise nos entusiasmó mucho, al punto de que Abaher El-Sakka, ni bien regresado a su oficina, nos mandó un link para que viésemos una opereta egipcia de títeres, El Leila El Kebira (La Gran Noche), escrita por Salah Jahin y musicalizada por Sayed Mekawy en los años sesenta. Se trata de una teatralización desopilante del Mawlid, la fiesta conmemorativa del nacimiento del profeta, que se realiza, en este caso, con figuras de payasos, juglares, actores circenses, tramposos y vendedores ambulantes.
A las seis de la tarde, fuimos los fellows en tropel al Hôtel de Ville, donde la Casa de los Investigadores Extranjeros, una institución creada por nuestra Aspasia Nanaki cuando estudiaba en Nantes, y la alcaldesa socialista de la ciudad nos homenajearon con una bienvenida imperial. Mis primos tuvieron que pasear solos en el día de hoy. Trataré de resarcirlos mañana.
* * *
13 de noviembre
Vamos al jardín japonés de la isla Versailles. Visitamos el parque de las máquinas y nos quedamos largo rato en el taller, donde descubrimos la presencia de François Delarozière, el cerebro que se encuentra detrás de la primera idea para cada uno de estos ingenios. El video de cómo se construyó el elefante nos llena de asombro. Jean quedó extasiado. Acompaño a mis primos a tomar el tren de regreso a París-Fontainebleau y me acuesto temprano, tras haber escuchado el primer CD de Barbara, una cantante finísima que me ha hecho conocer Marie-Françoise. Su canción sobre Nantes me emociona, ahora que conozco la ciudad: ambas son brumosas y melancólicas, una mediante la indefinición melódica, la otra con su clima que cambia cada media hora por la influencia de los vientos del océano.
* * *
14 de noviembre
A las seis de la mañana, hora de Buenos Aires (diez de aquí), Aurora me despierta con las noticias del atentado en París. Me comunico con los Serra-Colomé y con Marian Alter. Todo el mundo de la familia está a salvo, pero me entero de que Samantha vive a escasos trescientos metros del lugar donde explotó uno de los hombres-bomba y se produjo la mayor cantidad de muertos. No sé nada de Roger y eso me preocupa, aun cuando no lo veo demasiado como customer del Bataclan. De todas maneras, me avergüenzo de haber discutido boludeces sobre la contienda Scioli-Macri, ¡en el IDAES!, durante unas cuarenta y ocho horas. Realmente, los argentinos nos hemos colocado en el lado oculto de la Luna. Somos los sueños absurdos, las sombras locas de la humanidad. Ahora, ruego por que los franceses no reaccionen como los norteamericanos después del 11 de septiembre y sancionen aquí algo semejante a la Patriot Act.
* * *
15 de noviembre
Sigo paralizado la mayor parte del día. La sensación de soledad y luto es generalizada. El porvenir, oscuro desde donde se lo mire. La izquierda con sus “peros”, la derecha con su furia xenófoba. Se habla de una alianza ampliada entre Europa, Estados Unidos y Rusia, como en la Segunda Guerra Mundial, para acabar con el Estado Islámico. No hay que olvidarse de que los rusos acaban de perder a 225 personas por un misil del EI que derribó uno de sus aviones cargado de turistas. Assad se colocó fuera del cuadro con sus declaraciones acerca de que Francia ha probado su propia medicina. Veremos qué dice Hollande mañana en esa suerte de Estados Generales a los que convocó en Versalles. Resulta paradójico, pero sólo un socialista podría encabezar esta guerra sin poner en riesgo serio las libertades básicas de nuestro sistema. Y nosotros, en la Argentina, preocupados con el debate entre esos dos papanatas, salidos del magín de Menem. En fin, me quedo con Macri por las razones sabidas, pero francamente, cuando uno ve que el mundo está cerca del precipicio, las cuestiones de los subsidios, de la retirada grotesca del gobierno, de la caída de las reservas parecen pequeñeces. Eso sí, apostaría a que la señora K cree que lo de los hombres-bomba es una puesta en escena del cine catástrofe de Hollywood.
* * *
16 de noviembre
Habló Hollande, declaró la guerra sin cuartel contra el EI, extendió el estado de excepción a tres meses y solicitó una reforma constitucional que haga posible vigilar mejor los movimientos de las personas y tomar medidas de seguridad más contundentes, al estilo norteamericano. Entre tanto, los dichos de Sarkozy son normales para un político de su extracción de centro-derecha, pero su gestualidad es aterradora. Parece estar entusiasmado y hasta secretamente feliz ante la posibilidad de convertirse en el jefe de la cruzada. Tiene la misma energía que desplegaban los soldados que partían al frente en 1914.
Hicimos un minuto de silencio en el patio del IEA, pero no interrumpimos el seminario, que estuvo a cargo de Samuel Nyanchoga. El tema fue: “Herencia de la esclavitud, marginalización y conflicto en la costa keniana”. Truett introdujo al orador y subrayó su compromiso con el estudio y la praxis de los derechos humanos en el este de África, especialmente en cuanto atañe a las relaciones complejas entre el ejercicio democrático de las elecciones y los juicios contra perpetradores de genocidios en el continente. Algo de lo que Nyanchoga expuso ya lo sabía, por haber exprimido durante las comidas de varias jornadas a mi sacrificado colega con mis preguntas fuera de lugar. Pero lo sistemático, bien ordenado y exhaustivo de la presentación me atrajo con la misma fuerza de las otras intervenciones en el seminario. Samuel precisó el área de su trabajo: la franja costera de Kenia, de cuatrocientos setenta kilómetros de largo y diez millas de ancho. Si bien la abolición legal de la esclavitud en la zona se produjo a mediados del siglo XIX, la supresión de las relaciones amo-esclavo fue un proceso largo; tanto lo ha sido que, en ciertos aspectos, no puede dárselo aún por terminado. Lo que complicó el asunto en la costa keniana fue su dependencia del sultanato de Zanzíbar, uno de los principales proveedores de esclavos en todo el cuerno de África y en el sur de la península arábiga hasta bien entrado el siglo XX, a pesar de la abolición legal sancionada en Zanzíbar en 1895. Todavía en 1935, el sheikh Hayi Hassan descargaba oficialmente su ira contra los abolicionistas de la costa somalí, al afirmar que la “ley de Dios y del profeta” amparaba la existencia de la esclavitud. Por otra parte, la cuestión de la soberanía británica en la costa no quedó zanjada hasta la década del veinte, lo cual impidió un control de la potencia colonial sobre las actividades de la trata. De todas maneras, antes y después de 1920-30, el estatuto social y económico de los exesclavos no tuvo grandes cambios: fueron y son todavía ocupantes no reconocidos de una tierra ajena (squatters) o, a lo sumo, dependientes de los antiguos amos propietarios, quienes forman parte, por lo general, de una élite de africanos muy arabizada y practicante del islam. Aclaremos que buena parte de los seres humanos a los que nos referimos han permanecido católicos, convertidos por las misiones que se instalaron en el territorio a fines del siglo XIX. Samuel hizo un primer recorrido de las localidades actuales donde viven los descendientes de los antiguos esclavos ribereños y anticipó varias cuestiones de identidad y subjetividades que enseguida explicaría mejor: 1) Takaungu conserva el palacio de su antiguo propietario y el edificio de la trata, cabeza de unos nueve mil cien acres de tierra ocupados por squatters. 2) Frere Town, sitio de donde salió la mayoría de los así llamados “africanos de Bombay”, esclavos trasladados a la India en 1843, que regresaron a Kenia a fines del siglo XIX y fueron entonces muy resistidos por los misioneros. 3) Gasi, un poblado cuyos habitantes se dedican a la pesca y a la producción de cocos. 4) Fioni, lugar donde viven unas setecientas familias descendientes de esclavos, pero que prefieren identificarse como “trabajadores inmigrantes”. 5) Las cuevas de Fikirini, cerca de Shimoni, en las que se mantenían encadenados los cautivos y se llevaba a cabo la trata, hoy son memoriales mantenidos por las comunidades en busca de las bases materiales que necesitan para narrar su tremenda historia. 6) Rabai, poblada por “africanos de Bombay”.
Samuel siguió con un examen de los lazos entre categorías teóricas y análisis empíricos en el tratamiento de su tema. Se refirió a la necesidad de profundizar el estudio de las transformaciones y políticas de la identidad de los miles de personas que mencionamos, pues nuestro colega entiende que tal cuestión es el problema pendiente más grave tras la abolición. Enumeró varias estrategias que los grupos sociales han puesto en marcha, por ejemplo, la conservación sistemática de los bienes tangibles e intangibles ligados a la herencia de la esclavitud; o bien la adopción del swahili como lengua de comunicación extra e intracomunitaria; o el acercamiento y hasta la “conversión” en árabes por la vía del matrimonio; o, en una escala menor, la decisión de las mujeres de cubrirse el busto y abandonar la costumbre tradicional de la desnudez femenina de la cintura hacia arriba. Al preguntarse cuáles son las consecuencias del vacío identitario, Nyanchoga señaló: 1) El mantenimiento del sistema social clasificatorio que hace de los descendientes de árabes una suerte de nobleza con derechos sobre la tierra y consagra, a la vez, una serie de prácticas discriminatorias, a saber, la prohibición del uso de la lengua árabe en ciertas circunstancias y la denegación de ritos funerarios. En Rabai, pongamos por caso, símbolo de libertad desde 1896 cuando la misión local celebró la abolición con una fiesta alrededor de la iglesia, los descendientes de esclavos todavía entierran a sus muertos fuera de la aldea. 2) La persistencia del conflicto en torno a la propiedad agraria, que nunca se resuelve en beneficio de los squatters. Después de un litigio iniciado en 1991, el poblado de Takaungu perdió el control de sus tierras, que pasaron a manos del Mazrui Land Trust por decisión de la Corte de Mombasa en 2012. 3) La negativa a otorgar la ciudadanía keniana a los habitantes de la franja costera implica que esas personas sean indocumentadas (a lo sumo, se les otorgan “números de extranjeros”), que sus hijos no puedan acceder a la escuela y que se les rehúse el reconocimiento como el 43º grupo lingüístico del país. A pesar de todos los esfuerzos de quienes apoyan a los descendientes de esclavos (Nyanchoga, en un lugar de preferencia en ese combate), las previsiones relativas a derechos humanos, contempladas en la Constitución de Kenia y en las leyes internacionales, son siempre interpretadas a partir de la matriz de la herencia esclavista. Existe un abismo entre el espíritu de la ley y las prácticas administrativas o judiciales. Por supuesto, durante la última década, la conflictividad aumentó en la región; se han multiplicado los reclamos y las batallas legales, han nacido movimientos sociales contrarios al gobierno de Kenia y estos mismos se han radicalizado, según lo demuestra la proximidad creciente de las ramas locales del grupo terrorista Al-Shabab (de origen somalí), el Amniyat y el al-Hijra, por un lado, y, por el otro, el Mombasa Republican Council (MRC), que brega por el reconocimiento de derechos, propiedad, libertad religiosa y autonomía para los descendientes de esclavos u otras personas marginalizadas por el sistema político de la nación keniana. Samuel terminó su conferencia con una nota dramática. El cuadro está inconcluso. A lo sumo podríamos hablar todavía de un período de posesclavitud (con lo cual la referencia al maldito fantasma está siempre allí), pero, en rigor de verdad, nuestro amigo sospecha que lo más adecuado sería emparentar estos fenómenos con otras formas de sometimiento atroz de personas en Sudán y Nigeria y hablar de ellos en términos de una neoesclavitud. ¡Pobre señor Hammarskjöld si volviese a la vida! Recuerdo mi alegría adolescente cuando lo escuché por televisión, en 1958, proclamar que la humanidad había dejado completamente atrás el estigma histórico de la esclavitud.
Fernando Rosa Ribeiro marcó varios paralelos –propiedad negada de la tierra, presencia de misiones cristianas– entre la situación descripta por Nyanchoga y la del Brasil de nuestro días. Nos exhortó además a desterrar el uso de la categoría “indígena” debido a que siempre quedará indeterminado el punto de arranque cronológico de una humanidad originaria en cualquier punto de la Tierra (salvo, quizá, paradójicamente en el valle keniano del Rif, de donde procede el género Homo). Babacar Fall se interrogó acerca de la contradicción que entrañaba la supervivencia de una esclavitud de hecho et in spiritu en una excolonia inglesa, al haber sido los británicos los mayores partidarios de la abolición desde finales del siglo XVIII. Samuel insistió en la soberanía difusa sobre la costa, ejercida más por el sultanato de Zanzíbar que por el gobierno de Gran Bretaña. Sara Keller quiso saber más sobre el papel del catolicismo en el proceso de emancipación. Nyanchoga contestó que las misiones de esa confesión cristiana no pudieron superar las barreras del antiguo predominio de los amos y patrones arabizados. Margret Frenz pidió más información de los “africanos de Bombay”. Samuel contó que, todavía en los años setenta del siglo XX, el gobierno de Malawi se rehusó a aceptar de regreso a quienes manifiestamente descendían de los pueblos de ese país. Mor Ndao anudó el tema de la neoesclavitud con el del entrenamiento y la explotación de niños en marcos de guerra, en el Congo y en países del golfo de Guinea. Abaher El-Sakka se asombró de que hubiese discriminación de los musulmanes de origen esclavo por parte de otros musulmanes africanos, vista la repulsa de la institución de la esclavitud que el Profeta incluyó entre los principios del islam. Nyanchoga declaró que se había limitado a citar fuentes serias, pero dijo que no se sentía competente para discutir el tema de los principios de la religión musulmana. Me pregunto: ¿no condenaron también los apóstoles, mártires y primeros santos del cristianismo, la esclavitud? ¿Dejamos por ello los cristianos modernos de instituir y practicar tal aberración, masivamente, entre los siglos XVI y XIX?
Por la tarde, voy a la Universidad a conversar con los estudiantes que asisten, en busca de una formación de investigadores, a un curso especial a cargo de Françoise Rubellin. Titulé mi presentación: “Hallazgos, errores, felicidad. 50 años de investigación histórica”. Los alumnos recibieron muy bien cuanto expuse; me dijeron que una visión optimista de la actividad en la que querían educarse les vendría bien para compensar la tristeza de todos esos días. Creo que no los defraudé, aunque no hice ninguna de mis monerías habituales. Cité la alusión de Juan de Salisbury a Bernardo de Chartres y su noción de que somos enanos sobre hombros de gigantes, lo cual me permitió citar y mostrar los retratos de mis maestros: Schenone, Castellan, Ribera, Del Bravo, Paolo Rossi, Héctor Ciocchini, Carlo Ginzburg y Roger Chartier. Conté de qué manera cada uno de mis encuentros con esas grandes figuras de las humanidades había significado un punto de inflexión en mi vida intelectual y cómo ellas habían incidido en la elección de mis temas o de mis métodos de trabajo. La profesora Rubellin estaba encantada. Nos fuimos luego a tomar un té y conversamos dos horas. Françoise amplió enormemente el tema del que había hablado en el Instituto el jueves pasado. Se explayó sobre sus pesquisas alrededor de los manuscritos de obras de títeres y parodias representadas en la Feria de Saint-Germain, sobre la reconstrucción de los corpora de los coleccionistas en el siglo XVIII y comienzos del XIX (Pont de Vesle, La Vallière, el marqués de Paulmy, Soleinne) y su tarea de comparación documental que le ha permitido descubrir los derroteros de aquellos textos. Las peregrinaciones y reconfiguraciones de las piezas destinadas al teatro popular de la feria, inducidas por eruditos apasionados del arte dramático, muestran hasta qué punto las obras representadas eran casi organismos vivientes, plásticos, adaptables a gustos y necesidades culturales diferentes. Me asombró la polivalencia estética y social que, según Françoise ha demostrado, poseían esos objetos, tan elementales o simples en apariencia, es decir, la densidad histórica de significados y emociones que transportaban consigo. Para coronar nuestro encuentro, Françoise me notificó de la existencia de una ópera Ulises (también llamada Ulises y Penélope), que Jean-Féry Rebel, alumno de Lully, estrenó en París en 1703. Se trata de una “tragedia en música” de un prólogo y cinco actos, que no es tragedia en verdad pues termina con la felicidad del reencuentro de los esposos y el triunfo del amor, contra las acechanzas de la bruja Circe. Juno impide que Penélope caiga en brazos de su pretendiente Urilas, Mercurio rescata a los compañeros de Ulises de los hechizos de la maga y Minerva salva a Telémaco. Una tragedia con happy end. Resulta obvio a esta altura que deberé escribir una versión ampliada de mi libro acerca del mito de Odiseo en el mundo moderno.
Una nota algo sombría al terminar la jornada. El presidente de la universidad transmite a los estudiantes y al personal varias consignas de seguridad del programa Vigipirate. La mayoría de los mandatos parecen razonables, pero uno suena algo amenazante, casi totalitario, pues fomenta la delación. Lo traduzco: “Señalar las acciones o los comportamientos manifiestamente anormales que podrían hacer pensar que un acto malévolo será cometido”. Recuerdo la película Minority Report.
* * *
17 de noviembre
Día del militante peronista. No soy militante, menos peronista, de manera que no es mi día.
Sudhir Chandra y otros colegas proponen una declaración de los fellows ante los acontecimientos de París, que sería enviada a los medios a manera de mensaje de condolencias. Después de varias intervenciones y retoques queda más o menos así:
Nosotros, fellows y personal del Instituto de Estudios Avanzados en Nantes, expresamos nuestro dolor profundo y nuestra consternación ante la violencia absurda descargada sobre personas inocentes en varios sitios de París. Extendemos nuestras simpatías de corazón a las familias enlutadas. Lo ocurrido en París no es sino una manifestación de la violencia terrorista, siempre en aumento, que puede golpear a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Ahora, frente al hecho de que el pueblo francés ha sido su blanco reciente, queremos asegurarle que nosotros, representantes de cinco continentes y varias fes e ideologías, anhelamos acompañarlo en esta hora de crisis.
En momentos de tantas pérdidas humanas y de tanto daño infligido a una nación, no es fácil conservar el sentido de equilibrio y no ser arrastrado por pasiones como la ira y la venganza. Medidas razonables para mejorar la seguridad pueden ser necesarias y seguramente habrá de adoptárselas. Al mismo tiempo, es imperativo no actuar en un sentido que sólo perpetuaría un ciclo interminable de violencia y contraviolencia y pondría en peligro nuestros valores de libertad, igualdad y fraternidad para todos los seres humanos. Prestemos oídos al consejo atemporal de Buda: “El odio que se alimenta del combustible de las justificaciones debe ser conjurado por el agua de la compasión, no alimentado con la leña de las razones y las causas”.
Pero Sam Truett objeta el tono del segundo parágrafo (en cuya redacción intervine a propósito de la Liberté-Égalité-Fraternité) por considerar que contiene una admonición a los franceses que está fuera de lugar. Comprendo a Sam, pero no comparto su reparo al punto de querer suprimir el parágrafo. De todas maneras, su contrapropuesta es buena, de altas miras, y está muy bien redactada. Aquí va:
En tales momentos de pérdidas humanas y tragedia nacional, la ira y los pensamientos de venganza resultan naturales. Pero esos sentimientos pueden fácilmente hacernos olvidar hasta qué punto nuestras relaciones a través de las fronteras están marcadas también por la amistad y la empatía. No perdamos la esperanza. Recordemos que nos movemos en este mundo también en medio de una multitud de amigos. Seguiremos trabajando codo a codo para estrechar los lazos de comunidad y entendimiento mutuo que nos mantendrán juntos a través de este tiempo oscuro.
Circulan también un texto de Edgar Morin y otro de Paul Krugman, que me facilitó Nicolás; ambos van en el mismo sentido de nuestro pasaje objeto de controversia.
A las cuatro de la tarde, nos reunimos Gabriela Patiño, los senegaleses, Margret Frenz y yo. Babacar quiere involucrarnos en un proyecto que abarque el estudio de problemas contemporáneos de la India, el África Occidental y América del Sur, a partir de una perspectiva histórica. Menciono la experiencia del programa intercontinental sobre la historia de la esclavitud atlántica, donde descolló Marisa Pineau. También cito el caso del proyecto “Desigualdades” que dirige Elizabeth Jelin, en el que participan Juan Carlos Torre y Carlos Reboratti, y cuenta con el apoyo de investigadores alemanes. Mis colegas del IEA me piden que haga los contactos necesarios. Nuestra idea consiste en planear estudios comparativos acerca de “La vida de la infancia y de la juventud entre el sur y el norte del mundo”. Los temas a considerar podrían clasificarse según los ítems siguientes: educación, comunicación, lenguajes, salud, representaciones, niñez y trabajo, niñez y criminalidad, niñez y guerra. Mor Ndao se compromete a redactar las primeras páginas de la idea.
Me pego el faltazo a la conferencia de los martes. Johan van der Walt, profesor de leyes en Luxemburgo, habló sobre “La revolución del efecto horizontal y la cuestión de la soberanía”. Al parecer, la corte constitucional de Alemania ha sentado jurisprudencia acerca de casos en los cuales el ejercicio de los derechos fundamentales afecta las relaciones horizontales, es decir, de igual a igual, entre los individuos particulares. El despliegue de tales vínculos ejerce cada vez mayor influencia en los casos tradicionales de “efectos verticales”, esto es, en las relaciones entre individuos y autoridades estatales, de modo que la práctica misma de la soberanía se ve más y más afectada por los intereses y las acciones que unen a los ciudadanos entre sí, por fuera o en los intersticios del sistema constitucional. Un nuevo concepto de democracia se anuncia en semejante transformación. Pero no escuché al orador. Sí concurrí a la cena, que compartí con Rimli, Dmitrii, los senegaleses y Sara Keller, una historiadora francesa, joven e inteligente, quien trabaja en el estado de Gujarat en la India. Rimli, habitante de ese mismo estado, contó que las bebidas alcohólicas están prohibidas allí y que, para tomar vino, por ejemplo, es necesario disponer de un certificado médico donde se asiente que los antepasados directos e indirectos del interesado han sido todos alcohólicos, borrachos si lo decimos en criollo. Rimli confiesa que le gusta comer con vino y trata de procurarse uno de tales certificados. Lamentablemente, no lo ha conseguido todavía. Sara confirmó la tirria gubernamental contra los alcoholes desde hace largo tiempo. Su campo es la historia del siglo XVII en esa región del subcontinente, por eso sabe que, a fines de esa centuria, el maharaj Shivaji quería comprar cañones a los franceses de Surat y sometió entonces a armas y armeros a varias pruebas de tiro. Los franceses erraban a propósito los disparos y pretextaban que, sin vino, perdían la puntería. El maharaj ordenó satisfacerles el deseo de beber alcohol. La puntería fue perfecta y Shivaji compró los cañones al mismo tiempo que autorizó el despacho de vino a los franceses. Rimli se refirió enseguida a sus contactos con la cultura bengalí y elogió una novela, obra del bengalí Aktaruzzamann Elias, Khoabnama, que podría traducirse como La interpretación de los sueños: se trata precisamente de la historia de un campesino que sueña y evoca los movimientos del agua en el delta del Ganges, un sitio donde nunca se sabe bien ni se puede determinar dónde comienzan o dónde terminan la tierra y el agua. De golpe, ese mundo de realidades y supra o intrarrealidades se desmorona cuando se produce la tragedia de la partición política entre la India y Pakistán en 1947. Escrita en numerosos idiolectos del bengalí, prácticamente intraducible, Rimli cree que es la mejor novela que ha leído en su vida.
* * *
18 de noviembre
Sigue la discusión alrededor del texto de condolencias que los fellows queremos enviar a nuestros compañeros franceses de trabajo. Houben reclama precisiones eruditas de las citas que hacemos. Si nosotros no cultiváramos la práctica, ¿quiénes entonces? La réplica de Sudhir no tiene desperdicio. La transcribo:
Gananath Obeyesekere es uno de los más grandes intelectuales respecto de quien tenemos el privilegio de decir que vive entre nosotros. Él cita a Buda con las palabras que transcribí. Si una autoridad como la suya es sospechosa, pocas cosas deberían ser aceptadas sin sospechas. Por lo demás, nada de lo que Buda dijo y aceptamos como auténtico sobre la base de la opinión de los eruditos puede ser probado, en último análisis, ni tenido por más que una atribución. Pero ese no es mi argumento en las circunstancias actuales. La cita trae consigo la autoridad de Obeyesekere, y ello debería ser suficiente para una declaración como la nuestra. Si confiar en Obeyesekere es un insulto al estatuto científico del IEA y de otros miles parecidos, poca cosa incontrovertible conservaría el privilegio de ser dicha.
A todo esto, Dmitrii Tokarev también se alza contra el segundo parágrafo:
Mientras que acuerdo completamente con el primer parágrafo, aún tengo reservas importantes respecto del segundo. Pienso que el gobierno francés podría haber encontrado respuestas adecuadas frente a los ataques previos del terrorismo y que si no lo hizo, mejor ahora que nunca. La violencia y la no-violencia no forman una pareja indisoluble en la que la una genera a la otra; la violencia, especialmente ejercida contra civiles, es una cosa por sí misma, y cualquier respuesta contra ella, por más fuerte que sea, procura destruir aquella violencia inicial. “Las cenizas de Klaas golpean mi corazón”, escribió Charles de Coster en 1867. ¿Deberíamos “relativizar” acaso las cenizas de las víctimas de París o de los niños en el avión ruso en Egipto u otras muchas víctimas alrededor del mundo?
(El belga Charles de Coster escribió la novela de las aventuras de Till Eulenspiegel. Klaas, quemado por hereje, es el nombre del padre del personaje. De la boca de Till salen aquellas palabras.) A pesar de ser uno de sus redactores, solicito que lo quitemos de la declaración para alcanzar un consenso mínimo. Sudhir, Gabriela, Babacar y otros insisten en que, sin el segundo parágrafo, el texto parece un telegrama de pésame. A las nueve de la noche, Sudhir propone una nueva versión que espero sea la última. El primer parágrafo permanece intocado. El segundo:
En momentos de tantas pérdidas humanas y de tanto daño infligido a una nación, no es fácil conservar el sentido de equilibrio y no ser arrastrado por pasiones como la ira y la venganza. Aunque comprendemos que son necesarias medidas razonables para mejorar la seguridad, también recordamos el consejo atemporal de Buda: “El odio que se alimenta del combustible de las justificaciones debe ser conjurado por el agua de la compasión, no alimentado con la leña de las razones y las causas”. Las relaciones entre las fronteras deberían estar marcadas siempre por la amistad. Seguiremos trabajando codo a codo para estrechar los lazos de comunidad y entendimiento mutuo que nos mantendrán juntos a través de este tiempo oscuro.
Me encuentro entre quienes la aceptan sin más. Varios colegas han pensado que sonaría pretencioso y grosero recordar a los franceses la grandeza del trío Liberté-Égalité-Fraternité, que ellos mismos inventaron para bien de toda la humanidad. Sea.
Por la tarde, nos reunimos varios fellows (no diré quiénes). Se producen enfrentamientos bastante serios, entre quienes bregan en favor de un lenguaje diplomático, que no dé lugar a interpretaciones torcidas por intereses políticos, y quienes insistimos en decir algo más que un mero mensaje de condolencias. Me limito a contar que uno de nosotros, por lo menos, ya se sintió atemorizado ante las reacciones de los hommes communs del entorno nantés, fundadas en el color de su piel. Pregunto: ¿qué haremos si la reforma constitucional que propone Hollande afecta directamente nuestros derechos, escuetos, como extranjeros en Francia? ¿Volveremos a ser diplomáticos o bien haremos los petates y nos mandaremos mudar? Antes de abandonar la sala de reuniones, hemos escrito una enésima versión. Dudo de que tenga el consenso buscado.
El día académico se concentró en la visita de Mauro Moruzzi, embajador suizo para todo cuanto se refiere a la investigación, la ciencia y la enseñanza universitaria en su país. Dado que es un especialista en literatura italiana, Samuel Jubé me pidió que compartiese la mesa del almuerzo con él, el diplomático, su esposa, Livia Holden y Alain Supiot. El doctor Moruzzi, hijo de inmigrantes italianos, nació en Neuchâtel, tiene una educación francesa, habla italiano, alemán e inglés como si fuesen todas sus lenguas maternas. Es un caballero cultísimo, conocedor de la historia de su país y de la civilización europea. En el diálogo durante la comida, puso en duda el mito suizo del destino federativo desde los siglos de la Edad Media. Destacó la habilidad y el esfuerzo que Napoleón puso en juego para dar una primera Constitución escrita a la Confederación en 1803. Explicó de qué manera la idea federal tuvo el apoyo del Congreso de Viena, al mismo tiempo que Neuchâtel adquiría el estatuto de principado prusiano sin perder su carácter de cantón. Ese Congreso de 1815 acordó la neutralidad perpetua de Suiza. Moruzzi expuso rápidamente las confrontaciones religiosas que siguieron hasta 1847, el estallido de una guerra civil muy breve, que terminó con la derrota de los cantones católicos, y el establecimiento del Estado federal por medio de la Constitución de 1848. Me impresionó la precisión y la amplitud del cuadro. El invitado pasó a elogiar luego la obra del escritor viajero Nicolas Bouvier, suizo fallecido en 1998; consideró que se trata de uno de los más grandes escritores de lengua francesa del siglo XX. La conversación siguió su curso hacia la política científica de la República Helvética y su apoyo a la investigación médica en los trópicos. El Instituto Suizo Tropical de Salud Pública, dependiente de la Universidad de Basilea, posee dos sedes en África: en Ifakara, Tanzania, y en Abidján, Costa de Marfil. Marcel Tanner ha sido el director general durante casi veinte años. Él fue la persona que solucionó el problema de la propagación de la malaria en Tanzania, al darse cuenta de que las campañas de vacunación de niños eran eficaces cuando coincidían con el llamado simultáneo a las vacunaciones del ganado. Así de sencillo. Alain Supiot terció con algunos bocadillos sobre su propia participación en el trazado de la política científica francesa. Dijo algo que me dejó estupefacto: contra su opinión, por supuesto, el consejo científico de Francia siguió las directivas europeas y resolvió que, en el campo de las ciencias humanas, han de estimularse sólo cuatro líneas de trabajo: el uso de los big data para la investigación social, las cuestiones de gobernanza en el campo de la política, la investigación de la economía standard (es decir, la no investigación económica, pues si ya todo está estandarizado, ¿cuál sería el objeto de buscar algo nuevo?), y la aplicación de las neurociencias al estudio ¡de los comportamientos religiosos! Estoy afuera con mi macarrónico.
El embajador Moruzzi nos dio, por fin, una conferencia acerca de la enseñanza superior y la investigación en Suiza. Hay dos universidades federales y diez cantonales en el país, nueve universidades de ciencias aplicadas (siete públicas y dos privadas), catorce universidades cantonales de preparación para la enseñanza y dos institutos de tecnología avanzada, uno en Zúrich y otro en Lausana. Este sigue el modelo norteamericano y marca ahora los criterios de excelencia. El bachillerato habilita al ingreso en las universidades para todas las carreras, excepto medicina y deportes que exigen examen de ingreso. El 70% de los estudiantes asiste a los cursos en busca de una formación profesional, el 30% va en procura de una carrera académica de profesor e investigador. El gobierno federal aporta un 20% de los fondos del sistema; los cantones, el 30%; y el sector privado, el 50% restante, cuyo 85% es, a su vez, destinado a la investigación básica y aplicada. Por principio, no hay interferencia alguna del Estado en el diseño de las políticas científicas. Hubo una sola excepción, vinculada al campo de la energía nuclear, gradualmente desactivada a partir de 2011 como consecuencia del accidente de Fukushima. Existe una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, una suerte de interfase autónoma respecto de los gobiernos federal y cantonales, que provee un 25% de los recursos de la investigación. Entre 2007 y 2011, Suiza ascendió varios escalones en el porcentaje de su PBI aplicado al desarrollo de la ciencia: Israel destina el 4,21%; Corea, el 4,15%; Suiza, el 2,96%; los Estados Unidos, el 2,81%; Francia, el 2,23%. El doctor Moruzzi mostró un mapa iluminado de la densidad de papers y contribuciones científicas de los países de la Tierra. Europa es el fanal más importante. De la Argentina, se desprenden algunas lucecitas. Si Israel era el primer país del mundo en materia de publicaciones por habitante hasta mediados de los noventa y Suecia lo fue alrededor del 2000, Suiza ocupa ahora el primer lugar. El embajador dijo algo claro como el agua: la confederación se ha propuesto “ganar” la competencia científica global por tres medios, la excelencia, el liderazgo industrial y el enfrentamiento de los desafíos sociales. Nadie le preguntó por qué no había en Suiza un Instituto de Estudios Avanzados como el de Nantes. Pero nuestro hombre planteó la pregunta y dio la respuesta: el sector privado, principal responsable y depositario de la política científica del país, no lo ha considerado necesario.
* * *
20 de noviembre
Entiendo que nos dirigimos hacia una declaración ceñida al primer parágrafo de pésame. Prevalecen la opinión cauta de Houben y su llamado a una reflexión en profundidad de las causas y las consecuencias de los sucesos. Es probable que lo sentido y vivido por mi amigo africano me haya arrastrado hacia el espejismo de la urgencia. Jan escribió su mensaje en francés. Lo traduzco íntegro, pues se me ocurre que hay en él la posibilidad de una convergencia:
Queridos Todas y Todos [sic]/ Dear All,
Es muy interesante observar y analizar nuestras discusiones, que llevan ya una semana, con algo más de distancia.
Algunas conclusiones:
1) No hay NINGÚN “consenso total” por NINGUNA de las distintas propuestas (parágrafo 1 solo, parágrafo 1 extendido por la mención de otros ataques asesinos recientes; parágrafo 1 con agregado de expresiones individuales; parágrafo 1 + parágrafo 2 versión Sudhir; parágrafo 1 = parágrafo 2 versión Sam [Truett]).
2) ¡NO ES GRAVE!
Los muertos se han ido para siempre.
Los sobrevivientes que todavía sufren no recibirán ningún auxilio de nuestra declaración.
Si el fin de una declaración común hubiese sido el de expresar nuestra tristeza y nuestras condolencias, habría habido una urgencia, y el consenso para esa parte de la declaración se hizo presente desde el primer día de nuestras discusiones (el asunto es fácilmente verificable en los mensajes).
Si, por el contrario, el fin de una declaración fuese ir más allá de expresar simpatía y tristeza compartida, es mejor basar los consejos a las víctimas, a los sobrevivientes, al gobierno francés, sobre un análisis adecuado de la situación. En tal caso, la urgencia y el pánico son malos consejeros. No hay urgencia ninguna por llegar a la conclusión correcta (como en el caso de los ejercicios de matemáticas avanzadas, a menudo se trata de un “uno” o bien de un “cero”), pero sí hay urgencia para encontrar un análisis fundado, sostenible, y eso no se logra en uno o dos parágrafos.
3) Podemos ELEGIR hacerlo en la vida y en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, pero NUNCA estaremos OBLIGADOS a sacrificar el “pensar por nosotros mismos” a favor de un consenso “total”.
Para concluir con la palabra sabia de Mamadou en su contribución a nuestro debate, aún cuando el día es joven:
Cheers!
Jan
Si acaso decidiéramos limitarnos a una expresión de simpatía hacia las víctimas y los sobrevivientes, tengo aquí, gracias a una contribución anónima muy apreciada, una versión francesa, mejorada explícitamente para un “parágrafo 1 que permanecería solo”:
Nosotros, residentes y personal del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, expresamos nuestra tristeza y nuestra solicitud ante el estallido de violencia que acaba de golpear a inocentes en varios lugares de París. Dirigimos nuestras condolencias sinceras a sus familias en duelo. Los atentados parisienses y, muy poco tiempo atrás, los que afectaron a Beirut, Siria, Ankara, Kenia o Egipto [según la sugerencia de Livia, podríamos agregar Pakistán y Afganistán], no representan sino una parte de la violencia creciente que puede golpear –y de hecho lo hace– a cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Por cuanto son los franceses su blanco inmediato, queremos asegurarles que nosotros, quienes representamos a los cinco continentes, a sus diversas religiones e ideologías, nos sentimos indefectiblemente solidarios con ellos en esta hora de crisis.
Ahora que acabo de traducirlo y lo releo, me temo que no firmaré. No quisiera que mis nietos me preguntasen muy pronto: “¿Así comenzó tu participación en la guerra, abuelo?”. Pocos minutos más tarde, Truett envía un e-mail que, según conjeturo, da por concluido el intento colectivo.
Aprecio mucho el tiempo que cada quien invirtió anoche en este asunto. Expresamos diferencias de opinión que fueron todas sinceras y legítimas. Espero que hayamos sido capaces de transitar esa conversación con la certeza de que muchas cosas nos mantienen unidos en tanto comunidad. [...] Creo que todavía tenemos la chance de suscribir una declaración, que podría ser la adelantada por Jan en su último e-mail. Lo digo por una razón práctica. Para quienes pretenden decir algo más siempre será posible hacerlo en otra parte pero, para quienes desean decir menos, sería imposible desdecirse si hubiesen puesto allí sus nombres. La carga de la declaración larga pesa mucho más en la comunidad como un todo, aunque para algunos el mensaje de la corta parezca menos poderoso. [...] Soy consciente de que el hecho de que no hayamos alcanzado un consenso en este caso tampoco tiene que disminuir nuestras posibilidades de colaborar y acordar en muchas cosas a lo largo de este año.
Finis non coronat opus.
Sudhir, Kumar, Rimli, Fernando más Lidia, una amiga suya burgalesa que conoce bien la Argentina, amiga de Luisa Valenzuela, vienen a cenar a casa y a ver la película Un cuento chino, de Sebastián Borenzstein. Buscamos distraernos. Kumar y Rimli encuentran que el fin es muy delicado, a pesar de las palabrotas que no deja de decir su personaje principal. Hago un guiso de quinoa que me sale de rechupete, con cebolla, salsa de tomate y hongos.
* * *
21 de noviembre
Dolor en la columna, mucho. Voy, no obstante, al cine a ver Spectre, la última del 007. Muy entretenida. Leo y me río con Bouvard et Pécuchet. Tomo vino caliente y como dos buenas salchichas de Alsacia en un mercado de la Place Royale, copiado de los Weihnachtsmärkte de Alemania.
* * *
22 de noviembre
Elecciones presidenciales en Argentina. Hubiera votado por Macri, naturalmente. Voy al cine Katorza, a la vuelta de la Ópera en la plaza Graslin. Quería ver Francofonía, una película de Sokúrov sobre los planes nazis para llevarse el Louvre a Alemania durante la ocupación. Empiezo a mirar el film y me topo con tomas vinculadas a los orígenes de la banda Baader-Meinhof. Este Sokúrov siempre empieza de modo extraño sus películas, me digo. Pero no, me confundí de sala y vi un documental sobre la dicha banda, efectivamente, Une jeunesse allemande, de Jean-Gabriel Périot. Al caer en la cuenta, mi interés por la vida infortunada de Ulrike Meinhof había crecido y resolví seguir en la sala. Trágicos destino y existencia, los de esa mujer de coraje, inclaudicable, quizá asesina. Como quiera que sea, la figura de Helmut Schmidt no sale muy bien parada. Se lo ve un ser frío, calculador, despiadado. Pensar que hace pocos días murió ese hombre, uno de los arquitectos de la Europa actual.
* * *
23 de noviembre
Ganó Macri. Alivio. No tendremos peronismo por un tiempo. Espero que no tengamos tampoco kirchnerismo, definitivamente. Cumplo sesenta y nueve años. “¿El 6 adelante y el 9 atrás?”, me pregunta León desde Buenos Aires. Gran acontecimiento en el seminario. Fernando Rosa Ribeiro, introducido por Mamadou Diawara como una suerte de enfant terrible de la antropología brasileña y créole, presenta “Leer a Avicena en el Decán: Plantas, drogas, ciencia y magia en la Eurasia de la temprana modernidad y en el océano Índico”. Fernando nos adelanta que su relato se refiere a temas y disciplinas entrecruzadas. Podríamos considerarlo resultado de las historias conexas y globales, objeto de una cierta ecología de la mente y de la fenomenología de la percepción. Nos habla acerca del libro Coloquios, escrito por el portugués Garcia de Orta, cristiano nuevo instalado en Goa en el siglo XVI. Allí publicó su obra, una de las primeras impresas en la India dominada por los portugueses, en 1563. Camoens, nada menos, lo elogió en un poema colocado al comienzo del volumen:
Gracias a ti, estudié la antigua ciencia, que ya Aquiles estimó. Me mostraste en ese tiempo el fruto de aquel jardín donde florecen plantas nuevas que los doctos desconocen. En tu huerto insigne, los campos lusitanos producen varios simples que las sabias y malvadas Medea y Circe nunca conocieron, que han excedido las leyes de la magia. Veo, cargado de años, letras y larga experiencia, a un anciano, quien, instruido por las musas gangéticas en la ciencia sutil de curar y en el arte silvestre, vence al viejo Quirón, maestro de Aquiles.
Pensemos, en primer lugar, que Orta no pudo escribir libremente. La Inquisición lo espiaba, igual que a su familia. En 1569, un año después de su muerte, su hermana Catarina fue quemada en Goa por hereje. En 1580, tras un largo proceso in absentia et post mortem por la misma causa, los restos de nuestro hombre fueron exhumados y quemados; sus cenizas, arrojadas al mar. Ahora bien, ¿de qué tratan los Coloquios? Pues de plantas, árboles, farmacopea, de la flora que los portugueses encontraron y recogieron durante sus viajes por el Asia. Orta tenía una gran biblioteca donde buscar datos, un jardín propio muy famoso donde cultivar las especies cuyas formas y propiedades describía (el coco, el opio, la datura –el sedante vegetal que solía darse a los sirvientes para hacerlos más dóciles–, etc.), y una familiaridad estrecha con informantes locales cuyas palabras directas él mismo registró, en forma de viñetas, a lo largo de su texto. Así ocurrió que los esclavos tomaron la palabra en documentos coloniales, por primera vez fuera de los expedientes de la justicia donde solía llamárselos en calidad de testigos o acusados. No obstante, en la obra de Orta, una sola esclava, Antonia, figura con su nombre; ella proporcionaba a don Garcia las semillas de amapolas de las que se extraía el opio. Fernando entiende que los parlamentos de los esclavos acerca de plantas permitían también establecer lazos con el mundo de la magia, tal cual despuntaba en obras de la cultura europea del siglo XVI, escritas por Cornelio Agrippa o Paracelso. Por otra parte, nuestro sabio realizó la primera descripción rigurosa de los síntomas del cólera y, asimismo, de las prácticas y los remedios de la medicina Ayurveda. Ya célebre en su tiempo, el sultán de Ahmednagar, un estado del Decán, invitó a Orta a instalarse en sus territorios. El portugués declinó la oferta pero mantuvo una larga correspondencia con el sultán, el Nizam Bahadur Shah, hombre erudito, muy conocedor de la obra de Avicena. Don Garcia y el sultán compartieron entonces, de acuerdo con la perspectiva de Fernando, gran cantidad de materiales metafísicos, ligados a la antigua tradición neoplatónica y alejandrina. Rosa Ribeiro ha indagado también los vínculos posibles entre el horizonte filosófico de Orta, la civilización egipcia tardoantigua y la cultura de los khoisan (poblaciones del sur de África, arrinconadas hoy en el desierto de Kalahari por la expansión bantú, que Martin Bernal cree fueron las inspiradoras de varias divinidades helénicas, sobre todo Atenea, a comienzos del primer milenio antes de nuestra era). El colega no ha desdeñado traer a colación la obra de Ioan Couliano, The Tree of Gnosis, de donde rescata dos aspectos: 1) la idea de un núcleo común de las herejías cristianas e islámicas en el saber hermético; 2) las historias de tricksters que se han extendido a prácticamente todas las civilizaciones del planeta (fue un shock el enterarnos de que Couliano, tal vez por saber demasiado sobre el régimen rumano de Ceaușescu, fue asesinado en un baño del campus de la Universidad de Chicago en 1991). Fernando nos puso al tanto de sus fuentes para el estudio de la magia: Marcel Mauss, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss, desde ya, y... ¡oh sorpresa!, Ernesto de Martino, para quien reservó los elogios más grandes. La exposición estalló en ese momento, pues Rosa Ribeiro convocó a Michael Taussig y su libro Mimesis and Alterity [Mímesis y alteridad], de 1993; a Gregory Bateson y su Pasos hacia una ecología de la mente, de 1972; al físico John Archibald Wheeler y su principio antrópico; al biomatemático D’Arcy Wentworth Thompson y su libro Sobre el crecimiento y la forma, de 1917, un texto acerca de las configuraciones geométricas de los seres vivos. Confieso no haber captado bien por qué Garcia de Orta requeriría esta convergencia de puntos de vista y cuestiones tan dispares.
Las preguntas y comentarios fueron polémicos. Gad Freudenthal atacó por el lado de Avicena y rechazó la importancia de su presunta filiación neoplatónica. Insistió en que el Avicena conocido durante el Renacimiento era el de las obras médicas, no el de la metafísica. Margret Frenz enfatizó que las aproximaciones de Fernando necesitaban mayores evidencias empíricas, por ejemplo, pruebas sobre el círculo de lectores, reales y potenciales, de los Coloquios. Marc Chopplet y Babacar Fall pidieron saber más acerca de las categorías y las especies botánicas que Orta usó y describió. Fernando dijo entonces que una de las opiniones más reiteradas del propio Orta apuntaba a la variedad extraordinaria de plantas que había conseguido abarcar el saber natural de su tiempo. Carmen Nocentelli, esposa de Sam Truett y especialista en literatura del Renacimiento, apuntó que la Iglesia había concedido el imprimatur a los Coloquios. Sería evidente, entonces, que la herejía no se encontraba en los temas ni en las afirmaciones del libro. ¿Estaría acaso en sus formas? En cuanto a las intervenciones de los esclavos, ¿aparecían en estilo directo o indirecto? ¿Cómo hizo Fernando para distinguir entre observaciones empíricas y topoi retóricos? Jubé interrogó al orador acerca de las posiciones políticas de Garcia de Orta. Fernando citó la negativa del sabio a administrar datura a los esclavos, para evitarles el adormecimiento y el daño psíquico que esa planta producía. Dmitrii preguntó sobre el interés del personaje por la astronomía. Houben distinguió entre dos polos, aún vigentes, para atacar el tema de la magia: 1) el de la visión de la magia como una falsa ciencia; 2) el que busca un núcleo fuerte de verdad en ella. Nyanchoga declaró preferir las explicaciones culturales basadas en una conexión nilótico-sahariana y no en un lazo con la civilización antigua de los khoisan. Mor estuvo genial: nos trajo a la memoria varios horizontes del saber botánico, el de los portugueses del siglo XVI, donde descollaron Diego Gomes y mi querido João de Barros; el de los geógrafos y viajeros árabes entre los siglos XI y XVI, Al-Bakri, Ibn Fadlallahom al-Omari y Al-Wazzan, llamado León el Africano en la corte de León X, autor de una Descripción del África publicada en 1550 en Venecia, que hizo conocer en Europa la ciudad santa de Tombuctú. Metí algún bocadillo referido a la posibilidad de que Orta estuviese más cerca de las ediciones renacentistas de Dioscórides que de Paracelso. Sugerí a Fernando que analizase una posible escritura-lectura entre líneas de los Coloquios, según los criterios de Wootton. Alabé hasta las estrellas la obra de De Martino.
Por la noche, Sudhir organiza la proyección de un film de Kumar Shahani, a elección, en el salón de los fellows. Decidimos ver Khayal Gatha (La saga del khayal), de 1989, una película experimental en la que un estudiante de música hilvana las leyendas e historias sobre los orígenes, el desarrollo y los usos espirituales del género khayal de lírica amorosa en la India. Me dolía muchísimo la cabeza, pero igual pude captar la belleza de las imágenes puras, de un palacio del siglo XVII, de una casa del XX, de una locomotora que invadía la pantalla, de una naturaleza siempre fluida y cambiante, comparable a la del cine de Tarkovski. Hubo, sin embargo, algo que me desconcertó y fui incapaz de incorporar coherentemente al resto de las escenas: un gordo bastante gordo, sentado junto a uno de los amantes que ejecutaba la vina, empezó a hacer mudras, sin que yo lograra desentrañar el porqué. Para peor, semejante a un Ganesha, el personaje empezó a bailar con agilidad y dale que dale con los mudras a la par que se sostenía por largos segundos en la punta de un pie, ora el derecho, ora el izquierdo. Un verdadero as, el Fulano. Pero el misterio crecía para mí. Cuando terminó la proyección, Rimli y Sudhir nos dieron las explicaciones del caso sobre el khayal, que implica una sucesión de poemas y cantos que “van brotando como agua del manantial”, hasta componer una suerte de “guirlanda”, de “encajes cosidos uno tras otro” (fueron palabras de Rimli). Se los recita y se los canta, sobre la base de la improvisación musical del sistema râga del que me habló Kumar mismo hace días. Al proclamar mi extrañeza frente a la danza del Ganesha con cabeza humana, Sudhir exultó: “This is a very important question!”. Dije que la escena vista en ocasión de la primera conferencia de la cátedra Raza, en la que otro bailarín, delgado y grácil, danza en un bosque, no me había provocado ningún estupor, tal vez porque la había observado fuera de cualquier contexto. Me da la impresión de que ni siquiera Sudhir puede explicar la irrupción del gordo shivaico en la Gatha. Veremos.
* * *
24 de noviembre
Leo el editorial de La Nación sobre los juicios a los criminales de la tiranía militar, me indigno y retiro el artículo sobre el debate local en torno a la declaración de los fellows, que ofrecí a Raquel San Martín y ella aceptó con gusto. Me disculpo ante Raquel, por supuesto, y ella me responde con gentileza. Me cuenta (cosa que yo daba por sentada) que estuvo entre quienes criticaron públicamente la conducta del periódico. Apreciamos mutuamente nuestros gestos y permanecemos en contacto. Pero no puedo, no puedo publicar el texto en ese diario después de semejante estupidez oportunista, mal redactada, encima. El recuerdo de mi hermano, la persistencia cada día más intensamente sentida de mi amor hacia él, valen mil veces la satisfacción del orgullo que implicaría ver una página mía en el suplemento Ideas del domingo. El artículo “La torre de marfil y los vientos de la guerra” sintetiza la discusión habida en el Instituto y termina del siguiente modo:
Me atrevo a proponer dos conclusiones provisorias. El límite cultural entre países desarrollados y países en desarrollo subsiste, claro que ahora la situación se habría invertido. Quienes antes clamaban por un núcleo humanista de valores –libertad, igualdad, fraternidad– ahora consideran impertinente recordárselo a sus inventores y defienden las medidas de vigilancia extrema; quienes antes toleraban los regímenes despóticos y hasta totalitarios en aras del desarrollo económico hoy se sienten amenazados por la crisis del Estado de derecho, construido sobre el respeto primordial de las garantías y libertades de los individuos. Es un dato importante el que uno de nosotros se haya sentido amenazado en las calles de la ciudad por lo que el color de su piel despertó en ciertos magines de número nada desdeñable. La segunda conclusión se refiere a una contradicción esencial, profunda, en los materiales que los pensadores más altos de la humanidad tienen para ofrecernos respecto de la guerra y de la paz. En el Enrique V, Shakespeare puso en boca del personaje principal lo que sigue: “En tiempo de paz, nada conviene al hombre tanto como la modestia tranquila y la humildad; pero cuando la tempestad de la guerra sopla en nuestros oídos, nos es preciso imitar la acción del tigre”. En la víspera de Navidad de 1940, Gandhi le escribió una carta demasiado ingenua a Adolf Hitler en la que decía: “Sabemos lo que el calcáneo de los británicos significa para nosotros y las razas no europeas del mundo. Pero jamás querremos eliminar el gobierno británico con la ayuda alemana. Encontramos en la no-violencia una forma que, si se organiza, puede contrarrestar por sí misma la combinación de las fuerzas más violentas del mundo. [...] Se trata de ‘hacer o morir’ sin matar ni herir”. ¿Tigres o palomas? ¿Estaremos todavía a tiempo de buscar un tercer animal que nos sirva de modelo? Ojalá. Que cada uno de nosotros proponga el suyo y discutamos. Por ahora, no veo otra alternativa para ocuparnos como Dios manda de nuestra humanidad.
El dolor cervical no me da tregua. Voy al médico, quien disipa mi angustia y me receta un tratamiento sistemático con calmantes. No concurro a la inauguración del festival cinematográfico de los tres continentes, que se extenderá hasta el 1º de diciembre y tiene a Kumar como principal homenajeado. No me siento bien.
* * *
25 de noviembre