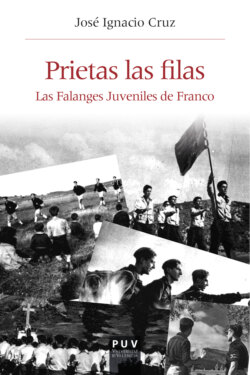Читать книгу Prietas las filas - José Ignacio Cruz Orozco - Страница 7
ОглавлениеLA GUARDIA DEL MAÑANA
Somos flechas, la guardia del mañana
que en los luceros su puesto tienen ya.
Los camaradas caídos nos esperan
y el santo y seña Falange nos lo da.
Estrofa de la canción «La guardia del mañana»
Del cancionero de las Falanges Juveniles de Franco
Pese a lo que pudiera parecer por la responsabilidad que asumieron durante todo el franquismo, la atención a la juventud no fue uno de los objetivos de la primitiva Falange Española en los años previos a la Guerra Civil. Incluso puede afirmarse sin temor a cometer ninguna apreciación errónea, que no preocupó, ni poco ni mucho, a sus dirigentes y militantes. Desde su fundación en 1933, y durante toda la II República, la Falange fue un partido con escasos afiliados, cuyas principales actividades se centraron en las iniciativas de proselitismo, las tareas de propaganda y los actos de defensa y ataque frente a los grupos de izquierda que intentaban impedir por todos los medios la consolidación de núcleos de ideología fascista. En ese periodo de la historia falangista protagonizado por los «camisas viejas», no se conoce ninguna iniciativa específica hacia los niños o los jóvenes como tales. Con posterioridad, una vez finalizada la Guerra, existió la tentación de crear una cierta leyenda en torno a la figura del «flecha» Jesús Hernández Rodríguez, estudiante de bachillerato muerto por un disparo el 27 de marzo de 1934 en un enfrentamiento con militantes socialistas, cuando contaba quince años de edad. Pero como demostró en su momento Sáez, Jesús Hernández no era un flecha en el sentido estricto del término –de hecho, en 1934 ni siquiera existía tal categoría en la organización, ni en el vocabulario, ni en el imaginario falangista– sino un militante de la Falange, muy joven, pero militante con todas las consecuencias, que acompañaba a otros falangistas en una de las acciones de propaganda y castigo tan característica de aquellos días.1
FALANGE Y LOS JÓVENES
Por tanto, la creación y consolidación de intervenciones específicas destinadas a la juventud no surgieron en las filas falangistas durante los años de la II República, sino en plena Guerra Civil. Se trató de un elemento sustancial de la política de juventud, que se fue gestando casi al mismo tiempo que el propio franquismo iba dando sus primeros pasos como régimen político. Esta fue plasmándose en cuanto el conglomerado de fuerzas –políticas, sociales, militares, religiosas, etc.– que habían apoyado la sublevación contra la República, se vieron forzadas a dotarse de una estructura político-administrativa para hacer frente a las necesidades que a medio y largo plazo planteaba la prolongación de la Guerra y la consiguiente necesidad de organizar un «nuevo estado» opuesto al republicano. Desde la perspectiva cronológica, puede considerarse un primer punto de partida el proceso de unificación llevado a cabo en abril de 1937, el cual situó a la Falange en un lugar privilegiado de la estructura política del régimen. En tal momento, y no antes –aunque pudieran existir iniciativas previas de ámbito local o regional–, es cuando algunos responsables falangistas comenzaron a plantearse con cierta intensidad lo que significaba organizar una plataforma amplia de encuadramiento infantil y juvenil con implantación en todo el territorio sublevado, y empezaron a preocuparse por dotarla de los mecanismos de todo tipo que una organización de tal envergadura precisaba.2
Curiosamente, si Falange llegó al proceso de unificación política del 1937 sin casi experiencia en el terreno de las iniciativas específicamente juveniles, no sucedió lo mismo con otros grupos y partidos afectados por tal medida. Así, por ejemplo, la Comunión Tradicionalista contaba desde antiguo con un sistema integral de encuadramiento, en el cual la infancia y la juventud tenían su propio espacio. Si los hombres del carlismo constituían los requetés y las mujeres se organizaban como «margaritas», los niños y jóvenes, a su vez, formaban unidades de «pelayos». Como tales, contaban con uniformes, himnos, programa de actividades, e incluso con alguna publicación periódica especialmente destinada a ellos. Elementos todos ellos que conformaban un espacio específico dentro de la estructura organizativa, las redes de socialización y el universo simbólico del carlismo.3
Además de la organización infantil tradicionalista, la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), otra de las organizaciones políticas con fuerte implantación en los años de la República y una cierta continuidad en el franquismo, también tuvo estrechos vínculos con otra organización juvenil. Me estoy refiriendo a los Scouts Hispanos, asociación de orientación católica creada en 1934 en Madrid por el sacerdote Jesús Martínez y que llegó a contar con seguidores en otras ciudades.4 Así mismo, la CEDA contaba en su estructura de partido con su propia organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), e incluso con unas secciones infantiles constituidas por niños a los que se denominaba «rayos».
Independientemente de esas consideraciones en relación con las organizaciones juveniles existentes entre las fuerzas que apoyaron la sublevación, el hecho que resulta de mayor relevancia es que, dentro del peculiar reparto de las diversas parcelas político-administrativas del naciente estado franquista, la política juvenil recayó en manos falangistas. Y estos acometieron la tarea bastante ayunos de experiencias sobre todo lo que significaba el universo juvenil. Lo que, en mi opinión, no ha sido suficientemente subrayado, pese a que tuvo destacadas consecuencias, como se comprobará en las páginas siguientes.
Si apenas contaban con experiencia previa, ni tampoco aportaban una organización más o menos sólida, y además existían otras alternativas que sí podían presentar alguno de esos avales, la cuestión surge de inmediato. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a otorgar a la Falange el protagonismo fundamental de la política de juventud frente a las restantes opciones? Se trata de una cuestión esencial que, si se responde con cierto detalle, permite comprender más cabalmente tanto señalados factores externos que la condicionaron con intensidad como importantes elementos internos. Una referencia más que anima a contemplar con detalle ese proceso fundacional es que no se trató de una decisión con escaso recorrido. Todo lo contrario, no debe olvidarse que durante casi cuatro décadas –toda la duración del régimen franquista– la política de juventud estuvo siempre bajo la responsabilidad de los grupos falangistas.
Volviendo al inicial planteamiento sobre las razones por las que estos asumieron esa parcela en concreto, un primer factor que hay que contemplar nos lleva a la situación política interna. Más concretamente, a la correlación de intereses entre las fuerzas franquistas. A pesar de que al comienzo de la Guerra sumaban escasos militantes, los falangistas se habían destacado en los primeros meses de la contienda, promoviendo numerosas iniciativas de movilización en pro de la «causa nacional». Tanto en el frente de batalla como en retaguardia, muchos hombres y bastantes mujeres encuadrados en la militancia falangista apoyaban el esfuerzo bélico de muy diferentes maneras. Milicias, servicios de apoyo en el frente y en la retaguardia, actividades de propaganda y movilización, organizadas todas ellas por la Falange, se multiplicaban por doquier. No cabe la menor duda de que su contribución destacaba entre los distintos grupos que integraban la «España nacional», hasta llegar a constituir un elemento identitario de primer orden.
Desde una perspectiva más institucional, tal movilización se correspondía con la política que el general Franco y Serrano Suñer, su principal consejero en esa etapa, impulsaban desde inicios de 1937. Esta se orientaba claramente hacia los modelos fascista italiano y nacionalsocialista alemán y, en consecuencia, otorgaba una destacada preferencia al ideario nacionalsindicalista de la Falange. Precisamente, un resultado directo de esos planteamientos fue el decreto de unificación de abril de 1937, cuya aplicación supuso para esta situarse en una posición de ventaja en el aparato políticoadministrativo que se estaba construyendo.
Aunque no debe perderse de vista que dicha posición estuvo condicionada por dos factores de importancia. En primer término, el general Franco se reservó la supervisión última de las iniciativas de mayor trascendencia y nunca dejó de desempeñar tal función. Y en segundo lugar, otro dato destacado es que este no otorgó a la Falange, ni siquiera en esa primera etapa, el control total de la acción política. Por el contrario, permitió que el resto de las fuerzas que habían apoyado la sublevación conservaran significativas parcelas de influencia. El resultado final fue que, a diferencia de lo que ocurrió en Italia con el fascismo o en Alemania con el nazismo, aquí no existió un auténtico partido que monopolizara por completo el discurso político y la dinámica gubernamental. Junto a la Falange siempre existieron otros grupos que tuvieron su correspondiente parcela de poder, la cual fue variando de acuerdo con la coyuntura política nacional e internacional. Por ello los especialistas, y conviene subrayarlo, señalan que la España nacional se organizó más como un régimen político «fascistizado», que como uno realmente fascista; más como un estado autoritario que totalitario.5
Desde el punto de vista ideológico, también debe tenerse en cuenta otro elemento bien destacado. La Falange como partido político se situaba en la estela ideológica y organizativa del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Todos ellos habían sido fundados pocos años antes y sus respectivos discursos ideológicos insistían mucho en que sus planteamientos suponían una auténtica ruptura con las tradicionales corrientes sociales y políticas decimonónicas. Sus ideologías presentaban en aquellas fechas aires de «modernidad» y de «novedad», tanto en lo que respecta a sus planteamientos formales como a su fundamentación teórica. Linz, uno de los principales especialistas en la materia, plantea la cuestión en los términos siguientes. Tras señalar que se trata de algo difícil de describir, ya que, según sus propias palabras, nos encontramos ante «más bien una cuestión de estilo o de retórica, de acción más que de ideas», afirma al respecto que el atractivo especial de los movimientos fascistas se basaba en gran medida en que ofrecían un «nuevo estilo en la política; nuevos símbolos, nueva retórica, nuevas formas de acción, nuevas pautas de relaciones sociales».6
Pero no solo se trataba de modernidad y de ruptura frente a otros discursos, programas y estéticas mucho más tradicionales. La crítica generacional y la insistencia en la idea de la juventud como innovadora categoría social, y del joven como protagonista político, constituyeron elementos muy destacados en la acción política de todos ellos. Los dirigentes de esos partidos hicieron mucho hincapié en la novedad de esos conceptos, frente a otros planteamientos ideológicos mucho más antiguos y, en opinión de los líderes nazis, fascistas y falangistas, caducos. Se llegó incluso a lo que algunos especialistas han denominado «culto a la juventud», considerando a esta como una nueva clase social. Con toda esa argumentación se pretendía superar el tradicional criterio de división en clases sociales basado en la relación con el trabajo y los medios de producción. Ahora, la nueva clase revolucionaria iba a ser la juventud, quien tendría la responsabilidad de establecer un nuevo orden social, el cual superaría las anteriores divisiones y los consiguientes enfrentamientos sociales y políticos. El joven se vinculaba con lo nuevo; con el nuevo hombre que se estaba creando; con la nueva sociedad que estaba surgiendo.7
No en vano, como indica Linz, uno de los himnos fascistas más populares era «Giovenzza» o uno de los primeros llamamientos realizados en España por Ramiro Ledesma llevó por título Discurso a las juventudes de España. Así mismo, tanto el fascismo como el nazismo –y en menor medida los grupos falangistas–emplearon abundantemente la figura del joven en intensas campañas de propaganda, hasta el punto, como señala Malvano, que el concepto de juventud adquirió una dimensión simbólica bien patente. Carteles, esculturas, murales, pinturas, bajorrelieves, reprodujeron figuras de jóvenes y generalizaron la asociación de los conceptos de juventud, hombre nuevo y ruptura social.8
Un buen ejemplo de la importancia de todas esas nuevas consideraciones en torno a la juventud en el caso español se localiza en el propio Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937. En este, se caracteriza expresamente a la Falange como la «fuerza nueva», mientras que la otra gran entidad sometida a la unificación, los Requetés de la Comunión Tradicionalista, era considerada «la fuerza tradicional», cuyo rasgo fundamental consistía en ser «el sagrado depósito de la tradición española». Si estos aportaban a la «sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la Sociedad» que se creaba mediante esa norma los elementos inmutables del pasado, la Falange integraba rasgos bastante más modernos como «masas juveniles, propagandas con un nuevo estilo, una forma política y heroica del tiempo presente y una plenitud española», además de su programa.9
Todo ese cúmulo de consideraciones supuso que el encuadramiento en la Falange y la identificación con el ideario nacionalsindicalista, fueran percibidos por amplios sectores sociales, tanto de jóvenes como de adultos y al igual que había ocurrido con otros movimientos fascistas en diversas naciones europeas, como una propuesta más actual, innovadora, y en el fondo más atractiva, que las que representaban las entidades juveniles de otros grupos y partidos apegados a programas y pautas de actuación mucho más antiguos y conocidos.
Por último, también debe considerarse que si los falangistas no habían destacado por su interés hacia los procesos de socialización de los jóvenes, en cambio contaron con un elemento bien significativo a su favor. Se trató de un factor de rango diferente a los enumerados hasta el momento, pero que también jugó un papel destacado. El hecho es que durante la Guerra Civil y la inmediata postguerra bastantes cuadros falangistas eran muy jóvenes. Durante los años previos a la sublevación, la organización había conseguido despertar cierto interés en algunos círculos universitarios y escolares, y de allí procedía gran parte de su militancia. La Falange era sin duda alguna, al igual que ocurrió con la elite fascista en Italia y la nacionalsocialista en Alemania, el grupo político con los cuadros y dirigentes más jóvenes de todo el espectro de organizaciones que integraban la «España nacional». Esa circunstancia de cercanía generacional, ubicada en el ámbito meramente sociológico, también jugó a favor de los falangistas para que fueran finalmente ellos quienes se responsabilizaran de la política de juventud del nuevo régimen.
A LA BÚSQUEDA DE UN MODELO
Como ya se ha indicado en páginas precedentes, la política de juventud del régimen franquista adquirió una dimensión mucho más amplia, integrándose por primera vez en nuestra historia en la acción política de gobierno y generando su correspondiente estructura administrativa, a partir del Decreto de Unificación promulgado en 1937. Lógicamente, dentro del contexto bélico, esa parcela específica no fue considerada prioritaria y su desarrollo tardó en concretarse. De todos modos, se le otorgó cierta importancia ya que algunos de sus planteamientos fueron objeto de estudio detallado por parte de la incipiente estructura político-administrativa que rodeaba a Franco, con algunos de sus máximos responsables a la cabeza.
En febrero de 1938, casi un año después de la unificación y su promulgación, se celebró en Salamanca el primer Congreso de Mandos de Juventudes, en el curso del cual se puso en pie la estructura normativa y organizativa de la Organización Juvenil del partido único. La meta de la reunión consistió en coordinar las realidades existentes en distintos lugares, intentar definir una cierta doctrina e implantar algunas normas de actuación comunes. El propio nombre que recibió en esos primeros momentos la entidad que se responsabilizó de toda esa problemática, Delegación Nacional de la Organización Juvenil –aunque también se empleara con profusión la denominación de Organizaciones Juveniles, incluso en documentos oficiales– indica con claridad su vinculación con la estructura política del franquismo y el gran interés de este por la socialización política de las nuevas generaciones.
Posteriormente, ya finalizada la Guerra, concretamente el 6 de diciembre de 1940, se promulgó la Ley Fundacional del Frente de Juventudes. Esa norma debe ser considerada como un verdadero hito definitorio y supuso el auténtico lanzamiento de la política juvenil. Su finalidad no fue otra que poner en marcha mecanismos más sólidos y plataformas bastante más amplias que las empleadas hasta ese momento, para conseguir la meta de socializar con la mayor eficacia posible a la juventud española en los ideales políticos del nuevo régimen. En cierta medida, se trataba de una evolución lógica. Finalizada la Guerra, se pretendía superar el periodo anterior caracterizado principalmente por la provisionalidad, en la cual todos los esfuerzos habían estado supeditados al esfuerzo bélico.
Pero tampoco debe perderse de vista que, desde un contexto más general, el Frente de Juventudes surgió en unas coordenadas muy precisas de la historia política del franquismo, formando parte de un conjunto de iniciativas de más amplio calado, las cuales perseguían metas muy bien definidas. Según diversos especialistas, la creación del Frente de Juventudes fue uno de los elementos destacados de la ofensiva emprendida en aquellas fechas por amplios sectores falangistas encabezados por Serrano Suñer, para aumentar su influencia social, ocupar un espacio mayor en las tareas de gobierno y orientar la política de este y de la organización del Estado hacia los postulados nacionalsindicalistas.10
La ley encajaba perfectamente en el proyecto totalitario que dichos grupos estaban impulsando y, como no podía ser menos, situaba bajo su radio de acción a toda la juventud española. El preámbulo de la ley resulta especialmente clarificador. En él se puede leer lo siguiente: «Al Frente de Juventudes corresponden dos tareas: la primera en estimación e importancia, consiste en la formación de sus afiliados para militantes del Partido; en segundo lugar, le compete irradiar la acción necesaria para que todos los jóvenes de España sean iniciados en las consignas políticas del Movimiento.» Para cubrir metas tan ambiciosas, la propia ley señalaba en el artículo 8.º que las funciones del Frente de Juventudes con «toda la juventud no afiliada» –lo que en la terminología interna se llamaría a partir de ese momento los «encuadrados»– serían, entre otras, la iniciación política y la educación física. Y «para sus afiliados», llamados a convertirse en los futuros militantes del partido, el artículo 7 señalaba, entre otros, los siguientes objetivos: «la educación política en el espíritu y la doctrina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la educación física y deportiva» y la «educación premilitar».11
Interesa destacar esta última faceta. Ya que, además de ocuparse de la iniciación en la socialización política, el Frente de Juventudes, siguiendo los pasos que ya había marcado la anterior Organización Juvenil, tuvo como objetivo fundamental –«tarea primera en estimación e importancia» indicaba textualmente la exposición de motivos de la ley– la formación de los militantes juveniles de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Y para llevar a cabo esa tarea, el Frente de Juventudes creó una entidad específica, que durante sus primeros meses de existencia se denominó Falanges de Voluntarios. Esa estructura recogía la experiencia previa de la Organización Juvenil a la que aplicaba ciertos retoques. Desde los primeros días de 1942 comenzaron a dictarse normas para organizar el encuadramiento y las actividades que debía llevar a cabo. En septiembre de ese mismo año la organización adquirió perfiles más definidos cuando pasó a llamarse Falanges Juveniles de Franco. Con ese nombre se conoció a partir de tal fecha la entidad que durante casi dos décadas desempeñó la función de organización juvenil del partido, dentro de la peculiar estructura que fue la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
LA HITLERJUGEND
Dentro del contexto descrito, a la hora de poner en marcha la política de juventud que el nuevo estado demandaba, y dada la carencia de toda experiencia previa, los dirigentes falangistas no tuvieron más remedio que dirigir su mirada hacia los modelos existentes en las naciones amigas. Los principales aliados del régimen franquista a principios de la década de 1940 eran Alemania e Italia, los países del Eje con los que España mantenía fluidos intercambios políticos y económicos. Además, como indican todos los especialistas, en esos momentos los sectores falangistas aglutinados en torno a Serrano Suñer pugnaban con gran tesón por imponer su modelo político, en el cual la Alemania nazi, en unas fechas en que sus ejércitos dominaban Europa, ocupaba el lugar preferente. «Querían un Estado totalitario como el alemán, con un partido totalitario como el alemán, la propia Falange, encaramado en el poder», indica con claridad uno de estos investigadores.12 Alemania era la referencia destacada en todos los ámbitos y también en el de la política de juventud.
En cierta medida, los contactos habían comenzado tiempo atrás. Ya durante la guerra se había llevado a cabo un programa relativamente amplio de intercambio de visitas. Mandos y miembros de la Organización Juvenil habían viajado a Alemania e Italia y militantes de las organizaciones juveniles fascista y nacionalsocialista –la Opera Nazionale Balilla y la Hitlerjugend, respectivamente– habían correspondido con estancias en España. Los jóvenes pasaban unos días confraternizando con los miembros de la organización «hermana», visitaban algunas de sus instalaciones y eran recibidos por las autoridades del país anfitrión. Los mandos que les acompañaban analizaban todo con interés y luego, de vuelta a su lugar de origen –sobre todo los españoles, que eran los que tenían una mayor carencia–, trataban de aplicar lo que habían visto, en la medida de sus posibilidades.
Tales visitas se incrementaron al inicio de la década de los 40 y llegaron a tener cierta trascendencia que, aunque complicada de aquilatar, no conviene minusvalorar. Un buen ejemplo lo encontramos en la que realizó en otoño de 1943 un grupo de las juventudes hitlerianas a Barcelona. Un relato de aquellas fechas recuperado recientemente señala que el 8 de noviembre llegó a la capital catalana una representación de la Hitlerjugend alemana. En concreto se trataba del Grupo de Emisiones Artísticas de la Juventud Hitleriana en Radio Berlín. El grupo era una pieza de los servicios culturales y de propaganda de la organización alemana. Esta contaba con un departamento específico de prensa y propaganda, el cual editaba un amplio abanico de publicaciones y ponía en antena diferentes programas radiofónicos, entre los que destacaba «La hora de la joven nación».13 El grupo alemán ofreció «algunas representaciones en varios hogares, de danzas alemanas típicas» durante su visita. De ese modo, los dirigentes catalanes del Frente de Juventudes, y bastantes de sus integrantes, pudieron comprobar directamente los medios que empleaba la política de juventud de la Alemania nazi y las posibilidades que ofrecía, tanto en el ámbito de la cultura popular como en el del adoctrinamiento político y la propaganda ideológica.
Otro buen ejemplo de lo que suponían esos contactos, aunque en este caso de bastante mayor relevancia, lo encontramos en la visita realizada por Heinrich Himmler, uno de los principales jerarcas nacionalsocialistas, quien, entre otros cargos, fue comandante en jefe de las SS, las milicias del partido nacionalsocialista, y ministro del interior de la Alemania nazi. Por las tareas que desempeñó, Himmler fue uno de los máximos responsables de la política belicista y primacista alemana que desencadenó la II Guerra Mundial y el holocausto de millones de personas. La gira se efectuó en febrero de 1940 y fue una de las más destacadas que se efectuaron en los primeros años del franquismo. Incluyó, a petición del propio Himmler, la visita a un campamento del Frente de Juventudes, el cual fue montado expresamente en las cercanías de Barcelona. Como consecuencia del encuentro y como muestra de colaboración, el jerarca alemán se comprometió a la donación de uniformes y equipos para la práctica del montañismo que llegaron al poco tiempo.14
Una referencia más que nos indica que los contactos entre el Frente de Juventudes y la Hitlerjugend no fueron algo reducido y ocasional. Se trata de alguna cifra parcial que manejan los investigadores. Morant nos indica al respecto que, según referencias oficiales de la propia Hitlerjugend, en 1936, el primer año de la Guerra Civil, entre los algo más de 51.000 jóvenes extranjeros que visitaron sus instalaciones se encontraban 259 españoles. Dichos intercambios se mantuvieron en años posteriores, mientras la evolución de la Guerra Mundial lo permitió. Así, diversas delegaciones de miembros y responsables de las organizaciones juveniles nazis visitaron en repetidas ocasiones la Academia de Mandos José Antonio, en donde se formaban los oficiales instructores del Frente de Juventudes. Todos esos contactos, como insisten los especialistas, tuvieron destacada trascendencia, de tal modo que fueron dejando un rastro que acabó impregnando a la organización en casi todas sus iniciativas, llegando a constituir un destacado rasgo de identidad propio.15
Debo insistir en la importancia de esos intercambios. Por un lado suponían una ayuda directa al facilitar el contacto con experiencias y materiales de todo tipo, entre los que ocupaban un lugar destacado los textos doctrinales y organizativos. Y de un modo más indirecto, dejaban toda una estela de influencia más difusa, difícil de aquilatar pero de indudable trascendencia entre los miembros y los cuadros de la Falanges Juveniles que participaban en ellos. Sobre este último aspecto debe tenerse en cuenta que en aquella época la salida fuera de las fronteras resultaba excepcional para cualquiera, y más todavía si se trataba de jóvenes muchachos.
Como ya ha quedado de manifiesto, dentro de esas miradas hacia el exterior, las juventudes hitlerianas acapararon la mayor atención. Independiente de la atracción que la Alemania de Hitler ejercía sobre amplios grupos falangistas por otros motivos, se trataba de la organización juvenil que había adquirido mayor desarrollo en cuanto a encuadramiento, infraestructuras, propuestas formativas e implicación en el proyecto político de su partido.16 A ello se sumaba otro dato especialmente relevante. A partir del verano de 1941, una unidad militar española, la División Azul, compuesta en gran parte por jóvenes voluntarios falangistas, se había integrado en el ejército alemán y combatía en el frente del este contra las tropas rusas. A partir de ese momento, la atención e interés por la situación alemana aumentó aún más en los grupos falangistas, que eran quienes habían alentado tal intervención. Entre ellos se extendió un cierto espíritu de camaradería, una de cuyas concreciones fue los numerosos reportajes que aparecieron en la prensa controlada por la Falange. Por su parte, el Frente de Juventudes otorgó especial atención a los jóvenes militantes que se habían alistado en la División Azul y destacó y tuvo muy presente en su imaginario sobre todo a aquellos que murieron en los combates.
EL NUEVO ORDEN EUROPEO
Pero no fueron solo los contactos, las visitas o las muestras de atención puntuales. El interés, e incluso el compromiso de las autoridades del Frente de Juventudes con la Hitlerjugend llegaron a algo más y de una manera formal, enmarcada en un serio compromiso institucional. Me estoy refiriendo en concreto a la participación de la entidad española en el Primer Congreso de las Juventudes Europeas, que se celebró en Viena en septiembre de 1942. El encuentro fue convocado conjuntamente por los responsables de las políticas juveniles de Alemania e Italia y no fue un acto puntual, sino que se trataba de un señalado eslabón dentro de una empresa de amplio calado. Buena muestra de ello es que para preparar la reunión se habían celebrado varias reuniones preparatorias en Weimar, Florencia y Roma. El objetivo final de todo el proceso consistía en organizar en el ámbito de la juventud el «orden nuevo», que las potencias del Eje estaban intentando instaurar en Europa a sangre y fuego.
En esa iniciativa se involucraron muy intensamente el Frente de Juventudes como organización y el propio José Antonio Elola-Olaso, que como delegado nacional del mismo era el máximo responsable de la política de juventud del franquismo. El congreso de Viena se celebró del 14 al 18 de septiembre de 1942 y contó con una nutrida representación española, con el citado Elola-Olaso a la cabeza. El objetivo formal de la reunión fue la creación de la Asociación de las Juventudes Europeas. Para ello se había realizado una amplia convocatoria a todos los regímenes que se situaban en la órbita del Eje, la cual fue ampliamente secundada ya que asistieron representaciones de España, Alemania, Italia, Hungría, Rumania, Croacia, Eslovaquia, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Walonia, Flandes, Dinamarca y Noruega.17
De acuerdo con todas esas referencias, resulta evidente que el Primer Congreso de las Juventudes Europeas tuvo una destacada importancia. No se trató de una asamblea vacua de contenido, ni de una reunión más. Tanto por su orientación, como por el número de participantes, como por el nivel de las representaciones, se trató de una iniciativa señalada, destinada a poner en pie la coordinación efectiva de elementos significativos de las políticas de juventud de una serie de regímenes, los cuales contaban con bastantes puntos de contacto en sus idearios políticos y que eran aliados, con mayor o menor compromiso, en una guerra mundial. La dirección la ostentaron en todo momento los dirigentes juveniles de la Italia fascista y de la Alemania nazi. En este último caso, Von Schirach, responsable en aquellas fechas de la Hitlerjugend, tuvo una actuación especialmente destacada.
Sobre la participación de los falangistas en el congreso de Viena contamos con algunas opiniones de interés. Existe una interpretación que insiste en remarcar las distancias que existieron entre estos y los representantes alemanes, subrayando las diferencias doctrinales y programáticas entre la Falange y el nacionalsocialismo. Un buen ejemplo de esa postura la localizamos en la rememoración que realizó casi medio siglo después de los acontecimientos Jorge Jordana, uno de los más significados dirigentes del Frente de Juventudes y de las Falanges Juveniles de Franco.
Solo una vez recuerdo que José Antonio Elola asistió a una reunión con representantes de las Hitler-Jugend y otras organizaciones europeas similares. Fue en Viena y terminó, como vulgarmente se dice, como el rosario de la aurora, al hacer hincapié José Antonio Elola y sus acompañantes en la raíz católica de nuestro sistema político, incompatible con la defensa del panteísmo estatal.18
Como indica Jordana, es cierto que existieron discrepancias entre los falangistas y los dirigentes de la Hitlerjugend, sobre todo relacionadas con el papel que debían desempeñar las entidades religiosas y la familia en la formación de los jóvenes. Otras fuentes lo corroboran. Es el caso de Leopoldo Eijo-Garay, obispo de Madrid-Alcalá y asesor nacional de Moral y Religión del Frente de Juventudes, quien también recordaba ese congreso, aunque dejó testimonio de su rememoración en fecha más temprana, ya que las palabras que cito a continuación fueron pronunciadas en 1946.
El prelado recordó públicamente esos acontecimientos cuando intervino en el acto de clausura del curso en la Academia de Mandos José Antonio, en el transcurso del cual se le hizo entrega de la Gran Cruz de Cisneros. En el discurso de agradecimiento realizó un breve repaso de su trayectoria dentro de la organización. Entre los episodios más sobresalientes destacó su preocupación «en aquellos días de Viena… porque hasta España podían llegar esas doctrinas venidas del extranjero, que podían herir y arañar las creencias del alma española.» Y apostillaba: «Peligro hubo mucho…». Pero, gracias a Dios –nunca mejor dicho– la actuación de Elola fue la que se esperaba ya que, en opinión de Eijo-Garay, «nuestro Delegado Nacional demostró al mundo que España, en sus juventudes, era digna de una nación católica, y sus palabras conmovieron al Pontífice de Roma y nos trajeron la seguridad a los prelados españoles… Dio Dios al Frente de Juventudes un Delegado Nacional… tan limpiamente Católico, que todo el peligro de contagio desapareció».19
De acuerdo con estas fuentes, parece claro que existieron discrepancias de cierta entidad en aspectos relevantes, relacionados sobre todo con el papel que debían desempeñar el Estado, las familias y las iglesias como agentes principales de la política de juventud. Pero no es menos cierto que junto a esas diferencias hubo algunas coincidencias de bastante entidad. En primer lugar, un dato sumamente relevante es que Elola-Olaso se involucró con mucha intensidad en todo el proceso de creación del «nuevo orden juvenil» y buscó con mucha insistencia ostentar un protagonismo destacado. Como señalaba la revista Mandos, en la reunión de Viena «nuestro Delegado Nacional reclamó un innegable derecho de prioridad» y desde el primer momento se negó a seguir el orden de prelación establecido por los organizadores, que se basaba en el simple orden alfabético. Ante esa situación, según el relato de Mandos, la delegación española rompió el protocolo y no le importó lo más mínimo provocar algún que otro roce. Pero valió la pena, ya que se alcanzó el objetivo: «y nuestro Delegado ocupó desde el primer momento el lugar de precedencia que le correspondía.» Así, concluía el artículo, Elola-Olaso fue citado en todo momento el primero, intervino siempre en primer lugar, tras los parlamentos de los anfitriones «y fue objeto de las atenciones especiales tributadas a la alta representación que ostentaba».20
A la vista de esas declaraciones, resulta innegable concluir que en Viena se manifestaron discrepancias, pero también existieron puntos de encuentro, acuerdos, reconocimientos e intereses compartidos. Al menos no puede desprenderse otra conclusión, tanto de los comentarios anteriores como de las palabras de Elola, tomadas de su propia intervención inicial, las cuales fueron publicadas en una edición oficial del Frente de Juventudes.
El Frente de Juventudes… llega a Viena a cumplir la consigna de servir con todos sus medios y con franca y leal colaboración a la tarea que une a las juventudes de Europa. Estudiaremos con apasionado afán y el mejor espíritu todas las acciones y propuestas. Y tened por seguro que en todo aquello que sea compatible con la esencia íntima de nuestro ser español, con nuestra fe religiosa y política, con la convicción firmísima de nuestra unidad de destino en el mundo, encontraréis camaradas que en las trincheras se han encontrado para derramar juntos la sangre.21
Como se puede comprobar, pese a que el delegado nacional mantenía como premisas inamovibles la esencia íntima del ser español y la «fe religiosa y política», ello no era óbice para que reconociera que la consigna con que llegaba el Frente de Juventudes no era otra que «servir con todos sus medios y con franca y leal colaboración a la tarea que une a las juventudes de Europa». No puede negarse que esas palabras suponían una clara voluntad de coordinar iniciativas, guiados, como señaló textualmente el propio Elola, por «la convicción firmísima de nuestra unidad de destino en el mundo» para establecer el «nuevo orden» europeo.22
Y no solo se trató de sumarse al empeño de iniciar la coordinación de las políticas de juventud, las cuales iban a regir Europa de acuerdo con las propuestas de las potencias del Eje, sino que –interesa resaltar especialmente este punto– el Frente de Juventudes reconoció el liderazgo doctrinal y organizativo de la Hitlerjugend y de sus dirigentes, como dejó bien de manifiesto el propio delegado nacional.
Hoy nuestra juventud siente ya la responsabilidad sobre sus hombros, se siente personal y colectivamente unida al destino de su patria con afanes de servicio. Quien ha visto esto mejor que nadie es nuestro camarada Von Schirach, cuando en su libro sobre la Hitler Jugend nos dice que la juventud no quiere la protección del Estado, sino por el contrario, entiende que su deber es proteger personalmente al Estado.23
El Frente de Juventudes, como entidad responsable de la política de juventud española, se sumó con verdadero interés a la nueva propuesta que significaba el congreso de Viena y la Asociación de Juventudes Europeas, sabiendo perfectamente lo que ello significaba. La posición gubernamental española estaba clara y no puede dudarse de su orientación fundamental claramente a favor de las propuestas de Alemania e Italia. A las palabras y declaraciones ya reseñadas, se puede añadir la valoración que realizó el corresponsal del periódico madrileño ABC, directamente desplazado desde Berlín para cubrir la noticia, en su última crónica en la que realizaba un resumen y balance final. Sus palabras textuales –teniendo en cuenta que en ese momento esa cabecera como todas las restantes estaba sometida a un intenso control, por lo que en un asunto como este casi actuaba como portavoz oficial–fueron las siguientes: «La Asociación nace bajo el símbolo del Eje y como una expresión del nuevo y mejor orden que como resultado de la actual contienda él mismo se ha propuesto instaurar».24
Además de esas declaraciones más generales, la delegación española con Elola al frente pugnó y consiguió que se creara una comisión de Juventud y Familia, la cual fue presidida por el propio Elola. En un principio los organizadores habían asignado al dirigente falangista la de Asistencia Social, pero la propuesta no fue del agrado de los españoles, ya que como indicaba uno de sus portavoces, «la ambición de la Falange pedía más amplios horizontes». Tan fuerte fue su insistencia, que forzaron a los organizadores la creación de otra nueva comisión bajo el rótulo Juventud y Familia, la cual esta vez sí que contó con el beneplácito de Elola para presidirla.
La comisión sumó sus trabajos a las restantes y sus conclusiones se incorporaron a las generales del congreso. El texto final suponía un equilibrio entre los tradicionales intereses de la doctrina católica, destacando el papel y los derechos de las familias sobre la educación de los hijos, y las necesidades de los estados allí representados. Estos se encontraban muy interesados por socializar políticamente a las nuevas generaciones y prepararlas física y militarmente para que desempeñaran el papel que sus autoridades les tenían asignado, siguiendo la línea de pensamiento intervencionista que se ha indicado en páginas anteriores.25 A la vista de las referencias aportadas, resulta evidente que en el congreso de Viena, pese a las diferencias ya apuntadas, existieron acuerdos y compromisos. Y desde una perspectiva global, no dejó de ser una reunión de «camaradas».
Cabe añadir que la citada comisión de Juventud y Familia no fue una estructura exclusivamente coyuntural, vinculada solo al congreso de Viena, sino que tuvo un recorrido más amplio. Tras las primeras reuniones celebradas en la capital austriaca, fijó su sede en la del Frente de Juventudes y continuó realizando trabajos que culminaron en un nuevo encuentro unos meses después en Madrid, en los primeros días de diciembre de 1942. A la reunión asistieron representaciones de Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Croacia, que, a la par que desarrollaban su programa específico de trabajo, realizaron visitas a diversos organismos dependientes del Frente de Juventudes, de la Secretaría General del Movimiento y una gira con fines turísticos y políticos por Toledo y Sevilla.
Para calibrar en su justa medida los trabajos de esa comisión y el apoyo con que contó por parte del gobierno, debe señalarse que se les cedió como sede para desarrollar las sesiones el edificio que entonces ocupaba el Consejo Nacional, uno de los organismos situados en la cumbre de la estructura del Estado franquista, sito en la plaza de la Marina Española y que actualmente ocupa el Senado. Además, en todo su periplo las delegaciones de otros países fueron agasajadas por las autoridades españolas y en la sesión de clausura por el ministro secretario del partido, José Luis Arrese. En lo que respecta a los trabajos de la comisión, la declaración final insistía y ampliaba en algo los acuerdos tomados en Viena, además de marcar un plan de trabajo para los meses posteriores, que la intensificación de la Guerra Mundial impidió que pudiera llevarse a cabo.
La participación del Frente de Juventudes en la iniciativa de poner en marcha el «nuevo orden» entre la juventud europea debe analizarse, además, con un enfoque más amplio que nos sitúe en las claves que en aquellos momentos orientaban la política general del régimen franquista. La asistencia a ese congreso debe contemplarse como un eslabón más dentro de la ofensiva que estaban realizando los sectores falangistas para orientar la política gubernamental hacia el modelo totalitario. Y para que ello quedara bien evidente, el Primer Congreso de Juventudes Europeas mereció varios comentarios editoriales de Arriba, el principal portavoz de la opinión falangista, además de los ya citados en párrafos anteriores. En la edición de 15 de septiembre, el editorialista se refiere a lo que estaba aconteciendo en la capital austriaca en los términos siguientes:
Llamadas por las juventudes hitlerianas, las juventudes de Europa acuden a Viena para estudiar unidas problemas comunes nacidos de un destino también común... Y al lado de las pardas camisas nacionalsocialistas, de las negras del fascismo... estarán también, en lugar de honor, las azules camisas de nuestra Falange, vestidas orgullosamente por los camaradas que representan al Frente de Juventudes, obra predilecta del régimen nacionalsindicalista...26
Resulta evidente, siguiendo en todo momento, entre otras, las propias fuentes falangistas, que la delegación del Frente de Juventudes acudió a Viena con el objetivo de colaborar en la elaboración de una doctrina y en el diseño de algunas pautas de actuación comunes. De modo alguno finalizó como el rosario de la aurora, tal como señalara con posterioridad algún publicista falangista. Y si el proyecto no avanzó en sus planteamientos fue debido a la derrota de las fuerzas del Eje en la II Guerra Mundial, no por falta de interés de los españoles. Estos se encontraban muy identificados con bastantes de los planteamientos que se realizaron en Viena y el delegado nacional buscó –y consiguió– desempeñar un papel protagonista, situándose solo un peldaño más abajo que los dirigentes nazis y fascistas, que eran los convocantes, pero también un peldaño por encima de los restantes representantes. De este modo recogió la situación el texto publicado por el propio Frente de Juventudes, a modo de introducción del informe oficial de la reunión.
Europa quiso con este alarde de fuerza juvenil manifestar su fe en el porvenir, poniendo a sus juventudes en pie, movilizándolas para una tarea común con trascendencia en el mundo entero: tarea que viene siendo efectiva desde el 18 de julio de 1936 –como la Delegación española afirmó rotundamente en Viena– y a la que la juventud europea se ha unido desde hace tres años, derramando sin tasa su sangre generosa, prometedora de un mañana en el que España está llamada a ocupar un lugar preeminente.27
Por último, otro dato a tener en cuenta es que ni el Frente de Juventudes como entidad ni Elola-Olaso como máximo responsable olvidaron el proyecto y durante un tiempo continuaron realizando referencias públicas al mismo, señalándolo como un elemento destacado de su actuación política. No podía ser de otro modo, ya que dichos planteamientos estaban en plena consonancia con la norma programática de la Falange, en la que se señalaba que esta aspiraba a sustituir el vigente por un «orden nuevo».28
EL RESULTADO
De acuerdo con el conjunto de referencias aportadas, queda fuera de toda duda que los dirigentes del Frente de Juventudes tuvieron muy en cuenta el modelo de organización juvenil que suponía la Juventud Hitleriana a la hora de organizar la política de juventud del franquismo y lo siguieron en bastantes de sus rasgos más característicos. El protagonismo de la organización alemana dentro del ámbito ideológico totalitario de derechas europeo resultaba sumamente destacado y tanto el partido nacionalsocialista, como la propia Alemania como nación, ofrecían en los primeros años de la década de 1940 un amplio balance de éxitos militares y políticos que sumaban atractivo a la afinidad ideológica.
En el caso concreto de los mecanismos de socialización política de la juventud, se encuentra bien documentado el explícito reconocimiento de la primacía y del liderazgo del modelo alemán por parte de los responsables del Frente de Juventudes, el cual no se quedó solo en tomas de posición y palabras grandilocuentes, sino que se concretó en aspectos específicos. Desde la uniformidad hasta la misma denominación, pasando por toda la liturgia, el programa de actividades, la estructura organizativa o los objetivos de socialización que se aplicaron a las Falanges Juveniles de Franco como organización política juvenil del régimen, guardaron una relación evidente con el modelo de la Juventud Hitleriana. De entre ellos, merece destacarse uno que aquí llamó mucho la atención y que a la larga tuvo una gran trascendencia. Me refiero al mecanismo de autodirección aplicado por la organización alemana. En un número de 1942 de la revista Mandos, se puede leer una significativa reflexión al respecto. Para los responsables de la entidad había que aprovechar la experiencia de la Hitlerjugend, formando los cuadros a partir de los jóvenes miembros que integraban las Falanges Juveniles de Franco.
Después de reconocer el acierto, alentaba a aplicarlo, por lo que el redactor de la reflexión, sin duda un destacado dirigente falangista, realizaba la oportuna extrapolación al Frente de Juventudes. «Nuestras Jerarquías – especialmente los Delegados provinciales– […] tienen [que] ir descubriendo entre los encuadrados aquellos que tienen aptitudes naturales de Jefes». Y finalizaba realizando una consideración y una llamada sobre el papel político que la juventud estaba llamada a desempeñar, que aunque en clave nacionalsindicalista, resultaba muy similar a lo que señalaba la doctrina oficial del nacionalsocialismo alemán. «Nosotros sabemos que los pueblos son conducidos por una minoría. En el caso de una empresa joven como la nuestra, esta minoría debe ser rigurosamente joven para que no pierda nunca la capacidad de entusiasmarse».29
Y con todas esas influencias y referencias, los dirigentes del Frente de Juventudes decidieron crear a partir de los primeros días del año 1942 las primeras centurias de las Falanges de Voluntarios como organización política juvenil del régimen. En septiembre de ese mismo año, casi coincidiendo con el congreso de Viena, lo cual subrayaba más todavía el influjo de la Juventud Hitleriana, dichas centurias pasaron a denominarse Falanges Juveniles de Franco, «previa conformidad con las superiores Jerarquías del Movimiento». Como no podía ser de otro modo, fueron presentadas oficialmente ante el propio jefe del Estado en otoño de 1942, con ocasión de la clausura del II Consejo del Frente de Juventudes. Con estos actos iniciaban un itinerario de casi dos décadas como elemento privilegiado de la política juvenil del franquismo.
1 J. Sáez Marín: El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1927-1960), Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 28-30. Los enfrentamientos entre las juventudes de diversos partidos alcanzaron tal virulencia que llevó al gobierno de la República a promulgar un decreto, con fecha de 28 de agosto de 1934, por el que prohibía por completo la militancia a los menores de 16 años y condicionaba a los que superaban esa edad y tuvieran menos de 23, a la autorización paterna. S. Souto Kustrín: «Juventud, violencia política y “unidad obrera” en la Segunda República española» en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea (<http://hispanianova.rediris.es/general/ariculo/016/art016.htm>).
2 Sobre esta primera etapa de la política juvenil del franquismo resulta imprescindible el testimonio del que fuera su máximo responsable, S. Dávila: De la OJ al Frente de Juventudes, Madrid, Editora Nacional, 1941. En las primeras páginas del texto, Sancho Dávila señala expresamente, incluso, que hasta la celebración del primer Congreso de Mandos de Juventudes en febrero de 1938 en Salamanca, existió una notable falta de coordinación entre las distintas delegaciones provinciales.
3 Un dato muy claro lo encontramos en la publicación semanal Pelayos. Semanario infantil, editado en San Sebastián. Precisamente, tras el decreto de unificación tuvo que asociarse con la revista Flechas, dando lugar a Flechas y Pelayos. Sobre el particular puede consultarse I. Rekalde Rodríguez: Escuela, educación e infancia durante la Guerra Civil en Euskadi, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca (edición en CD), 2001.
4 Al respecto puede consultarse: J. Martínez: Scouts Hispanos. Educación cristiana, patriótica y cívica, Madrid, Apostolado de la Prensa, 1934 y E. Genovés: «Conozcamos nuestra historia: Apuntes sobre los Scouts Hispanos» en Guilda. Boletín de la Asociación de Scouts y Guías de Madrid, Diciembre, 1998.
5 J. M. Thomàs: La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 38-39.
6 Juan J. Linz: Obras escogidas. Fascismo: perspectivas históricas y comparadas, Vol. 1, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 38-39.
7 E. González Calleja y S. Souto Kustrín: «De la Dictadura a la República: Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España» en Hispania. Revista española de historia, vol. LXVII, núm. 225, (enero-abril, 2007), p. 91; E. Harvey: «Autonomía, conformidad y rebelión: Movimientos juveniles en Alemania en el periodo de entreguerras» en Hispania. Revista española de historia, vol. LXVII, núm. 225, (enero-abril, 2007), pp. 103-126 y E. Michaud: «Soldados de una idea. Los jóvenes bajo el Tercer Reich» en G. Levi y J. C. Schmitt (dirs.): Historia de los jóvenes. II La edad contemporánea, Madrid, Taurus, 1996, pp. 349 y 360-361.
8 Juan J. Linz, op. cit., p. 39. Los ejemplos italiano y alemán, sobre todo el primero, han sido estudiados por L. Malvano: «El mito de la juventud a través de la imagen: el fascismo italiano» en G. Levi y J. C. Schmitt (dirs.), op. cit., pp. 311-346.
9 Decreto de Unificación en Fundamentos del Nuevo Estado, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1941, p. 19.
10 J. M. Thomàs, op. cit., pp. 260-263.
11 Ley Fundacional del Frente de Juventudes de 6 de diciembre de 1940.
12 I. Saz Campos: España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 299.
13 E. Michaud: «Soldados de una idea. Los jóvenes bajo el Tercer Reich» en G. Levi y J. C. Schmitt (dirs.), op. cit., pp. 360-361. En ese aspecto concreto, la política de juventud española también siguió los pasos de la alemana, aunque con recursos mucho más limitados. En lo que respecta a la prensa escrita, además de otros boletines y revistas de carácter más interno como Mandos, la Delegación Nacional del Frente de Juventudes publicó hasta finales de la década de 1950 la cabecera Juventud. Semanario para todos los españoles. En lo que respecta a las emisoras de radio, funcionaron en los años 40 diversas emisoras escuela, las cuales una década después se convirtieron en la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR). Esta integró una cuarentena de emisoras esparcidas por todo el territorio nacional con el común nombre de Radio Juventud, particularizado en cada caso concreto con el de la localidad en que radicaba.
14 J. Millán Lavin: Historia del Frente de Juventudes. Delegación Provincial de Barcelona y comarcas. Tomo I: 1939-1950, Barcelona, Hermandad del Frente de Juventudes-Barcelona, 1997, pp. 52-53 y 107. Como muestra de la eficacia germánica, los materiales estuvieron disponibles al poco tiempo. Pero el Frente de Juventudes no pudo, o no supo, estar a la altura de las circunstancias, ya que pese a que los uniformes estaban destinados a una centuria de Barcelona, no salieron de Madrid y fueron asignados a la centuria de montañeros de la capital.
15 T. Morant i Ariño: «Els intercanvis entre la HJ i l´OJ/FJ i el BDM i la SF en el reflex de la premsa juvenil nacionalsocialista»; trabajo mecanografiado inédito, J. A. Cañabate: Les organitzacions juvenils del règim franquista (1937-1960). Trayectoria general i evolució a les Balears, Palma, Edicions Documenta Balear, 2004 y R. C. Torres Fabra: La falange en una comunitat rural valenciana (la Ribera Baixa), Catarroja-Barcelona, editorial Afers, 2005, p. 162.
16 Entre los muchos ejemplos que se pueden poner sobre el papel que ocuparon las Hitllerjugend en la Alemania nazi, tomo uno poco conocido que Morant indica en su trabajo. En 1936, la organización juvenil editaba no menos de 15 periódicos de ámbito nacional o regional, cuya tirada global llegaba al millón y medio de ejemplares.
17 Puede leerse el texto de la intervención del delegado nacional y unas consideraciones sobre el congreso en: Delegación Nacional del Frente de Juventudes: Educación de la juventud española, Madrid, DNFJ, 1943, pp. 113-120.
18 J. Jordana de Pozas: «La formación política de una generación», en VVAA: Reflexiones sobre la juventud de la postguerra, 50 años después, Madrid, Fundación San Fernando, 1999, p. 44.
19 «Clausura del curso en la Academia José Antonio» en Mandos. Revista oficial del Frente de Juventudes, n.º 50, febrero de 1946, pp. 44-47.
20 «Consigna. Una conducta» en Revista de Mandos del Frente de Juventudes, n.º 10, octubre de 1942, pp. 210-211.
21 «Declaración oficial del camarada José Antonio Elola Olaso, Delegado Nacional del Frente de Juventudes» en Delegación Nacional del Frente de Juventudes, op. cit., pp. 116-117.
22 J. A. Cañabate, op. cit., pp. 153-155.
23 «Declaración oficial del camarada José Antonio Elola Olaso, Delegado Nacional del Frente de Juventudes» en Delegación Nacional del Frente de Juventudes, op. cit., p. 116 (la cursiva en el original).
24 «Hacia una nueva Europa. Después de cuatro días de intensos trabajos se clausuró ayer el Congreso de las Juventudes Europeas» en ABC, Madrid, 15 de septiembre de 1942, p. 1.
25 «Congreso de Juventudes Europeas» en Revista de Mandos…, n.º 10, op. cit., pp. 212-217.
26 Arriba, Madrid, 15 de septiembre de 1942, p. 3.
27 «Primer congreso de las juventudes europeas. Contenido espiritual del movimiento proclamado por el Frente de Juventudes en Viena» en Delegación Nacional Del Frente De Juventudes, op. cit., pp. 113-114.
28 J. A. Elola Olaso: «El delegado nacional informa al Caudillo» en Revista de Mandos del Frente de Juventudes, n.º 11, noviembre de 1942, p. 281.
29 «Servicio y disciplina. Mandos para la juventud» en Revista de Mandos del Frente de Juventudes, n.º 2, febrero de 1942, p. 79.