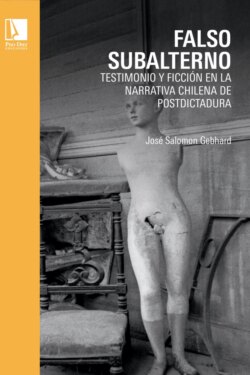Читать книгу Falso Subalterno - José Solomon - Страница 5
Capítulo I
La retórica del consenso
ОглавлениеLa novela Los recodos del silencio, del chileno Antonio Ostornol, publicada en 1981, en sus primeras páginas evoca el ambiente urbano del Santiago de la época aludiendo a la excesiva temperatura que agobia a la ciudad en la temporada invernal: “Era un día de agosto y calculé que la temperatura llegaría tranquilamente a los veinticinco grados; una buena temperatura para el mes de agosto, más aún considerando que el invierno había sido muy duro” (9). El calor, la exasperante tibieza, el aire tibio que sofoca, nos recuerdan algunas imágenes que ha adoptado en la tradición literaria el motivo del viaje a los infiernos, como la canícula que exaspera a Juan Preciado al bajar al pueblo de Comala, al inicio de Pedro Páramo. Páginas más adelante, y paulatinamente, el calor excesivo va añadiendo nuevos significados que traspasan el mero hecho anecdótico, para describir finalmente la nueva percepción de la vida cotidiana que se ha instalado en los años posteriores al golpe de Estado de 1973: “Y siempre residirían en mí esos veinticinco grados que inundan Santiago, los que reinan en el locus amoenus de la tibieza exasperante, uniforme y plana” (34-35); “tratando de entender las temperaturas y los techos bajos y ese helicóptero que no quería irse y permanecía inmóvil, con ese ruido que no me dejaba pensar tranquilo ni decidir” (36). La novela de Ostornol describe las nuevas formas que la experiencia cotidiana ha adquirido mediante la implantación a la fuerza de los mecanismos económicos del naciente neoliberalismo en Chile. Ya desde el título se deja entrever cómo el silencio ha usurpado el espacio público de la palabra, del diálogo callejero, de la voz en cuello y la proclama política y, como una forma inédita de censura, el silencio se ha incorporado a la sociedad chilena mediante sofisticadas operaciones derivadas de la práctica de la censura, como recodos y vericuetos. La tibieza exasperante, uniforme y plana de la experiencia cotidiana es el resultado de las políticas de silenciamiento que, a partir de 1973, despojaron a la sociedad chilena de su propio sentido del acontecer histórico y que en tiempos de postdictadura adoptarán el nombre de consenso. Una sociedad sin expresión, censurada, que vive el ocultamiento de su experiencia cotidiana y cuyo acceso al espacio público consiste, precisamente, en la democratización del silencio. En este sentido, Los recodos del silencio marca el origen de uno de los temas más recurrentes hasta la actualidad en la producción literaria chilena, el aislamiento y la soledad de la propia voz que insiste, contra viento, marea y censura, en representar y recuperar la experiencia cotidiana como un lugar legítimo desde el cual hablar.
A partir de la década de los noventa, el silencio ya democratizado trajo consigo la modificación de las prácticas de la censura como política de Estado e instaló la noción de consenso como ejercicio público de enunciación, no solo con el objetivo de aplacar la persistente amenaza militar, sino también de normalizar la vida cotidiana, en una construcción permanente de homogeneidad social y omisión de diferencias y alternativas, que ni los actuales discursos sobre la diversidad o la inclusión logran penetrar, en tanto los significados de lo diverso y lo inclusivo constituyen solo un capítulo más de la retórica del consenso nacida en esa misma década. Experiencias de lo cotidiano cuya valoración no traspasa la simple anécdota ni cuyos relatos alcanzan legitimidad discursiva. Desde los triunfos deportivos hasta la rutina del crédito, desde el temor a la delincuencia hasta la intimidad familiar, lo cotidiano ha perdido toda cualidad experiencial y, con ello, toda posibilidad de constituirse no solo en una mera narración, sino particularmente en un testimonio que garantice la representación de una experiencia significativa en la trama silente de relatos y discursos que urden los sentidos y símbolos en la sociedad chilena. La apelación al futuro, a la novedad y a la meta alcanzada, a la esperanza que nunca se pierde y al cambio que nunca llega, no es sino la cruel operación retórica con que se disfraza la monotonía de lo cotidiano, carente de experiencias pero plagada de frustraciones y promesas sin cumplir que, ellas mismas, no logran establecer una secuencia narrativa ni una temporalidad sin quiebres en la historia reciente del país. El retorno a la continuidad democrática en los años noventa frustró las expectativas de cambios institucionales, de giros políticos, emergencias discursivas y aparición de nuevas subjetividades, pues la naciente democracia de los acuerdos debió operar estratégicamente en el proceso de transición, optando por la homogeneización de las diferencias y la anulación de la diversidad cultural antes que por los cambios esperados. La retórica del consenso constituyó su instrumento de difusión, no solo entorpeciendo la emergencia de nuevos sujetos sociales, sino especialmente estableciendo un campo discursivo que se caracterizó por mantener la ambigüedad del consenso en todas sus expresiones. Si algo puede definir esta retórica es, justamente, la duplicidad en su discurso que, por un lado, emite señales para unificar a la comunidad (“Aylwin, presidente de todos los chilenos”) pero, por otro lado, asume lo indefinido, lo superficial y lo incompleto como signos que representaron el proceso de transición y todas las manifestaciones políticas del período. Incluso, por largo tiempo no supimos si referirnos a transición o postdictadura.
Esta duplicidad discursiva operó principalmente en su objetivo político de ocultar las diferencias tras la ilusión del acuerdo, pues bajo la supuesta transparencia del pacto democrático se traslucían los reflejos de rostros, identidades y sujetos marginados por el argumento hegemónico de la necesidad coyuntural. La política del consenso, y su instrumentalización discursiva en lo que denominamos la retórica del consenso, fue legitimada explícitamente en 1998, al afirmarse que
La noción de consenso político, que se limitó a la clase política durante la transición, se ha extendido culturalmente a la mayoría de la población chilena […] el uso del vocablo pasó a internalizarse como una modalidad cultural en la clase política. Su expresión más gráfica es la propia palabra “concertación”, que no sólo sirvió de nombre para la alianza electoral y coalición de gobierno, sino de apelación a la ciudadanía para dejar de lado las visiones confrontacionales. El consenso reemplazó la lógica de la polarización y del enfrentamiento que rigió en la política chilena desde los años sesenta, y se instaló como una especie de dogma de comportamiento en el Chile post 1990 (Fernández, 1998: 35).
Dogma de comportamiento y extensión cultural constituyen los presupuestos sociales que posibilitarán la circulación pública de la retórica del consenso y se instalan como polos opuestos de la representación discursiva de identidades diversificadas o minoritarias.
En términos estrictos, la transición chilena señala el cambio del régimen dictatorial por el régimen democrático inaugurado en marzo de 1990, dejando en suspenso la fecha de término de dicho proceso debido a la permanencia de lo que se denominó “enclaves autoritarios” o leyes de amarre, constructos jurídicos de la Constitución de 1980 que aseguraron la continuidad legal de instituciones nacidas bajo dictadura, como las senaturías designadas, el sistema electoral binominal, la Ley de Amnistía y, hasta la actualidad, la propia Constitución. Manuel Antonio Garretón (1999) considera que el término de la transición se produjo el 11 de marzo de 1990 con la asunción de Patricio Aylwin a la presidencia, aunque sostiene que el producto de este proceso de cambio político devino en una democratización incompleta:
La transición política en Chile se desencadenó con el resultado del plebiscito de 1988, cancelándose ahí definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Y ella terminó con el ascenso del primer gobierno democrático en marzo de 1990. Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios (58-59).
En el concepto de enclaves autoritarios se han condensado, en el discurso sociológico, los argumentos que sostuvieron la naturaleza incompleta del proceso de transición, ya sea en forma de democratización incompleta, como menciona Garretón, o de democratización frustrada, como la denomina José Bengoa (2009), quien señala el carácter parcial y frustrado del proceso en la sociedad chilena: “Se modernizó en el siglo XX la infraestructura tecnológica industrial del país, pero no se revolucionó de la misma suerte el trato entre las personas, las relaciones culturales, las viejas normas clasistas predemocráticas que dominan esta sociedad”(146). Bengoa destaca no solo la peculiaridad de proceso incompleto, sino especialmente la condición superficial, de baja intensidad, que caracteriza a la transición chilena, en el sentido de que ha operado cambios institucionales que en poco o nada han supuesto renovaciones en la matriz cultural de la conservadora sociedad chilena. Bengoa enfatiza el carácter retrógrado que todavía subyace en el período de postdictadura en las relaciones entre el ámbito social y el cultural, cuyas producciones se ven permeadas por el conservadurismo de las clases dominantes:
La renovación alcanzada en estos últimos veinte años, por parte de la antigua clase alta chilena de origen oligárquico, es un fenómeno central que debemos analizar. Es la misma capa social que ha mandado en la sociedad chilena, con sus mismos valores fundantes, con la misma visión acerca de la desigualdad social. La literatura de estos días, las novelas que se están publicando y que han sido llevadas al cine, muestran sin temor a equívocos que la sociedad chilena no se ha modificado en este aspecto central, y que la matriz oligárquica continúa dominando sus relaciones íntimas (2009: 147).
Por eso, para Bengoa el desafío de la modernización consiste en “modernizar la cultura cotidiana, la red de relaciones que forman la argamasa de la sociedad” (146). El carácter superficial y apariencial de las transformaciones se vuelve, así, una característica más del proceso de transición. Más aún, se deduce del razonamiento de Bengoa la fragmentariedad con que se ha vivido el proceso transformacional; este no constituyó un bloque unitario de experiencias comunes en los componentes de la sociedad, que haya sido percibido en conjunto y de la misma manera. Al respecto, Salazar y Pinto (1999) señalan que ha habido una transición histórica con tres lógicas distintas: la de la clase política militar, la de la clase política civil y la de la sociedad civil. Para la primera, la transición ocurrió forzosamente “cuando el fuego militar debió dar paso a la lógica de mando militar, o sea: cuando fue necesario dejar de perseguir adversarios y defender la ‘plaza’ conquistada. Cuando, para legitimar la ilegitimidad de las armas, tuvo que recurrir a discursos ‘civiles’ de legitimación” (114). Es en la promulgación de la Constitución de 1980 donde estos autores puntualizan la operación legitimante de la institucionalidad implantada en los años siguientes al Golpe cívico-militar y punto de arranque de lo que denominan la “retirada” de los militares, ofreciendo este cuerpo legal como instrumento para negociar, con la clase política civil, su propia transición de vuelta a los cuarteles. Por su parte, la clase política civil se habría dejado seducir por este artefacto legal, incorporándose a la propuesta transicional de la Constitución: “Así, desde 1985, la clase política civil movilizó todo su poder teórico para conceptualizar minuciosamente todos los escenarios de transición a la democracia” (Salazar y Pinto, 116), logrando con ello, como afirman Salazar y Pinto, empleo político para esta e impunidad penal para aquella. Esta misma negociación entre las clases militar y política habría desechado las reivindicaciones del movimiento popular, convirtiendo al proceso de transición, desde la perspectiva de la sociedad civil, en una derrota histórica, “como si no hubiera más historia que los plazos legales, ni más acción que los pactos internos de lo político” (Salazar y Pinto, 118). La negociación entre estos tres componentes, y sus respectivas lógicas, definen una nueva matriz de cultura política.
Las formas de relación entre el Estado, la estructura político-partidaria y la sociedad civil, los tres actores que Garretón reconoce como generadores de una nueva matriz social, conformarán el espacio público en que se ejerza la nueva cultura política a partir de los años noventa, privilegiando, por cierto, la relación entre los dos primeros y excluyendo al tercer componente, la sociedad civil, “que sobre todo se expresa en la juventud y en los pobres o marginales urbanos, cuyas pautas de acción colectiva traducen esta mutación que está muy lejos de capturarse con el concepto de anomia” (Garretón, 1991: 46). Paradójicamente, en la imposibilidad de calificar de anomia la exclusión de la sociedad civil, o parte de ella, se funda asimismo el principio de integración, “superficial e incompleta”, como el nuevo fundamento discursivo que sostiene la retórica del consenso que emerge desde esta relación tripartita y que ofrece
Esta libertad de posicionarse en variados espacios y, por tanto, esta posibilidad de participar en un régimen de pluri integración, si bien estaría abierta a todos teóricamente, está circunscrita a un sector reducido de personas. La multidimensión va acompañada necesariamente de la exclusión […] y en ese contexto de creciente individuación, es parte de la estructura del modelo integrativo la existencia de residuos marginales, excluidos (Bengoa, 2009: 125).
Así, este último aspecto define tanto la integración como la exclusión de la sociedad civil de los procesos políticos transicionales, en términos del carácter ambiguo de su extensión. Para Bengoa, la característica paradojal de estos nuevos integrismos implica una consecuencia relevante que también será afirmada por Moulian (1997) y reseñada más adelante: nuevos principios de identidad.
En términos generales, entonces, se puede caracterizar el proceso chileno de transición política como indefinido, superficial e incompleto y que se expresará mediante lo que denominamos la retórica del consenso. En el vano esfuerzo por describir este proceso histórico se encuentra, según Garretón, una problemática que pareciera apuntar a “la redefinición, profundización y extensión de la modernización y la democratización social” (1991: 44). Transición indefinida, superficial e incompleta: esto es lo que en realidad se denomina postdictadura, como un largo período que se superpone e imbrica y, a la vez, va sustituyendo a lo que se ha pretendido calificar, en un vano esfuerzo, como transición. En esta etapa de regulación de la sociedad chilena la administración del consenso tendió a la ambigüedad, a la posibilidad permanente pero nunca alcanzada, a la medida de lo posible, a la probabilidad de definir un presente que debe ser omitido para mirar a un futuro que, a más de treinta años de su inicio, se convirtió en un pasado que aún requiere explicaciones.
Al menos, en la reflexión de esos años existió un cierto acuerdo respecto a la baja calidad del sistema democrático resultante, no así en cuanto a la resolución de los límites del período, comienzo y fin, uno de los acápites más recurrentes del discurso político durante el período de los gobiernos concertacionistas. Desde variadas perspectivas se ha sentenciado el fin de la transición, como el momento de las reformas constitucionales durante el gobierno de Ricardo Lagos (2005) o el regreso al gobierno de la derecha política con Sebastián Piñera (2010). El pacto de la Nueva Mayoría no escapó a la intencionalidad fundacional de un nuevo período histórico a partir de su nueva denominación. Desde el punto de vista de las reivindicaciones de los derechos humanos, la detención en Londres de Pinochet en 1998 marcó otra posibilidad de poner término al proceso de cambio; también desde las narrativas de los movimientos sociales se postuló el fin de la transición en las movilizaciones estudiantiles, tanto en 2006 como en 2011, en la medida en que marcaron el postergado retorno a las calles de los movimientos populares. Incluso, luego del reciente plebiscito de 2020, que aprobó la redacción de una nueva Constitución, se alzaron voces que anunciaban la clausura transicional. El azar también ha participado de estos esfuerzos por delimitar el término de la transición: para algunos el terremoto de 2010 constituyó el fin del período; para otros, el incendio del edificio Diego Portales que arrasó con el sector oriente de su estructura central en el año 20061.
Para efectos críticos de la periodización literaria, se considera relevante destacar la discusión entre ambos términos, transición y postdictadura, respecto de los cuales no ha existido acuerdo en el discurso crítico sobre la literatura chilena del período. El único acuerdo que ha existido, erróneamente, es la creencia de que ambos términos sean sustituibles, como opciones metodológicas que trasunten posiciones ideológicas contrarias y a las cuales se pudiera echar mano a voluntad. En esta línea, Magda Sepúlveda (2013) sostiene que:
Sigo a Rafael Otano al considerar que la Transición se inicia con la caída de la dictadura (1989) y finaliza cuando se acaban los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, lo que sucedió el año 2009. Aunque debo decir que no existe consenso para el período iniciado en 1989. Algunos críticos de la cultura hablan de Transición y otros de Postdictadura […] Álvaro Rico aclara que ‘transición’ refiere a ‘un intervalo entre dos tiempos, un antes (autoritarismo) y un después (democracia)’; mientras que postdictadura alude a la dictadura como un tiempo pasado y concluido. Bajo esa idea he optado por la denominación de ‘Transición’ frente a Postdictadura para este período (298n).
Contradiciendo esta postura, Gloria Medina-Sancho (2012) afirma que el contexto histórico al que nos referimos “puede diferenciarse claramente en dos períodos: el dictatorial y el postdictatorial” (23), y que este último “está enmarcado por las contradicciones y desafíos con que los discursos oficiales y no oficiales, dentro del proceso de democratización en Uruguay, Chile y Argentina, se han enfrentado para abordar el legado de las dictaduras militares y poder comenzar a escribir la historia reciente” (25), desestimando con ello la idea de Sepúlveda de que la postdictadura implique a la dictadura como un tiempo pasado sino, en cambio, como un momento que se deriva del anterior y que permanece en él, como el tiempo de articular y resignificar su legado, en la contradicción de los discursos oficiales y no oficiales, en otras palabras, en la dinámica de los principios de integración y exclusión y de los discursos que los representan. En la ambigüedad referencial del concepto, la postdictadura “terminó siendo uno de los ‘post’ que integran la lista de prefijos encargada de enumerar las crisis epocales, sin que nada demasiado brusco contenido en este prefijo (ni tormentos ni desesperaciones) deba remecer las enumeraciones que arman la síntesis de lo finisecular” (Richard, 2001: 15-16). En fin, políticas y debates institucionales que buscan amparar en el campo semántico de lo indefinido, en el quizás y en el tal vez, los discursos que evaden las definiciones críticas sobre las representaciones de la memoria del tiempo anterior al “post”, el tiempo de la dictadura.
En nuestra perspectiva, los conceptos de transición y de postdictadura no constituyen opciones terminológicas para aludir a un mismo fenómeno, frente a las cuales se pudiera asumir a voluntad una u otra alternativa, en cambio, cada uno de estos conceptos señala tiempos y procesos históricos dispares entre sí. La transición chilena no implicó un cambio de régimen político-jurídico, sino que, antes bien, alude a un proceso económico que supuso el reemplazo de la sociedad organizada desde el Estado benefactor a una sociedad (des)organizada por la desregulación del sistema económico neoliberal, y ello ocurrió en tiempos de dictadura. Como consecuencia de lo anterior, hay que diferenciar entre transición económica y transición política, aunque se entrelazan por relaciones jerárquicas que definen su configuración:
El modelo económico tiene una articulación política y cultural. Es decir, no solo es una articulación entre las distintas dimensiones de lo económico. El modelo también se articula con otras esferas, como la política y la cultural. Por supuesto, ello es normal, todo modelo económico tiene necesariamente que articularse con el repertorio de símbolos y liturgias de poder. Pero hay una particularidad en el modelo chileno. Y es que en Chile el modelo económico es demandante de insumos y configurador de las otras dimensiones. No tienen ellas la autonomía relativa que permite su operación bajo propios criterios. En el modelo chileno la economía permea y diseña la sociedad (Mayol, 2013: 45).
En este sentido, se puede afirmar que la transición económica supuso un marco político, institucional y social, que posibilitó las transformaciones ocurridas bajo dictadura, en términos de una transición progresiva y revolucionaria, según Tomás Moulian (1997), en el ámbito de las relaciones y funciones económicas. Este carácter progresivo alude a un giro radical de transformación, desde una sociedad regulada por el Estado a una sociedad (des)regulada por el Mercado. En cambio, el término de postdictadura señala el proceso de transición política, cuyo carácter regresivo y conservador determina que las fuerzas políticas, y todo el ámbito de lo social, operen bajo el signo del consenso y la negociación, adscritos al lema concertacionista de “la medida de lo posible”.
Con una propuesta más radical, Idelber Avelar (2011) señala que la dicotomía entre autoritarismo y democracia se revela como una falacia, pues las democracias del Cono Sur han sido tan autoritarias y conservadoras como las dictaduras que han implementado el sistema económico neoliberal. Para él, la transición no es entendida como un proceso posterior de cambio institucional de dictadura a democracia (pues estas forman un continuum), sino que
La palabra “transición” no designará, como en la literatura social científica, el regreso a una democracia liberal, elecciones libres e institucionalidad jurídico-política. El final de las dictaduras no se puede, desde la perspectiva que se adelanta aquí, caracterizar como un proceso transicional [...] La transición epocal fue sin duda la dictadura, no el retorno del control civil que tuvo lugar una vez concluida la transición real. El regreso a la democracia no implica en sí un tránsito a ningún otro lugar más que aquel en que la dictadura nos dejó (78-79).
La continuidad entre dictadura y democracia que propone Avelar posee fuertes implicancias para el análisis de la producción literaria de postdictadura, pues supondría la destrucción del esquema de periodización literaria con que hasta ahora se ha enmarcado y comprendido el corpus literario de la época.
Un enfoque renovador para la crítica literaria de la década de los noventa fue la publicación del libro de Rodrigo Cánovas, Novela chilena. Nuevas generaciones. El abordaje de los huérfanos (1997) que, aunque adopta la estructura generacional para la periodización de la novela chilena, releva la propuesta de “imagen pública” que sustentaría cada grupo generacional en la construcción de su narrativa:
Acaso la noción de Generación pertenezca a una clase específica de etiquetas en la conformación de imágenes conceptuales. Sería un rótulo que opera en la vida cotidiana como una moneda de cambio para establecer un diálogo específico sobre ciertas esferas del conocimiento. Produce, así, una estructura de superficie —una base de sustentación mínima— por la cual nos alejamos en un grado de lo real empírico, dejando en suspenso una estructura profunda. Considerando que el objetivo de nuestro trabajo es señalar la propuesta novelística de una nueva generación, el esquema de Goic es inevitable. Lo adoptamos como un artefacto operativo que nos permite acotar felizmente un grupo de autores, con sus respectivas novelas, y hablar globalmente de su imagen pública y de su obra novelística (1997: 34).
Cánovas establece la línea crítica que guiará su trabajo a partir de la reflexión sobre la representación pública, y discursiva, de los autores tratados, antes que de su clasificación generacional. Su perspectiva crítica busca diversificar la producción narrativa para radicar, finalmente, su punto en común en los procesos de recepción de los textos, en la construcción de sus imaginarios públicos. La propuesta en torno a la imagen pública como el lugar de recepción textual evidencia la sumisión de los discursos literarios a los modos de circulación de los bienes simbólicos en tiempos de postdictadura, cuya impronta ha sido definida desde el poder institucional como la retórica del consenso y cuyo fin persigue la homogeneización discursiva de las diferencias y la anulación de la diversidad cultural.
A comienzos de la postdictadura, se construye un nuevo escenario social que redefine las relaciones entre actores y representaciones simbólicas, de modo que el campo cultural se transforma en un espacio que reprime los conflictos de sentido y pluralidad de identidades, con el objetivo de que el consenso democrático construya una unidad homogénea en torno a los múltiples lugares de enunciación y posiciones críticas frente a las interpretaciones que la literatura, y el arte en general, emitía sobre el proceso político del momento. Nelly Richard (2000) calificó de “teatro de representaciones” a este nuevo escenario: “el escenario de las mediaciones simbólico-institucionales donde códigos e identidades traman interactivamente significaciones, valores y poderes” (97). Para esta autora,
El escenario democrático ha hecho prevalecer una dimensión de cultura espectáculo que lo llena de visibilidad y de figuración numérica hasta que el simbolismo complaciente de lo mayoritario borre los matices del pliegue crítico-reflexivo y disipe las ambigüedades de todo lo que no contribuye directamente a la vistosidad de las actuaciones. Esta dimensión de cultura-espectáculo ha privilegiado un modelo de pluralismo que se congracia con la pluralidad reuniendo la mayor diversidad de opiniones, pero cuidándose de que ninguna confrontación de tendencias desarmonice el equilibrio que lleva las diferencias a coexistir pasivamente bajo un régimen neutral, alineadas todas por igual bajo la fórmula reconciliatoria —y conciliadora— de la suma (2000: 105).
Pluralismo sin confrontación, diferencias sin representación y neutralidad cultural son los ejes que sostienen la dinámica retórica del consenso cuyo objetivo, como se mencionó recién, se consolidó mediante la homogeneización discursiva de las diferencias y la anulación de la diversidad cultural.
El caso paradigmático de producción textual bajo esta retórica consensual lo constituyó lo que en su momento se denominó el Boom editorial o Nueva narrativa, conjunto de autores y textos signados por la lógica mercantil de editoriales transnacionales que publicaron en la primera mitad de los años noventa a autores chilenos con gran aparataje publicitario. Un conjunto de textos narrativos que retornó al paradigma consensual de representación realista, rechazando no solo el experimentalismo formal de, especialmente, la escena de avanzada de los años ochenta, sino también la politización del discurso literario presente en el género testimonial de denuncia política de las décadas anteriores. Así, cierto sector de la producción literaria asumió el consenso en su representación realista y el acatamiento de las ya consagradas formas sociales implementadas durante la transición económica. Cárcamo-Huechante (2007) ha analizado este punto, señalando que “el denominado ‘ajuste estructural’ fue también un ajuste cultural y/o un giro simbólico” (17), para lo cual establece una continuidad semántica desde la conferencia dictada por Milton Friedman en el edificio Diego Portales en su visita a Chile en 1975, el libro La revolución silenciosa de Joaquín Lavín publicado en la década de los ochenta, hasta desembocar en la novela Mala onda, de Alberto Fuguet, texto emblemático de la Nueva narrativa. Según Cárcamo-Huechante, en esta novela se graficaría de forma patente la nueva discursividad consensual, y economicista, del recién iniciado período de postdictadura. Por eso, se puede calificar a este período como una época de despolitización, o bien, como la época de los discursos políticos subsumidos a las leyes económicas del mercado, como el tiempo de despolitización del sistema político: una institucionalidad concebida como un entramado de discursos ajenos a toda definición ideológica. Esto constituye, para Tomás Moulian (1997), la democracia protegida, la crítica de las ideologías y la muerte de la política:
Lo que caracteriza al Chile Actual, desde el punto de vista ideológico, es el debilitamiento de los sistemas discursivos alternativos al neoliberalismo y la capacidad manifestada por este para seducir y atraer o, de un modo más pasivo, para presentarse como el único horizonte posible de quienes antes tenían otras perspectivas ideológicas (54).
Para Moulian, la postdictadura es simplemente la continuidad político-jurídica del régimen previamente establecido, cuya productividad discursiva —el consenso— se enfoca en la homogeneidad social y en la anulación de la diversidad, en “la desaparición del Otro” (Moulian, 1997: 39). No obstante, Moulian pareciera vislumbrar una posibilidad de expresión alternativa, una posibilidad de discursos enunciados por subjetividades subalternas, marginales o minoritarias frente al consenso retórico de la postdictadura, cuando afirma que, frente a la inercia generalizada que ha impuesto el tiempo consensual de la postdictadura,
Hay por debajo un oscuro y lento trabajo de reconstrucción del tejido social, de constitución de sujetos. Incluso puede decirse que el peso de la actual neblina histórica indica la necesidad de buscar en el nivel de lo local un espacio de rehistorización molecular […] esa orientación busca la recreación de sujetos que desde la particularidad, o sea desde su condición vivida y racionalizada, “trabajada”, se autoproduzcan como mediadores entre lo particular y una universalidad histórica (Moulian, 1997: 78).
Salazar y Pinto (1999) diagnostican la misma situación de emergencia de subjetividades locales: “cada mazazo asestado a la civilidad (para profundizar la individuación y nivelar el piso del Mercado) ha aumentado la densidad de los sujetos y multiplicado sus redes laterales. La centrifugación de la institucionalidad aventó del espacio público a los sindicatos, núcleos de partido y organizaciones nacionales de masas, pero no ha podido aventar las redes sociales y culturales de refugio” (119-120). Es en este refugio cultural, en esta emergencia productora de subjetividades locales donde se localizan autores como Cynthia Rimsky, Eugenia Prado y Juan Pablo Sutherland, más allá no solo del consenso simbólico que supuso la Nueva narrativa, sino también más allá de la inercia discursiva generalizada del ámbito cultural de las décadas recientes. Al abrigo de este espacio social no reconocido, se recrean nuevas redes sociales y posibilidades de expresión identitaria, ajenas a la uniformidad de sentido que impulsó el consenso en todas sus manifestaciones. Nitschack (2004), incluso, reconoce la particularidad del proceso chileno, al afirmar que en este país, más que en otros, habría surgido una multitud de identidades locales, transitorias y emergentes, al alero de reivindicaciones específicas:
Como una consecuencia del déficit del espesor cultural [...] surgieron en este país, más que en otros, a raíz del proceso de globalización, una multitud de identidades transitorias llamadas también, entre otras, identidades nómadas, fragmentadas o locales. Estas identidades transitorias, resultantes de identificaciones con clubes de deporte, grupos musicales, grupos políticos, reemplazan —en parte por lo menos— tanto la identidad nacional de antes como una identidad creada por el consumo (Nitschack, 163).
Nelly Richard y Francine Masiello también han señalado la emergencia de nuevas subjetividades que operan en confrontación a la retórica consensual de la postdictadura. La primera realiza un diagnóstico de la cultura en la década de los noventa, afirmando su carácter complaciente y conciliador con la nueva discursividad social y política, ajena a toda confrontación simbólica y a toda propuesta de variedad interpretativa en las construcciones de sentido, tanto en literatura como en arte:
La consigna de recuperación-consolidación del orden en la fase de transición democrática ha priorizado metas de estabilidad que tendieron a postergar los contrapuntos diferenciadores. Una cierta ritualización del consenso ha cumplido con eliminar las señas rememoradoras de cualquier enfrentamiento de posiciones que amenazaran con romper la voluntad general de apaciguamiento de los conflictos. Trasladada al campo de la cultura, esa consigna de moderación oficial ha favorecido las prácticas más acordes con el nuevo formato de distensión nacional que llama a aquietar en lugar de inquietar el orden del sentido, y ha desfavorecido aquellas otras prácticas que siguen concibiendo el lenguaje como zona de disturbios (2000: 106-107).
Richard destaca, por oposición, la presencia de estas subjetividades que desestabilizan el orden discursivo hegemónico de postdictadura, que no se inscriben en su retórica consensual. Son estas subjetividades las que producen los desajustes de representación, los desbordes discursivos que busca limitar y reprimir la retórica del consenso:
Desbordes de nombres (la peligrosa revuelta de las palabras que diseminan sus significaciones heterodoxas para nombrar lo oculto reprimido fuera de las redes oficiales de designación); desbordes de cuerpos y de experiencias (los modos discordantes en que las subjetividades sociales rompen las filas de la identidad normada por el libreto político o el spot publicitario con zigzagueantes fugas de imaginarios), desbordes de memorias (las tumultuosas reinterpretaciones del pasado que mantienen el recuerdo de la historia abierta a una incesante pugna de lecturas y sentidos) (2001: 27).
Censura y consenso son, así, los dos polos de la misma operación discursiva que tanto incluye como excluye nombres, cuerpos y memorias. Frente a esta operación retórica, Masiello (2001) sostiene que el arte producido en postdictadura implementa una estrategia de política cultural que pretende tensionar horizontalmente la relación binaria de términos vigentes bajo la cultura jerárquica de dictadura: lo culto y lo popular, hombre y mujer, centro y periferia; el arte de la transición es un modo de producción cultural que deroga o enfrenta dichas oposiciones para relevar la relación, no los términos que la componen: “A partir de las condiciones sospechosas de la cultura en la época postdictatorial emergen las dos caras de Jano, imagen emblemática del doble modo de hacer cultura: la insistencia en la doble mirada” (34). Masiello señala el reordenamiento conceptual que implica la ruptura de los binarismos subyacentes a la retórica consensual de la postdictadura, deconstruyendo la jerarquización simbólica de la hegemonía neoliberal en curso, aunque Masiello se enfoca particularmente en una perspectiva de género para relevar la aparición de nuevas subjetividades, marco reflexivo que viene a sostener la propuesta de escritores como Juan Pablo Sutherland y Eugenia Prado, autores en confrontación con la homogeneización discursiva neoliberal y que evidencian “una transición en las prácticas culturales centradas en la cuestión de la clase social y desplazadas ahora hacia los asuntos de la sexualidad y el género; una transición en los estilos de representación que oscilan entre un deseo por una totalidad modernizante y la celebración del pastiche postmoderno” (Masiello, 2001: 16).
Como apunta Masiello, la ruptura de las jerarquías binarias en torno a las identidades posibilita la aparición de subjetividades subalternas signadas por lo local, por la definición de género (sujeto femenino en Prado y sujeto homosexual en Sutherland) o por su condición periférica (sujeto migrante en Rimsky). Es la misma hipótesis que argumenta Moulian al señalar la existencia de sujetos particulares que, desde el nivel de lo local, reconstituyen sus experiencias y sus escrituras o las subjetividades que desajustan los códigos normativos de representación según Nelly Richard. También Masiello alude a un punto esencial del período: la representación literaria como la celebración del pastiche, como el surgimiento de textos que evidencian una conjunción desorganizada de estilos y fragmentos, o la incorporación dentro de una obra de múltiples géneros discursivos, como es el caso de la novela Poste restante de Cynthia Rimsky, que adopta formas discursivas tan variadas como el relato de viaje, recetarios, listas de compras o guía de turismo.
La posibilidad de establecer un término al período de postdictadura queda aún incierta si se considera desde la perspectiva que la define como un período en que emergen y adquieren vigencia los discursos de la retórica consensual. Existe, por cierto, la hipótesis de la historiografía nacional que ubicaría el término del período en algunos de los puntos señalados anteriormente. Sin embargo, este paradigma historiográfico vuelve a reiterar la construcción discursiva de la historia a partir de los grandes relatos de la institucionalidad nacional, punto que se pretende evitar al proponer la emergencia de nuevas subjetividades que aún buscan legitimidad representacional frente a la retórica consensual, todavía vigente, propia de la postdictadura. En este sentido, el término de la postdictadura queda supeditado a las diversas perspectivas de análisis del período, dentro de las cuales la aún pendiente emergencia de subjetividades minoritarias, en un modo de representación ajena al consenso, señala la posibilidad de consolidar una línea de interpretación histórica que las vincule, a las minorías, dentro de los movimientos sociales que se reorganizaron en torno a las protestas estudiantiles, especialmente del año 2011. La relevancia de esta fecha en la dinámica social radica, efectivamente, en que su representación social, y mediática, implicó una ruptura con la retórica del consenso al quebrar su unidad discursiva y su homogeneidad cultural. Mayol (2013) sostiene la tesis de que los movimientos estudiantiles del año 2011 rompieron la premisa enunciada por el presidente Ricardo Lagos de “dejar que las instituciones funcionen”, pues dichos movimientos habrían implicado el regreso de la ciudadanía a la calle, a la política activa y a la reflexión crítica, poniendo término a la legitimidad de la retórica del consenso, “cuya validez no tenía asidero en la razón ni en la representación política. Fue por esto que el año 2011 marca la caída de las instituciones” (138). El retorno de la ciudadanía a la participación política supuso, en efecto, la emergencia de movimientos minoritarios, de la puesta en escena de subjetividades subalternas marginadas de toda representación cultural. Las manifestaciones públicas de aquel año estuvieron signadas tanto por la creatividad y las nuevas formas de ocupación del espacio público, como por la emergencia de inéditas reivindicaciones en la historia social del país, muchas aún sin conseguir, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, reivindicaciones de pueblos originarios, etc. El desgaste de la política partidista no es sino el síntoma que evidenció la caída de la política institucional a que alude Mayol.
A lo largo del extenso período de postdictadura, comenzó a incubarse paulatinamente la idea del malestar como definición amplia del inconformismo con el estado de cosas en el país. Ya en el año 1998, el mismo en que el ex Ministro Mario Fernández definía el consenso, el Informe del PNUD reconoció la existencia del malestar como signo difuso que expresaba, en la población, una sensación de divergencia entre la esfera pública y la percepción sobre la propia experiencia: “la distancia entre las condiciones objetivas y las percepciones subjetivas señaliza una desazón. Las autoridades reconocen la existencia de un malestar difuso y mudo que no es fácil de explicar. La misma opinión pública se revela ambigua a la hora de evaluar el modo en que funciona la sociedad chilena” (PNUD, 50). A lo largo de todo el informe, las estadísticas sobre el consumo de los chilenos se desenvuelven paralelamente con las ideas de malestar, desconfianza e inseguridad que atraviesan a la sociedad chilena, como efectos de una democratización incompleta, de una modernización parcial que ha dejado de lado los requerimientos de la vida privada, de lo cotidiano, las necesidades del individuo y los anhelos subjetivos: “la cara oscura del desarrollo chileno consiste, según el diagnóstico presentado, en un conjunto de hechos, objetivos y subjetivos, que producen inseguridad e incertidumbre. Estas situaciones, expresadas de modo difuso en el malestar existente, parecen ser el producto de un desajuste entre la modernización y la subjetividad” (PNUD, 223). Este desajuste ha quedado sin resolución, aún más, parece constituir el signo epocal de la postdictadura, pues en él confluyen tanto el desencanto de subjetividades marginadas como su expresión mediante la ruptura de la retórica consensual que, desde 1998, año en que el PNUD consigna el malestar de la sociedad, hasta 2011, fecha que Mayol (2013) designa para el término del período, alcanza su representación pública gracias a la entrada en la escena política de los movimientos ciudadanos:
El año 2011 la sociedad se defendió de los últimos avances, que parecían definitivos, para apretar las últimas tuercas de esta maquinaria. El malestar destruyó el modelo y con el retiro de sus restos putrefactos, la política volvió a encontrar sitio. El modelo había vivido cómodo de la semidemocracia que la tra(ns)ición ofrecía, pero con el despertar político de la ciudadanía, la transición se terminó inmediatamente por incapacidad de gestionar tanta energía social desde su sitio de mediocridad institucionalizada (Mayol, 172).
En este contexto, las manifestaciones culturales de subjetividades marginales, alternativas o minoritarias no contribuían a la política consensual de homogeneizar la sociedad chilena, al instalar voces divergentes que, frente a la obligación del acuerdo, oponían la representación de sujetos disidentes en sus prácticas culturales. La aparición de reivindicaciones locales y minoritarias se contrapuso a las políticas de reunificación ciudadana suscritas por el consenso y articuló un nuevo tejido social, un espacio de comunidades específicas organizado en torno a propuestas identitarias emergentes que no tenían cabida en las políticas surgidas desde el Estado. Los movimientos sociales pugnaron por emerger levantando representaciones definidas desde la contingencia particular y lo local, como las identidades de sujetos migrantes, homosexuales, indígenas, mujeres. No obstante, la política supuesta tras la retórica del consenso debió negociar la incorporación de estos contenidos culturales diversos dentro de la dinámica social de la postdictadura, de modo de cumplir con el mandato democrático que se le había asignado. En esta negociación de sentidos confluye, entonces, la ambigüedad semántica como estrategia política de instalación de un espacio público homogéneo, consensual y sin conflictos que desestabilicen el precario ejercicio de ciudadanía. Por ello, hacer todo en la medida de lo posible, sin alterar la frágil convivencia social ni la institucionalidad heredada de la dictadura, constituyó una de las frases más emblemáticas de la época. La propia caracterización de este período, como transición o postdictadura, sugiere de suyo un aparato conceptual indefinido e incompleto que, además, se diseminó hacia la reflexión crítica y los modos de configurar la periodización literaria y de describir los campos de producción textual legitimados y alternativos. En esta perspectiva, se ha reiterado la tradición histórica habitual en Chile, que hace depender el ejercicio literario de procesos históricos mayores, sin articular el debate sobre los modos en que el campo cultural puede definir y moldear dichos procesos sociales, especialmente desde los lugares subalternos y excéntricos a los ámbitos de la política hegemónica, marginando dichas posiciones a espacios periféricos y minoritarios de enunciación. Parte importante de la mejor literatura producida en Chile en los últimos veinte años pertenece a este campo excluido que, desde el discurso de la ficción, desde un verdadero giro ficcional, ha buscado instalar su propio testimonio de resistencia.
1 La participación del azar en la dinámica histórica del país no es solo banalidad folclórica; en los discursos cotidianos de la población existe una cronología histórica que remite a las fechas de los movimientos telúricos para fijar los hitos principales de la vida (así se recuerda, por ejemplo, el terremoto de la Manivela el 8 de julio de 1971, debido a un popular programa televisivo que estaba al aire en ese momento). En cuanto al edificio Diego Portales, es importante recordar que en él se estableció el Poder Ejecutivo durante la dictadura y cuyo incendio terminó por arrasar simbólicamente la hegemonía de dicha autoridad que, de modo similar, había alcanzado el poder mediante otro incendio perenne en la memoria colectiva chilena: el ataque y posterior incendio del palacio de La Moneda en 1973.